

Panorama Internacional
2025
SUMARIO

10 años de Panorama Cesce y el fin del mundo que lo vio nacer


Ricardo Santamaría Director de Riesgo País

10 años de Panorama Cesce y el fin del mundo que lo vio nacer
La última década ha sido una década intensa, contundente y abigarrada de acontecimientos disruptivos. Sin duda, hemos sido testigos de un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Testigos de una ruptura del paradigma vigente, cuyo alcance todavía hoy no somos capaces de medir. Asistimos a una mutación que no ha concluido y que no sabemos a dónde nos dirige. No sabemos cuáles pueden ser las implicaciones para nuestra civilización, para los valores que compartimos, así como para nuestras vidas y las de nuestros hijos.
Mirar hoy por el espejo retrovisor da vértigo.
Si hubiera que resumir en un párrafo los cambios producidos en el orden mundial, diríamos que el mundo multilateral –basado en reglas y liderado por Estados Unidos–, en el que predominaba la paz y los valores liberales democráticos en lo político, así como el librecambio en lo económico, se ha transformado en un mundo bipolar, caracterizado por la rivalidad entre potencias, la proliferación de conflictos, el unilateralismo, el proteccionismo y el debilitamiento del liberalismo democrático occidental. La geopolítica ha doblegado a la economía.
Cuando nació Panorama no éramos conscientes de que la semilla de la disrupción geopolítica estaba germinando ya, y pocos supieron anticipar lo que estaba por ocurrir
elegido por Estados Unidos, son todos procesos que se derivan de esos dos principales motores del cambio.
Cuando nació Panorama, hace ya más de 10 años, no éramos conscientes de que la semilla de la disrupción geopolítica estaba germinando ya, y pocos supieron anticipar lo que estaba por ocurrir.
A la hora de entender cómo hemos llegado hasta aquí, podemos señalar que los cambios se han debido sustancialmente, en primer lugar, a la ruptura de la estabilidad hegemónica de Estados Unidos como consecuencia del ascenso de China y, en segundo lugar, al debilitamiento de los valores liberales democráticos occidentales. La rivalidad sistémica, la priorización de los intereses geopolíticos sobre los económicos, la prevalencia de la seguridad sobre la eficiencia, la multiplicación de conflictos, el unilateralismo y el cambio en el estilo de liderazgo internacional
El mundo que hemos dejado atrás, nacido tras la Segunda Guerra Mundial, ha brillado especialmente desde la caída del muro de Berlín, beneficiado por el fin de la Guerra Fría y la simultánea liberalización del comercio internacional. Un mundo que había propiciado el desarrollo de la cooperación internacional, el multilateralismo, así como la llamada globalización. Un mundo con imperfecciones y dramas humanitarios, pero con reglas y principios edificados durante décadas y consensuados internacionalmente, en el que las fronteras parecían inamovibles, y donde la paz había prevalecido (al menos en el mundo occidental) como pocas veces antes lo había hecho en la historia. Un mundo en el que dominaban los valores occidentales, liderados, defendidos, promovidos y financiados principalmente por el único “hegemón”: Estados Unidos.
Mientras que ese mundo y sus valores parecían estar en su máximo apogeo, en 2008 irrumpió la crisis financiera de las subprime quebrando la fiabilidad de los activos financieros de muchas carteras, primero en Estados Unidos y luego en el resto del mundo, poniendo en duda las calificaciones de los créditos y la solvencia de los deudores. La crisis financiera se propagó por el mundo, incidiendo con contundencia en los países que habían apelado reiteradamente al ahorro externo. La crisis puso de relieve con nitidez las dificultades a las que se enfrentaban muchas regiones y países occidentales que acumulaban reiterados e importantes déficits corrientes, propiciados, en parte, por la migración de muchas de sus industrias de tecnologías intermedias o intensivas en factor trabajo a Oriente. La denominada integración vertical de las cadenas internacionales de valor y el desplazamiento creciente de la producción de manufacturas de Occidente a Oriente dejaba al desnudo, en plena crisis, las vulnerabilidades de la reasignación productiva y un reparto asimétrico de las ganancias del comercio entre sus jugadores.
Para aquel entonces, la creciente desigualdad distributiva acumulada de forma ininterrumpida en muchas economías de Occidente, en especial en Estados Unidos, unida al crecimiento de los niveles de paro durante la crisis económica, generaron importantes bolsas de población resentida y económicamente excluida y marginada, que rápidamente se refugió en posiciones políticas contrarias a la migración, a la diversidad y al libre comercio. Sin duda, tanto el Brexit como la primera victoria de Donald Trump fueron las primeras manifestaciones palpables de una nueva deriva de las democracias más avanzadas, que hoy se ha agudizado y explica, en gran parte, la transformación de nuestras sociedades.
En paralelo, en aquellos años de impacto y recuperación de la crisis financiera, el ascenso de China dejó de ser silencioso, cobrando visibilidad y sonido para toda la humanidad. Su nuevo líder, Xi Jinping, declaró el comienzo de la “era de la dignidad”, llamando así a China a conquistar el liderazgo mundial. Habiendo sido el poder dominante del mundo durante milenios, China debía recuperar el protagonismo que le correspondía y del que se había alejado transitoriamente desde que la derrota en las guerras del Opio inaugurara un largo siglo de “la era de la humillación”. La política exterior china cobró asertividad, y rápidamente mostró discrepancias con los valores que Occidente había promovido universalmente, los cuales, a sus ojos, no eran tan universales. El liberalismo democrático de Occidente se enfrentaba así, nuevamente, a un sistema alternativo, y “el fin de
La crisis financiera de 2008 se propagó por el mundo, incidiendo con contundencia en los países que habían apelado reiteradamente al ahorro externo

la historia” de Francis Fukuyama se convertía nada más que en un punto y aparte.
A medida que el eje de gravedad de la economía internacional migraba del Atlántico al Indo-Pacífico, China era crecientemente percibida por Occidente como un free rider, como el ganador tramposo de la globalización, ya que, lejos de unirse a la economía global abrazando sus principios y reglas, había decidido elegir solo los elementos del sistema de su conveniencia. Aquellos consistentes con su progreso nacional, con su sistema político y con su existencia. Para muchos, su ventaja comparativa se sustentaba fundamentalmente en el incumplimiento de los estándares sociales y medioambientales que se aplicaban y promovían en Occidente.
El dirigismo del sistema político de Pekín, la alineación de su Gobierno con el Partido Comunista y el sector empresarial, así como la ausencia de cualquier oposición y poder compensador, han permitido al Gobierno de Xi dar un último gran salto en la estrategia de desarrollo de China desde 2015 hasta hoy.
El plan estratégico industrial “Made in China 2025”, la nueva “Ruta de la Seda” y la iniciativa de “Doble Circulación” son tres expresiones de una misma estrategia de desarrollo basada en la geopolítica, es decir, en el interés nacional por encima de cualquier consideración, con el propósito de aupar la economía china a la vanguardia tecnológica mundial, minimizando sus vulnerabilidades frente al resto del mundo.
En efecto, estas estrategias han posibilitado a la industria china dar el salto a las tecnologías más vanguardistas en sectores estratégicos, y tejer una red de alianzas e infraestructuras internacionales que dan seguridad a su economía, le garantizan el aprovisionamiento de los recursos minerales y energéticos que el país necesita, la salida de sus exportaciones al resto del mundo y el desarrollo de toda una estrategia defensiva. Hoy, reducir la dependencia de su economía del sector exterior sigue siendo la gran tarea inconclusa, fruto de las problemáticas en su economía doméstica.
Todos los analistas coinciden en atribuir a ese aumento en el peso de China, primero de forma sigilosa y posteriormente haciendo el mismo ruido que un elefante en una cacharrería, el origen de los cambios que han venido sacudiendo el orden mundial. Sin ninguna duda, la visibilización del ascenso del gigante asiático hace saltar la chispa de la rivalidad entre potencias y constituye, en sí misma, la pérdida de la estabilidad hegemónica de Estados Unidos.
La rivalidad entre una potencia hegemónica y una aspirante a ocupar ese lugar ya se había producido, según Graham Tillet Allison, en 16 ocasiones a lo largo de la historia de la humanidad, y en 12 de ellas había terminado desembocando en un conflicto bélico. La llamada “trampa de Tucídides” ha cobrado especial protagonismo cuando Estados Unidos, bajo el Gobierno de Trump, inicia el despliegue de una política de contención del ascenso de China, que tiene su primera manifestación en una guerra comercial, interrumpida por la crisis del COVID en 2020, y que se ha trasladado después también al campo tecnológico y diplomático.
La crisis del COVID y el apoyo manifiesto de China a Rusia, durante la invasión y posterior guerra de Ucrania, mostraron al mundo los costes que la globalización también había tenido en términos de seguridad económica. En efecto, la dependencia que muchos países tenían para el suministro de sectores estratégicos resultó desconcertante. Ambos acontecimientos disruptivos evidenciaron las vulnerabilidades y dependencias que los países más ricos de la OCDE tenían con respecto a muchos productos sensibles y estratégicos: en energía, en principios activos de medicamentos esenciales, en material y equipamiento hospitalario, en semiconductores, en paneles solares, en baterías necesarias para la descarbonización, en minerales críticos, etc. Occidente, en mayor o menor medida, había pasado a depender de otros países, muchas veces distantes en lo ideológico y otras veces poco confiables.
A la zaga de China emergen de la globalización otras potencias intermedias que reclaman también una voz propia en la escena internacional, en lo que se ha dado en llamar el “Nuevo Sur Global”. China, interesadamente, promueve la agrupación de muchos de estos países, lanza nuevas instituciones internacionales de financiación y pone sobre la mesa nuevas iniciativas globales de desarrollo, de seguridad y de civilizaciones, desplegando claramente su voluntad de liderazgo internacional.
Nace así un mundo crecientemente fragmentado y multipolar, en el que China constituye una amenaza externa para los valores del liberalismo democrático occidental y el orden internacional basado en reglas, liderado por Estados Unidos. En ese mundo prende la mecha de la denominada desglobalización y la primacía de la geopolítica sobre la eficiencia económica. Crece el proteccionismo y proliferan las políticas industriales que apuestan por el apoyo público para el desarrollo de industrias estratégicas. Se configura así un escenario en el que se hace patente la existencia de una rivalidad sistémica entre bloques, y en el que pasan a priorizarse en los negocios internacionales estrategias encaminadas a asegurar la autonomía estratégica, que a menudo implican maniobras de decoupling, friendshoring y nearshoring.
En los mercados crece la incertidumbre y la geopolítica condiciona las decisiones de internacionalización de las empresas. Nos encontramos en un mundo en el que se está dispuesto a pagar más
La crisis del COVID y el apoyo manifiesto de China a Rusia durante la guerra de Ucrania mostraron los costes que la globalización había tenido en términos de seguridad económica
a cambio de mayor seguridad y donde las decisiones de inversión se ralentizan para poder interpretar mejor las tendencias.
La guerra de Oriente Próximo, tal y como antes lo hizo la guerra de Ucrania, muestra nuevamente el alineamiento de los diferentes países y potencias en posiciones enfrentadas. La escalada del conflicto a Irán y la implicación de las milicias armadas hutíes en el mar Rojo pasan a ser una nueva fuente de preocupación general.
La llegada de Trump a su segunda presidencia y las políticas desplegadas por la nueva administración americana constituyen el último y gran elemento disruptivo del orden mundial y pueden ser interpretadas como una suerte de implosión interna del sistema.

La mayoría de los analistas entienden lo que persigue la administración de Trump, pero pocos consideran que sea posible hacerlo en una legislatura

Poco o nada de lo que hemos vivido en los meses previos al cierre de la redacción de Panorama 2025 puede entenderse sin comprender, por un lado, la firme voluntad de Estados Unidos de mantener su liderazgo a toda costa y, por otro, el cambio del modelo de liderazgo internacional introducido por su nueva administración, y que responde fielmente al perfil del líder elegido mayoritariamente por sus votantes.
Estados Unidos ha decidido abandonar un liderazgo internacional basado en la conformación de alianzas para la defensa de ideales y valores compartidos, por un modelo basado en la imposición unilateral de decisiones y voluntades desde un podio investido de fuerza y de dominio. En consecuencia, abandona la defensa, promoción y financiación de las reglas y valores internacionales que ha defendido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y se concentra en la consecución de objetivos geopolíticos, más o menos acertados, con un marcado interés nacional.
Esta actitud ha desconcertado a sus aliados, que deben ahora reajustar su posición, objetivos y estrategia en el nuevo contexto internacional. Curiosamente, hay muchas similitudes y analogías entre los objetivos del programa de política económica seguido por la nueva administración americana y la estrategia de desarrollo seguida por China durante la última década. Es como si Washington hubiera querido despojarse del lastre que implica ser el líder y defensor del orden internacional basado en reglas y, al mismo tiempo, librarse del corsé que implica aplicar las propias reglas y valores que había venido defendiendo. El unilateralismo, el aislacionismo y el nacionalismo de esta nueva estrategia han sorprendido, por su radicalidad, a casi todos.
El objetivo es evidente: disminuir la vulnerabilidad y preservar su liderazgo como potencia global. Llámese MAGA o America First, Estados Unidos persigue su mayor autonomía y la reindustrialización interna mediante la sustitución de importaciones, valiéndose para ello de un muro arancelario. Al mismo tiempo, comunica la voluntad de anexionarse territorios foráneos que aseguren el control de rutas marítimas estratégicas para el comercio y la defensa, así como el suministro de minerales críticos y tierras raras.
Y todo ello, de la noche a la mañana, con una velocidad de vértigo, multiplicando órdenes ejecutivas.
La mayoría de los analistas entienden lo que persigue la nueva administración americana, pero pocos consideran que sea posible hacerlo en una legislatura y, menos aún, generando incertidumbre. Más bien al contrario, existe cierto consenso en que el daño para Estados Unidos puede ser mayor que los beneficios.
Al cerrar la redacción de Panorama 2025 no sabemos qué volumen de los “aranceles recíprocos” anunciados el pasado 2 de abril de 2025, “día de la liberación”, y aplazados unos días más tarde por Trump, prevalecerán finalmente. En este momento está abierto un proceso de negociación, en el que las rebajas arancelarias, a cambio de otras dádivas y ofertas de los socios comerciales amenazados, son muy probables. Sí sabemos, fruto del mejor acuerdo posible alcanzado por el Reino Unido, que al menos habrá un arancel recíproco del 10%.
Tampoco podemos saber si el deterioro que previsiblemente sufrirá la coyuntura económica estadounidense cambiará significativamente el voto de los fieles seguidores para los que Trump gobierna. Circunstancia que conoceremos en las futuras elecciones de medio término, que se celebrarán en menos de dos años. Por último, no sabemos cuáles serán los próximos pasos y medidas de política exterior en pos de la consecución de los objetivos que Estados Unidos persigue ni cómo pueden afectarnos.
Mientras, observamos desde la distancia cómo el enfrentamiento del Gobierno americano con otras autoridades independientes de su andamiaje institucional, así como la polarización de la sociedad americana, van ganando protagonismo y generando preocupación en la sociedad estadounidense.
Es complejo saber qué puede ocurrir en un futuro. Podemos anticipar muchos posibles escenarios. Incluso siendo optimistas, algunos de esos escenarios están, por desgracia, entre lo malo y lo pésimo. Lo que sí sabemos es que la incertidumbre es hoy la única certeza y que eso, para la economía, no es nada bueno.
RIVALIDAD ENTRE POTENCIAS. ESCENARIOS DE COLISIÓN
1
El ascenso de China y la pérdida de la estabilidad hegemónica. La rivalidad como motor del cambio
Si hay un motor que desencadena todos los cambios que se están produciendo en el orden mundial, ese es, sin duda, la competencia y la creciente colisión entre Estados Unidos y China. Esa rivalidad seguirá marcando, además, los cambios que están por venir.
Este enfrentamiento cobra protagonismo con el primer gobierno de Donald Trump y el inicio del primer conflicto comercial entre ambos países, en 2018. Ahora bien, tiene su germen en el ascenso de China como potencia económica, circunstancia que se acelera y se visibiliza bajo el gobierno de Xi Jinping.
Xi Jinping llega a la presidencia de China el 14 de marzo de 2013, con el propósito de acelerar la estrategia de desarrollo iniciada por Deng Xiaoping a finales de los años 70. Xi Jinping declara el fin de la “etapa del desarrollo” y el inicio de la “etapa de la dignidad”. Llama a China a reconquistar el liderazgo mundial, actuando como una potencia, con voz propia, defendiendo su identidad, con un sistema político que, lejos de estar basado en el sufragio universal, se define como una dictadura democrática popular, gobernada por el Partido Comunista, del pueblo y para el pueblo. China defiende su legitimidad para defender sus propios valores, diferentes a los occidentales, afirmando que el Estado está siempre por encima de la libertad de los individuos. Ese momento, en el que cuestiona tanto la universalidad de los valores occidentales como su papel subordinado en la escena internacional, constituye un desafío explícito.
— PROGRESIÓN DEL PIB MUNDIAL – PORCENTAJE DEL PIB MUNDIAL POR PAÍSES /REGIONES
¿LAS ACTUALES TENSIONES COMERCIALES SON VERDADERAMENTE UN INTENTO DE OBSTACULIZAR EL IMPRESIONANTE ASCENSO DE CHINA?

Fuente: Bank of America
Por otra parte, Xi Jinping ha logrado concentrar un grado de poder desconocido desde la época de Mao Tse Tung. Lo ha hecho escudándose en una campaña de limpieza de la corrupción en los estamentos públicos sin precedentes, que dio lugar a la destitución de 1,4 millones de funcionarios y al procesamiento de más de 170 ministros y viceministros, quienes han sido sustituidos por figuras afines al presidente. Análoga purga se ha acometido en la cúpula del Partido Comunista, donde se ha llevado a cabo una progresiva sustitución de representantes de la “Liga de las Juventudes Socialistas” por miembros del denominado “Clan Zhejiang”, formado por aquellos que coincidieron con Xi cuando era gobernador de esa provincia.
Xi se rodea, así, de acólitos, lo que le permite inicialmente alcanzar más fácilmente decisiones colegiadas y, posteriormente, ir concentrando en su persona mayores cuotas de poder. Crea comités bajo su tutela y disminuye el peso de las comisiones ejecutivas del partido. Finalmente, en octubre de 2022, en el último congreso del Partido Comunista, se quebró el mecanismo de transición interna del partido, establecido desde 1949, pues se obvió el límite de dos mandatos consecutivos, permaneciendo Xi al frente del Gobierno. Hasta hoy, nadie conoce el plazo ni la fecha que pondrá fin a su mandato.
Tres han sido las principales estrategias desplegadas por Xi para propiciar el gran salto geopolítico de China: la nueva Ruta de la Seda (oficialmente conocida como la Iniciativa de la Franja y la Ruta), la Doble Circulación y el plan “Made in China 2025”.
Sin duda, la Iniciativa de la Franja y la Ruta es la estrategia de diplomacia exterior y posicionamiento geopolítico, sin recurrir al uso de la fuerza, más rápida y ambiciosa de la historia de la humanidad. Con ella, China aspiraba a construir, en un tiempo récord, una red de alianzas internacionales, así como a fortalecer los lazos económicos y políticos con una diversidad de países, con el objetivo de asegurarse el acceso a materias primas críticas y un lugar de paso seguro para sus exportaciones al resto del mundo.
China ya venía desplegando, desde hacía años, en muchos países ricos en materias primas, un modelo de cooperación que responde a la lógica de la diplomacia económica, llamada por algunos “diplomacia extractiva”. Consiste en la financiación y construcción de infraestructuras, a menudo de transporte, en países “socios”, a cambio de la adquisición en condiciones favorables de materias primas.
La Iniciativa de la Franja y la Ruta es la sistematización de esa estrategia, a través de la definición de corredores terrestres y marítimos que permiten conectar a China con el resto del mundo. Una red de corredores terrestres que conectan a China con Asia Central, Rusia y Europa; y rutas marítimas que comunican las costas de China con el Sudeste Asiático, el sur de Asia, Oriente Medio, África y Europa. La iniciativa se centra en la financiación y construcción de infraestructuras de transporte (puertos, ferrocarriles, etc.), cuyo propósito fundamental es facilitar la importación de materias primas o la exportación de mercancías al resto del mundo.
Los puertos son elegidos en emplazamientos estratégicos y los países a los que se invita a formar parte son, muchos de ellos, ricos en recursos o están en lugares estratégicos en los corredores diseñados. En total, más de 150 países forman parte de la iniciativa. En el marco de la misma, se han financiado, mediante instituciones creadas para ese propósito, más de tres mil proyectos. China ha establecido alianzas estratégicas con países que representan, en conjunto, más del 55% del PIB mundial y concentran más del 75% de los recursos energéticos del mundo. Mención especial merece el hecho de que muchos de los puertos construidos en zonas estratégicas cuentan con una guardia costera china, muchas veces militarizada.
En paralelo, se ha producido la expansión de empresas chinas que operan puertos relevantes en todo el mundo, circunstancia esta que ha saltado a primer plano recientemente, cuando Donald Trump se ha referido al canal de Panamá de forma amenazante. Nótese que la empresa privada china Hutchison Ports venía operando, hasta hace pocos meses, los puertos de Balboa y Cristóbal, situados a ambos extremos del Canal.
La segunda gran iniciativa desplegada por Xi es una monumental política de promoción industrial, denominada “Made in China 2025”. Su objetivo es que China alcanzara la autosuficiencia tecnológica en 2025. Hay que tener en cuenta que gran parte del crecimiento exponencial de China se había basado tradicionalmente en el denominado catch-up tecnológico. Es decir, en la asimilación de las tecnologías más avanzadas y estandarizadas que ya aplicaban los países más avanzados tecnológicamente.
“Made in China 2025” es un antes y un después, pues constituye una iniciativa de inversión masiva con un enfoque estratégico nacional. La iniciativa identifica sectores estratégicos en los que el gigante
La Iniciativa de la Franja y la Ruta es la estrategia de diplomacia exterior y posicionamiento geopolítico, sin recurrir al uso de la fuerza, más rápida y ambiciosa de la historia
asiático pretende situarse a la vanguardia y lograr la autosuficiencia. Se apuesta por la innovación y la mejora de la calidad y la eficiencia en ellos, así como por el desarrollo de marcas nacionales que promuevan una base industrial sólida en los sectores con mayor proyección de futuro: energía sostenible y electrificación de la movilidad (trenes y automóviles eléctricos), conducción autónoma y baterías, computación cuántica, IoT, robótica, big data, IA, semiconductores, sector aeroespacial, ingeniería y minería oceánica, sector naval, nuevos materiales, medicamentos y dispositivos médicos, biotecnología, etc. A día de hoy, está previsto que comience el desarrollo de una segunda fase del plan, que se extenderá durante los próximos diez años.


MADE IN CHINA 2025
Y EL SALTO TECNOLÓGICO
El resultado alcanzado por el Plan 2025 ha sido espectacular. Basta con algunos ejemplos para comprobarlo. China lidera ya la producción mundial de baterías y coches eléctricos, así como la de componentes para la generación de energía solar. Un 80% de la fabricación mundial de paneles fotovoltaicos y un 60% de la de baterías y coches eléctricos corresponde a China. Por su parte, DeepSeek ha puesto de manifiesto la capacidad del gigante asiático para desarrollar inteligencia artificial. El modelo LLM de DeepSeek es equiparable, en resultados, a los productos de GPT y OpenAI, aunque con una inversión de tan solo un 6% de la realizada por cualquiera de ellos. La empresa Huawei ha liderado la implantación de la tecnología 5G en telecomunicaciones a escala global, circunstancia que motivó que la primera Administración Trump parara la expansión del gigante tecnológico chino en territorio estadounidense. En materia de computación cuántica, hace solo unos meses, la Universidad de Ciencia y Tecnología de China presentó un nuevo récord en computación cuántica superconductora, con el modelo Zuchongzhi 3.0, de 105 qubits. Este modelo está siendo aplicado ya para la optimización de los modelos de IA. Asimismo, China ha desplegado la aplicación de la tecnología cuántica a la fotónica y cuenta con un satélite de comunicación (Mozi) y una red nacional de comunicación cuántica que la sitúa como líder en este campo.
En el sector aeroespacial, China sigue teniendo retos por resolver. Tiene ya algún modelo de avión comercial operativo (Comac 919), aunque su industria sigue dependiendo de los fabricantes extranjeros, tanto para aeronaves como para componentes críticos. También tiene cierto retraso en la construcción de aviones militares de combate de última generación. No obstante, destacan los logros en el sector aeroespacial, pues cuenta con una estación espacial propia, ha realizado exploración en la Luna y en Marte, y ha desarrollado cohetes portadores avanzados.
Lo mismo podríamos decir en materia de semiconductores pues, si bien China sigue teniendo cierto retraso respecto de Estados Unidos, ha demostrado la capacidad de escalar la producción de semiconductores con nodos maduros, en concreto, con nodo litográfico 7.
Ahora bien, si hay un capítulo en el que el creciente liderazgo tecnológico e industrial de China genera especial preocupación a su rival, es el de la construcción naval. Hoy, China construye el 55% de los barcos comerciales del mundo y acapara más del 60% de la cartera de pedidos a escala global. China domina 14 de las 18 categorías de buques comerciales convencionales que existen. Lo anterior puede extenderse también al sector de la defensa. La China State Shipbuilding Corporation (CSSC) desarrolla igualmente la flota militar. Esta estrategia de fusión civil-militar facilita la conversión rápida de la producción de nuevos barcos comerciales en barcos de guerra, lo que incrementa la capacidad de respuesta del país en cualquier conflicto armado.
La estrategia “Made in China 2025” puede ser calificada de profundo éxito, atendiendo a los resultados y al progreso alcanzado durante su despliegue. Un aspecto crucial a tener en cuenta es la alineación absoluta del Estado chino con su sector empresarial, así como con los centros de investigación. Esto contrasta con el modelo occidental, en el que, muchas veces, ha sido el propio sector empresarial el que ha promovido el cambio y la innovación.
La tercera iniciativa desplegada por Xi es la “Doble Circulación”, cuyo propósito es construir un modelo económico más resiliente y autosuficiente y menos dependiente del exterior. Para ello, se pretende reducir el protagonismo del sector exterior en la tracción del crecimiento de China (circulación externa), trasladando más responsabilidad al consumo doméstico (circulación interna) en la demanda y en la generación de valor. Con esta estrategia, China equilibraría su crecimiento y sería menos vulnerable frente al exterior, por ejemplo, a los posibles aranceles que pudieran imponer sus principales clientes… ¡Qué caprichosa es la historia!
Esta estrategia es seguramente la que peores resultados ha tenido. Aun así, el peso de las exportaciones chinas de bienes ha disminuido de forma notable en los últimos 20 años, pasando de oscilar en torno al 35% del PIB a los niveles actuales, ligeramente inferiores al 20%. Uno de los frenos al desarrollo de la iniciativa ha sido la crisis del sector inmobiliario, que ha salpicado a la banca en la sombra. La crisis ha impedido a China aplicar una política monetaria más laxa, que estimulara el consumo y la inversión. China se ha visto obligada, en diferentes ocasiones, a enfriar el mercado de crédito para mitigar la burbuja inmobiliaria y evitar las insolvencias de un sistema financiero sobreapalancado. La crisis inmobiliaria, la política de COVID cero, la creciente desigualdad distributiva y el envejecimiento de la población, son todos frenos al crecimiento de China y las razones de que su crecimiento se haya ralentizado.
Estas tres estrategias han propiciado el salto económico de China y el fortalecimiento geopolítico del país durante la última década. China ha pasado así, a disputar con Estados Unidos el liderazgo mundial. Su PIB alcanza el 18% del PIB planetario, es la primera potencia exportadora del mundo, el principal socio comercial de más de 140 países, el mayor consumidor de materias primas y el mayor procesador de minerales críticos y tierras raras del planeta.
— PAÍSES POR PRINCIPAL SOCIO COMERCIAL








Este ascenso y posicionamiento geoestratégico de China rompe la estabilidad hegemónica de Estados Unidos, que percibe por primera vez que China no es “solo” una potencia en ascenso, sino que tiene capacidad para sobrepasarle, para sustituirle a la cabeza de las economías del mundo, lo que ha desatado una política de contención por parte de Washington, que busca así frenar el ascenso del país asiático.
La percepción en Occidente de que el ascenso de Pekín se ha producido gracias a la acumulación de desequilibrios comerciales, haciendo un uso desleal de las reglas del libre comercio, así como la creciente asertividad de Xi en la defensa de valores y principios distintos a los promovidos por Occidente, han despertado aún más el recelo y la desconfianza. Este recelo se ha materializado, de forma más o menos acusada, en medidas y reacciones, dependiendo de los liderazgos y las coyunturas de cada momento en el eje euroatlántico.
En consecuencia, China pasa a ser definida como “rival sistémico” en la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos en 2022. La propia Estrategia señala que China se convierte en el único competidor con intención de remodelar el orden internacional, con cada vez mayor capacidad de poder hacerlo. Por su parte, la Comisión Europea, en un documento estratégico de 2019 referido a su relación con China, define al gigante asiático como socio, competidor y rival sistémico, dejando patente que China supone un desafío para la Unión Europea.
Evidentemente, no todos los países occidentales ni todos sus gobiernos comparten la misma perspectiva ni utilizan el mismo lenguaje, apostando unos más por la necesidad de fortalecer la cooperación y el diálogo, y otros por una mayor confrontación o competencia.
Fuente: Econovisuals (US Census, Customs of China)
EE.UU. como socio comercial dominante China como socio comercial dominante Intercambio comercial (100.000 M$)
Durante los dos mandatos de Donald Trump, la Casa Blanca se ha mostrado más asertiva y con mayor determinación, argumentando que el gigante asiático habría jugado sucio y se habría aprovechado de Estados Unidos, infligiéndole un déficit comercial que ha propiciado la desindustrialización del denominado “Rust Belt” norteamericano. Aunque ya se venía hablando de la pérdida de ocupación y empleo en esos territorios como consecuencia de la crisis del acero, la del sector del automóvil y la del carbón desde los años 70 y 80, lo cierto es que la Administración Trump ha criticado repetidamente el impacto que las prácticas desleales de comercio exterior de China han tenido, especialmente sobre los territorios de Michigan, Ohio, Pensilvania y Wisconsin.
Ahora bien, aunque fuera el primer Gobierno de Trump el que pusiera de manifiesto el giro respecto a China, declarando la primera guerra comercial entre ambas potencias en 2018, la Administración Biden, aunque sin duda más moderada y diplomática en sus declaraciones, también ha desplegado una intensa política de contención frente al gigante asiático.
Cuando Biden recibe la presidencia de Estados Unidos, el 21 de enero de 2021, hereda una situación de tregua en la guerra comercial con China, negociada por su antecesor en 2019. El acuerdo contemplaba que China debía incrementar sus compras a Estados Unidos para que se redujera el desequilibrio comercial. Esta condición no se cumplió y Biden optó por desplegar una
política industrial destinada a replicar en cierto modo el “Made in China 2025”. El objetivo obvio era garantizar la supremacía estadounidense en sectores estratégicos. Así, iniciativas como la “Ley de Chips y Ciencia” y la “Inflation Reduction Act” pasaron a comprometer ingentes recursos públicos en investigación, promoviendo inversiones para el desarrollo de nuevas capacidades en sectores prioritarios: la IA, la computación cuántica, la sostenibilidad ambiental y la electrificación, el desarrollo de semiconductores, etc. Estas iniciativas contemplan, asimismo, limitaciones relevantes en las exportaciones de tecnología avanzada a China. En respuesta, China ha prohibido las exportaciones a Estados Unidos de algunos productos clave, como el galio y el germanio.
En el campo diplomático y militar, Washington ha girado toda su atención, durante el mandato de Biden, al Indo-Pacífico. Ha promovido el acuerdo Aukus, que compromete a Estados Unidos y Reino Unido a apoyar a Australia en la adquisición de submarinos de propulsión nuclear con armamento convencional, en el desarrollo de tecnologías de defensa avanzadas, así como a promover la estabilidad y seguridad en la región. Asimismo, la Administración Biden decidió retirar las tropas de Afganistán para concentrar los esfuerzos de paz global en el Indo-Pacífico, fortaleciendo para ello el Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (QUAD) con Japón, Australia e India, para favorecer el intercambio de información y ejercicios militares conjuntos, en una suerte de semialianza militar.
La segunda presidencia de Trump se ha iniciado con una nueva escalada en lo que a la rivalidad entre potencias se refiere
La segunda presidencia de Trump se ha iniciado con una nueva escalada en lo que a la rivalidad entre potencias se refiere. La concepción que Trump siempre ha tenido del comercio, como juego de suma cero, en el que hay ganadores, con superávit comercial, y perdedores, con déficit, ha presidido sus primeros meses de gobierno. Los aranceles se han convertido en los protagonistas de su política exterior y en la herramienta principal con la que pretende corregir los “abusos” que el resto del mundo habría venido cometiendo con el país americano. Ahora, no solo China, sino el resto de los socios comerciales, y en especial la Unión Europea, han pasado también a estar en la diana de sus críticas.

Tras el anuncio, el pasado 2 de abril, “día de la liberación” de una miríada de “aranceles recíprocos” para todos los países que registren superávit comercial con Estados Unidos, la nueva administración americana ha fijado un plazo de tres meses para alcanzar con cada socio un acuerdo que rectifique el desequilibrio comercial o, de lo contrario, impondrá el correspondiente arancel recíproco que permita corregir las “injusticias comerciales”.
En lo que respecta a la rivalidad con China, los primeros 100 días del Gobierno de Trump han sido vertiginosos. China anticipó que respondería en los mismos términos a cualquier medida arancelaria estadounidense, circunstancia que propició una escalada de aranceles que, de facto, concluyó con un arancel americano a China del 145%, similar al impuesto por China a Estados Unidos (125%). Esto suponía, en la práctica, la desaparición de los intercambios y un muro al comercio bilateral. Habida cuenta del tamaño de las exportaciones de China a Estados Unidos, aproximadamente de 440.000 millones de dólares, un 15% del total de sus ventas al exterior, y de la enorme diferencia con las exportaciones estadounidenses a China, aproximadamente 140.000 millones de dólares, Pekín tenía más que perder con esta situación. Ahora bien, ambos países siguen teniendo una fuerte dependencia en productos críticos, por lo que el bloqueo comercial infringe un daño severo a ambos. De hecho, Estados Unidos se vio obligado, días después, a exceptuar de aranceles a las importaciones provenientes de China de teléfonos móviles, ordenadores portátiles y otros componentes tecnológicos. China, además, reaccionó comunicando la suspensión de toda su cartera de pedidos a Boeing y la interrupción de la exportación de tierras raras a Estados Unidos.

Tras un mes de caída abrupta de los intercambios, la negociación se ha abierto camino y ambas potencias han alcanzado un acuerdo temporal, días antes de cerrarse la redacción de este documento. El acuerdo sitúa el arancel americano general a los productos chinos en un 30%, resultante de aplicar un arancel recíproco de un 10% sobre el 20% ya establecido por Trump a China en las primeras semanas de gobierno. Por su parte, China aplicaría ese mismo arancel del 10% a los productos norteamericanos. Esta situación tiene un impacto evidente sobre ambas economías, y seguramente lo tendrá también sobre otras muchas. El comercio interanual entre los dos gigantes había caído ya un 21% en el mes de abril de 2025.
Sea como fuere, el acuerdo representa un balón de oxígeno tanto para ambos países como para la economía mundial; en las horas posteriores a que se comunicara, se produjo una fuerte recuperación de las bolsas y de la cotización del dólar. La acumulación de contenedores vacíos en los principales puertos chinos ha ido disminuyendo los días posteriores, tal y como había ocurrido
Estados Unidos se ha visto obligado a revisar el bloqueo comercial, exceptuando de aranceles a las importaciones provenientes de China de teléfonos móviles, ordenadores portátiles y otros componentes tecnológicos
las semanas previas al anuncio de los aranceles recíprocos. Los leads y lags comerciales, la aceleración y paralización de envíos, fruto de la incertidumbre, han pasado a ser la práctica comercial habitual en los últimos meses, lo que ha generado tensiones en las cadenas de suministros.
Como resultado de todos los acontecimientos anteriores, la incertidumbre se ha multiplicado y, en estos momentos, no es posible anticipar cuál será el devenir de los acontecimientos en los próximos meses. Sin duda, la rivalidad entre potencias seguirá produciéndose en el campo comercial, tal y como ha venido ocurriendo, y se seguirá produciendo en el campo tecnológico, diplomático y, seguramente, también militar.
Ahora bien, al referirnos a los diferentes escenarios de colisión entre potencias, no podemos dejar de mencionar aquí acontecimientos geopolíticos en los que ambos rivales han tomado una posición enfrentada. En concreto, nos referimos a la guerra de Ucrania y al conflicto de Oriente Próximo.
2 Escenarios de colisión
Tanto la guerra de Ucrania como el conflicto de Oriente Próximo han copado los titulares y crónicas de los últimos años. Como todas las guerras, ambos conflictos constituyen un drama humanitario, pero también la constatación de los cambios geopolíticos que se están produciendo en el mundo. Y es que cada uno de ellos no solo es una amenaza para la seguridad de las zonas afectadas, sino también, por la posible escalada de los mismos, una amenaza para la seguridad global.
En un contexto en el que se desmantelan las reglas de funcionamiento del orden internacional y aumentan los actores que reclaman una voz propia, parece inevitable que proliferen los conflictos. Como si de un juego de cartas se tratara, si eliminamos las reglas y multiplicamos los jugadores, es inevitable que se incrementen las discusiones. Ahora bien, estos conflictos se agravan y se hacen más profundos y extendidos en el tiempo cuando las potencias rivales del planeta se alinean, aunque sea en un pretendidamente discreto segundo plano, en distintos bandos, dando soporte y aliento al cruce de sables.
2.1. La Guerra de Ucrania
Rusia es, a todas luces, una potencia intermedia en el plano económico y, seguramente, geopolítico, pero es una nación en la que prevalece una capacidad nuclear equiparable a la de Estados Unidos. Pese a tener un PIB algo menor al de Italia, Rusia aspira a ser un actor decisivo en un mundo multipolar, aunque, con toda probabilidad, solo sea un actor nuclearmente decisivo, en un mundo fundamentalmente bipolar.
El revisionismo histórico de Putin encontró en febrero de 2022 el momento propicio para retrotraer la arquitectura de seguridad de Europa a 1989. La autopercepción de Rusia como “Estado imperio” –por su vasta extensión y su composición multiétnica, por su centralismo político y su pasado soviético, en el que se promovió la rusificación de las minorías étnicas de territorios y regiones distantes– siempre ha dado argumentos para negar la soberanía y la independencia de las exrepúblicas soviéticas. Una negación especialmente vehemente cuando nos referimos a la que se considera la cuna de la civilización rusa: la Rus de Kiev. Es decir, a Bielorrusia y Ucrania. Bajo esta perspectiva histórica, la pérdida de control de Kiev se interpreta como una amputación

de la historia y del origen de Rusia, es decir, como la pérdida de la propia identidad.
La aproximación de Ucrania a la esfera occidental –a la Unión Europea en particular, y su posible incorporación a la OTAN, en especial– constituía no solo la pérdida de la “joya de la corona”, sino la desaparición de una zona de influencia que hacía las veces de colchón frente a Occidente y que para Rusia constituía un elemento de su seguridad irrenunciable. Todo ello ocurría en un momento de creciente preocupación para Putin, obsesionado por la recuperación de influencia en el espacio postsoviético, sobre todo en los óblasts con una importante presencia de población rusa, no solo del Donbás ucraniano, sino también de Moldavia y Georgia: Transnistria, Abjasia y Osetia del Sur.
A todo lo anterior se sumó el revisionismo histórico y la voluntad de volver a edificar aquello que la historia arrebató injustamente con la caída de la URSS. El aliento y el apoyo que supuso para Rusia el “Acuerdo de Amistad sin Límites” suscrito con Xi Jinping a principios de 2022 hizo el resto. Con todos esos mimbres, Putin
Tanto la guerra de Ucrania como el conflicto de Oriente Próximo han copado los titulares y crónicas de los últimos años
invadió Ucrania el 24 de febrero de ese mismo año e inició una guerra que movió las fronteras de Europa. Nadie hubiera podido imaginar esta invasión unos años antes, en plena expansión de la “Ostpolitik”, ideada por Willy Brandt, a finales de los años 60, y claramente secundada por Angela Merkel y sus antecesores, mucho después.

En el momento de la invasión, Rusia proveía el 40% del gas de la Unión Europea, el 35% del carbón y el 25% del petróleo, además de ser un suministrador relevante de aluminio, níquel, paladio, hierro, gas neón, argón y fertilizantes.
La resistencia inicial de Ucrania y el apoyo de la comunidad occidental a Kiev, con la Administración de Biden a la cabeza, impidieron una guerra rápida, al igual que a Rusia el respaldo de Pekín le permitió sostener con comodidad un conflicto en el que se multiplicaron las sanciones de Occidente.
Las reservas de 90.000 millones de dólares americanos, mantenidas en el Banco Central de China (PBOC) y la línea swap de 150.000 millones de renminbis, acordada con antelación a la guerra con el gigante asiático, así como la desviación de todas las exportaciones energéticas hacia China, han permitido a Rusia mantenerse resiliente en el conflicto y dirigir su industria hacia una economía de guerra.
Por su parte, Ucrania ha pervivido en el conflicto con una dependencia absoluta de Estados Unidos y de la Unión Europea. El primero ha facilitado ayuda tanto financiera como militar, siendo esta última de enorme relevancia. Tanto la información de inteligencia provista por el sistema de satélites Starlink –imprescindible para guiar drones y conocer los movimientos del contrario– como los misiles Patriot, que permiten implementar escudos aéreos defensivos, han sido dos pilares fundamentales del apoyo americano a Kiev. Por lo que a la Unión Europea se refiere, el grueso de su ayuda ha sido fundamentalmente financiera y en munición. Se estima que, en total, el importe de las ayudas recibidas por Ucrania ha ascendido a unos 200.000 millones de dólares al año.
Todo este apoyo externo recibido por ambos bandos ha permitido que, con ofensivas y contraofensivas, el conflicto se haya anquilosado en el tiempo. Rusia ocupa desde el comienzo territorios en el Donbás, al este del Dniéper. Muchos analistas perciben a Rusia hoy como un jugador totalmente dependiente de China, y la alianza de China con Moscú, una forma de llevar el poder económico chino hasta la misma frontera oriental de Europa.
La escalada de la inflación y la desaceleración del crecimiento global han sido la principal secuela económica de la guerra de Ucrania
Sin duda, durante todo este tiempo, la posibilidad de una escalada del conflicto –y en especial la expansión a suelo europeo– ha sido siempre el principal riesgo que ha enfrentado el mundo. El potencial nuclear de Rusia ha sido mencionado y utilizado como amenaza en reiteradas ocasiones. La denuncia por parte de Rusia del “Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas” (Nuevo Start), en 2023, y la retirada previa de Estados Unidos, en 2019, del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, presagiaban una posible escalada del conflicto con resultados imprevisibles.
En el plano económico, las principales secuelas de la guerra de Ucrania se sufrieron sobre todo durante su primer año, especialmente en Europa, en forma de crisis energética. El precio del petróleo llegó a escalar hasta 137 dólares por barril, en marzo de 2022, y el gas en Europa multiplicó su valor hasta los 339 euros/MWh (TTF holandés), en agosto de ese año. Como consecuencia, se desencadenó un fuerte shock de oferta que generó un fuerte aumento de los niveles de inflación hasta tasas no vistas en décadas, y que en España rozaron los dos dígitos.
La escalada de la inflación y la desaceleración del crecimiento global, como consecuencia de las políticas monetarias contractivas aplicadas para doblegar el crecimiento de los precios por parte de los principales bancos centrales del mundo, han sido la principal secuela económica de la guerra de Ucrania. Los tipos de interés del dólar y del euro ascendieron desde mediados de 2022, y en apenas un año subieron cada uno cinco puntos porcentuales. Lo anterior ha tenido un notable impacto en la ralentización del consumo y la inversión a escala global.
A lo largo de estos tres años de conflicto, se estima que han perdido la vida unas 300.000 personas, y el número de heridos asciende a más de un millón. Las infraestructuras y ciudades devastadas son ingentes. Pero parece que la economía global ya ha digerido las repercusiones económicas del conflicto. Al cerrar esta redacción, los precios y los tipos de interés, especialmente en Europa, se han reconducido hasta los niveles objetivo, rozando el 2%. Por su parte, los mercados energéticos se han estabilizado, en gran parte gracias a que se han redireccionado y equilibrado las compras de gas y petróleo a escala global y a que no haya escalado el conflicto de Oriente Próximo al estrecho de Ormuz.
Sin embargo, el conflicto de Ucrania sigue vivo. Las promesas formuladas por Trump durante su campaña anticipaban una solución en un corto espacio de tiempo. Era muy previsible que cualquier final pasara por la cesión a Rusia de los territorios ocupados en el Donbás y, previamente en Crimea, a cambio del compromiso de no agresión al resto del territorio ucraniano. Tanto es así que Zelenski, ya en agosto de 2024, se aventuró a conquistar territorio en Kursk, cuando se preveía una solución negociada al conflicto y un posible canje de cromos.
Pero, como casi siempre, el diablo está en los detalles.
La necesaria renuncia de Ucrania a entrar en la OTAN, la negativa de Europa a que se cedan territorios a Rusia a cualquier precio, el rechazo de Putin a que haya fuerzas de paz de Europa en territorio de Ucrania, el cómo se garantiza entonces la seguridad de Kiev y el tratamiento que debe recibir la población civil de los territorios ocupados, son todas cuestiones muy difíciles de acordar.
Para colmo, nadie se esperaba que los términos del acuerdo se negociaran inicialmente solo entre Estados Unidos y Rusia y que, más tarde, se impusieran a Ucrania condiciones que prácticamente equivalen a una rendición, difíciles de aceptar. Por si no fuera suficiente, la nueva administración americana ha exigido a Ucrania también la devolución de la ayuda recibida estos años de guerra, como si de un préstamo se hubiera tratado y como si el conflicto hubiera sido responsabilidad de Kiev. En consecuencia, se ha alcanzado un “acuerdo” que permite a Estados Unidos explotar minerales críticos y tierras raras en el territorio de Ucrania.
La economía global ya ha digerido las repercusiones del conflicto en Ucrania y los tipos de interés se han reconducido
A día de hoy, lo que pretendía ser un posible acuerdo de paz se ha convertido en una posible tregua temporal, y esta última, en un arreglo de menor alcance todavía, que permite solamente el intercambio de prisioneros y la exportación de grano. Cuestiones menores, al fin y al cabo. Putin ha exigido condiciones que Estados Unidos no puede garantizar, pues afectan a las sanciones impuestas por la Unión Europea, circunstancia que ha permitido devolver cierta voz a Europa en la resolución del conflicto.
El acuerdo definitivo es complejo y exige la participación de todos los involucrados, incluyendo, como no puede ser de otra forma, a la Unión Europea y a Ucrania. Washington ha amenazado con retirarse de las negociaciones si no percibe verdadera voluntad de compromiso entre los contendientes.
Todas las partes que sustentan a Ucrania sufren cierto agotamiento, por lo que el conflicto debería estar más cerca de su final. Estados Unidos no va a seguir apoyando a Ucrania como lo ha hecho hasta el momento y la Unión Europea no parece capaz de seguirlo haciéndolo sola, pues militarmente no dispone de los medios que puedan sustituir a los elementos indispensables que venía suministrando Estados Unidos, especialmente a la inteligencia militar y al escudo antimisiles.
Una opción posible y probable es que vayan disminuyendo la intensidad de los enfrentamientos, fruto de acuerdos menores y parciales. Que estos enfrentamientos no desaparezcan del todo, y que se produzcan escaladas puntuales de la tensión, en una suerte de congelación del conflicto que, sin ser una tregua, sepa a algo parecido para casi todos los involucrados.
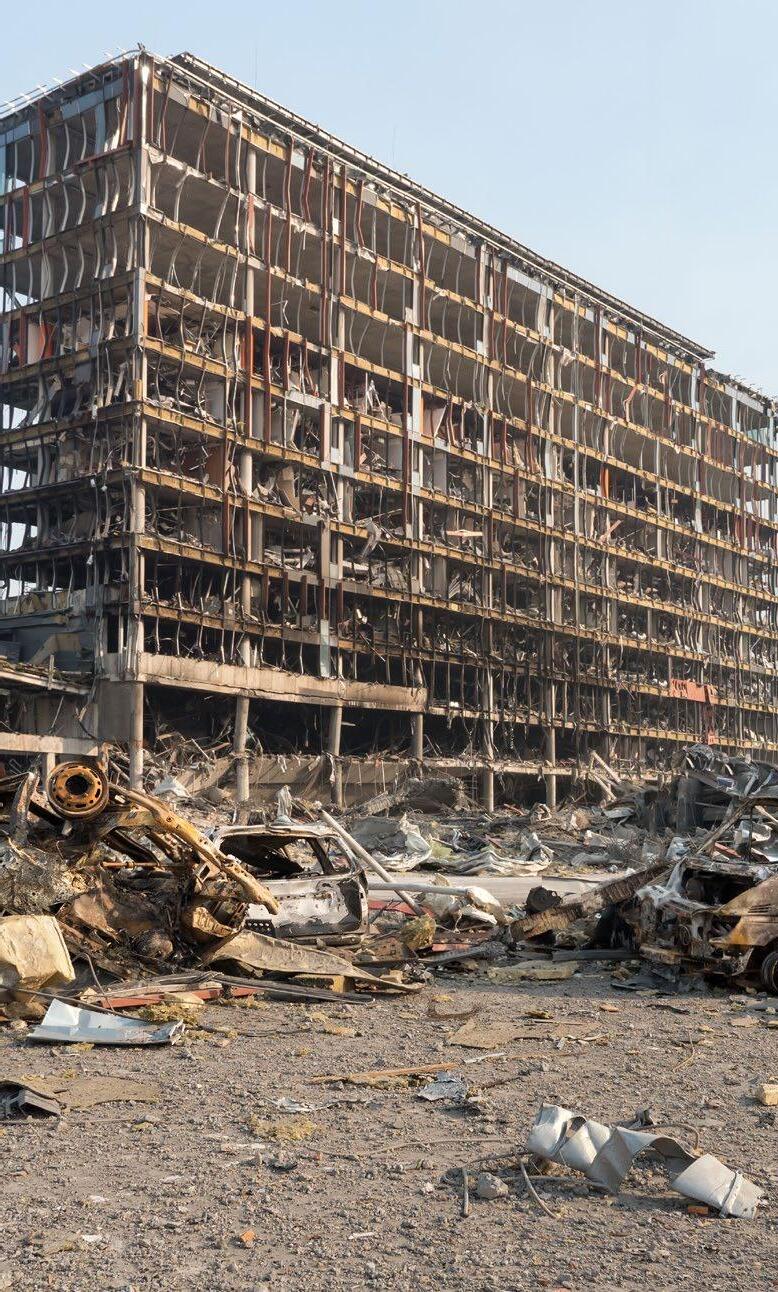

2.2. El conflicto de Oriente Próximo
Desde siempre, los analistas de riesgos han mantenido un ojo abierto mirando a Oriente Medio, pues lleva más de un siglo siendo un constante foco de tensiones, enfrentamientos y conflictos, con graves implicaciones para la seguridad y la economía global. Lo que se dice un polvorín.
Lo sorprendente es que el 7 de octubre de 2023 nadie anticipara la posibilidad de que se desencadenara un conflicto en la zona y, mucho menos, de la entidad del que ha tenido lugar. Y, seguramente, los mismos motivos por los que no se anticipaba la posibilidad de un conflicto de esa envergadura justo en aquel momento, son los que dieron lugar al mismo. En efecto, tras el lanzamiento por parte de la Administración Trump 1.0 de los Acuerdos de Abraham, consistentes en el acercamiento y reconocimiento del Estado de Israel por parte del mundo árabe, en 2020, distintos países, singularmente Emiratos y Marruecos, los habían secundado. Faltaba, sin embargo, la participación de alguna de las grandes potencias árabes, sobre todo Arabia Saudita. Recordemos que Egipto, desde los acuerdos de Camp David en 1978, ya reconocía al Estado de Israel.
Arabia Saudita lleva años desplegando una nueva política exterior, abriéndose al resto del mundo, promoviendo una mayor integración internacional y la consecución de nuevas alianzas internacionales que favorezcan la atracción de inversiones y el desarrollo de su plan Visión 2030. En el marco de ese nuevo enfoque, el acercamiento a Israel era evidente y la posibilidad de que Arabia terminara reconociendo al Estado hebreo, en el corto plazo, una posibilidad inminente.
En esas circunstancias, en general se interpretaba que se estaba produciendo una relajación en las tensiones entre Israel y el mundo árabe. Quizá fuera la coyuntura más favorable desde la declaración de Balfour, en 1917, para desencadenar cierto entendimiento y convivencia entre las posiciones más flexibles de uno y otro lado.
La injustificable e imperdonable masacre desatada por Hamás en Israel, el 7 octubre de 2023, supuso la ruptura de cualquier posible puente de entendimiento entre las posiciones moderadas de palestinos y judíos, e implicó que las posiciones más extremas
Oriente Medio lleva más de un siglo siendo un constante foco de tensiones, enfrentamientos y conflictos, con graves implicaciones para la seguridad y la economía global
de ambos bandos sean quienes lleven la voz cantante en la relación. Un plan perfecto para evitar cualquier solución pacífica y la coexistencia armónica entre los dos pueblos. Es evidente que ambos extremos se necesitan, pues tienen en su rival a su principal alimento y razón de ser. La reacción de Israel no se hizo esperar y cumplió, a pies juntillas, el guion que su rival parecía haberle trazado, alejando nuevamente, con su justificable pero desaforada reacción, a Israel de una gran parte del mundo árabe.
El Gobierno de Israel, muy débil en ese momento, pasó a tener en el enemigo externo el acicate para recuperar la confianza política, y convocó un gabinete de emergencia, en el que participaba el principal partido de la oposición, y en el que el pensamiento nacionalista radical adquirió enorme influencia. Las posiciones más extremas y radicales cobraron fuerza y protagonismo, y se desató una nueva espiral de odio.
El balance del desastre humanitario subsiguiente es estremecedor, como estremecedores fueron los ataques de Hamás en 2023. Más de 40.000 civiles han muerto en la Franja de Gaza, un 40% de los cuales tienen menos de 14 años. Un 90% de los edificios han sido destruidos y millones de personas han sido desplazadas en más de una ocasión. El odio se ha diseminado. Pensemos que un 80% de la población de Gaza tiene familiares directos fallecidos en el conflicto con Israel.
Tras año y medio de guerra, Israel puede considerarse el claro vencedor. Israel ha destruido y ocupado parte de la Franja de Gaza y el sur del Líbano y, para colmo, en diciembre de 2024, cayó el Gobierno de Bashar al-Assad en Siria.

Posiblemente, esa posición de fortaleza explica el paso que ha dado para terminar de “redibujar el mapa de Oriente Medio”, usando las palabras de Benjamín Netanyahu. A lo largo del conflicto, la posibilidad de que Irán se implicara abiertamente era una de las principales preocupaciones, por el riesgo de escalada que entrañaba. Pero, aunque se habían producido ataques puntuales entre Israel e Irán, la proporcionalidad estratégica y medida de las respuestas atenuaba ese temor. Sin embargo, esa contención ha llegado a su fin. Israel lanzó, la madrugada del 13 de junio, varios ataques con misiles sobre diversos objetivos iraníes, entre ellos la central nuclear de Natanz y la sede de la Guardia Revolucionaria en Teherán. En los ataques murieron los responsables de la cúpula militar, incluido el jefe de la Guardia Revolucionaria y varios científicos nucleares. Una semana después, Estados Unidos se sumó a la guerra contra Irán al lanzar un espectacular ataque dirigido primordialmente contra las principales instalaciones de enriquecimiento de uranio (Fordow, Natanz e Isfahán).
El objetivo declarado de la operación es frenar el desarrollo del programa nuclear, que, según la inteligencia israelí, ha avanzado hasta acercarse peligrosamente al umbral necesario para la fabricación de cabezas nucleares, y forzar a Teherán a negociar un acuerdo a largo plazo. Pero tanto Trump como Netanyahu especulan con la posibilidad de un cambio de régimen. La capacidad de respuesta de Irán se encuentra muy
mermada como consecuencia de las sanciones internacionales, el debilitamiento de su ejército y el desmembramiento de las milicias chiitas en la región. Sin embargo, no se debe subestimar su voluntad de resistencia ni la posibilidad de que recurra, en respuesta, a acciones no convencionales.
En el momento de escribir estas líneas, doce días después del primer ataque de Israel, se ha declarado una tregua que Estados Unidos pretende que sea definitiva, con lo que esta sería una “guerra controlada” y habría conseguido el objetivo de poner de rodillas a Irán sin consecuencias políticas ni económicas para Washington. Evidentemente, ni por los factores que conforman el conflicto ni por la personalidad de los actores involucrados puede descartarse un proceso de escalada.
Por otra parte, Israel, a pesar del éxito al descabezar y castigar a las milicias armadas proiraníes, solo ha podido recuperar una parte de los rehenes vivos secuestrados el 7 de octubre de 2023 por Hamás. Y ello ha sido, además, gracias a la instrumentación de la primera fase del acuerdo de tregua alcanzado a finales de 2024, y no tanto por medio de su campaña militar.
El apoyo incondicional de la nueva administración americana al Gobierno de Netanyahu, la oposición interna de los más conservadores en Israel a cualquier tregua y la falta de delicadeza
El objetivo declarado del ataque contra Irán es frenar el desarrollo de su programa nuclear, que, según la inteligencia israelí, ha avanzado hasta acercarse peligrosamente al umbral necesario para la fabricación de cabezas nucleares
de Hamás en el cumplimiento de sus compromisos han invitado a que se suspendiera la segunda fase del acuerdo de tregua al empezar 2025, reanudándose los ataques y los bombardeos sobre la Franja, así como los titulares con fallecidos en los periódicos.
Por su parte, Estados Unidos ya se ha ofrecido unilateralmente para controlar el futuro territorio de Gaza y reconstruir el mismo, convirtiéndolo en un destino turístico. Para ello, ha solicitado a los vecinos árabes que acojan a la población de Gaza.
BALANCE DEL CONFLICTO
Israel puede considerarse el gran vencedor del conflicto y su presidente uno de los principales beneficiados, pues, de estar seriamente cuestionado ha pasado a tener un importante refrendo de sus votantes.
En efecto, más allá de la campaña contra Hamás, el castigo infligido a las milicias de Hezbolá, desde septiembre de 2024, y la caída de Bashar al-Ásad en Siria, en diciembre del mismo año, han asestado un duro golpe al denominado “eje de resistencia” o “anillo de fuego” de Irán. El grupo de milicias chiitas, además, ha quedado desvertebrado al desconectarse Irán e Iraq del Líbano. Esto, en definitiva, supone un marcado debilitamiento de los principales enemigos de Israel en la región.
Por su parte, la milicia de los hutíes (Ansar Allah), en Yemen, ha sufrido también un fuerte desgaste por parte de la coalición internacional liderada por Estados Unidos, como respuesta a los ataques de esa milicia contra el tráfico de buques mercantes que transitan por el mar Rojo hacia el canal de Suez.
La escalada de un posible conflicto con Irán ha sobrevolado desde el comienzo como la derivada más grave y con mayor repercusión, tanto desde el punto de vista de la seguridad como del impacto sobre la economía mundial. Durante un tiempo, parecía que iba a poder evitarse, entre otras cosas por la contenida respuesta de Irán a los ataques contra sus proxis, en especial Hezbolá. Sin embargo, este peligro se ha materializado en junio de 2025 con el contundente ataque israelí, seguido por el estadounidense, contra las principales instalaciones nucleares y militares iraníes. La respuesta de Teherán ha sido, una vez más, muy controlada (un bombardeo contra una base militar estadounidense en Catar). En el momento de redactar estas líneas, se ha declarado una frágil tregua orquestada por Estados Unidos, que ni Israel ni Irán parecen estar respetando.
La intención declarada de Israel es poner fin al programa nuclear de Irán, al que considera una amenaza existencial. El momento parece propicio, debido a la debilidad de Teherán, y el hecho de que Estados Unidos ya no necesite el petróleo de Oriente Medio para abastecerse también ha facilitado su intervención, indispensable desde el punto de vista de la capacidad militar. Hay que tener en cuenta que el ataque se ha producido en medio de las negociaciones entre Teherán y Washington sobre el programa nuclear iraní. Tras los ataques israelíes, Teherán ha endurecido su postura —al menos de cara a la galería—, descartando cualquier tipo de conversación indirecta con Washington e incluso ha aprobado un plan para suspender sus compromisos en el marco del Tratado de No Proliferación Nuclear e interrumpir la cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica.
Estos acontecimientos acercan el riesgo inminente de una guerra a gran escala en Oriente Medio, que podría arrastrar a otras potencias regionales e internacionales.

El conflicto ha facilitado el cambio de régimen en Siria y la transición del país a una posible democracia.
En efecto, la concentración de Rusia en la guerra de Ucrania y el debilitamiento de las milicias iraníes han propiciado que la coalición rebelde liderada por Hayat Tahrir al-Sham (HTS) tomara el poder en diciembre, después de 13 años de guerra.
El nuevo Gobierno, liderado por Mohamed al Bashir (HTS), promete la inclusión étnica y religiosa y una futura transición democrática. Por su parte, los combates entre las milicias proturcas, el Ejército Nacional Sirio y las Fuerzas Democráticas de Siria (FDS), de mayoría kurda, en el noreste, han cesado con un acuerdo que anticipa la estabilidad política en el territorio. Turquía obtiene así una victoria y gana más peso como potencia regional. En paralelo, Irán habría retirado del territorio más de 5.000 efectivos de la Guardia Revolucionaria.
El impacto que este conflicto ha tenido sobre la economía internacional ha sido menor y ha consistido, fundamentalmente, en el incremento de los tiempos de traslado y de los fletes marítimos, debido a la desviación del tráfico comercial hacia el cabo de Buena Esperanza para evitar posibles ataques de los hutíes en el canal de Suez.
La reacción tras el ataque a Irán ha sido mucho menor de lo esperado. En efecto, la posibilidad de una escalada del conflicto hacia Irán y el estrecho de Ormuz era el principal riesgo derivado del conflicto en Oriente Próximo. Por ese estrecho discurre aproximadamente un 20% del crudo y un 30% del gas del planeta. Algunas estimaciones anticipaban que el conflicto podría situar el precio del crudo en 170 dólares el barril, lo que, de facto, supondría un nuevo shock de oferta con repercusiones dramáticas en la economía global. Sin embargo, el precio del barril experimentó un alza moderada tras los primeros ataques, y al cierre de estas líneas se sitúa en torno a los 65 $/barril. Esto indica, por una parte, que Occidente —y sobre todo Estados Unidos— depende menos del crudo de Oriente Medio que en el pasado. Y, por otra, que los mercados no creen que Irán pueda mantener un cierre prolongado del estrecho de Ormuz, a pesar de sus amenazas, porque sería uno de los principales perjudicados. También lo sería China, su principal valedor.
Una parte de Occidente se distancia ideológicamente de una parte del mundo árabe. Sin duda, una de las lecturas más amargas de este conflicto es el distanciamiento de una parte de Occidente de una parte del mundo árabe, debido a lo que algunos han dado en llamar la pérdida de legitimidad moral de Occidente. Los abusos de Israel contra la población civil de Gaza y la radicalización de la ocupación de colonos en Cisjordania han sido denunciados por el mundo árabe y algunas instancias multilaterales, dando lugar a resoluciones de la Corte Penal Internacional que han sido ignoradas o no secundadas por muchos países occidentales. Esta circunstancia y el doble rasero aplicado por Occidente con Israel estarían alejando a una parte del mundo árabe de Occidente y del mundo basado en reglas.

Una gran parte del territorio de Cisjordania se encuentra colonizado, y la cesión de la Franja de Gaza a los palestinos ya no ofrecería a Israel unas garantías mínimas de seguridad
Con la incógnita de cómo pueda evolucionar el enfrentamiento con Irán, el conflicto de Gaza parece, por tanto, agotarse por derivar en una clara victoria de Israel. Esto no significa que en el futuro no se sigan produciendo atentados, escaramuzas y nuevas represalias.
La solución que pasa por el reconocimiento de los dos Estados no cuenta con el apoyo internacional suficiente, y el reparto del territorio conforme a la partición de la ONU de 1948 está claramente desfasado y sería rechazado rotundamente por Israel. Una gran parte del territorio de Cisjordania se encuentra colonizado, y la cesión de la Franja de Gaza a los palestinos ya no ofrecería a Israel unas garantías mínimas de seguridad. De hecho, Israel ha manifestado su decisión de ocupar una fracción significativa de ese territorio, seguramente de forma definitiva.
Por otro lado, la negativa de Jordania y Egipto, principalmente, a acoger a la población gazatí complica el cumplimiento, en el corto plazo, de la solución propuesta por la nueva Administración de Trump.

2.3. Taiwán y más
Si hay un conflicto que deambula en nuestras cabezas, como el elefante en la habitación, es el posible enfrentamiento de China con Taiwán. Sin duda, se trataría del más relevante escenario de colisión entre las potencias rivales, habida cuenta de la previsible implicación de Estados Unidos en esa confrontación. Por desgracia, es un conflicto al que los analistas asignan probabilidades estadísticamente significativas.
En virtud de lo dispuesto en el Taiwán Relations Act (1979), Estados Unidos es defensor del actual statu quo de la isla. Sin ningún género de duda, ese posible conflicto, dado su alcance y el tamaño de las fuerzas implicadas, alcanzaría el calificativo de “guerra mundial”. El estrecho de Taiwán es uno de los puntos geopolíticos más calientes del planeta. En palabras del presidente chino, Xi Jinping, es el asunto más importante y crítico de la relación bilateral entre Pekín y Washington.
Fue en 1949 cuando los ejércitos rebeldes de Chiang Kai-shek se refugiaron en la isla, tras perder la guerra civil contra Mao Zedong, y proclamaron su independencia de la China continental. En 1954, Taiwán y Estados Unidos firmaron el Tratado de Defensa Mutua, en virtud del cual el país americano garantizaba la protección de Taiwán, en caso de una hipotética agresión de China. El actual statu quo tiene su origen en la Guerra Fría, tras el reconocimiento diplomático por parte de el país americano de la China de Mao, en 1979, y la aprobación del Taiwán Relations Act (TRA). El TRA permite a Estados Unidos mantener relaciones no oficiales con Taiwán, comprometiéndose a ayudar a la isla a mantener su autodefensa, proveyendo armas y manteniendo la capacidad de la isla de resistir la posible coerción de China. Aunque no es un tratado de defensa formal, declara el interés de Washington en la paz y la estabilidad del estrecho de Formosa, al tiempo que mantiene una “ambigüedad estratégica” sobre si defendería militarmente a Taiwán ante un ataque chino. En definitiva, el TRA nace para equilibrar el reconocimiento de China con un compromiso significativo con la seguridad y el bienestar de Taiwán. Sin duda, Estados Unidos ha hecho de la independencia de Taiwán un pilar fundamental de su política exterior en la región, especialmente durante toda la Guerra Fría.
Con la finalización de esta, hubo un momento en el que se atisbó la posibilidad de la reunificación pacífica de la isla, siguiendo los pasos de Hong Kong. Ahora bien, con el transcurrir del tiempo, la experiencia de Hong Kong, la importancia estratégica que ha ido cobrando la isla para Occidente y la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China hicieron que rápidamente se desvaneciera ese posible escenario. Al contrario, Washington ha ido potenciando sus relaciones con la isla, circunstancia que ha sido duramente criticada por Pekín.
Pese a que Estados Unidos reconoce el principio de “Una sola China”, mantiene una posición deliberadamente ambigua sobre la soberanía de Taiwán, manteniendo cierto funambulismo entre sus relaciones con Beijing y su apoyo a Taipéi.
Con la llegada de Xi Jinping a la presidencia del gigante asiático y muy especialmente tras la renovación de su tercer período de gobierno, la postura de China hacia la isla se ha hecho más vocal. En el último Congreso del Partido Comunista, en 2022, Xi reivindicó la soberanía del territorio y fijó la reunificación como un objetivo prioritario que China debía alcanzar en el menor plazo de tiempo posible.
Desde entonces, la tensión no ha hecho sino aumentar, bien porque China desplegaba maniobras militares frente a la costa de Taiwán, bien porque las autoridades estadounidenses felicitaban al vencedor independentista, William Lai, en las elecciones presidenciales celebradas a comienzos de 2024. Tampoco han gustado a Pekín las visitas a la isla de autoridades americanas de segundo nivel, simulando visitas diplomáticas oficiales.
Más allá de los lazos políticos, ideológicos e históricos, existen elementos adicionales que hacen de Taiwán un enclave estratégico para Estados Unidos Entre todos ellos, destaca seguramente el hecho de que la isla concentre, en el fabricante TSMC, más del 50% de la producción de semiconductores del mundo.
Por su parte, para China es evidente que existen razones históricas y políticas de primer orden para reclamar la reunificación, pero también hay motivos de índole geoestratégica que hacen que el territorio de Taiwán sea crucial para Pekín. En efecto, la isla y el estrecho de Formosa son el acceso natural de China al océano y la falta de control de ese territorio es una fuente de vulnerabilidad, que limita la seguridad de su comercio marítimo y la capacidad defensiva de su territorio continental. Ahora bien, también restringe la capacidad de China de desplegar su poderío naval. Sin duda, el poder naval ha sido históricamente destacado
por estrategas y politólogos como un elemento consustancial al hecho de ser una potencia, y China es una clara defensora de la talasocracia.
A este respecto, destaca la obra de Nicholas Spykman (1893-1943) por referirse muy específicamente a la importancia geográfica que el control de las costas de Eurasia (Rimland) tendría para controlar el corazón o centro geográfico del continente (Heartland) y, por ende, el mundo.
Muchos visualizan la confrontación en torno a Taiwán como dos trenes circulando a alta velocidad por una misma vía y en dirección opuesta. Lo cierto es que parece más prudente y realista visualizar a dos gigantes echando un pulso y elevando temporalmente la fuerza que ejercen sobre su contrario, aunque sin perder el equilibrio.
Un conflicto en Taiwán tendría unas consecuencias devastadoras sobre la economía internacional. Existe una estimación de Bloomberg que atribuye a ese posible conflicto una caída del PIB mundial superior a 10 puntos porcentuales. Tendría, por tanto, un impacto muy superior al de la pandemia del COVID. Estas mismas estimaciones apuntan que un mero bloqueo comercial de la isla comprometería el suministro mundial de semiconductores, provocando una caída del producto mundial de entre un 5 y un 6%.
— EL RIESGO GLOBAL DE UNA GUERRA EN TAIWÁN
LAS ESTIMACIONES DEL MODELO MUESTRAN QUE UNA GUERRA EN TAIWÁN PODRÍA TENER UN MAYOR IMPACTO EN EL PIB GLOBAL QUE OTROS CHOQUES RECIENTES
Fuente: Bloomberg
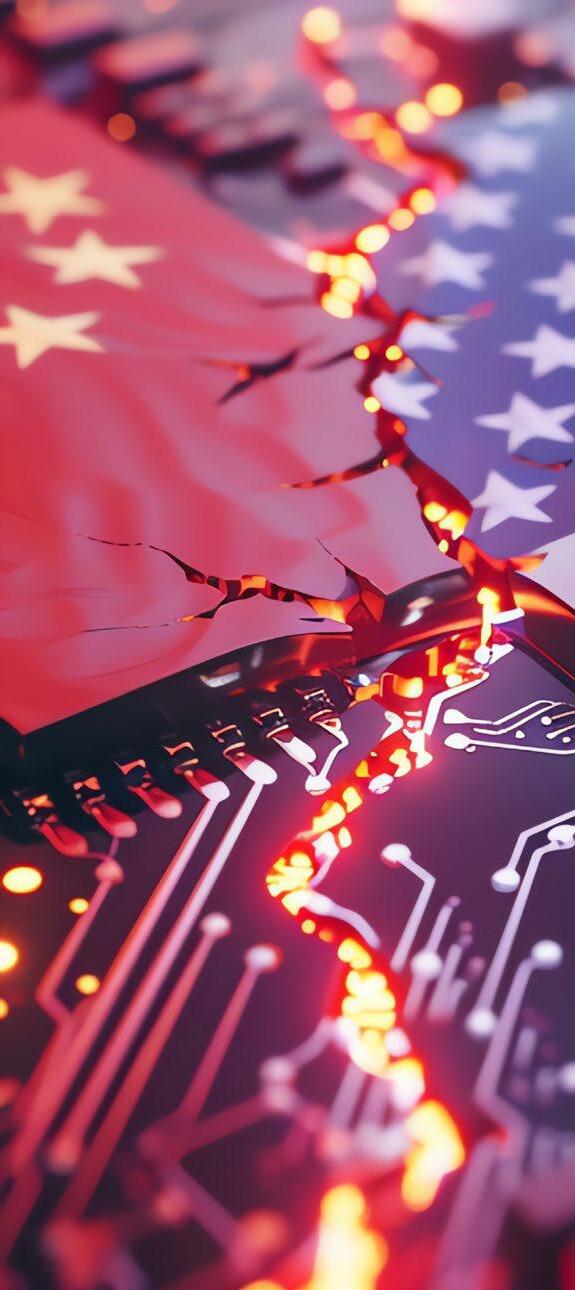
Guerra Israel-Hamás (2023)
Ataques del 11 de septiembre (2001)
Guerra del Golfo (1991)
Bloqueo de Taiwán Crisis Financiera Global (GFC) (2009)
Pandemia de COVID-19 (2020)
Guerra en Taiwán
PIB Global - desviación de la tendencia precrisis
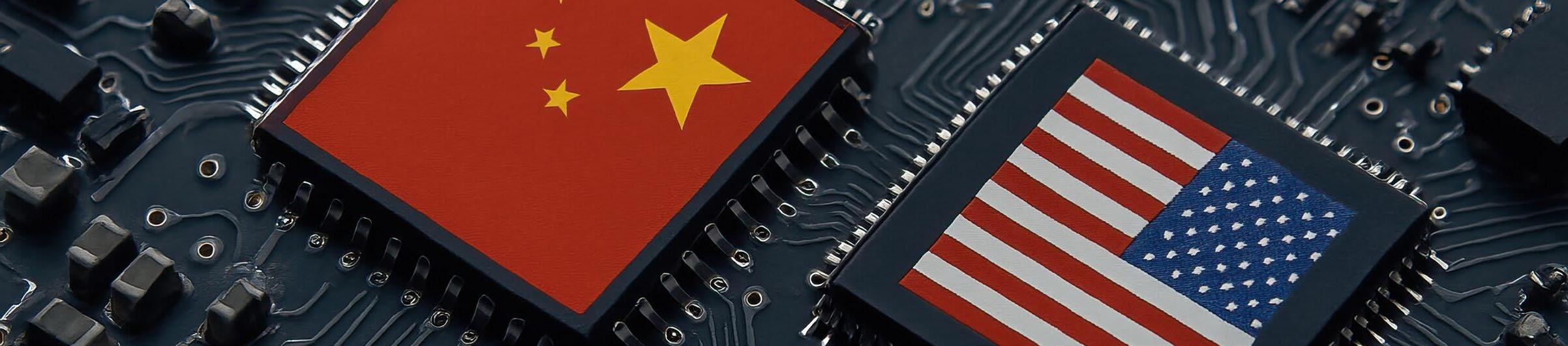
Hay varios elementos que contribuyen a tranquilizar a los observadores más optimistas, aunque bien informados, frente a otras voces desasosegantes, que últimamente vienen proliferando.
El primero de ellos es el socorrido argumento de la destrucción mutua asegurada, en virtud del cual un conflicto entre Estados Unidos y China a gran escala no podría ocurrir, pues implicaría la destrucción segura de ambas potencias y probablemente de toda la humanidad.
Un argumento más reciente tiene que ver con la creciente traslación de la capacidad de producción de semiconductores a Arizona. A este respecto, existen diversos proyectos en curso. La primera de las plantas proyectadas ya está produciendo circuitos integrados en el nodo litográfico N4, que pertenece a la familia FinFET de 5 nanómetros (nm). De hecho, está a punto de entregar las primeras partidas de chips a Apple. La segunda fábrica de Arizona estará operativa en 2028 y producirá circuitos integrados en los nodos N3 (3 nm) y N2 (2 nm). Por último, la tercera fábrica no estará lista del todo hasta finales de esta década y producirá chips en el nodo N2 (2 nm). Este importante paso se interpreta, no tanto como una
El nuevo desorden mundial y la creciente rivalidad entre las dos grandes potencias van a seguir siendo elementos facilitadores de conflictos
amenazantes, sugiriendo que “tarde o temprano” China tomará medidas para recuperar Taiwán.
Por lo que a Estados Unidos se refiere, la Administración Biden siempre fue bastante explícita sobre su compromiso con la isla. El enfoque más transaccional de Trump abre incógnitas. Es verdad que ha mantenido siempre silencio al respecto, pero el pasado verano ya manifestó a Bloomberg que Taiwán debería pagar por la defensa de la isla.
estrategia de seguridad y autonomía de Estados Unidos, que también lo es, sino como una vía para reducir la exposición a lo que ocurra en la isla en el medio plazo, lo que favorecería otras posibles soluciones que no impliquen el enfrentamiento entre potencias.
Sea como fuere, China ha intensificado su asertividad. Su Gobierno considera la reunificación con Taiwán una “línea roja” y un objetivo fundamental de su política. Mientras, el país asiático ha intensificado su preparación militar, incluyendo ejercicios que simulan una invasión, mediante el uso de tecnologías avanzadas, como misiles hipersónicos y drones autónomos. Altos funcionarios chinos han hecho declaraciones
El nuevo desorden mundial y la creciente rivalidad entre las dos grandes potencias van a seguir siendo elementos facilitadores de conflictos, y el alineamiento de las potencias tras los contendientes, una causa de su prolongación en el tiempo. Nadie sabe dónde surgirá el próximo enfrentamiento o pico de tensión. La rivalidad y disputa de las aguas territoriales en las futuras rutas del Ártico, las disputas en el Indo-Pacífico por atolones e islas entre China y sus vecinos, un incremento de las tensiones entre India y Pakistán, la disputa por el agua potable en algunas zonas del planeta, como Oriente Medio o el noreste de África, son todos escenarios a los que nos hemos referido estos años en Panorama y a los que seguiremos haciendo mención, sin duda, los próximos años.
LA PANDEMIA QUE NOS HIZO SENTIRNOS VULNERABLES Y LA INFLACIÓN QUE LA SIGUIÓ
En estos diez últimos años estamos siendo testigos de una reconfiguración geopolítica sin precedentes, que ha alterado el equilibrio global sin vuelta atrás. Sin embargo, si tuviéramos que identificar el acontecimiento más trascendental y de mayor impacto global de esta década, seguramente no tendría que ver con la compleja danza de la política internacional, sino con un suceso ajeno al control directo de la voluntad humana: la epidemia de COVID-19. Su llegada no solo desencadenó una crisis sanitaria global que se cobró millones de vidas y colapsó los sistemas de salud, sino que también paralizó economías, transformó patrones sociales, aceleró la digitalización y expuso las vulnerabilidades a las que nos dejaba expuestos la interconexión de nuestro mundo globalizado, dejando una huella indeleble que sigue moldeando el presente y el futuro.
La pandemia del COVID golpeó a la economía mundial como casi ningún otro acontecimiento de la historia moderna lo había hecho antes. En los últimos 150 años, el mundo ha sufrido 14 recesiones; la del COVID es la tercera peor medida por su intensidad, solo superada por las crisis que ocurrieron al comienzo de la Primera Guerra Mundial, en 1914, y la Gran Depresión, tras el crash del 29.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el PIB mundial solo se había contraído una vez, durante la crisis financiera de 2009, y lo hizo apenas un -0,1%. En 2020, en plena crisis del COVID experimentó una contracción del 3,1%.

— CRECIMIENTO DEL PIB MUNDIAL
Fuente: FMI
La pandemia del COVID golpeó a la economía mundial como casi ningún otro acontecimiento de la historia
El lado positivo de la crisis económica fue la corta duración de su fase aguda, ya que el periodo contractivo de la actividad, es decir, la recesión, fue únicamente de tres trimestres.
Ahora bien, el COVID no solo afectó e impactó en nuestra salud, segando de forma dramática ingentes vidas. También alteró nuestra forma de pensar y, como no podía ser de otra manera, nuestra forma de comprender y valorar el mundo en el que vivíamos. Durante la crisis, todos sentimos en nuestras propias cabezas un cambio drástico de percepción respecto de la globalización. En efecto, la absoluta dependencia de nuestros países de los del sudeste asiático, y muy especialmente de China, para adquirir respiradores y material hospitalario decisivo para garantizar la supervivencia de los enfermos y sus cuidadores, nos hizo sentir muy vulnerables. Nuestra dependencia de equipos de protección individual, indispensables para evitar el contagio del personal sanitario; de mascarillas y de test que evitaran nuestro propio contagio, así como de principios activos de anestésicos, analgésicos y otros medicamentos indispensables, nos hizo sentirnos frágiles, impotentes y un poco estúpidos también. Estúpidos por haber renunciado, de forma imperceptible y silenciosa para casi todos, a mantener capacidades propias de producción y niveles de reservas de seguridad suficientes que mitigaran nuestra dependencia de terceros en un momento tan crítico de nuestra historia.
Sin duda, la globalización y la maximización del principio de la eficiencia en la asignación de recursos habían propiciado un crecimiento del comercio y de la economía mundial, a costa de una especialización que, en un breve plazo de tiempo, pasó a considerarse excesiva, al menos en lo que se refería a productos y sectores considerados estratégicos, como lo es el de la salud. Sin duda, esta especialización plena parece solo comprensible y razonable en un mundo en el que se comparten valores con nuestros socios comerciales y en el que las posibles discrepancias nunca derivarían en un conflicto, porque se resolverían pacíficamente, mediante el uso y la aplicación de reglas y normas consensuadas. Un mundo en el que, en caso de surgir una pandemia o cualquier otro elemento disruptivo, el proveedor de las materias críticas esté comprometido a compartir, sin dudas, sin fisuras y con capacidad suficiente, a todos sus socios, en tiempo y forma, los productos críticos necesarios.
El COVID pasó a convertirse en un acelerador indiscutible de los cambios del orden internacional, sobre todo los que tienen que ver con las relaciones económicas internacionales
La pandemia puso de manifiesto una verdad incómoda: en escenarios excepcionales –poco probables, pero no imposibles– la fiabilidad de nuestros socios comerciales en sectores estratégicos resultaba, en el mejor de los casos, cuestionable. Esto conllevó, sin duda, una segunda mirada crítica sobre la globalización. La primera ya había surgido, especialmente tras la crisis financiera de 2008, cuando se hizo evidente el elevado coste que, para algunas regiones y países, había tenido la desindustrialización y la relocalización de sus cadenas de producción hacia Oriente, lo que generó una dependencia de estas regiones respecto al ahorro externo.
Precisamente, este papel de proveedor equitativo, capaz y suficiente fue pretendidamente asumido por China durante la pandemia, tratando, así, de que prevaleciera el comercio internacional tal y como se había venido desarrollando. Ahora bien, la infinita necesidad mundial de mercancías y la imposibilidad de abastecer la demanda generaron ansiedad y la equiparación de la interdependencia económica plena entre países con la vulnerabilidad de nuestras economías.
El COVID pasó a convertirse, por ello, en un acelerador indiscutible de los cambios del orden internacional, sobre todo los que tienen que ver con las relaciones económicas internacionales, debilitando la globalización y despertando conceptos como el friendlyshoring, el near-shoring o la denominada desglobalización de la economía mundial. A este respecto, la guerra de Ucrania, de la que ya hemos hablado, supuso para Europa, apenas terminaba la pandemia, la constatación definitiva de la importancia que la autonomía y la seguridad deben tener.
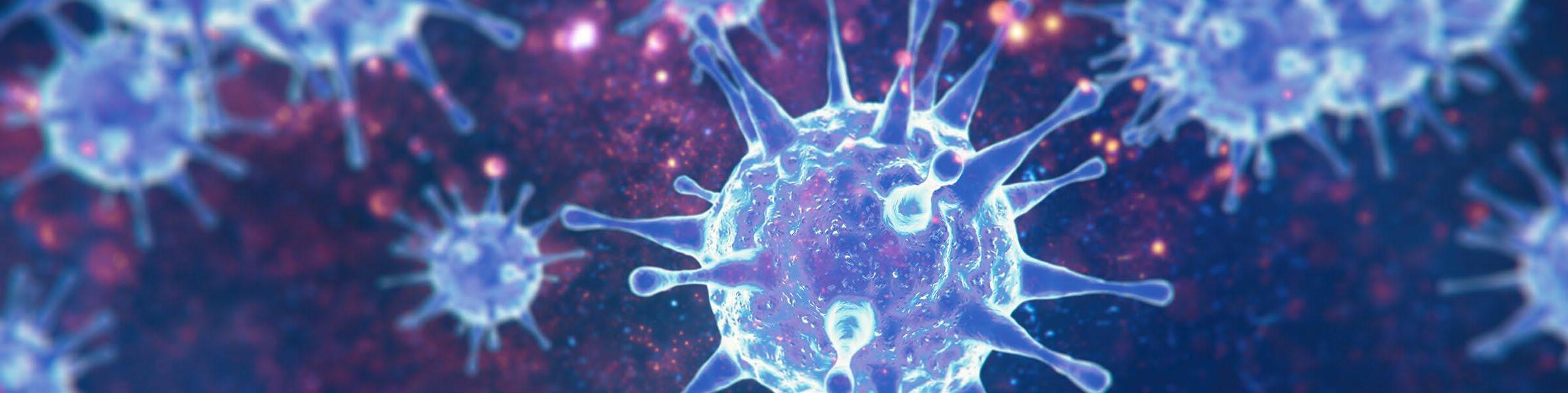
La recuperación económica tras la pandemia fue menos intensa y rápida de lo deseable y de lo estimado inicialmente, básicamente debido a los rebrotes de la enfermedad, que provocaron sucesivas olas de contagios y obligaron a la repetición o extensión de los confinamientos. La inmunización de la población, imprescindible para cortar los contagios, se demoró. Aunque objetivamente se realizó en un tiempo récord, la inmunización de la sociedad exigió la aparición de vacunas testadas y todo un esfuerzo logístico para la administración de las dosis necesarias a un porcentaje significativo de la población.
A lo anterior, debemos sumar la insistencia china en aplicar una política de COVID cero. Esta estrategia resultó muy positiva en los estadios iniciales de la enfermedad en ese país, pues mitigó el colapso de los hospitales, pero demostró ser muy lesiva para la economía china y para la economía global a medida que las sucesivas olas de la pandemia se extendieron en el tiempo.
De hecho, durante la pandemia, los políticos debatían cuál era el mejor sistema para combatir el desafío, llegándose a plantear un trade-off entre economía y salud. Con el transcurrir del tiempo y la progresiva disponibilidad de vacunas, la opinión mayoritaria fue migrando de las propuestas de confinamiento estricto a aquellas otras que promovían la normalización, apostando por la rápida inmunización. Entre los países pioneros en la estrategia de la rápida inmunización destacó Suecia, y entre los que apostaron por el confinamiento estricto destacó, hasta el final, China.
El confinamiento obligó al cierre de las fábricas de manufacturas de China y al bloqueo de sus principales puertos, muy significativamente el de Shanghái, lo que generó una importante disrupción planetaria en la cadena de suministros. Esto multiplicó exponencialmente los desajustes que, de por sí, provocaba el restablecimiento de las cadenas de producción y logística tras la pandemia.
Especialmente llamativa fue la crisis de los semiconductores, habida cuenta del parón aplicado por Taiwán en sus plantas. Este parón multiplicó la dificultad de la oferta para adaptarse al fortísimo repunte de la demanda de procesadores, en máximos como consecuencia de la explosión que experimentó el consumo de bienes tras el confinamiento.
Aunque la recuperación sanitaria fue más lenta y accidentada de lo deseable, el impacto económico resultó mucho menos severo de lo que pudo haber sido. Esto se debió a un elemento decisivo: las políticas económicas que, en términos generales, aplicaron los distintos gobiernos. La intensidad de estas medidas, basadas en principios keynesianos, dependió de la capacidad presupuestaria de cada hacienda estatal y del tamaño de su banco central, pero su aplicación no tiene parangón en la historia económica reciente, y permitió que la crisis fuera contenida y pasajera, y la recuperación, aunque gradual, posible.
Sin duda, el mix de políticas fiscales y monetarias aplicadas por las autoridades económicas de los distintos países fue fundamental para evitar una debacle y para propiciar la posterior recuperación. Los bancos centrales desarrollaron un amplio catálogo de medidas de política monetaria que evitaron que la perturbación real se trasladara a los mercados financieros. La inyección masiva de liquidez en el sistema, multiplicando el tamaño de los balances, permitió:
Financiar la política fiscal expansiva de los países, al asegurar la financiación a los Estados, mediante la compra de bonos y obligaciones.
Facilitar la financiación de las empresas, interviniendo en el mercado secundario.
Estabilizar el tipo cambiario de las divisas emergentes a través de instrumentos de swap

— TAMAÑO DEL BALANCE BCE Y FED
Fuente: FED y BCE 2.000.000
En cuanto a la política fiscal, los países articularon medidas contracíclicas de gasto. Estas incluyeron tanto la acción de los estabilizadores automáticos como la puesta en marcha de medidas discrecionales, a través de amplios paquetes de apoyo que tuvieron como objetivo principal respaldar las rentas, garantizar la liquidez y facilitar la financiación. Estas iniciativas alcanzaron un valor equivalente al 12,5% del PIB global. La suma global ascendió a 10,4 billones (españoles) de dólares. Evidentemente, el porcentaje de apoyo difirió dependiendo de las capacidades fiscales de los diferentes países. Así, mientras que el esfuerzo fiscal de los países más ricos ascendió al 17,3% de su PIB, los países emergentes pudieron aplicar un 4,1% de su renta nacional.
Sin duda, la pandemia fue un acontecimiento histórico que la humanidad superó con un enorme sacrificio. Prueba de ello fue el exponencial crecimiento del endeudamiento al que están teniendo que hacer frente, todavía hoy, tanto gobiernos como empresas.
Ahora bien, la política de COVID cero, la disrupción de la cadena de suministros y el fuerte crecimiento de la demanda de bienes posterior al confinamiento derivaron en un nuevo problema global, que inicialmente se consideraba pasajero y transitorio, pero que más tarde demostró ser persistente y que ha marcado un nuevo ciclo en la economía global. Hablamos de la inflación.
La política de COVID cero, la disrupción de la cadena de suministros y el fuerte crecimiento de la demanda de bienes posterior al confinamiento derivaron en un nuevo problema global: la inflación
A las causas ya señaladas, en el crecimiento de los precios se sumó además un fuerte crecimiento del coste de los fletes, fruto de la congestión en los puertos chinos, la inmovilización allí de mercantes de todo el mundo y la multiplicación de la demanda de las mercancías en destino. A ello hubo que añadir sucesos puntuales que no ayudaron, como la interrupción, en marzo de 2021, del canal de Suez, al quedarse cruzado por una tormenta de arena el mercante “Ever Given”. — COSTE DE LOS FLETES
Fuente: Statista

Ahora bien, si hay un elemento que fue decisivo en la escalada final de los precios y en la persistencia de la inflación en niveles anormalmente altos, fue, sin duda, el shock de los precios de las energías primarias fósiles. Esto ocurrió en la segunda mitad de 2021 y la primera mitad de 2022, impulsado inicialmente por la fuerte subida del precio del gas en Eurasia, y, más tarde, por el incremento global del precio del petróleo, tras el estallido de la guerra de Ucrania.
— PRECIO DEL GAS EN EUROPA EN VERANO DE 2021
— TASA DE INFLACIÓN ESTADOS UNIDOS
Fuente: Bloomberg
En el verano de 2021, el precio del gas se disparó debido a varios factores, entre los que destaca la crisis del carbón acaecida en China. El gigante asiático se vio obligado a multiplicar sus compras de gas tras prescindir deliberadamente del carbón australiano. Esta decisión se explica por la firma del acuerdo AUKUS entre Reino Unido, Australia y Estados Unidos, cuyo objetivo es fortalecer la seguridad y la estabilidad en el Indo-Pacífico mediante submarinos de propulsión nuclear y otras capacidades defensivas. Sin duda, el acuerdo era una respuesta estratégica al incremento de capacidades de China en la región, y generó gran descontento en Pekín.
Lo cierto es que el fuerte incremento de la demanda de gas de China desestabilizó el mercado, generando un fuerte crecimiento de sus precios en toda Eurasia.
Más tarde, la invasión por parte de Rusia de Ucrania y la dependencia energética de Europa del gas, del petróleo y el carbón de Moscú hizo todo lo demás. El shock de los precios de las materias primas energéticas se sumó así a la escalada de precios originada por la disrupción de la cadena de suministros y por los cuellos de botella de la recuperación post-COVID.
Fuente: FED
Los niveles de inflación alcanzaron su punto máximo en la primavera-verano de 2022, un año más tarde de su escalada, consolidándose en niveles no vistos en muchas economías de la OCDE desde la última crisis del petróleo. La generalización de los efectos de segunda vuelta sobre los precios, fruto de la indiciación de las rentas, inherente a cualquier shock energético, provocó un cambio drástico en la política monetaria de los bancos centrales en el verano de 2022. Este giro marcó el inicio de un nuevo ciclo económico en la economía mundial. Se dejó de hablar de pandemia y se habló de guerra, pero también de inflación. Los tipos de intervención históricamente bajos que caracterizaron al período de recuperación postpandemia se abandonaron, dando paso a una drástica escalada de los tipos de interés y a una revisión a la baja de las perspectivas de crecimiento de la economía global.
— TASA DE INFLACIÓN UEM
Fuente: BCE
SOBRE EL DETERIORO DE LA DEMOCRACIA Y EL RESURGIR DE LAS AUTOCRACIAS EN EL MUNDO
Si hay un elemento de sustancial importancia que está transformando el mundo, es el progresivo debilitamiento de los valores democráticos. Muchos expertos atribuyen a este deterioro gran parte de los cambios que estamos viviendo.
Así, mientras que el ascenso de China se interpreta como un factor disruptivo externo del orden mundial, el funcionamiento de las democracias en Occidente se percibe como una disrupción igualmente significativa, pero de procedencia interna. En efecto, la evolución y el deterioro de la salud de la democracia en el mundo constituye una suerte de implosión interna que, sumada a la “amenaza” externa de China, está redefiniendo el mundo que vivimos.
La multiplicación de líderes con un marcado perfil autoritario, pero elegidos por sufragio universal en muchos países, no es una casualidad. La proliferación de autocracias en el mundo tampoco. La multiplicación de golpes de Estado y de Gobiernos liderados por juntas militares en África tampoco lo es. Estos fenómenos, junto con la creciente polarización de las sociedades, el ascenso de los partidos antisistema y el auge del populismo, son la expresión más moderna del desgaste y la fatiga que atraviesa la democracia contemporánea.
El último informe de IDEA (Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral) sobre el estado global de la Democracia 2024 pone claramente de manifiesto el retroceso de la democracia a nivel mundial y cómo el número de países que avanzan hacia el autoritarismo supera con creces a los que avanzan hacia la democracia. Este panorama se agrava con el debilitamiento de la libertad de expresión y el aumento de las autocracias en el mundo. Incluso en las democracias consideradas plenas está aumentando la desconfianza en las instituciones políticas y la insatisfacción de la población con sus gobiernos.

En este escenario, China se ha posicionado como una potencia que cuestiona la universalidad del sistema democrático y defiende la legitimidad de sistemas de elección alternativos al sufragio universal. A través de su “Iniciativa de la Civilización Global”, China aboga por el respeto a la diversidad de culturas y de sistemas políticos y de gobierno del mundo, y apuesta por buscar un consenso global en torno a otros valores comunes para la humanidad, como la cooperación al desarrollo, la transición energética o la no proliferación de armas nucleares.
Desde Europa calificamos a China como socio, competidor y rival sistémico al mismo tiempo. El principal elemento que explica esa rivalidad es precisamente la divergencia de sus sistemas políticos. El dirigismo de China y la meritocracia del Partido Comunista han demostrado una enorme eficacia en la planificación, desarrollo y ejecución de políticas, así como en el despliegue de estrategias de crecimiento, transformación y desarrollo que han beneficiado a su población. China ofrece hoy un palmarés de crecimiento y transformación económica, realizados en un tiempo récord, sin parangón en la historia moderna. En apenas cuatro décadas, Pekín ha incorporado a la clase media a unos 800 millones de personas, y ha erradicado la pobreza extrema de su territorio, partiendo a finales de los años 70 con una tasa de pobreza superior al 90%.
La capacidad del sistema político chino para decidir y ejecutar políticas es indudable, y su dirigismo se compara, cada vez más, con los titubeos, la lentitud en la toma de decisiones y la posible indeterminación, derivada precisamente de la discrepancia y la confrontación de ideas, de las democracias más desarrolladas. La necesidad de forjar coaliciones de gobierno y de consensuar mayorías, muchas veces inestables, de las democracias desemboca a menudo en cierta parálisis y falta de dirección; y la alternancia de Gobiernos de diferente ideología supone en ocasiones cambios de criterio o de rumbo de muchas políticas, con la consiguiente pérdida de tracción o del necesario tiempo de maduración de las mismas.
La libertad de los individuos y el que estos se expresen y se manifiesten libremente ha prevalecido históricamente como un valor fundamental. Sin embargo, parece que esa libertad hoy cotiza a la baja, eclipsada por la búsqueda de la mejora del bienestar material del individuo. Esta tendencia se refleja en el modelo chino: el Partido Comunista ha basado la legitimidad de su sistema en la mejora del nivel de bienestar de la población, de modo que el crecimiento y el desarrollo económico se han convertido en un objetivo doblemente prioritario para su Gobierno. Por la misma regla de tres, la creciente desigualdad distributiva en numerosas democracias maduras ha provocado una creciente desafección ciudadana hacia la democracia y los partidos tradicionales, lo que ha alimentado el apoyo a posiciones radicales y antisistema, muchas veces populistas.
En efecto, el creciente distanciamiento y desafección de la población con respecto a la democracia y sus valores parece ser una constante en muchos países. Numerosos autores ponen de manifiesto diversos motivos o razones de esta deriva. Entre ellos cabe citar los siguientes:
El deterioro de la distribución de la renta. Ese deterioro se ha producido, especialmente en algunas economías avanzadas, de forma constante durante décadas y ha dado lugar a un adelgazamiento de la clase media y a una acumulación creciente de bolsas de población marginadas económicamente. Un análisis del índice de Gini en economías maduras y emergentes, desde 1980 hasta la crisis financiera internacional, muestra el deterioro de la equidad distributiva en las principales economías maduras, sobre todo en Estados Unidos y Reino Unido, pero también, aunque en menor medida, en Francia, Alemania e incluso Japón
—
30 AÑOS DE EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE GINI
Índice
Índice

A este respecto, está demostrado empíricamente que existe una relación directa entre el deterioro de la distribución de la riqueza y el creciente apoyo a grupos políticos más extremos o antisistema.
El creciente rechazo de determinados grupos de votantes a las políticas de inclusión y diversidad. Algunos autores sugieren que la creciente instrumentación de políticas inclusivas para “minorías excluidas” en las sociedades avanzadas, con un importante énfasis en la diversidad, ha hecho que una parte de la “mayoría incluida” de la población se sienta desatendida o abandonada. La creciente dotación presupuestaria de estas políticas inclusivas y su creciente protagonismo en las propuestas de los gobiernos podrían haber alejado a parte de la población de los partidos más tradicionales, pues sienten que sus necesidades han quedado relegadas, para pasar a volcarse en las minorías.
Algunos autores achacan al excesivo celo de algunos gobernantes por la “corrección política” y al desarrollo de políticas basadas en su “convicción” y no tanto en su “responsabilidad” este sentimiento enfrentado. Fue Max Weber el que diferenció la “ética de la convicción” del “pragmatismo”. Lo anterior justificaría la proliferación de un sentimiento nacionalista, contrario a la diversidad, a lo externo y a la inclusión de minorías. De esta forma, se explicaría el creciente apoyo a formaciones y posiciones contrarias a la migración y al movimiento “woke”, que rechazan lo diferente, lo extranjero, y que muchas veces entienden el turismo o las relaciones económicas internacionales como una fuente de propagación de diversidad y debilitamiento de los valores nacionales. Así, surgen enfoques mercantilistas o fisiocráticos, que desestiman las ganancias de bienestar que proporcionan el comercio y los intercambios entre países con capacidades competitivas diferenciadas, y que se oponen a la libre movilidad de los factores de producción.
Italia
La creciente polarización social, fruto de las redes sociales y la IA. Los nuevos canales de comunicación, la digitalización, el desarrollo de las redes sociales y la aplicación a todos ellos de la inteligencia artificial permiten configurar contenidos adaptados a nuestros propios gustos. Las redes nos conocen mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos y, en consecuencia, nos informan y nos cuentan lo que nos gusta y queremos escuchar. De este modo, se refuerzan nuestros propios sesgos, en lugar de fomentar el pensamiento crítico exponiéndonos a opiniones diferentes a la nuestra. A lo anterior se suma la desinformación y la falta de rigor en los contenidos de muchas fuentes, en un contexto en el que algunos defienden el derecho a desinformar escudándose en la libertad de expresión, y donde la verificación de contenidos por parte de instancias públicas o privadas ha sido tildada de censura. Tanto es así, que muchas redes sociales se han visto animadas, en algunas jurisdicciones, a prescindir de sus servicios de verificación de los contenidos divulgados por los usuarios.
Todo esto lleva a los votantes a inclinarse hacia posiciones más extremas, abandonando las opciones tradicionales. En paralelo, se observa un aumento de la abstención y de la desilusión de los votantes con la democracia. El sentimiento de desigualdad y de impotencia de amplios sectores de la población es terreno fértil para el discurso populista, que culpa a las élites gobernantes, a las instituciones y a las fuerzas externas de la situación de la gente. Esta desafección se hace mayor y más palpable en el momento bajista de los ciclos económicos, cuando el desempleo y el sentimiento de agravio se dispara. Así pues, el aumento de la desigualdad, la erosión de las clases medias, la percepción del creciente poder de las élites, el rechazo a los partidos tradicionales y el creciente sesgo de nuestra posición terminan desembocando en un aumento del descontento social y favorecen la aparición de opciones políticas con programas mucho más radicales y reacios a alcanzar compromisos.
En el mundo proliferan cada vez más líderes firmes, asertivos y de corte autoritario, que han sido elegidos mayoritariamente por los votantes. Sin embargo, estos líderes promueven un marcado culto a su persona y se caracterizan por ser populistas. Populistas, porque se erigen en defensores de los más débiles, porque se apoyan en las emociones y los sentimientos, debilitando la deliberación racional; porque simplifican realidades complejas con soluciones
Frente a la rivalidad sistémica que representa China como forma de gobierno, la propia democracia occidental parece haberse embarcado en un viaje autolesivo
que parecen fáciles e intuitivas; porque dividen el espacio político de forma maniquea en amigos y enemigos, en buenos y malos. Líderes que suelen confrontar al poder ejecutivo con el Estado de derecho, representado, según su discurso, por unos poderes compensadores conformados por una élite de funcionarios corruptos y privilegiados que se aprovechan del sistema y del pueblo llano.
El resultado de todo lo anterior es una creciente polarización de las sociedades democráticas, un creciente peso en las mismas de opciones políticas radicales, una multiplicación de líderes populistas y que defienden posiciones contrarias al Estado de derecho. Todo ello desemboca, también en las democracias plenas, en un debilitamiento de la democracia.
Frente a la rivalidad sistémica que representa China como forma de gobierno, la propia democracia occidental parece haberse embarcado en un viaje autolesivo. Sus valores y principios se debilitan con la proliferación de nuevos estilos de gobierno que, aunque utilizan la democracia para llegar al poder, la socavan una vez en él. Estos gobiernos, además, priorizan a menudo cuestiones ideológicas, nacionalistas y radicalizadas, por encima de las económicas de interés general, que quedan relegadas a un segundo plano. Valores como el multilateralismo y la cooperación al desarrollo o la cooperación internacional son claramente despreciados.
Es así como debemos y podemos interpretar gran parte de los cambios y las profundas transformaciones del contexto geopolítico global. Fenómenos como el Brexit, el debilitamiento del multilateralismo y el retorno al proteccionismo no tenían razón de ser hace veinte años. Hoy, sin embargo, sabemos que muchos de los cambios que vive el orden internacional tienen su origen en las decisiones adoptadas democráticamente por la sociedad, fruto del creciente descontento de la población con las instituciones, los valores democráticos y los partidos tradicionales.

Cuando hablamos de democracia no podemos olvidar la creciente “autocratización” de los países emergentes, así como la proliferación de golpes de Estado y de gobiernos con juntas militares al frente, especialmente en África. En este especial de 10 años de Panorama hay un artículo específico que trata de estas cuestiones en el continente africano, por lo que no profundizaremos aquí; pero no podemos pasar por alto la influencia que China y otras potencias de tamaño intermedio tienen en esta deriva. Su mayor pragmatismo y tolerancia con los sistemas políticos elegidos por cada país hace que haya disminuido la presión internacional por promover la democracia. En efecto, mientras que Occidente y las instituciones multilaterales llevan décadas impulsando la democracia, a menudo condicionando la ayuda al desarrollo a la consecución de avances democráticos, China y otros socios, entre ellos Rusia, son mucho más transigentes con las diferentes formas de gobierno. China es hoy el principal acreedor bilateral y socio comercial de muchos países del África subsahariana, y Rusia despliega en muchos de ellos una cooperación militar indudable. Ambos países aceptan soluciones de gobierno no democráticas, mostrando tolerancia con los golpes de Estado, lo que explica su mayor éxito y la consiguiente autocratización de muchos países en el mundo.
LA IMPLOSIÓN INTERNA: DEL ORDEN MUNDIAL A LA INCERTIDUMBRE
TOTAL. EL CAMBIO DE MODELO DE LIDERAZGO INTERNACIONAL
El 5 de noviembre de 2024 se celebraron las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos y el 20 de enero de 2025 el vencedor de las mismas, Donald Trump, accedió por segunda vez a la presidencia de la primera economía del mundo. Aunque todavía es pronto para tener la perspectiva temporal necesaria, pocos dudan de que ambas fechas serán interpretadas el día de mañana como un antes y un después no solo en la historia de ese país, sino también en el orden internacional basado en reglas que Estados Unidos había liderado, defendido, promovido y financiado. Sin duda, estas fechas representan un punto de inflexión en la historia de Occidente.
Apenas 100 días después de haber tomado posesión y con el récord absoluto de 140 órdenes ejecutivas firmadas en ese breve plazo, parece evidente que la intención del nuevo Gobierno estadounidense es redefinir el papel internacional que el país ha venido desempeñando. En efecto, más allá del cumplimiento de su agenda de política interna, que presenta marcadas diferencias con la de su antecesor, en el plano internacional el camino emprendido apuesta claramente por una agenda marcadamente unilateral, que persigue objetivos netamente nacionales y busca reducir las dependencias y vulnerabilidades del país frente al exterior.
En este sentido, la consigna “America First” representa una declaración inequívoca en pro de un mayor aislacionismo y proteccionismo frente al exterior. Esto se traduce en una menor interrelación comercial con el resto del mundo y una apuesta decidida por la producción y los medios nacionales. En paralelo, el país se apea también de los compromisos y acuerdos multilaterales, especialmente los relacionados con el cambio climático, la ayuda internacional al desarrollo y la cooperación multilateral. Al mismo tiempo, pasa a reclamar a sus socios un mayor compromiso presupuestario en materia de seguridad y un mayor equilibrio en los esfuerzos, bajo la amenaza explícita de romper el statu quo.
Apenas 100 días después de haber tomado posesión y con el récord absoluto de 140 órdenes ejecutivas firmadas en ese breve plazo, parece evidente que la intención del nuevo Gobierno estadounidense es definir el papel internacional que el país ha venido desempeñando

Es muy llamativo el cambio en el lenguaje, tanto en el tono como en las formas, que pasan a ser mucho más asertivas. En materia de política exterior, gana peso una diplomacia marcadamente transaccional. En algunas ocasiones, se han interpretado determinadas declaraciones no solo como un ejercicio de presión, sino directamente como amenazas o coerción. Aunque muchas de las propuestas y objetivos señalados por la presidencia estadounidense, a día de hoy, no han cristalizado, su mero anuncio parece ir en contra del orden internacional que ese mismo país había defendido históricamente.
A la vista de lo anterior, para muchos observadores, con la nueva administración Estados Unidos ha dejado de ser el principal defensor del orden internacional basado en reglas surgido tras la Segunda Guerra Mundial y se ha convertido en el principal disruptor del mismo. Es evidente que solo el tiempo podrá darles o quitarles la razón, pero el camino emprendido y los objetivos marcados apuntan claramente en ese sentido.
Estados Unidos ha pasado de ser el arquitecto del orden global a convertirse en un actor cada vez más impredecible en la escena internacional. Ahora bien, siendo honestos, debemos reconocer que, aunque el cambio se agudizara el pasado mes de enero, ya se venía observando al paciente sufrir síntomas con anterioridad. Hay quien defiende incluso que los cambios han sido progresivos.
Durante el primer mandato de Trump (2016-2020), el orden internacional experimentó una alteración significativa, con el bloqueo a la Organización Mundial del Comercio (OMC), la primera guerra arancelaria y comercial desatada especialmente contra China, y con la posterior retirada de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por la gestión de la pandemia. Fue en este periodo cuando se sembraron las primeras ideas de una agenda económica más nacionalista, con el eslogan “Make America Great Again” (MAGA).
La llegada de la Administración Biden supuso un cambio evidente en el tono y en las formas de la política exterior estadounidense, pero no tanto en el fondo; su mandato puede interpretarse más como un paréntesis que como una rectificación de la línea disruptiva marcada por Trump. Biden perseveró en la política de contención y rivalidad con China, siguió matando por inanición a la OMC y, aunque retomó algunos compromisos y acuerdos internacionales, también adoptó decisiones unilaterales con escasa coordinación con sus socios, como la retirada de Afganistán.
Lo cierto es que, ya sea con o sin precedentes claros, el segundo mandato de Trump está demostrando ser más disruptivo, incluso, de lo esperado. Ahora bien, cabe preguntarse, ¿cuál es la lógica que hay detrás de este viraje y cuáles son los verdaderos objetivos que persigue la nueva administración americana?
Resulta notable el paralelismo que podemos encontrar entre la agenda política estadounidense y las estrategias geopolíticas defendidas y perseguidas por China durante las últimas décadas. Conceptos como “MAGA” y la “Doble Circulación” de Pekín o la estrategia “Made in China 2025” comparten un denominador común: la priorización del desarrollo de las capacidades de producción propias y la disminución de la dependencia frente a países terceros, sobre todo en el caso de los sectores estratégicos, con el fin de disminuir vulnerabilidades. Ambas potencias apuestan por la denominada “circulación interna”, fomentando la producción y el consumo domésticos como pilares de la economía.
Desde este punto de vista, el viraje de la política americana tiene su razón de ser en el actual marco de intensa competición y confrontación entre China y Estados Unidos. La nueva administración americana ha decidido reorientar su política para perseguir objetivos geoestratégicos nacionales, restando peso a su papel internacional de líder y defensor de valores, de reglas, de la cooperación y la ayuda al desarrollo, así como de la seguridad
internacional. En esencia, ha decidido concentrar sus recursos en sus propios intereses y dejar de consumir esfuerzos en suministrar al mundo seguridad y cooperación, y abandonar el ejercicio de su hegemonía a través del soft-power
Sin duda, este cambio de estrategia es controvertido. Parece que estemos asistiendo a la sustitución de un paradigma de liderazgo basado en la defensa internacional de reglas y valores, la formación de alianzas y la búsqueda de consensos, por otro basado en la fuerza y la capacidad de dominio, que hace uso de la superioridad y el poder para vencer voluntades.
Estados Unidos había venido cimentando su liderazgo en gran medida en el uso de una estrategia de persuasión y de coincidencia de voluntades y, en menor medida, en el recurso a una autoridad basada en su capacidad de vencer o superar a los rivales. Aunque no siempre ha sido así, el liderazgo de Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial se consolidó con el “Plan de Recuperación Europeo”, conocido como “Plan Marshall”. Este plan, cuyo objetivo era la recuperación europea, apostaba claramente por aglutinar a Europa en torno a una visión y un ideario compartidos y, de esta forma, ganar aliados para confrontar al bloque soviético. Es decir, se trataba de fomentar adhesión mediante un sentimiento de pertenencia y propósito común.
En términos aristotélicos, la estrategia tradicional de Estados Unidos perseguía generar un pathos, un sentimiento de pertenencia, haciendo uso tanto de la ratio, la razón y la lógica, como del ethos la credibilidad y la autoridad moral. Bajo este esquema de liderazgo, en puridad, la autoridad del líder no proviene de la fuerza bruta, sino de su benevolencia, de su sabiduría, de su habilidad para articular aspiraciones colectivas. La unidad lograda a través de este tipo de liderazgo es siempre más resiliente y orgánica, pues se basa en la voluntad compartida y la concordia de intereses. Si bien alcanzar objetivos comunes bajo este modelo puede ser
un proceso complejo y gradual, pues depende del consenso, la solidez del apoyo y la lealtad de los seguidores tiende a ser más perdurable en el tiempo.
Sin embargo, cuando el líder ejerce su dominio a través de la coerción, la disuasión y la demostración palpable de su capacidad para subyugar a sus contendientes, su legitimidad reside exclusivamente en la fuerza. A lo largo de la historia, este modelo, aunque eficaz para conseguir objetivos inmediatos, ha resultado ser más frágil a largo plazo, pues su continuidad depende de la constante reafirmación del poder y de la supresión activa de cualquier desafío potencial. La fidelidad de los seguidores, en este contexto, suele ser contingente y susceptible de fallar ante la aparición de una fuerza mayor o de una alternativa más atractiva.
Ambos modelos de liderazgo han dejado su impronta en la historia, con ejemplos paradigmáticos que ilustran tanto el ascenso fulgurante como el declive abrupto del liderazgo basado en la fuerza, así como la perdurabilidad y la influencia transformadora del liderazgo fundado en la convicción.
Muchos analistas interpretan el cambio de estrategia en la política exterior de Trump no como una señal de fortaleza, sino como una manifestación de debilidad ante el progreso de China, una estrategia más defensiva que ofensiva.
¿Y qué hace China ante el cambio de estrategia de su rival? China tiende la mano a todos los países que apuesten por seguir defendiendo la multilateralidad, la cooperación al desarrollo, la lucha contra el cambio climático y la búsqueda de la paz mediante la no proliferación de armamento nuclear. En otras palabras, China, que era considerada un outsider del sistema internacional basado en reglas, ahora pasa por su principal defensor.
En un par de décadas, podremos interpretar los cambios que estamos viviendo con la suficiente perspectiva.

EL MAGANOMICS
Aunque las encuestas no fueron capaces de anticipar la victoria de Donald Trump, lo cierto es que resultó rotunda y nítida. Por sorprendente que pueda parecer, su programa supo captar, sin duda, el voto mayoritario de la población. Profundizar en el “por qué” MAGA ha sido capaz de atraer el apoyo mayoritario de los votantes resulta relevante para entender y desmenuzar su programa y anticiparnos a las políticas que la Administración estadounidense querrá seguir aplicando.
Muchos analistas atribuyen el éxito de Trump a haber captado con acierto el descontento de una parte importante de la población y su desafección con las posiciones tradicionales de los partidos americanos. Es llamativo también que apelara precisamente a ese descontento cuando el legado macroeconómico de Biden es objetivamente “muy bueno”: una economía creciendo en torno a un 3%, la inflación prácticamente reconducida a los valores objetivo y una tasa de paro en mínimos históricos. Pero lo cierto es que una gran parte de la población americana había sufrido y acumulado durante los últimos años una pérdida acusada de su capacidad adquisitiva, habida cuenta de la insuficiente subida nominal de sus salarios.
La campaña de Trump ofreció a los votantes insatisfechos una esperanza. Nace así un programa electoral eficaz en su cometido. Sus propuestas más relevantes en política exterior, el aislacionismo y el proteccionismo, se tradujeron, a nivel interno, en la lucha contra la migración, la supresión del gasto que consideraban superfluo y el desarrollo de capacidades propias de producción, sobre todo en sectores estratégicos como la industria energética, la automoción y el desarrollo de la tecnología digital. Así de sencillo y así de fácil.
Trump prometió dar respuesta a los países que se habían aprovechado comercialmente de Estados Unidos y a los que se habían beneficiado gratuitamente de la seguridad provista por Norteamérica. Además, se comprometía a poner freno a la inmigración ilegal, pues estaba robando el trabajo a los estadounidenses.
Trump prometió dar respuesta a los países que se habían aprovechado comercialmente de Estados Unidos y a los que se habían beneficiado gratuitamente de la seguridad provista por Norteamérica
Desde el comienzo, muchos analistas consideraron que una parte de las propuestas del programa no podría ejecutarse y que otras eran contraproducentes para los propios intereses económicos de Estados Unidos, por lo que, a la postre, tampoco se llevarían a cabo o no podrían sostenerse en el tiempo. Quedaba, eso sí, un último grupo de medidas, netamente ideológicas y fundamentalmente de política interna, que sí se establecerían con determinación y rapidez.
Transcurridos unos meses de mandato, es posible que el resultado final termine siendo algo parecido a lo que se anticipó, pero nadie duda de que la intención de Trump ha sido, y sigue siendo, aplicar todas y cada una de las medidas de su programa, tal y como ha venido demostrando. Precisamente, el cumplimiento de los compromisos de campaña es uno de los aspectos que los seguidores de Trump valoran más y de lo que presumen con más orgullo. Es lo que se conoce como el eficaz “delivery” de su programa. A este respecto, ya dijo Salena Zito en The Atlantic, en 2017, que los detractores de Trump y la prensa tradicional nunca le han tomado en serio, aunque sí literalmente, mientras que sus seguidores siempre han hecho lo contrario, es decir, se lo han tomado en serio, aunque nunca literalmente.
El eficaz “delivery” ha sido para los detractores de la nueva administración una pesadilla, pero también el origen de una fortísima perturbación en los mercados, multiplicándose la incertidumbre y la inestabilidad, con el consiguiente deterioro de las perspectivas de crecimiento a escala mundial y, especialmente, de la economía norteamericana.
Analicemos a continuación las principales medidas del programa MAGA y cómo se están adoptando:
CLASIFICACIÓN DE PRINCIPALES POLÍTICAS
VS. EXTERNAS Y + O - ECONÓMICAS)
Deportaciones masivas Enfrentamiento universidades
Política nacional
Recorte de la Administración
Reducción de impuestos
Medidas de corte más ideológico e impacto doméstico:
En materia migratoria destacan las siguientes medidas: deportaciones masivas y expeditas, mediante el despliegue de fuerzas armadas y policiales, sin órdenes judiciales, lo que está enfrentando a la Administración con el poder judicial. Supresión de la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados y construcción de un muro fronterizo. Designación de los cárteles como “organizaciones terroristas” y suspensión del programa de refugiados.
En materia educativa: reformas centradas en el desmantelamiento y reducción del departamento de educación. Suspensión de los fondos federales para aquellas universidades que no sigan el currículo oficial, contrario a las iniciativas de inclusión y diversidad. Esta medida ha llevado a enfrentamientos con universidades, siendo el más señalado el de la universidad de Harvard.
Ideológicas
Guerra comercial
Política energética
Intento de resolución de la guerra de Ucrania
Cierre de USAID
Ambiciones territoriales

Política exterior
En materia fiscal se apuesta por el adelgazamiento del aparato estatal. Para ello, se han eliminado las políticas de ayuda al desarrollo, la inclusión y la diversidad, así como múltiples programas de subsidios y subvenciones. La Cámara de Representantes tiene como objetivo reducir el gasto en 880.000 millones de dólares, lo que probablemente afectará al programa Medicaid, destinado a cubrir los costes médicos de las familias de bajos ingresos. Del mismo modo, el Comité de Agricultura deberá reducir el gasto en 230.000 millones de dólares, lo que supondrá la suspensión de facto del “Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria”.
Además, se ha restaurado la “Schedule F” para facilitar el despido de miles de funcionarios federales, muchos de carrera, y se ha cancelado el teletrabajo en la administración. También se han congelado nuevos proyectos y contratos públicos. En total, el presupuesto prevé un recorte del gasto de unos dos billones de dólares los próximos años. Hay partidas de gasto que experimentarán un aumento. En concreto, la Comisión de Energía y Comercio pretende destinar cientos de miles de millones de dólares más para el ejército y la seguridad fronteriza. También se está favoreciendo la reindustrialización mediante nuevos incentivos fiscales.
Por lo que se refiere a los ingresos, se ha aprobado un nuevo presupuesto que propone rebajas fiscales por valor de 4,5 billones de dólares para los próximos años.
Llegado este punto, en lo referente al capítulo fiscal es importante poner de manifiesto que este paquete presupuestario contribuirá significativamente a incrementar el déficit fiscal, lo que lo convierte en un factor potencialmente inflacionario. Según el Comité para un Presupuesto Federal Responsable, sin adscripción política, las nuevas medidas añadirían al menos 2,8 billones de dólares al déficit de aquí a 2034.
Medidas de corte económico y cierta incidencia en el exterior
En materia de energía y medio ambiente, se ha dictado la declaración de “emergencia energética nacional” para impulsar la producción de petróleo y gas, incluyendo perforaciones en Alaska y la eliminación de regulaciones ambientales de la era Biden. Estados Unidos se ha retirado, por segunda vez bajo un mandato de Donald Trump, del Acuerdo de París, y ha puesto fin a los subsidios a los vehículos eléctricos.
El propósito central de la nueva estrategia energética es un ambicioso aumento de la producción de petróleo y gas, que ya se conoce con el nombre de “Drill, baby, Drill”. Con una producción de crudo que se encuentra en la actualidad en niveles récord, 13,5 millones de barriles diarios, una expansión de tres millones de barriles diarios adicionales, tal y como propone la nueva Administración, suena muy ambiciosa, por varios motivos.
El primero de ellos radica en la dificultad para que el mercado mundial de crudo, con una demanda en retroceso, pueda asimilar la nueva producción sin que se produzca un recorte sustancial de los precios. En ese caso, Estados Unidos vería claramente minoradas las ganancias esperadas por la exploración y producción de los hidrocarburos.
Sin embargo, el principal problema no sería ese, sino que la mayoría de las perforaciones americanas producen actualmente con un “break even” (punto de equilibrio) muy similar al coste del barril vigente en los mercados internacionales, por lo que, a los precios actuales, no es rentable la perforación y producción de crudo adicional. De hecho, la perforación de nuevos pozos pasa a ser rentable a un precio del petróleo de 62 dólares/barril o a un precio del gas natural de 3,69 dólares/MMBtu. Con el West Texas Intermediate (WTI) rondando los 60 dólares/barril, como ha estado en los meses de abril y mayo de 2025, la perforación de pozos de petróleo no resulta suficientemente rentable, y con el gas natural por debajo de tres dólares/MMBtu, la explotación de más gas tampoco. A raíz del reciente ataque de Israel a Irán, el precio del WTI aumentó hasta 75 dólares/bbl, pero en unos días volvió a bajar a 65, por lo que la sostenibilidad a largo plazo de esta rentabilidad es incierta.
Por todo lo anterior, algunos analistas consideran que Estados Unidos podría recurrir a la aplicación de sanciones existentes o futuras a ciertos productores. Esta estrategia podría retirar fácilmente dos millones de barriles de crudo del mercado mundial, lo que impactaría en los precios y la rentabilidad de su propia producción.
Medidas de política exterior y cierta carga económica:
A medio camino entre lo ideológico y lo económico se encuentra el intento de resolución de la guerra de Ucrania, al que ya se ha hecho referencia en un punto anterior.
Esto mismo es aplicable al conflicto de Oriente Próximo, al que también se ha referido ya este documento.
No podemos dejar de mencionar el elevado interés mostrado por el canal de Panamá, seguramente porque hasta el pasado mes de abril la operadora de los puertos de Cristóbal y Balboa era una empresa china. Ya no.
En este capítulo podemos incluir también el interés, varias veces anunciado, de la Administración norteamericana por el territorio de Groenlandia.
La voluntad de que sus socios de la OTAN contribuyan con, al menos, un 5% de su PIB al presupuesto de defensa. Esta política dista mucho de los actuales compromisos de los miembros de contribuir con un 2%. En la Cumbre de la OTAN de La Haya, celebrada a finales de junio de 2025, los líderes de la Alianza Atlántica acordaron el compromiso de invertir el 5% del PIB anualmente en requisitos de defensa y seguridad para el año 2035.
Medidas de política exterior netamente ideológicas:
Destaca la incidencia del cierre de USAID, que implica la congelación de toda la ayuda oficial al desarrollo de Estados Unidos y que suponía una fuente de financiación fundamental, especialmente para muchos países del África subsahariana. Esta decisión conlleva la retirada de unos 60.000 millones de dólares de ayuda al año.
Cabe encuadrar también en este apartado la salida de varios organismos especializados de Naciones Unidas (OMS, UNESCO) y otras agencias, lo que abre un interrogante sobre su continuidad y sostenibilidad, así como el abandono del Acuerdo de París. Destaca, además, la retirada del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Por último, y por su especial trascendencia sobre la economía global, en el centro de las medidas de política internacional con marcadas implicaciones económicas se encuentra la política arancelaria, a la que este documento se referirá en un apartado específico más adelante.
Así pues, Donald Trump ha puesto en marcha la práctica totalidad de sus compromisos en los primeros tres meses de gobierno, para satisfacción de sus partidarios y horror de sus detractores.
Muchas de las medidas adoptadas contradicen la doctrina económica, y seguramente por ello han provocado reacciones muy adversas en los mercados financieros y bursátiles. El mero anuncio de algunas de estas políticas ha propiciado fuertes caídas de los índices bursátiles, del valor del dólar y de la cotización de los activos denominados en dólares, en especial del bono estadounidense a diez años (un referente internacional). Las virulentas reacciones de los mercados han forzado a suspender la aplicación de ciertas medidas poco después de su anuncio. Esto ha permitido, casi siempre, una recuperación parcial de las pérdidas en los mercados, pero también ha disparado la incertidumbre. En efecto, estas idas y venidas junto con las suspensiones transitorias en la aplicación de las iniciativas están alimentando un clima de inseguridad e incertidumbre entre los operadores económicos.
Hoy, la incertidumbre está en máximos históricos, porque nadie duda de la trascendencia de las políticas anunciadas, pero nadie sabe si finalmente serán aplicadas, cuándo, ni con qué intensidad.
Hoy, la incertidumbre está en máximos históricos, porque nadie duda de la trascendencia de las políticas anunciadas, pero nadie sabe si finalmente serán aplicadas, cuándo, ni con qué intensidad

DE LOS MERCADOS
EL “DÍA DE LA LIBERACIÓN”
Y CON EL POSTERIOR APLAZAMIENTO DE LOS ARANCELES
Fuente: Cesce/Macrobond
España (IBEX)*
Japón (Nikkei)* 100
Alemania (DAX)*
Zona Euro, índices bursátiles, STOXX, 50, índice, rendimiento por precios, cierre, EUR*
EE.UU. (S&P 500)*
* Base 21/01/2025=100
La incertidumbre generada por las políticas de la Administración Trump se manifiesta, al cerrar esta redacción, con una bajada del rating del bono americano y una depreciación acumulada del dólar del 9%. Asimismo, el FMI, en sus previsiones de primavera, ha revisado a la baja las expectativas de crecimiento de Estados Unidos, del PIB mundial y de la mayoría de las regiones y países, con la excepción de España.
Es crucial prestar atención a la evolución de los mercados financieros. Por cada dólar que se intercambia en una operación comercial, el flujo de dólares en operaciones financieras lo multiplica por siete. Aunque la Administración Trump ha puesto el énfasis en la balanza comercial, obviando otras sub-balanzas de la cuenta corriente, lo verdaderamente trascendente para la economía estadounidense es lo que ocurra en la balanza financiera.
El estatus del dólar como principal moneda de reserva internacional en el sistema monetario que nació con la muerte del patrón oro en los años setenta tiene importantes implicaciones. Para que los países puedan aumentar sus reservas internacionales, deben mantener un superávit por cuenta corriente con Estados Unidos. Lo importante es que Estados Unidos tiene el privilegio de emitir la moneda que todos quieren, beneficiándose del correspondiente señoreaje, habida cuenta de que el coste de emisión de esa moneda y de la financiación de los déficits corrientes que pueda acumular Estados Unidos es prácticamente nulo.
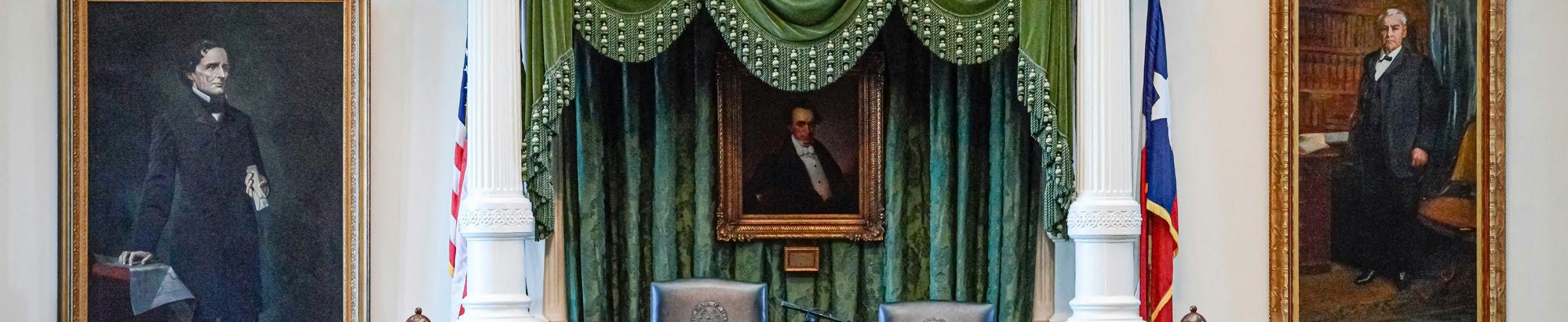
Ahora bien, si la confianza en la moneda americana se deteriora como consecuencia de la falta de confianza en su economía, un problema de carácter menor, como los déficits corrientes, puede transformarse en un problema mayúsculo. La falta de confianza en el valor de la divisa americana, como resultado de las perspectivas de una posible recesión, del rápido aumento de la deuda y de las crecientes necesidades de financiación, podría desencadenar una huida del dólar. Los inversores internacionales, entre los que destacan los fondos de pensiones de las principales economías desarrolladas y el propio Gobierno de China, así lo han demostrado.
El debilitamiento del dólar y la subida de la rentabilidad del bono americano en los días posteriores a las decisiones más polémicas de Trump han servido como un trascendental toque de atención para el Tesoro de Estados Unidos y para la Reserva Federal. Solo así se entiende la reversión de algunas de las medidas aplicadas, algo que, en realidad, solo ha logrado generar una mayor desconfianza. Aunque sistemáticamente parezca que todo responde a un plan preestablecido, son los mercados los que terminan demostrando lo tozuda que es la realidad.
Una cuestión seguida por los mercados con especial interés ha sido la relación, a menudo controvertida, entre la Administración Gubernamental y la Reserva Federal. La independencia de la
Reserva Federal y su compromiso con la ortodoxia en la defensa del dólar han sido interpretada por los mercados como un verdadero bálsamo en los momentos más tensos. Por el contrario, la constante oposición de Trump a Jerome Powell, presidente de la FED, ha sido siempre una fuente de preocupación para los tenedores del bono de referencia estadounidense. Aunque Trump haya argumentado en diversas ocasiones que la Reserva Federal jugaba en contra de sus propuestas, al evitar una pretendida bajada de los tipos de interés del dólar, lo cierto es que ha tenido durante las últimas semanas en Powell su principal salvador.
La incertidumbre no es amiga de la inversión, ni de los negocios. En consecuencia, muchos analistas anticipan que los efectos plenos de la incertidumbre derivada de las medidas de Estados Unidos todavía no se están manifestando.
Mientras, cabe preguntarse si las transformaciones que pretende abordar Estados Unidos son realmente posibles en este marco de incertidumbre y en los plazos deseados. La sustitución de importaciones es una estrategia basada en la inversión y que, por ello, requiere tiempo y confianza. Por otro lado, las políticas de desarrollo hacia adentro (inward-looking policies) fueron implementadas sin mucho éxito en Latinoamérica y posteriormente descartadas hace ya 50 años.
Una cuestión seguida por los mercados con especial interés ha sido la relación, a menudo controvertida, entre la Administración Gubernamental y la Reserva Federal de Estados Unidos
Solo el tiempo nos dirá si la línea emprendida por Estados Unidos y sus políticas tiene resultados positivos y para quién. Solo el tiempo nos dirá si las decisiones emprendidas prevalecerán y si las medidas suspendidas ahora se terminarán aplicando en el futuro.
Algunos analistas piensan que todos estos cambios son reversibles y que nada de lo que está ocurriendo tiene por qué ser necesariamente permanente. Creen que un futuro cambio de Gobierno podría propiciar el retorno del país al modelo y la posición que ha defendido tradicionalmente. Otros, en cambio, creen que ya no será posible volver atrás, por más que Estados Unidos lo intente, pues ha perdido algo que cuesta mucho recuperar: la confianza de sus aliados.

¡ARANCELES, PARA QUÉ OS QUIERO!
El mundo lleva años experimentando un retroceso del librecambio y una clara escalada del proteccionismo. El espíritu de la “Ronda Uruguay” del GATT, en 1986, que desembocó en el nacimiento de la OMC, en 1995, queda muy lejano. Las ediciones recientes de Panorama ya han destacado el incremento de las prácticas restrictivas del comercio entre las principales economías mundiales.
De hecho, las subvenciones a los sectores industriales estratégicos se han multiplicado en China y Estados Unidos durante los últimos años. Un alarmante 70% de las medidas restrictivas del comercio tienen su origen en las principales potencias y de estas, un 70% provocan, en menos de un año, una medida de respuesta equivalente por parte de los países afectados.
Con la llegada de la nueva Administración norteamericana, podemos considerar la globalización, tal y como la hemos vivido, muerta y sepultada. Donald Trump ha llegado haciendo de las subidas arancelarias su principal argumento de política exterior.
Bajo la nueva óptica de la administración americana, el comercio parece ser un juego de suma cero, con ganadores y perdedores, siendo el signo de la balanza comercial el que determina quién gana y quién pierde. En virtud de lo anterior, todos aquellos países (o bloques comerciales) que mantienen un superávit comercial con Estados Unidos “se están aprovechando” del país. Este supuesto “aprovechamiento” se considera mayor cuanto más elevado sea el déficit comercial en términos absolutos y cuanto
Con la llegada de la nueva Administración norteamericana, podemos considerar la globalización, tal y como la hemos vivido, muerta y sepultada
más persistente sea en el tiempo. A su vez, cuanto mayor es dicho déficit en relación con el volumen total de los intercambios bilaterales, mayor es el desequilibrio en términos relativos.
Hay quien sostiene que los aranceles para Trump son un arma de negociación, una amenaza de la que hacer uso para doblegar a la otra parte y conseguir otras ventajas en una negociación.
En palabras del propio Trump: “arancel es la palabra más bonita del diccionario”.
Ya sean para Estados Unidos los aranceles una solución para corregir las “injusticias” comerciales, ya sean una vía para obtener ventajas o privilegios en una negociación, lo cierto es que, tanto en el programa electoral como en las primeras semanas de gobierno de la nueva administración norteamericana, los aranceles han estado por doquier.
Principales hitos en relación con las medidas arancelarias que se han producido desde el pasado 20 de enero de 2025
1/02/2025. Trump firmó el pasado 1 de febrero órdenes ejecutivas para imponer un arancel adicional del 10% a las importaciones chinas y del 25% a las importaciones procedentes de Canadá y México, que debían entrar en vigor el siguiente 4 de febrero.
3/02/2025. Dos días más tarde, se pospuso un mes la aplicación de los aranceles a México y Canadá, en atención al compromiso de ambos países por controlar la migración y el tráfico de fentanilo.
4/02/2025. Entran en vigor aranceles a China de un 10%. China responde con medidas de retorsión por un valor equivalente a 14.000 millones de dólares.
10/02/2025. Trump anuncia aranceles del 25% sobre las importaciones del acero y aluminio que afectarían a la Unión Europea.
04/03/2025. Entran en vigor aranceles del 25% a México y Canadá para los productos importados. Asimismo, anuncia un arancel del 10% adicional a China. Canadá anuncia como respuesta una nueva orden ejecutiva con aranceles del 25% por un valor de 155.000 millones de dólares.
06/03/2025. Trump concede una prórroga de un mes a todos los productos procedentes de Canadá y México que cumplan las normas del TMEC.
11/03/2025. Trump anuncia aranceles adicionales del 25% sobre las importaciones canadienses del acero y el aluminio (como castigo por las medidas de retorsión canadienses). En el plazo de un día, Canadá respondía con un posible impuesto a la electricidad que afectaría a los estados del norte. Trump dejaba, en consecuencia, sin efecto el incremento adicional del 25% al arancel sobre el acero y el aluminio de Canadá.
12/03/2025. Entran en vigor los aranceles sobre el acero y el aluminio a todos los países. Europa anuncia que aplicará aranceles proporcionales sobre las importaciones americanas, que debería tomar efecto en abril.
24/03/2025. Trump anuncia aranceles del 25% sobre todas las importaciones procedentes de los países que compren crudo de Venezuela.
26/03/2025. Se anuncia un arancel del 25% sobre las importaciones de la industria del automóvil (tanto de vehículos completos como de componentes), que deberían entrar en vigor el 3 de abril. A los productos que entren bajo las normas del TMEC se les impondrá el arancel del 25% por el contenido no fabricado en la zona.
02/04/2025. Es el “Liberation day”. Trump comunica una lista de “aranceles recíprocos”, diferentes para cada socio comercial, con un suelo mínimo del 10%. Los aranceles recíprocos se definen como una proporción entre el desequilibrio de la balanza comercial bilateral con un determinado país y las importaciones americanas provenientes de ese socio. Los aranceles comunicados sobre 185 países oscilan entre el 10 y el 50%.
05/04/2025. Entra en vigor un arancel universal del 10% sobre todos los países. La aplicación del resto del importe de los “aranceles recíprocos” debería ser el 9 de abril.
10/04/2025. Trump establece un aplazamiento de tres meses para la aplicación de los aranceles recíprocos, abriéndose así un plazo de negociación con cada país afectado. Ese aplazamiento no se aplica a China. Además, y como respuesta a la réplica del país asiático a los aranceles recíprocos, Estados Unidos elevó nuevamente los aranceles a China hasta un 125%, aclarando más tarde que con los aranceles aplicados los meses anteriores el arancel general a China se situaba en un 145%.
12/04/2025. Trump exime del arancel del 145% a los ordenadores y otros componentes de tecnología digital procedentes de China.
08/05/2025. Estados Unidos y Reino Unido alcanzan un acuerdo comercial por el que se fija, fundamentalmente, un arancel general del 10%. Reino Unido pasa así a ser el primer socio que alcanza un acuerdo durante la tregua fijada por Trump, dejando patente que el arancel del 10% tenderá a ser el arancel suelo para el resto de los socios.
12/05/2025. China y Estados Unidos anuncian un acuerdo provisional, con una vigencia de tres meses. Según este pacto, Estados Unidos aplicará un arancel general del 30% a los productos chinos. Esa cifra se compone del arancel del 20% que ya se aplicaba a China antes del 2 de abril, al que se le suma un nuevo arancel recíproco del 10%. Por su parte, China aplicará a Estados Unidos un arancel general del 10%. Este entendimiento pone fin a un largo mes de bloqueo comercial y se considera una tregua temporal en la disputa entre los dos rivales, con el objetivo de facilitar futuras negociaciones que permitan alcanzar un acuerdo comercial más duradero.
04.06.25. Entran en efecto nuevos aranceles del 50% sobre el acero y el aluminio, excepto para Reino Unido, que permanecen en el 25%.
Es evidente que, en Estados Unidos, el impacto de los aranceles conllevará, a corto plazo, un incremento de los precios de los productos importados, es decir, más inflación, y que, atendiendo a la elasticidad de la demanda y a la sustituibilidad de los bienes gravados, habrá una mayor o menor incidencia sobre las cantidades intercambiadas y la recaudación. En el corto plazo, los aranceles podrían propiciar un incremento de la producción local, siempre y cuando haya exceso de capacidad en la industria afectada. Ahora bien, si no hay esa capacidad, el deseado incremento de la producción solo será posible si se llevan a cabo inversiones, lo que requerirá tiempo. Asimismo, esas inversiones exigirán un marco estable, predecible y seguro, circunstancia que hoy brilla por su ausencia.
En el caso de los socios comerciales afectados, el impacto de los aranceles dependerá del peso que Estados Unidos tenga como destino de sus exportaciones. También de cómo queden afectados otros productos competidores, ya que, si tienen distinto origen, pueden tener un diferente arancel.
En el caso de Canadá o México, al menos un 75% de sus exportaciones se dirigen al mercado estadounidense. En el caso de la Unión Europea, países como Irlanda exportan a Estados Unidos un 25% de sus ventas al extranjero. Ese porcentaje es del 10% en el caso de Alemania e Italia, del 7% para Francia y es de tan solo un 5% en el caso de España.
PRINCIPALES DESTINOS DE LA EXPORTACIÓN

Desde un punto de vista micro, el impacto puede ser diferente atendiendo a cada región, sector e incluso empresa. Así, en el caso de España, un 30% de las exportaciones a Estados Unidos son de maquinaria y bienes de equipo, mientras que tan solo un 3% lo son de automóviles. Ahora bien, puede haber empresas dentro de cada sector para las que sea un mercado prioritario, circunstancia esta que les hace especialmente vulnerables.
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A ESTADOS UNIDOS POR PRODUCTOS (% DEL TOTAL)

Varios análisis han tratado de determinar cuál podría ser el impacto de los aranceles de Trump. En este sentido, un arancel estadounidense del 10% sobre todas las importaciones de la Unión Europea podría reducir el crecimiento económico de la Unión Europea hasta un 1% anual, durante cuatro años. El FMI, por su parte, predice que el crecimiento de la Unión Europea podría ser un 1% más lento en los próximos dos años. Otros expertos consideran que el daño de los aranceles sería, en realidad, pequeño, atendiendo al lento crecimiento de la región. En cualquier caso, la incertidumbre es muy alta y, actualmente, la mayoría de los socios comerciales desconocen cuál será finalmente el arancel que aplicará Estados Unidos. A este respecto, los recientes acuerdos alcanzados por Reino Unido y China señalan que el arancel nunca será inferior a un 10%.
Un reciente estudio del FMI se ha centrado en calcular las ganancias que podría tener para la Unión Europea fortalecer su mercado interior. A este respecto, el perfeccionamiento del mercado
La incertidumbre es muy alta y, actualmente, la mayoría de los socios comerciales desconocen cuál será finalmente el arancel que aplicará Estados Unidos
interior equivaldría a una rebaja arancelaria del 45% de las exportaciones soportadas por cada país.
En resumidas cuentas, es muy difícil determinar el impacto económico de los aranceles, por más que todos los análisis
coinciden en que va a ser negativo, tanto para Estados Unidos como para los países que los sufran. A lo anterior cabe añadir las contramedidas de los países afectados, que también tendrán un impacto negativo. Las guerras arancelarias son un claro juego del prisionero, en el que todos terminan perdiendo por no llegar a soluciones negociadas.
En este momento, desconocemos cuál será el arancel que finalmente fijará Estados Unidos a la Unión Europea y a la mayoría de sus socios comerciales. La Unión Europea ha tendido siempre la mano a la negociación, si bien ha manifestado que siempre responderá de forma firme y proporcional.
Confiemos en que la reacción de los mercados financieros a los aranceles, con especial mención a la evolución de la rentabilidad del bono americano, siga poniendo a Estados Unidos cara cualquier iniciativa de subir los aranceles.
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
La multiplicación de conflictos, la erosión del multilateralismo y el recurso a la confrontación como vía para la resolución de diferencias han convertido a los riesgos de origen geopolítico en la principal fuente de inestabilidad económica, debido a su impacto sobre las cadenas de suministro, sobre los precios de las materias primas y, en general, por la incertidumbre que generan. Siguen activos el conflicto de Ucrania, que dura ya tres años, y el de Gaza, que se inició hace año y medio y está teniendo amplia repercusión en toda la zona de Oriente Medio, así como un importante efecto en el coste y la duración del transporte marítimo por los ataques sufridos en la ruta del mar Rojo. Ambos conflictos han entrado en una nueva fase en 2025, como consecuencia de la intervención del presidente estadounidense Donald Trump, que ha dado un giro al planteamiento que hasta ahora mantenían los países occidentales en cuanto a las condiciones para negociar un acuerdo de paz en sendas regiones, pero no sabemos cuál es a ciencia cierta el posible desenlace de ninguno de los dos.
Esta no es la única cuestión ligada a la política del presidente estadounidense que tiene y tendrá repercusiones planetarias. En efecto, las consecuencias de la aplicación de su política comercial sobre los intercambios, el crecimiento y la cooperación internacional, así como las posibles medidas recíprocas que adopten otros países, constituyen uno de los principales factores que van a determinar la evolución económica mundial en los próximos meses. Todo ello está generando una enorme confusión e incertidumbre, que está afectando a las perspectivas de inversión y crecimiento, así como a la cotización del dólar y las bolsas.
Las previsiones para 2025-26 han empeorado debido fundamentalmente a la escalada de tensiones comerciales y a la incertidumbre asociada a los cambios políticos. Para este año, el PIB mundial podría crecer en torno al 2,8%, y en 2026 rozar el 3%

El comportamiento de la economía mundial se había mantenido relativamente estable desde la salida de la pandemia de COVID-19, si bien en unos niveles muy discretos y por debajo de la media histórica. En 2024, el crecimiento mundial se situó en el 3,3%, similar al nivel del año anterior. Sin embargo, las previsiones para 202526 han empeorado debido fundamentalmente a la escalada de tensiones comerciales y a la incertidumbre asociada a los cambios políticos. Para este año, el PIB mundial podría crecer en torno al 2,8%, y en 2026 rozar el 3% (datos del FMI, WEO abril 2025).
El impacto de esa desaceleración se va a sentir especialmente en Estados Unidos, que en el último lustro había sido la economía más dinámica entre las desarrolladas, gracias a la demanda interna. El PIB estadounidense cerró 2024 con un crecimiento del 2,8%. Antes de las medidas arancelarias, se esperaba un comportamiento similar este año; sin embargo, el FMI calcula una desaceleración de casi un punto (1,8% en 2025) como consecuencia del impacto de los nuevos aranceles sobre la demanda, así como del retraso en las decisiones de inversión debido a la incertidumbre.
La Unión Europea continúa estancada, con un crecimiento de apenas el 0,9% en 2024, y con la economía alemana en recesión como consecuencia de la crisis de su sector industrial. Son las economías del sur de Europa (excepto Italia, también con un comportamiento muy débil) las que están sosteniendo el crecimiento de la Unión, especialmente España. Para este año, se espera que se mantenga la debilidad del crecimiento, con una gran incertidumbre acerca del comportamiento de la demanda externa, en vista de la evolución de China y de la política comercial estadounidense.
China, por su parte, concluyó 2024 con un crecimiento del PIB del 5%, gracias al impulso que supuso el paquete de medidas de estímulo que las autoridades introdujeron en el otoño; aunque se encuentra al nivel más bajo de los últimos años. Los problemas de China provienen del mal comportamiento de las exportaciones y de la crisis en el sector inmobiliario. Sin embargo, en 2025 es de esperar que la escalada de tensiones comerciales con Estados Unidos tenga un impacto superior. Durante el mes de abril, los aranceles mutuos llegaron a superar el 100%, lo que hace en la práctica inviable el comercio bilateral. Aunque hoy la posible tregua es más que probable, pervivirán con toda seguridad aranceles que afectarán a los intercambios. Según algunas estimaciones, un arancel estadounidense del 30% podría traducirse en un descenso del crecimiento de China superior al 1%. Evidentemente, no se sabe aún el impacto final, teniendo en cuenta los plazos previstos en la negociación, y los acuerdos preliminares y el posterior cumplimiento de los compromisos por las partes, pero el FMI maneja una desaceleración del crecimiento de al menos un punto (4%) para 2025-26.
Por otra parte, en 2024 los bancos centrales comenzaron a bajar los tipos de interés, después de un ciclo de tres años de subidas para contener las presiones inflacionistas que se desencadenaron como consecuencia de las rupturas de las cadenas de suministro globales. La inflación mundial alcanzó el 8,7% en 2022 y comenzó a descender de forma persistente, aunque lenta, desde mediados de 2023, hasta situarse en el 5,7% en 2024. Puesto que el proceso de desinflación se ha producido sin una recesión generalizada, se puede decir que los bancos centrales han logrado el objetivo de conseguir un “aterrizaje suave” de la economía. Ahora bien, el proceso desinflacionario no ha concluido; en algunos países y, con carácter general para el sector servicios, los precios siguen siendo elevados. Es posible que la escalada proteccionista tenga un impacto inflacionario, difícil de valorar en estos momentos. De hecho, la independencia de la Reserva Federal de Estados Unidos ha permitido a esta desoír al Gobierno norteamericano y mantener tipos de interés, por el momento, habida cuenta del posible rebrote en la inflación los próximos meses, como resultado de las políticas arancelarias y de recortes de impuestos que se vienen articulando.
En conclusión, la economía mundial continúa en una fase de crecimiento económico modesto (en torno al 3%), donde el ciclo alcista estadounidense puede haber terminado, China mantiene la tendencia a la desaceleración estructural y la Unión Europea sigue lastrada por los problemas de competitividad de la industria. El impacto de las medidas de política comercial va a ser, sin duda, el elemento determinante para el comportamiento de la economía mundial a corto plazo. Seguramente, el devenir de la disrupción geopolítica será el elemento que seguirá marcando la tendencia en el medio plazo.
En este contexto, la dificultad para hacer previsiones es mayor que nunca. La posibilidad de que se desencadenen nuevos conflictos en el nuevo entorno
geopolítico se multiplica. Ya hemos visto que las consecuencias de cualquier elemento disruptivo pueden ser directas, afectando a los países y empresas con intereses en las zonas afectadas, pero también indirectas, afectando a regiones remotas y a sus empresas, vía precios de materias primas, disrupción en la cadena de suministro o cambios en el signo de la política monetaria.
Si hay unas perspectivas económicas sujetas a posible revisión, son las últimas que ha emitido el FMI esta pasada primavera en el WEO, pues fueron publicadas antes de conocer el entramado final de aranceles que se terminará desplegando.
Cualquier previsión de la actividad económica es un ejercicio complicado, pero lo es mucho más en estas circunstancias.
En el momento de cerrar la redacción de estas líneas, Estados Unidos mantiene negociaciones con todos sus principales socios comerciales. Es previsible que se alcancen acuerdos con la mayoría de ellos, pero también que finalmente se aplique a todos un arancel mínimo, que bien podría ser de un 10%.
Este arancel supondría, en cualquier caso, un perjuicio para el comercio internacional y los intercambios, que seguramente se verán afectados, ralentizando el crecimiento. Seguramente, por todo ello, en sus últimas previsiones el FMI ha introducido, como norma general, una revisión a la baja de sus anteriores perspectivas de crecimiento, correspondientes a otoño de 2024. Esta corrección a la baja afecta muy especialmente a Estados Unidos, lo que confirma que será la principal economía afectada por las políticas de su propia Administración.
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS WEO (JULIO 2024). ECONOMÍA GLOBAL

Estados Unidos vs. China
La confrontación que definirá el Nuevo Orden Mundial


Rafael Loring
Analista de Riesgo País
Estados Unidos vs. China
La confrontación que definirá el Nuevo Orden Mundial
EL NUEVO ORDEN INTERNACIONAL ¿UN MUNDO MULTIPOLAR?
El orden mundial construido desde la Segunda Guerra Mundial y consolidado tras el fin de la Guerra Fría, con Estados Unidos como líder hegemónico y garante del mismo, pero basado en unas reglas multilaterales de cooperación, se está viendo seriamente deteriorado. Algunos incluso sostienen que llevaba ya décadas en cuestión y ha sido definitivamente finiquitado con la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025. La mayor parte de los analistas en realidad fechan el inicio de este nuevo periodo geopolítico justo después de la crisis financiera de 2009-2010, coincidiendo con el momento en el que China se erige como la segunda mayor economía del mundo, dispuesta ya a rivalizar con Washington.
Pero entonces, ¿qué clase de orden mundial tenemos? ¿Se trata todavía de un mundo unipolar dominado por Estados Unidos pero en transición o “desordenado”, o es ya un mundo bipolar, similar al de la Guerra Fría, dominado por el enfrentamiento entre Washington y Pekín, y los bloques que se forman tras ellos?
O es quizás, como señala un número creciente de analistas y académicos, un mundo multipolar, donde potencias como Rusia, India, Turquía, Irán, Brasil o la propia Unión Europea buscan su cuota de poder en un mundo de jerarquía internacional inestable.
Analistas y académicos de todo el mundo debaten si estamos ante un orden mundial unipolar, dominado por Estados Unidos, o tendemos a la multipolaridad
Desde un punto de vista estrictamente cuantitativo (midiendo el PIB, el tamaño de los ejércitos, el poder e influencia diplomática, etc.), las hipótesis de que el mundo actual es unipolar o bipolar (o quizás más bien uno que se mueve desde la unipolaridad hacia la bipolaridad, por el auge económico y militar chino) parecen a primera vista las más sólidas. Sin embargo, es sorprendente el auge de la hipótesis de la multipolaridad, no solo entre académicos sino, sobre todo, entre los propios líderes mundiales, que parecen ver en esta nueva realidad un beneficio para sus propios intereses, aunque, como veremos, desde ópticas muy distintas. Parece, pues, que de alguna forma estamos ante un fenómeno de profecía autocumplida
Es revelador que, si bien el concepto de multipolaridad en política internacional es antiguo y tiene muchos padres, su relevancia actual se debe en gran medida a un solo individuo: Eugeny Primakov (1929-2015). En su época Primakov fue uno de los hombres más poderosos de Rusia. Fue el artífice de la transformación del KGB, los servicios de inteligencia soviéticos, en el actual FSB. Lideró posteriormente la diplomacia rusa y fue primer ministro con Boris Yeltsin. Sonó para suceder a Yeltsin, pero finalmente se retiró de la política en 1999, dejando asentada en el Kremlin postsoviético la llamada “Doctrina Primakov”. Según ésta, la seguridad nacional de Rusia dependía de su estatus como superpotencia y, por tanto, debía combatir activamente la formación de un orden internacional unipolar liderado por Estados Unidos.
Una profecía autocumplida es un fenómeno psicológico en el que una creencia o expectativa sobre un futuro evento influye en el comportamiento de manera que termina cumpliéndose. Robert K. Merton la definió como una “definición falsa inicial de la situación que desencadena un nuevo comportamiento, haciendo que la concepción original se vuelva verdadera”.
En 1996, tras el fin de la Guerra Fría y en pleno apogeo del poder estadounidense, Primakov publicó en el Journal of International Affairs el célebre artículo: "International Relations on the Eve of the 21st Century: Problems and Prospects". En él defendía las aspiraciones de Rusia de reafirmarse como una potencia global en el nuevo mundo multipolar, que –según sostenía– ya se había conformado, algo quizás sorprendente en aquellos momentos. Sin embargo, Primakov promovía la multipolaridad no solo como algo deseable para Rusia, sino como la nueva realidad del mundo tras la Guerra Fría. Así, impulsó una política exterior en la que veía a China y a la India como las potencias emergentes y los aliados naturales de Rusia en la creación de este nuevo mundo multipolar, que permitiría contrarrestar el dominio de Estados Unidos y restaurar el estatus de su país como gran potencia.

Primakov murió en 2015, quizás pensando que su visión del mundo era desechada y hasta ridiculizada2 Sin embargo, es precisamente a principios de la década pasada cuando su visión del mundo empieza a popularizarse. Tanto Putin como Xi comienzan a usar el término con frecuencia. En 2016, el presidente ruso, Vladimir Putin dijo: “Estados Unidos es una gran potencia, hoy quizás la única superpotencia. Aceptamos esto”; pero añadiría poco después: “Espero sinceramente que el mundo realmente se vuelva más multipolar y que se tengan en cuenta las opiniones de todos los actores de la comunidad internacional”.

En un rápido giro de los acontecimientos, hoy la visión de Primakov parece más vigente y extendida que nunca, incluso en los círculos académicos. Esto se debe en gran medida a la capacidad camaleónica del concepto para recoger ideas y anhelos muy distintos. Así, es entre los líderes mundiales donde encontramos más valedores de la idea, con muy distintos significados y objetivos.
Rusia y China son los grandes defensores de la “nueva multipolaridad”. Valga como muestra el resultado de la reunión entre Putin y el presidente chino Xi Jinping el pasado 21 de enero de 2025, justo el día después de la toma de posesión de Donald Trump. Tras la misma, afirmaron: “Abogamos conjuntamente por la construcción de un orden mundial multipolar más justo”. Curiosamente, la propia Administración Trump, quizás en contra de sus propios intereses geopolíticos, participa de esta idea de un mundo multipolar. Evidentemente, no es, abiertamente ni de forma explícita, la idea de multipolaridad sino-rusa. Tampoco coincide, ni en el fondo ni en las formas, con la que se anhela desde la Unión Europea u otras potencias medias, esta sí realmente basada en el uso de reglas multilaterales iguales para todos, pero garantizada, al fin y al cabo, por la fuerza de un bloque occidental. No obstante, parece que, en el fondo, la actual Casa Blanca sí parece contribuir al objetivo clásico de Primakov de minar la unión de un bloque occidental liderado por Estados Unidos.
La segunda Administración Trump rompe con dos décadas de política estadounidense basada en cohesionar un bloque de alianzas tanto en Europa como en Asia
En efecto, la segunda Administración Trump rompe con dos décadas de política estadounidense basada en cohesionar un bloque de alianzas tanto en Europa como en Asia para ejercer una política de contención frente a China y otras amenazas como Rusia o Irán. Parece así hacer todavía más realidad ese nuevo mundo multipolar. El círculo trumpista abraza la idea de que Estados Unidos debe mantener una posición de realpolitik con el objetivo de reafirmar su posición internacional puesta en entredicho y, para ello, debe abstraerse de su papel como garante del orden internacional o líder de un bloque de democracias liberales, ya que no ve al resto de países occidentales realmente como aliados sino como actores independientes que se “aprovechan” de los bienes públicos globales proporcionados por Washington.
Esta visión de la nueva administración americana podría resultar pues en el mayor de los éxitos de la extensión de las ideas de Primakov. La Unión Europea se ve de esta manera casi abocada a reforzar, no solo de palabra sino con hechos y con dinero, su discurso de “autonomía estratégica”. El resto de los países aliados, especialmente en Asia (Japón, Corea del Sur, Australia), al tiempo que siguen recelando del ascenso militar chino en el Pacífico se ven en la difícil disyuntiva de tener que zanjar una inesperada guerra comercial con Estados Unidos. Comienzan, además, a dudar de la continuidad del papel militar de Estados Unidos en el Pacífico como contrapeso a Pekín. Se baraja así incluso la idea de que Japón, que está llevando a cabo un cambio radical de su política de gasto en defensa, pueda liderar un bloque asiático que supla a Estados Unidos en la región y ejerza el papel de líder de democracias frente a China en el Indo-Pacífico.
Vladimir Putin y su “Padrino” Eugeny Primakov en diciembre de 2003. AFP
Putin y Xi en videoconferencia el día posterior a la toma de posesión de Trump en enero 2025. AFP
2 Un buen ejemplo de ello es el articulo “Why the World is Not Becoming Multipolar” de Andrey Kortunov publicado en 2018 por el Russian International Affairs Council
Efectivamente, si uno termina por descomponer por completo el bloque de democracias liberales liderado por Estados Unidos en varios núcleos de poder, incluso enfrentados entre ellos por temas económicos, y considera, además, el creciente papel, siempre algo ambiguo, de potencias medias como Turquía y, especialmente, la India, es ya posible encajar la geopolítica actual en la definición clásica de multipolaridad. No obstante, todavía así, resulta algo forzado. Habría que considerar que la actual Administración Trump va a fijar la política estadounidense para las próximas décadas y habría que obviar también el hecho de que se dibuja un bloque relativamente bien definido de países autocráticos liderados por China, con Rusia como gran aliado, que tienen como objetivo más o menos declarado alterar el statu quo nacido tras el fin de la Guerra Fría3.
3 El concepto de “amistad sin límites” entre China y Rusia fue formalizado poco antes de la invasión rusa de Ucrania en 2022, cuando ambos países declararon una asociación estratégica “sin límites”, comprometiéndose a fortalecer sus lazos políticos, económicos y militares. Esto se ha traducido no solo en el apoyo tácito a Moscú durante la invasión a Ucrania, sino también en una cooperación militar creciente, la intensificación de sus flujos comerciales y de inversión, y un apoyo mutuo en foros internacionales, presentándose como un contrapeso a la influencia occidental e impulsores de un nuevo mundo multipolar.
Guerra Fría (1960-1989)
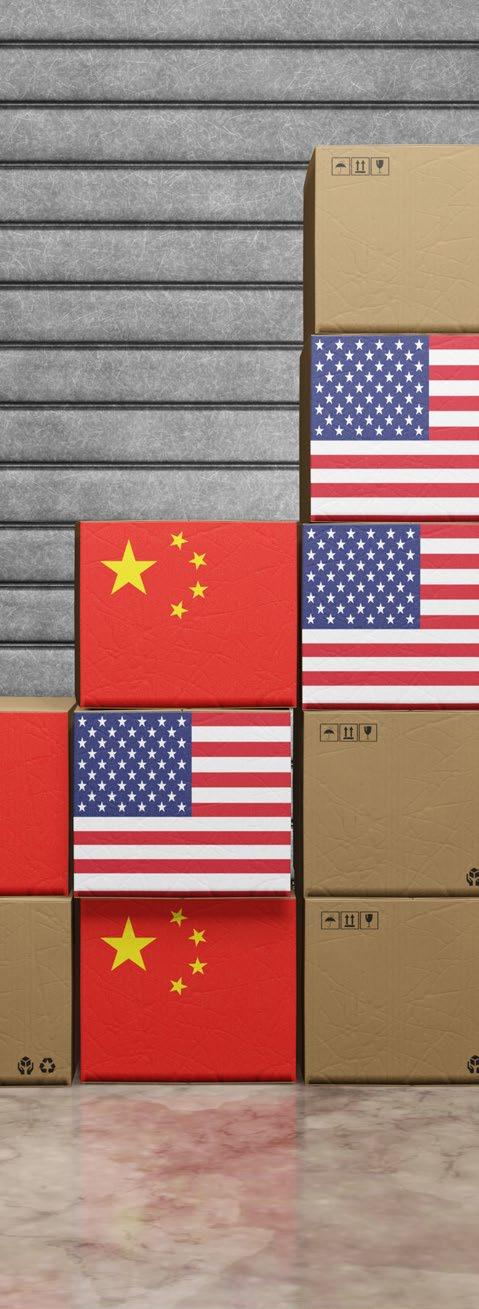
Lo cierto es que, si miramos fríamente los datos (ver gráfico anterior), en términos estrictamente económicos, lo que se dibuja a partir de la crisis financiera de 2008 debido al ascenso económico de China obedece más a una nueva confrontación geopolítica entre dos grandes potencias por la hegemonía mundial que a una era de multipolaridad. En conjunto, ambos países suponen un enorme 44% del PIB mundial, cifras muy similares a las que representaban las dos grandes potencias durante la Guerra Fría. Además, en comparación, el reto que suponía para Washington la Unión Soviética, que en su apogeo en 1970 llegó a alcanzar algo menos del 15% del PIB mundial, fue notablemente inferior. China se sitúa hoy en el entorno del 17-18% del PIB mundial. Asimismo, la URSS llegó a suponer poco más del 40% del PIB estadounidense4, mientras que el PIB chino es hoy cerca de dos tercios del americano y las previsiones apuntan a que podría alcanzarlo a finales de la próxima década.
Es importante destacar que, a pesar de la percepción general, los datos no reflejan un abrupto declive del poder americano en el mundo. De hecho, tras el fin de la crisis financiera, Estados Unidos no solo mantiene su peso en el PIB mundial, sino que lo incrementa significativamente hasta el 26,8% en 2025. Se trata de un nivel similar al que tenía a principios de los noventa, tras el fin de la Guerra Fría. Por tanto, es posible también sostener la hipótesis, cada vez más minoritaria, de que vivimos todavía en un mundo marcado por la hegemonía de Estados Unidos.
4 Las estimaciones del PIB de la URSS varían mucho debido al problema de la falta de convertibilidad del rublo. Hemos optado en el gráfico por usar estimaciones relativamente conservadoras del mismo, generalmente aceptadas. — ESTADOS UNIDOS VS URSS VS CHINA (% PIB MUNDIAL)
ESTADOS UNIDOS VS URSS VS CHINA (GASTO EN DEFENSA, MILES DE
MILLONES DE USD)
Guerra Fría (1960-1989)

Algunos académicos intentan conjugar la rivalidad entre dos grandes potencias, Estados Unidos y China, con la idea de multipolaridad
Otros indicadores de poder geopolítico, en particular los de gasto en defensa, capacidades militares y de inteligencia, apoyan también esta hipótesis. En efecto, el gasto en defensa de Estados Unidos (ver gráfico) tuvo un periodo de estancamiento tras la crisis financiera de 2008, pero desde 2016 ha estado creciendo con fuerza hasta la cifra récord de 939.000 millones de dólares en 2024. Por su parte, si bien el gasto militar chino lleva dos décadas de fuerte crecimiento está todavía muy lejos. En 2024 fue de 327.000 millones de dólares, lo que representa el 34,8% del gasto militar de Estados Unidos. Esto palidece frente al peso del gasto militar de la URSS durante la Guerra Fría, que superó en términos nominales durante muchos años el presupuesto estadounidense. Sin embargo, como veremos más adelante, hay factores que señalan que este dominio militar americano no sería tan abrumador como indican las cifras y se estaría cerrando con rapidez, sobre todo si no nos ceñimos al escenario del Indo-Pacífico.
En conclusión, incluso aventurando el éxito de la profecía autocumplida de Primakov, en la que estuviéramos asistiendo definitivamente al fin del bloque occidental tal y como lo conocíamos, parecería más correcto definir el mundo actual como una “multipolaridad asimétrica”. Entendiendo por ello que el principal factor para comprender la geopolítica actual es la existencia de dos grandes superpotencias que rivalizan por la hegemonía mundial y que coexisten con una serie de potencias medias emergentes. Efectivamente, algunos académicos intentan conjugar la rivalidad de las dos grandes potencias con la idea de multipolaridad. Es, por ejemplo, la tesis principal del politólogo Brantly Womack: “En lugar de enfrentarnos a una transición de poder entre hegemonías, Estados Unidos y China son nodos principales en una matriz global multinivel e interconectada que ninguno puede controlar”. No obstante, el propio Womack enfatiza el papel clave que la rivalidad entre estas potencias y del escenario asiático. “Asia Pacífico, con China en el centro, se ha convertido en el escenario principal para la configuración de nuevas dinámicas globales 5”.
5 Recentering Pacific Asia: Regional China and World Order (Cambridge University Press, 2023).
LA CONFRONTACIÓN CHINA VS. ESTADOS UNIDOS
La rivalidad entre China y Estados Unidos es, por tanto, independientemente de definiciones, el eje central de la geopolítica actual. Se trata de una competencia estratégica por la primacía global, en la que ambas potencias buscan asegurar su influencia, proteger sus intereses y limitar el poder del otro en distintos frentes: económico, tecnológico, militar y diplomático. No es de extrañar que hayamos dedicado desde Cesce, a lo largo de los años, diversos artículos de Panorama a esta temática y desde distintas ópticas, comenzando con Panorama 2019: "Choque de Titanes".
En muchos aspectos, esta rivalidad bipolar recuerda a la Guerra Fría y es posible establecer sorprendentes paralelismos. Así, por ejemplo, ayuda a explicar muchos fenómenos geopolíticos derivados de la “política de bloques” que derivan en un incremento de la inestabilidad política y el agravamiento de los conflictos latentes. Así sucede con la creciente inestabilidad política en África. Tal y como detallamos en el artículo de Panorama 2023: "Tormenta en el Sahel" , la creciente presencia económica de China en el continente, independientemente de las credenciales democráticas de los países, así como el papel de Rusia como gran suministrador de armas en la región, han hecho que los golpes de Estado no solo sean más frecuentes, sino, sobre todo, que tengan muchas más posibilidades de tener éxito, tal y como sucedía durante la Guerra Fría.
DE ESTADO EN ÁFRICA Y TASA DE ÉXITO
El origen de la confrontación es, evidentemente, el ascenso de la economía en China y el recelo que ello despierta en Washington, pero tampoco se entiende sin hacer referencia a los cambios que se han producido dentro de la propia política exterior china en los tres últimos lustros, tal y como detallamos en Panorama 2021: "China: Un nuevo orden internacional". Este nuevo estilo de política exterior, más enérgico, se conoce como “lobo guerrero” y goza de una gran popularidad entre la población y buena parte de los altos mandos del Partido Comunista6
No obstante, como suele suceder con el sentimiento nacionalista, lo que en un principio es orgullo y confianza en la defensa de los intereses nacionales se transforma, en ocasiones, en prepotencia y desprecio de lo foráneo. Esto es cada vez más palpable en algunos discursos oficiales, pero especialmente en la marea de opinión en las redes sociales, constantemente monitorizada y, por tanto, alentada por el Gobierno. No cabe duda de que el creciente nacionalismo chino está impregnado de un barniz de sentimiento de revancha, contra Japón debido a la invasión durante la Segunda Guerra Mundial, pero también contra los países occidentales por las guerras del opio del siglo XIX, en las que perdió Hong-Kong y Macao. En este sentido, resulta elocuente la frase del presidente Xi Jinping en un discurso en la Universidad de Pekín en 2014: “China ya se ha levantado y no volverá a ser humillada por ninguna otra nación”.
De este modo, en la última década, la actuación exterior china no solo se ha vuelto más “asertiva” en la búsqueda de su espacio en la escena internacional, también ha adoptado un tono crecientemente agresivo, que no rehúye
6 No es una política oficial. El nombre proviene de las películas Lobo Guerrero 1 y 2 (2015 y 2016), dos películas taquilleras que relatan las proezas de fuerzas especiales chinas en el exterior.
7 Explicar la respuesta a los primeros aranceles del 20%.
la confrontación como antaño, bajo la política de “Ascenso Pacífico”, e incluso la busca cuando lo considera necesario para proteger sus intereses, tanto de forma dialéctica como con acciones directas.
Así se explican actuaciones que tiempo atrás hubieran parecido impensables, como las restricciones y aranceles punitivos impuestos a una larga lista de bienes australianos (carbón, madera, carne, algodón, vino, cebada), después de que el Gobierno de Camberra apoyase la iniciativa de una investigación internacional sobre el origen del COVID en septiembre de 2020; o las sorprendentes declaraciones del portavoz de la diplomacia china, Zhao Lijian, señalando que el virus podría haber sido liberado por militares estadounidenses en Wuhan, en respuesta a la utilización del término “virus chino” por parte de la primera Administración Trump.
El giro en el tono de la diplomacia exterior ha sido especialmente acusado desde el COVID, ya que tanto la narrativa oficial frente a Occidente como las protestas contra las políticas de COVID Cero de 2022 han exacerbado en el Gobierno chino la prioridad última del régimen: el mantenimiento del poder del Partido Comunista y el recelo a que las acciones de Estados Unidos lo pongan en peligro. Así se explica también que, ante los aranceles asimétricos anunciados por Donald Trump en abril de 2025, la respuesta del Gobierno chino, que había sido relativamente comedida ante los primeros aranceles7, fuese finalmente una represalia mucho más contundente, originando una espiral de contramedidas que, en apenas una semana, elevó los aranceles en ambos sentidos a niveles superiores al 120%8
8 El arancel medio de China sobre Estados Unidos se elevó hasta el 147,6% el 12 de abril. Por su parte, el de Estados Unidos a China, tras excluir algunos componentes de semiconductores, se situó en el 124,1%. El 12 de mayo se acordó una tregua de 90 días que deja los aranceles globales en 32,6% y 11,7% respectivamente.
La confrontación económica y las ventajas chinas en la guerra comercial
La confrontación China-Estados Unidos es, en su origen, de carácter económico. Está marcada por el ascenso del gigante asiático, pero al mismo tiempo, está condicionada –y esto es una gran diferencia respecto a la Guerra Fría– por la estrecha interrelación entre ambas economías debido al papel clave que juega el gigante asiático en las cadenas de valor global.
Se estima que el PIB de China, que en 2024 ascendía a más de 17 billones de dólares, podría superar al de Estados Unidos a lo largo de la próxima década. Dada la ralentización de la economía china en los últimos años a tasas del 4-5%, y las muestras de agotamiento estructural del modelo de crecimiento, este horizonte temporal se ha ido ampliando gradualmente. Un número creciente de analistas consideran incluso que nunca sobrepasará a Estados Unidos en términos de PIB a precios de mercado. Esto, en ningún caso, puede servir para minimizar el reto que China supone para el liderazgo estadounidense.
Si bien es posible que no sobrepase su tamaño, a lo largo de la próxima década China rondará seguro el 80-90% del PIB americano. Además, el gigante asiático es ya, desde hace años, con diferencia, el mayor exportador del mundo y el mayor productor de manufacturas (29% del total). Algunas estimaciones apuntan a que el peso de las manufacturas chinas podría alcanzar la abrumadora cifra del 40% del total mundial a comienzos de la próxima década, algo que tiene, además, importantes implicaciones en el aspecto militar9
Además, el auge económico chino, al estar basado en un modelo inversor-exportador y financiado con una enorme capacidad de ahorro interno, ha producido unos amplios superávits externos, especialmente llamativos con su principal socio comercial, Estados Unidos. Tras alcanzar cifras récord de más de 400.000 millones de dólares al año durante la pandemia, en 2024 el desequilibrio comercial de Estados Unidos con China se situó en 319.000 millones de dólares.
9 Hipotéticamente en caso de guerra China podría poner toda su capacidad industrial al servicio del ejército, algo similar a lo que hizo Estados Unidos durante la 2ª Guerra Mundial, y así abrumar por la limitada capacidad industrial americana. Sirva como ejemplo que el astillero chino de Jiangnan tiene por sí solo mayor capacidad de producción de buques que todos la industria naval norteamericana.
— COMERCIO BILATERAL ESTADOS UNIDOS-CHINA (1994-2024)

ARANCELES DE LA GUERRA COMERCIAL ENTRE ESTADOS UNIDOS Y CHINA
Aranceles chinos sobre exportaciones de EE.UU.
Aranceles chinos sobre exportaciones del resto del mundo
Fuente: Macrobond. Elaboración propia
Así pues, el primer escollo en las relaciones entre ambos países es, desde hace años, este abultadísimo déficit comercial que, según Washington, no solo se origina en el incremento de la productividad de las empresas chinas, sino en el desmedido apoyo financiero estatal y en el tipo de cambio artificialmente depreciado del yuan. Lo cierto es que el elevado desequilibrio comercial con China representa más de la mitad de todo el déficit estadounidense. A raíz de ello, se señala frecuentemente a China como la causa principal de la pérdida de empleos de la industria en Estados Unidos, un factor de capital importancia para la política interna americana, especialmente en el sector trumpista. Sin embargo, el mantenimiento de unos aranceles prohibitivos como los fijados el 10 abril supondría de facto un “decoupling” de las dos grandes economías del globo, algo muy dañino para ambas partes y posiblemente más en términos políticos para la Casa Blanca.
Aranceles de EE.UU. sobre exportaciones chinas
Aranceles de EE.UU. sobre exportaciones del resto del mundo
Fuente: PIIE
Es evidente que los aranceles prohibitivos inicialmente anunciados por parte de Estados Unidos harían un daño considerable al crecimiento chino, más aún en un momento delicado como el actual, en el que sigue sin resolverse la crisis inmobiliaria y su demanda interna sigue mostrando debilidad. Sin embargo, China dispone de múltiples herramientas para sostener una guerra comercial prolongada con Estados Unidos.
La principal ventaja es la capacidad de adaptarse a cualquier medida adoptada por Estados Unidos, gracias a su posicionamiento en la cadena de suministro global y a sus enormes ventajas competitivas, tanto de mano de obra, costes logísticos y, sobre todo, su escala de producción.
Valga como ejemplo lo sucedido con la compañía Apple (la mayor empresa del mundo), a la que la Administración Trump ha intentado por distintos medios forzar a relocalizar su producción en Estados Unidos. Sin embargo, no solo no lo ha conseguido, sino que tuvo que permitir, el pasado mes de abril, una excepción a sus aranceles por los graves problemas de suministro que habrían provocado en el gigante tecnológico americano. Así, los teléfonos inteligentes, los ordenadores y los componentes electrónicos clave –productos todos fundamentales para el negocio de Apple–quedaron excluidos de los aranceles, que, de otro modo, habrían alcanzado el 145%.
En efecto, la reindustrialización de Estados Unidos no se resuelve con algo tan “sencillo” como penalizar arancelariamente a China. Existe una compleja red de la cadena de suministro con amplias economías de escala que se han desarrollado en China y Asia durante décadas. La producción del iPhone involucra alrededor de 2.700 componentes, con Apple trabajando con 187 proveedores en 28 países.
China se ha convertido en un centro neurálgico para la fabricación de estos componentes, beneficiándose de la proximidad de los proveedores, la experiencia especializada y la vasta cantidad de trabajadores de ensamblaje. Este ecosistema permite una producción a gran escala y una eficiencia que sería extremadamente difícil de replicar en Estados Unidos. Por ejemplo, la fabricación de la carcasa de aluminio del iPhone requiere máquinas CNC de alta precisión, una infraestructura que los proveedores de Apple en China han desarrollado durante años y que no puede reproducirse fácilmente en otros lugares.
— CADENA DE SUMINISTRO DE APPLE
Los datos muestran la ubicación de las instalaciones de fabricación que fabrican componentes o prestan servicios de fabricación a Apple. Algunos proveedores tienen varias sedes que prestan sevicios a Apple.
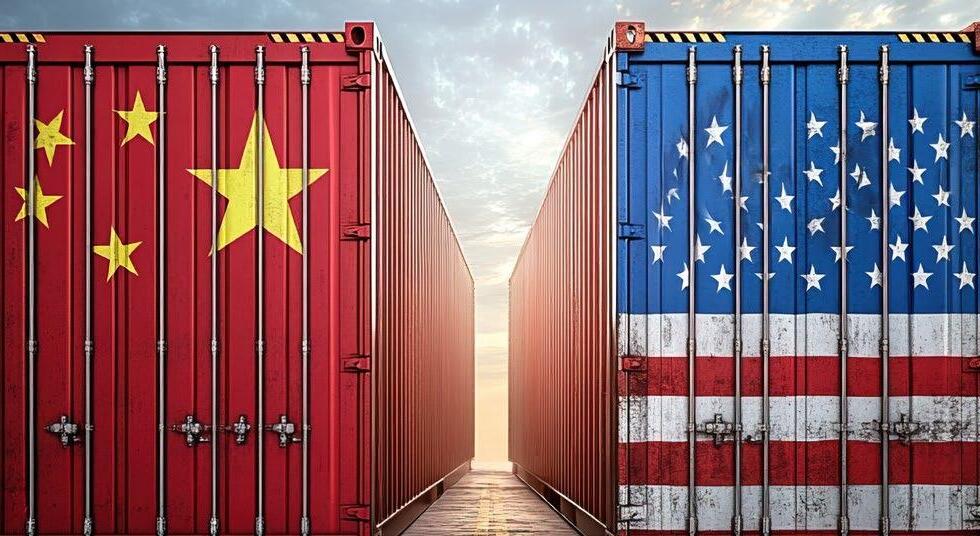
Los aranceles prohibitivos inicialmente anunciados por parte de Estados Unidos podrían hacer un daño considerable al crecimiento económico de China
Los aranceles podrían lograr trasladar parte de la cadena productiva de China a otros países de la región, pero incluso esto no sería fácil. Apple anunció precisamente que iba a trasladar parte de su producción a la India. Pero es muy posible que los riesgos geopolíticos y la necesidad de congraciarse con la Administración Trump hayan pesado más en este anuncio, que, de todas formas, dada su magnitud, no va a cambiar en gran medida la dependencia de la compañía de China.
Es muy llamativo, en este sentido, el dato del comercio exterior chino de abril, afectado ya en buena medida por los altos aranceles inicialmente aprobados. A pesar del desplome de las ventas a Estados Unidos, que cayeron más del 21%, las exportaciones totales chinas crecieron más de lo previsto, hasta un 8,1% en términos anuales, frente al 1,9% previsto. Esto se debió sobre todo al elevado ascenso de las ventas (+21%) a otros países asiáticos, que posiblemente actuarán como intermediarios. Es cierto que Washington podría recurrir a medidas contra terceros países para impedir esto, algo con lo que ha amenazado. Pero eso no haría más que complicar hasta el extremo la política arancelaria y dañaría, en el proceso, las relaciones con sus aliados en la región.
Por otra parte, China también cuenta con la capacidad de restringir el acceso de Estados Unidos a determinadas materias primas. El país es dominante en la producción y procesamiento de minerales críticos como tierras raras, galio, germanio y antimonio, esenciales para industrias tecnológicas y de defensa. Ya ha formalizado controles a la exportación, incluyendo prohibiciones selectivas dirigidas a Estados Unidos y a otros países aliados, lo que ha provocado aumentos de precios y episodios de escasez, afectando a las capacidades industriales y militares estadounidenses.
Del mismo modo, China también ha mostrado mayor disposición a limitar el acceso de empresas estadounidenses a su mercado, algo que evitó en la guerra comercial anterior. Ejemplos de ello son la suspensión de compras de aeronaves a Boeing y de gas natural licuado (LNG). Además, en esta ocasión, está utilizando investigaciones regulatorias y antimonopolio como herramientas de presión contra empresas como Intel, Nvidia, Google y Micron.
Por otra parte, merced a los amplios superávits externos, China acumuló un enorme volumen de reservas en forma de bonos del Tesoro estadounidense. Este ha sido otro punto de fricción entre Washington y Pekín, que dota a China de una potencial herramienta de presión. Sin embargo, en este caso, pensamos que esta supuesta arma no es realmente viable para Pekín salvo caso extremo.
Con algo menos de un billón de dólares invertidos en deuda estadounidense, China es uno de los mayores acreedores extranjeros de Estados Unidos, lo que ha alimentado recurrentes temores sobre la posibilidad de que utilice estas tenencias como “arma” financiera en el contexto de las tensiones entre ambos países. La amenaza de una venta masiva de bonos podría, en teoría, provocar una depreciación del dólar, encarecer la financiación del déficit estadounidense y generar inestabilidad en los mercados globales.
Sin embargo, la realidad es más compleja. Una desinversión repentina por parte de China tendría también consecuencias negativas para sus propios intereses, ya que la depreciación del dólar reduciría el valor de sus reservas, dispararía su tipo de cambio y, con ello, dañaría a su sector exportador. Esto obligaría, además, a buscar alternativas para colocar sus reservas, lo que no resulta sencillo. Así pues, parece improbable que China vaya a recurrir a una estrategia tan arriesgada.

— RESERVAS INTERNACIONALES CHINA
Todo ello no impide que haya llevado a cabo una progresiva reducción de su exposición a la deuda estadounidense mediante una mayor diversificación de sus reservas, hacia el oro y otras divisas. En 2021, los bonos americanos eran un tercio de las reservas y hoy son algo más del 20%10. Pero ello refleja, no tanto un intento de Pekín de dañar los intereses americanos, como la necesidad de disminuir su vulnerabilidad frente a posibles sanciones financieras, por ejemplo, ante una eventual invasión de Taiwán.
Algunos sostienen que este proceso, junto con el impulso del uso internacional del yuan, busca reemplazar la hegemonía del dólar como divisa internacional. Sin embargo, el yuan y el mercado de capitales chino carecen de la apertura, transparencia y seguridad jurídica estadounidense, lo que hace la posibilidad de que el yuan lo reemplace muy remota a día de hoy. Otras divisas como el euro o el franco suizo tienen también sus propios problemas, como la excesiva fragmentación, falta de unidad fiscal, o limitada extensión de sus mercados de capitales.
Fuente: Macrobond
Por último, y no menos importante, en términos políticos, China cuenta con evidentes ventajas para sostener en el tiempo los costes de una guerra comercial. Nos referimos a las derivadas de la naturaleza autocrática del país, el control de la propaganda y, en última instancia, de la narrativa nacionalista que responsabiliza a Washington de la guerra comercial. Así, los medios oficiales chinos repiten una y otra vez, incluso después de la tregua de 90 días acordada el pasado mayo, que, aunque Pekín no desea la confrontación, se mantendrá firme cueste lo que cueste. “No importa cuánto dure esta guerra, nunca nos rendiremos” se repite desde los medios oficiales11
En cambio, la Administración Trump, en permanente búsqueda de triunfos ante la opinión pública, no se puede presentar de cara a las legislativas de noviembre de 2026, en las que se juega la mayoría en el Congreso, con abruptas alzas de la inflación o problemas de suministros derivados de la guerra comercial.
10 Esta reducción ha provocado que China, que hasta el año 2020 era el mayor acreedor externo de Estados Unidos, haya perdido esta posición frente a Japón y Reino Unido.
11 Frase originalmente pronunciada por Mao Zedong en 1953, en referencia a la Guerra de Corea. % de Reservas en Bonos de EE.UU. (eje dcho.)
2 La confrontación tecnológica, la guerra cibernética y la IA
A diferencia de la Administración Biden, la de Trump tiene una marcada preferencia por la confrontación arancelaria frente a las medidas de tipo tecnológico. De todas formas, del mismo modo que la de Biden no alteró sustancialmente la política arancelaria de Trump e incluso aplicó los aranceles del 100% sobre los automóviles eléctricos, la nueva administración tampoco ha alterado la fuerte presión que aplicó el anterior ejecutivo a China en materia de restricción de acceso a la tecnología e, incluso, en algunos casos ha ido más allá.
Estados Unidos mantiene, sobre el papel, su liderazgo global en capacidades cibernéticas, tanto ofensivas como defensivas
El número de iniciativas en el Congreso de Estados Unidos que mencionan a China se ha multiplicado por seis desde 2013, la inmensa mayoría de ellas dirigidas a contener el avance tecnológico del gigante asiático. No obstante, esta política no parece haber logrado sus objetivos; incluso se puede debatir que, en realidad, podría estar incentivando la innovación de las empresas chinas. Si bien algunas tienen más de una década, existe una larga lista de iniciativas legislativas aprobadas en los últimos años, todas ellas dirigidas sin disimulo a frenar el avance tecnológico chino, especialmente en las áreas de defensa e inteligencia artificial. Destacan el CHIPS Act (2022), el Innovation and Competition Act (2021) y el Strategic Competition Act (2021).
Todas ellas se sustentan en dos instrumentos fundamentales. Por un lado, la aprobación de incentivos fiscales a la relocalización de empresas estadounidenses desde China. Buen ejemplo de ello sería el Inflation Reduction Act (2022), diseñado para incentivar la inversión en tecnologías verdes en Estados Unidos. La segunda vía es la restricción del acceso a tecnologías de última generación o de doble uso. Hasta hace poco, el principal instrumento utilizado para ello era la Entity List que implica la necesidad de obtener licencias de exportación para poder vender a China bienes con cierto contenido de tecnología estadounidense (25%). Pero, yendo un paso más allá, en octubre de 2023 Estados Unidos aprobó directamente la prohibición general de exportar microchips de alta tecnología (principalmente los chips fabricados por Nvidia). Se trata de una medida claramente encaminada a entorpecer los avances en materia de desarrollo de inteligencia artificial y que provocó una airada protesta por parte de Pekín.
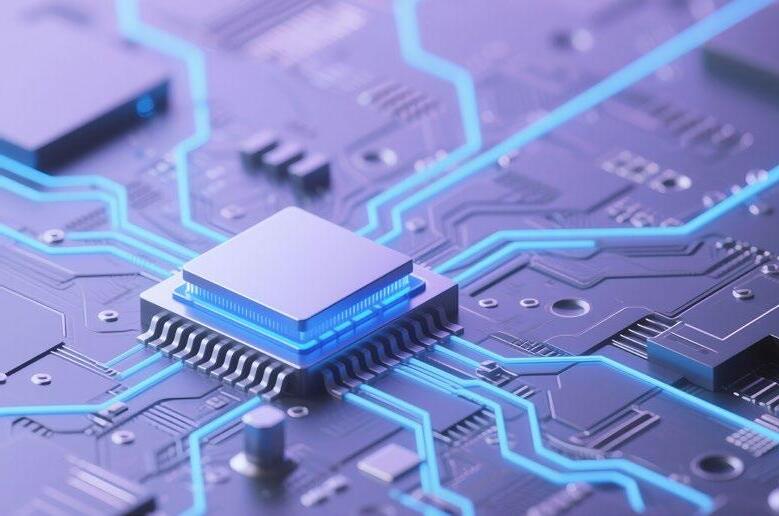
Así en abril de 2025, poco después de que Washington impusiera nuevos requisitos de licencia de exportación a los envíos a China de los chips H20 de Nvidia, el gigante tecnológico chino Huawei anunció sus planes de empezar a probar su chip de IA más potente hasta la fecha: el Ascend 910D, que, según afirma, supera a los modelos de gama alta de Nvidia. Esto pone de manifiesto cómo, en la práctica, los obstáculos impuestos por Estados Unidos están intensificando las capacidades tecnológicas de las compañías chinas. A día de hoy, las dos mayores potencias económicas consideran la ciberseguridad y la inteligencia artificial aplicada a la defensa como ámbitos fundamentales en la estrategia nacional y militar, y, por tanto, en el área clave donde se va a dirimir la confrontación entre ambos por la hegemonía mundial.
Fuente: Sci-ELO
Los intentos de frenar el avance tecnológico se han encontrado con la voluntad de China de redoblar sus esfuerzos en esta área. Especialmente en todo aquello relacionado con la guerra cibernética o la inteligencia artificial. Buena parte de las iniciativas se han dirigido a minimizar el impacto de las medidas tomadas por Estados Unidos
Estados Unidos mantiene, sobre el papel, su liderazgo global en capacidades cibernéticas, tanto ofensivas como defensivas. Su enfoque se basa en la protección de infraestructuras críticas –como energía, transporte, salud y finanzas– mediante regulaciones estrictas, evaluaciones de riesgos y una colaboración activa entre agencias gubernamentales y el sector privado.

La integración de inteligencia artificial en los Centros de Operaciones de Seguridad (SOC) permite detectar amenazas en tiempo real y automatizar respuestas ante ataques sofisticados. Además, Estados Unidos invierte en el desarrollo de tecnologías avanzadas y en la formación de equipos especializados, manteniéndose como la única potencia de “primer nivel”, según expertos internacionales, gracias a la madurez de su inteligencia, la coordinación con aliados y si capacidad de ejecutar operaciones cibernéticas globales de alto impacto.
Si bien Estados Unidos es líder en prácticamente todos los campos, China ha avanzado de manera acelerada en los últimos años y, actualmente, es, según los informes de inteligencia norteamericanos, la principal amenaza cibernética para Estados Unidos. Pekín ha realizado fuertes inversiones en el desarrollo de capacidades tanto ofensivas como defensivas, integrando inteligencia artificial y tecnologías avanzadas en sus operaciones. Sus objetivos van desde el espionaje industrial y militar hasta la desinformación y la presión política, especialmente en regiones estratégicas como Taiwán y el mar de China Meridional.
El país asiático ha incrementado de forma notable su gasto en ciberseguridad, superando los 22.000 millones de dólares anuales, y ha desarrollado herramientas avanzadas para eludir los controles tradicionales y explotar vulnerabilidades de día cero12. Los grupos respaldados por el Estado chino parece que destacan por su capacidad de espionaje, robo de propiedad intelectual, campañas de desinformación y ataques dirigidos a infraestructuras críticas de
otros países, especialmente a través de operaciones encubiertas. También apuesta por el uso de inteligencia artificial y grandes modelos de lenguaje para crear noticias falsas y perfeccionar sus campañas de influencia y sabotaje digital.
Estrictamente en materia de inteligencia artificial (IA), las estrategias de ciberseguridad de ambos países reflejan las diferencias en sus modelos político-tecnológicos.
En Estados Unidos, la IA está impulsada principalmente por el sector privado, con gigantes tecnológicos como Google, Microsoft, OpenAI y Meta colaborando con el Departamento de Defensa y las agencias de inteligencia. El Pentágono considera la IA esencial para predecir, identificar y responder a ciberataques, por lo que fomenta alianzas público-privadas para desarrollar sistemas avanzados de detección de amenazas, análisis de grandes volúmenes de datos y automatización de respuestas. Proyectos como el Centro Conjunto de Inteligencia Artificial (JAIC) y el programa Stargate buscan integrar modelos de IA de vanguardia en la defensa nacional, mientras que la innovación se centra en el uso de esta tecnología para proteger infraestructuras críticas, mejorar la vigilancia y fortalecer la ciberdefensa frente a actores estatales y no estatales.
En China, la integración de la IA en ciberseguridad está fuertemente centralizada y dirigida por el Estado, y los desarrollos privados son controlados estrechamente por el estamento militar. El objetivo oficial es convertirse en líder mundial para 2030.
China ha incrementado de forma notable su gasto en ciberseguridad, superando los 22.000 millones de dólares anuales
Existe un programa de desarrollo estrictamente militar que se complementa con la colaboración entre empresas tecnológicas (como Baidu, Alibaba, Tencent y Huawei) y el Ejército Popular de Liberación, bajo la estrategia de “fusión civil-militar”. China aplica ya, gracias a ello, la IA de manera masiva en sistemas de vigilancia predictiva, reconocimiento facial y control social, utilizando estos desarrollos tanto para la gestión política interna como para reforzar su capacidad de defensa y ataque cibernético. Además, ante las restricciones tecnológicas, ha desarrollado modelos de IA eficientes y adaptados a tareas específicas, priorizando la funcionalidad práctica y la rápida integración de innovaciones civiles en el ámbito militar; muy similar a lo que en el campo privado ha supuesto el éxito del modelo de IA desarrollado por la compañía china DeepSeek.
12 El término “día cero” en ciberseguridad se refiere a vulnerabilidades de seguridad recién descubiertas tanto para el proveedor como para los usuarios. El nombre proviene del hecho de que el desarrollador tiene “cero días” para corregir la falla, ya que los atacantes pueden explotarla antes de que exista un parche o solución disponible.
La rivalidad militar, el escenario del Indo-Pacífico y Taiwán
Al igual que sucede con las capacidades cibernéticas, Estados Unidos mantiene sobre el papel una clara ventaja militar con China tanto por nivel de gasto total como operativo y por desarrollo tecnológico de sus unidades. Sin embargo, estas ventajas analizadas más de cerca y para el caso concreto de un posible enfrentamiento bélico en el Indo-Pacífico (excluimos del análisis la vía nuclear13), son mucho más imperceptibles, y el plazo al que se están estrechando es más corto aún.
Estados Unidos mantiene a día de hoy un poder militar hegemónico y una capacidad operativa global sin igual, respaldados por el mayor presupuesto de defensa del mundo (podría superar el billón de dólares en 2026) y una infraestructura militar que abarca 544 bases militares repartidas por todos los continentes (120 solo en Japón). Su arsenal incluye más de 13.000 aeronaves, 4.600 tanques y una flota naval de proyección mundial, que incluye 11 portaviones nucleares, lo que le permite desplegar fuerzas rápidamente en cualquier escenario internacional.
El liderazgo estadounidense se refleja con claridad en distintos indicadores internacionales (Firepower, Asia Power Index), que le colocan muy por delante de China y Rusia. Esta capacidad militar garantiza una respuesta rápida y efectiva ante cualquier amenaza global. En comparación, China cuenta oficialmente con solo dos bases militares en el extranjero (Djibouti y Camboya)14 y si bien su flota es de mayor tamaño que la de Estados Unidos (234 vs 219 en 2024 según el CSIS), la calidad de la misma es muy inferior. Por ejemplo, cuenta con tan solo tres portaviones convencionales. Pero vemos aquí la primera pista de la gran diferencia con el ejército chino. La enorme, pero menos avanzada fuerza naval de Pekín no está diseñada para actuar como una potencia con capacidad de intervención global. Está diseñada para presentar un reto a Estados Unidos y sus vecinos en el Indo-Pacífico de cara a defender sus reclamaciones de soberanía en los diversos conflictos territoriales en la región. Esta filosofía impregna toda la estrategia militar del gigante asiático.
13 Las armas nucleares de Estados Unidos y China son disuasorias y no herramientas de guerra convencional. Ambas naciones cuentan con un notable arsenal nuclear (Estados Unidos con aprox. 3.700 cabezas nucleares frente a 600 de China). Operan por tanto dentro de la lógica de la “destrucción mutua asegurada” por lo que, en principio, su uso únicamente cabe en caso extremo de supervivencia última, algo que en principio se descarta en un hipotético enfrentamiento por el Indo-Pacífico.
14 Existen informes sobre planes y negociaciones para nuevas bases en países como Guinea Ecuatorial, Mozambique, Tanzania, Gabón, las Islas Salomón y los Emiratos Árabes Unidos, así como puestos militares secretos en Tayikistán, pero hasta la fecha estas instalaciones no han sido reconocidas oficialmente ni están plenamente operativas.
— BUQUES DE GUERRA CHINOS EN ACTIVO POR TIPO
Todos los buques de guerra de EE.UU.
Submarinos de ataque con propulsión convencional
Cruceros
Submarinos de misiles balísticos con propulsión nuclear
Buques de asalto anfibio
Destructores
Submarinos de ataque con propulsión nuclear
Portaaviones
Corbetas Fragatas
Fuente: CSIS
A nivel operativo, este objetivo se ha plasmado, además de en el esfuerzo en ciberseguridad y en la intensificación del tamaño de su flota, en la enorme inversión en potencia y capacidad de sus misiles balísticos, tanto de corto como de medio y largo alcance, incluyendo el desarrollo de proyectiles supersónicos y antibuque que rivalizan en sofisticación con los de Estados Unidos.
Todo ello hace que, según muchos analistas militares, sea cada día más incierto el resultado de un conflicto entre ambas potencias, por ejemplo, por la isla de Taiwán, recordémoslo, situada a solo 160 km de la base militar china de Longtian, donde la ventaja de contar con más y mejores portaviones quedaría anulada.

A nivel geoestratégico y de cara a garantizar el sostenimiento de la economía china en caso de conflicto, Pekín ha diseñado también la estrategia del “collar de perlas”. Se trata de una red de puertos comerciales y destacamentos militares en el océano Índico y el Pacífico, desde China hasta África y el Mediterráneo, que permite resolver el llamado “dilema de Malaca” 15. Esta iniciativa, vinculada a la Iniciativa de Nueva Ruta de la Seda, incluye instalaciones en Gwadar (Pakistán), Hambantota (Sri Lanka) y Kyaukpyu (Myanmar), entre otros. Su objetivo es asegurar rutas marítimas críticas para el comercio y el suministro energético, reduciendo, con ello, la dependencia del estrecho de Malaca, muy vulnerable a un bloqueo.
15 Este término describe la vulnerabilidad estratégica de China debido a su fuerte dependencia del estrecho de Malaca, una zona marítima crucial que conecta el océano Índico con el mar de China Meridional, por donde transita aproximadamente dos tercios de su comercio y el 80% del petróleo que importa.
EL COLLAR DE PERLAS CHINO
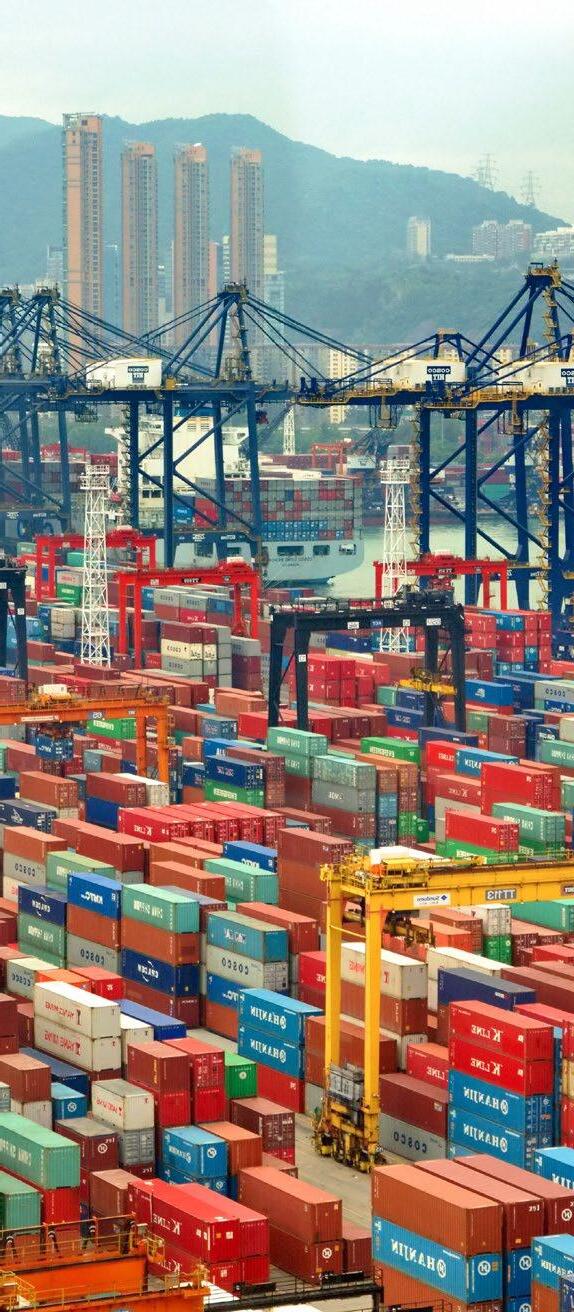
Pakistán es el pilar geopolítico del collar de perlas. El puerto de Gwadar, financiado por China, no solo garantiza a Pekín el acceso al Índico y al petróleo de Oriente Medio, sino que también sirve para cercar a India por el oeste, reforzando la alianza militar sino-pakistaní. Esta relación es asimétrica: Pakistán depende económicamente de China, mientras que Pekín obtiene ventajas estratégicas, como una posición frente al estrecho de Ormuz y una base para operaciones cerca de la India. Para Nueva Delhi, esta red representa evidentemente una amenaza directa, ya que rodea su territorio y fortalece la alianza sino-pakistaní.
Esto hace que la India, a pesar de sus pretensiones de autonomía estratégica se vea empujada a estrechar lazos con Estados Unidos. Desde la perspectiva de Washington, el collar no solo simboliza un desafío a su hegemonía en la región, también le pone en una difícil disyuntiva ante su tradicional aliado pakistaní. Todo ello puede redundar en la clásica lógica de bloques proclive a agravar conflictos preexistentes tal y como mostraron Pakistán y la India este pasado mes de mayo.
LAS TRES CADENAS DE ISLAS DEL PACÍFICO
Fuente:

Frente al collar de perlas, Estados Unidos. ha reactivado su estrategia de contención de las “tres cadenas de islas”, heredada de la Guerra Fría. La primera cadena, que abarca desde Japón hasta Filipinas, con Taiwán en el medio, actúa como barrera inmediata frente a las costas chinas. La segunda cadena, que incluye Guam, Micronesia e Indonesia, sirve como línea defensiva secundaria y base para operaciones de largo alcance. La tercera, extendida hasta Hawái, funciona como retaguardia estratégica. Este despliegue busca dispersar fuerzas para evitar ataques precisos chinos y mantener la capacidad de disuasión.
Recientemente, Estados Unidos ha priorizado la segunda cadena, invirtiendo más de 2.000 millones de dólares en infraestructura militar en Yap (Micronesia) y trasladando tropas desde Okinawa hacia Guam. Esto ha hecho temer que Estados Unidos esté debilitando la primera línea de defensa o el compromiso con la defensa del statu quo de Taiwán. No obstante, parece que ello obedece a que los análisis militares indican que la primera línea, especialmente Filipinas, sería
muy vulnerable a ataques desde China dada su cercanía y la enorme potencia de los misiles balísticos chinos.
En los últimos años, analistas de inteligencia estadounidenses han propuesto incluso crear una cuarta y quinta cadenas insulares en el Índico, precisamente para inutilizar por completo la estrategia del collar de perlas.
La cuarta cadena uniría las islas Lakshadweep, Maldivas, Diego García y los puertos de Gwadar en Pakistán y Hambantota en Sri Lanka. Aunque China ha logrado apoderarse de estos dos puertos, se argumenta que la inestabilidad política y económica tanto en Pakistán como en Sri Lanka, así como los lazos importantes con Estados Unidos, dejarían la puerta abierta a que Washington se hiciese con ellos.
La quinta cadena partiría de la base de Camp Lemonnier en el Golfo de Adén, rodearía el Cuerno de África hacia el sur, hasta el canal de Mozambique, con el objetivo de aislar la base naval china de Doraleh, en Djibouti.
Estados Unidos ha reactivado su estrategia de contención de las “tres cadenas de islas”, heredada de la Guerra Fría
La puesta en práctica de esta estrategia tendría también grandes riesgos, ya que, si bien pondría a China en una situación de clara desventaja estratégica, alimentaría el sentimiento nacionalista chino de estar siendo cercada en su perímetro más próximo y pondría de relieve la necesidad estratégica de buscar su espacio de seguridad marítimo, lo que nos llevaría de nuevo al espinoso tema de Taiwán.
El polvorín del Pacífico: ¿estallará el conflicto por Taiwán?
La isla de Taiwán (antigua Formosa) es independiente de facto desde 1949, cuando las fuerzas nacionalistas del general Chiang Kai-shek se refugiaron allí tras la victoria comunista de Mao Zedong en el continente. El actual statu quo quedó establecido inicialmente con el Tratado de Defensa Mutua entre Estados Unidos y la República de China en 1955, que, aunque expiró en 1979, fue reemplazado por el Taiwan Relations Act. Esta legislación establece que, si bien Washington reconoce formalmente la soberanía china sobre la isla, se compromete a impedir que Pekín la ejerza por la fuerza, garantizando así la defensa de Taiwán.
En los últimos años, el presidente Xi Jinping ha dejado claro que la reunificación de Taiwán no es solo una aspiración histórica, sino un objetivo estratégico prioritario para el Partido Comunista Chino. Xi ha señalado que la reunificación constituye un requisito indispensable para el “rejuvenecimiento de la nación china”, y para muchos en China, especialmente entre los partidarios de la llamada “diplomacia del lobo guerrero”, Taiwán representa una herida abierta comparable a las humillaciones sufridas durante las Guerras del Opio o la ocupación japonesa.
La importancia de la isla se ha visto reforzada por su papel central en la industria global de semiconductores: TSMC, con más del 50% de la cuota mundial, es crucial tanto para China como para Estados Unidos, lo que convierte a Taiwán en un eje de la rivalidad tecnológica y geopolítica entre ambas potencias.
Hasta hace poco, Taiwán no era una prioridad para la política exterior estadounidense, y la Casa Blanca aceptaba la posibilidad de una
En los últimos años se ha extendido la idea de que China se habría marcado 2027 como fecha límite para la invasión

reunificación pacífica bajo el modelo de “un país, dos sistemas”. Sin embargo, la erosión de la autonomía de Hong Kong y la represión de movimientos prodemocráticos han hecho inviable esa opción para la mayoría de los taiwaneses y han endurecido la postura de Washington. En la última década, Estados Unidos intensificó sus lazos con Taipéi, como demuestra, durante la Administración Biden, la invitación a delegaciones taiwanesas a actos oficiales y visitas de alto nivel, lo que provocó airadas protestas de Pekín.
La segunda Administración de Trump está dejando dudas. Durante su primer mandato, fortaleció las relaciones con Taiwán a través de ventas récord de armas (más de 18.000 millones de dólares), una mayor cooperación en materia de seguridad y una postura retórica más asertiva contra China. Sin embargo, su estilo estuvo marcado por bruscos cambios de política y una voluntad de utilizar Taiwán como palanca en negociaciones más amplias con Pekín.
En su actual mandato, en cambio, Trump ha cuestionado públicamente el valor de la defensa de Taiwán, sugiriendo que la isla debería pagar mucho más por la protección estadounidense, acusándoles, además, de “robarles la industria de chips”.
Esto, junto con el posible debilitamiento de las alianzas tradicionales tanto en Europa como en Asia –con motivo de los aranceles recíprocos– ha dado pie a que mucho consideren que China estaría ante una oportunidad de reunificar Taiwán por la fuerza demasiado buena como para dejarla pasar. Así, quizás en el escenario actual muchos países occidentales quizás no siguiesen la estela de sanciones económicas aplicadas por Washington o limitasen el apoyo diplomático a Estados Unidos en sus represalias.
En los últimos años se ha extendido la idea de que China se habría marcado 2027 como fecha límite para la invasión. Sin embargo, no existe evidencia de esto. La idea del “plazo 2027” ha surgido en realidad de declaraciones de altos mandos estadounidenses, como el almirante Phil Davidson en 2021, quien alertó de que Xi Jinping habría dado instrucciones a los altos mandos militares para estar listos para una acción militar sobre Taiwán en torno al centenario de la fundación del Ejército Popular de Liberación, en 2027.
Sin embargo, tanto funcionarios estadounidenses como el propio Xi Jinping han aclarado que “estar listos” para una invasión no significa que haya una decisión tomada ni un calendario fijo. En realidad, esto mismo puede servir para interpretar que el propio Xi considera que el ejército no está preparado para una operación de este calado, algo que gana peso a la luz de las constantes purgas entre los altos mandos militares en los dos últimos años.
Así, aunque China mantiene la amenaza militar sobre la isla, el escenario más probable por ahora parece ser el mantenimiento de
la presión mediante la intimidación, con las recurrentes maniobras militares y violaciones del espacio aéreo. Esto evidentemente tiene sus riesgos, como un error de cálculo o que se produzca un incidente aislado que desate las hostilidades16. Además, China ha indicado que en caso de que se cruzasen alguna de sus líneas rojas, como pudiera ser la declaración unilateral de independencia por parte de Taiwán, sí tomaría medidas militares.
Sin embargo, tras la invasión rusa de Ucrania (que demuestra la dificultad de operaciones de esta magnitud aun con una gran ventaja militar si hay una gran resistencia de la población) y sus propios problemas económicos, creemos poco probable que China emprenda por sorpresa una invasión de la isla.
Más factible nos resulta la posibilidad de que Pekín imponga eventualmente un bloqueo aéreo y marítimo. En este último escenario también podrían producirse graves consecuencias no solo para China sino para toda la economía mundial, ya que Estados Unidos probablemente respondería con una amplia imposición de sanciones sobre Pekín. Según economistas de Bloomberg, solo un bloqueo de la isla de este tipo podría provocar una caída del PIB mundial del 5%, no muy lejos del impacto de la Crisis Financiera Global de 2009 (GFC). En caso de guerra, el impacto superaría, según sus estimaciones, el 10% del PIB.
16 China denunció el pasado mes de mayo que helicópteros militares de su país y de una marina extranjera, presumiblemente la de Estados Unidos, tuvieron hasta once encuentros cercanos en el mar de la China Meridional, llegando a estar a solo diez metros de distancia.
Hay que recordar que Taiwán es una isla montañosa con grandes urbes que cuenta con más de 24 millones de habitantes, donde el servicio militar dura tres años y el sentimiento de pertenencia a China entre la población joven está muy debilitado. Estas características, unidas a la estrategia militar taiwanesa del “puercoespín” (elevar el coste al máximo de una eventual invasión) actúan como un fuerte elemento de disuasión frente a China.

CONCLUSIONES
El orden internacional está en un momento de disrupción tal que ni siquiera parece haber acuerdo en si debemos definirlo como unipolar, bipolar o multipolar. La tradicional jerarquía basada en la hegemonía estadounidense nacida tras la Guerra Fría ha dado paso a un panorama en el que las relaciones internacionales se están redefiniendo.
El éxito del término “orden multipolar” radica precisamente en que muchos países ven en él no tanto la situación geopolítica actual como un eventual terreno de juego en el que pueden avanzar su propia agenda de intereses nacionales. Esto contrasta con la realidad objetiva que se dibuja por debajo, marcada por el ascenso de China y el surgimiento de un bloque de países en torno a Pekín que desafía el orden internacional liberal hasta ahora abanderado por Washington. Esto permite establecer paralelismos claros con el mundo bipolar de la Guerra Fría marcado por el enfrentamiento entre Estados Unidos y la URSS. Sin embargo, estamos en un mundo más complejo, en el que la unidad del llamado bloque occidental parece en entredicho, y el surgimiento de potencias medias como Rusia, India, Turquía, Irán, Brasil y la propia Unión Europea buscan ampliar su influencia. Hay quizás definiciones más ajustadas a esta nueva realidad como la de “multipolaridad asimétrica”, con el apellido “asimétrica” poniendo de relieve que si hablamos de multipolaridad ésta vendría marcada por la confrontación de las dos grandes super potencias.
En efecto, si bien se ha popularizado, muchas veces de forma interesada, el discurso de que vivimos en un nuevo mundo multipolar, los datos económicos y militares muestran en realidad que la competencia entre Washington y Pekín es el eje central del actual
orden internacional. Esta rivalidad económica, militar y tecnológica, en la que Estados Unidos contaría todavía con una clara ventaja, ha incrementado la inestabilidad y la fragmentación del orden global, con efectos visibles en todo el mundo, pero especialmente acusados en regiones como África y Asia-Pacífico.
Mientras China adopta una política exterior más asertiva y nacionalista, Estados Unidos, bajo su nueva administración, tiende a una visión más apegada a sus estrictos intereses nacionales y por tanto menos cohesionada con sus tradicionales aliados. El mundo ha pasado de estar en un orden jerárquico relativamente estable y reconocido por todos, a uno en el que se ajustan las fuerzas relativas y donde los actores redefinen las reglas y alianzas en función de sus intereses estratégicos y la evolución del poder global.
Dentro de este marco, si bien la guerra comercial se lleva la mayor parte de la atención mediática, Taiwán constituye uno de los principales focos de tensión geopolítica. La isla, esencial para la industria global de semiconductores y un símbolo de la rivalidad ideológica entre democracia y autoritarismo, representa una aspiración irrenunciable para Pekín. El riesgo de conflicto armado directo entre las dos grandes potencias por Taiwán es relativamente bajo, pero ha aumentado de forma significativa, con potenciales consecuencias devastadoras para la economía global. Además, existen escenarios algo más factibles como un bloqueo a la isla con implicaciones también muy negativas para la economía mundial. Así, Taiwán no es solo el epicentro de la principal rivalidad geopolítica sino también el principal “avispero” que podría desencadenar una crisis internacional de gran magnitud, poniendo a prueba la estabilidad del nuevo orden mundial.
Taiwán no es solo el epicentro de la principal rivalidad geopolítica, sino también el principal “avispero” que podría desencadenar una crisis internacional de gran magnitud

La Unión Europea
10 años, 10 retos


Lucía Bonet
Analista de Riesgo País
La Unión Europea
10 años, 10 retos
Europa se encuentra en un momento decisivo para su continuidad como proyecto político y económico. La combinación de crisis recientes, desde la financiera de 2008, hasta la guerra en Ucrania, ha impactado contra los cimientos del proyecto europeo y ha obligado a gobiernos, empresas y ciudadanos a replantearse el papel del continente en el escenario global.
La Unión enfrenta una serie de retos estructurales que ponen a prueba tanto su modelo como su capacidad de adaptación en un mundo cada vez más competitivo y geopolíticamente inestable.
ESTANCAMIENTO ECONÓMICO
La economía europea ha mostrado una enorme resistencia en las últimas décadas: la crisis financiera de 2008, la crisis de deuda soberana de 2010, la del COVID-19 en 2020 y la que provocó la guerra en Ucrania en 2022 han sacudido sucesivamente al bloque europeo y han puesto en jaque su continuidad. Pese a que los Veintisiete han sabido sobreponerse en mayor o menor medida a las distintas dificultades que se les iban presentando, en el último año una cuestión no ha dejado de sobrevolar las capitales europeas: ¿por qué Europa ha dejado de crecer? ¿está su modelo económico agotado?
Hace 15 años, el tamaño de la economía europea superaba en un 10% al de Estados Unidos; sin embargo, en 2024, el PIB del Viejo Continente era un tercio inferior.
La brecha en el PIB per cápita es hasta más sangrante. Estados Unidos duplica las cifras de la Unión Europea y la diferencia va en aumento. Incluso, la región de Estados Unidos menos desarrollada, Misisipi, está a punto de superar el PIB per cápita de Alemania, la mayor economía de la Unión Europea.
La Unión Europea lleva años encadenando ejercicios de débil crecimiento económico. Ya en 2018, el informe de previsiones económicas del FMI alertaba de que el crecimiento potencial se enfrentaba a importantes retos estructurales.
Hace 15 años, el tamaño de la economía europea superaba en un 10% al de Estados
Unidos; sin embargo, en 2024, el PIB del Viejo Continente era un tercio inferior

— EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LA UNIÓN EUROPEA HA SIDO MÁS LENTO QUE EN ESTADOS UNIDOS Y JAPÓN PIB REAL (1973 =100)
Del mismo modo, la Comisión Europea preveía un dinamismo moderado, a pesar de la política monetaria ultraexpansiva que aplicaba en aquel momento el Banco Central Europeo.
Desde entonces, la situación no ha hecho más que empeorar. La pandemia dejó en evidencia la dependencia de China en el suministro de insumos esenciales. Posteriormente, la perturbación energética que se vivió a raíz de la invasión de Ucrania puso sobre la mesa el debate, planteado hace años, sobre si era o no conveniente importar gas barato de Rusia. Más recientemente, el cuestionamiento del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre continuar apoyando a la Alianza Atlántica ha vuelto a sacar los colores a los gobiernos europeos al dejar patente la debilidad militar del bloque y su incapacidad para defenderse solo.
Fuente: Financial Times
Esta confluencia de factores ha provocado una profunda reflexión: ¿qué tiene que cambiar Europa para que siga siendo un actor relevante en el nuevo entorno geopolítico? La respuesta que encontraron los líderes europeos se resume en la autonomía estratégica abierta: un concepto que, por un lado, busca alcanzar un equilibrio entre independencia o soberanía en ámbitos estratégicos como la defensa, la economía, la tecnología o la energía. Mientras que, por el otro, aboga por mantener la cooperación multilateral con aliados internacionales. Un ejemplo práctico de este planteamiento puede ser la apuesta por las renovables con el objetivo de reforzar su seguridad energética, mientras que continúa firmando acuerdos de liberalización comercial como el que recientemente alcanzó con Mercosur.
Sin embargo, la autonomía estratégica abierta, si bien es un paso importante en la búsqueda de la reducción de dependencias, por sí sola no es suficiente para garantizar la seguridad económica. El modelo productivo europeo no solo es vulnerable, sino que tampoco es efectivo.
El discreto dinamismo de los últimos años no solamente relega a la Unión Europea a un segundo plano del poder global, sino que incluso pone en riesgo la continuidad del Estado de Bienestar, actualmente uno de los mayores logros que hemos alcanzado como sociedad.
La pregunta que surge ahora es, ¿cuáles podrían ser los motores de crecimiento? El progresivo envejecimiento de la población europea (la edad media del continente en 2024 se situaba en los 44,7 años) lastra su capacidad innovadora y su productividad. Las exportaciones europeas, que hasta hace unos años eran uno de los motores de crecimiento del bloque, se enfrentan a duros competidores y al retorno del proteccionismo. La inversión, también en mínimos, requiere confianza en el futuro y los consumidores, tras años de shocks económicos, prefieren mantener sus ahorros en los bancos. A todo ello se suma la incapacidad de los gobiernos para llevar a cabo reformas estructurales por miedo a erosionar su limitado capital político ante el avance de las fuerzas de ultraderecha.
Así pues, no sorprende que, a finales del 2024, las previsiones más optimistas para Europa en 2025 situasen por tercer año consecutivo la expansión del PIB en un 1%, y que, en vista de las decisiones de la nueva administración de la Casa Blanca, hayan sido de nuevo recortadas.
Europa se enfrenta a un mundo que está experimentando profundos cambios: el comercio se está ralentizando, la geopolítica ha retornado y el cambio tecnológico está acelerando las diferencias entre regiones
El punto de partida del documento es que Europa se enfrenta a un mundo que está experimentando profundos cambios estructurales: los intercambios comerciales se están ralentizando, la geopolítica ha vuelto a ser protagonista de las relaciones internacionales y el cambio tecnológico está acelerando las diferencias económicas entre las regiones.
Para entender por qué el modelo económico europeo está agotado, resulta imprescindible consultar el informe elaborado por Mario Draghi El futuro de la competitividad de Europa , publicado en septiembre de 2024.
De todas las grandes economías, Europa es la más expuesta a estos cambios. Y es que, el Viejo Continente, se enfrenta a la transformación del panorama global desde una posición de inusitada debilidad. El también conocido como informe Draghi hace una completa identificación de los retos a los que se enfrentan los Veintisiete. Entre otros, destaca la baja productividad, la rigidez regulatoria, la falta de inversión y la desventaja competitiva en el ámbito de la energía. A continuación, se mencionan los más relevantes.

FALTA DE PRODUCTIVIDAD
La productividad laboral en la Unión Europea siempre ha ido más rezagada que en Estados Unidos. Entre 1995 y 2019, la productividad por hora trabajada en Estados Unidos aumentó aproximadamente un 50%, es decir, alrededor de un 2,1% al año. Al mismo tiempo, en la zona del euro, se incrementó tan solo un 28%, es decir, un 1% al año.
Sin embargo, desde la pandemia, se ha agrandado esta brecha. Entre el cuarto trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2024, la productividad laboral por hora trabajada aumentó un 0,9% en la zona del euro, mientras que en Estados Unidos el incremento fue de un 6,7%. La brecha de la productividad comenzó a ensancharse en el segundo trimestre de 2020, cuando la mano de obra en proporción al PIB disminuyó bruscamente en Estados Unidos, lo que dio lugar a un aumento dramático del desempleo y un repunte significativo de la productividad. En cambio, en la zona del euro, las políticas públicas, como los planes de los ERTEs, sostuvieron el empleo en buena parte de la zona euro, lo que limitó el incremento de la productividad por trabajador.
No obstante, conviene señalar que, además de la coyuntura económica, la menor productividad en la Unión Europea se explica por factores estructurales, como la mayor capacidad innovadora de Estados Unidos, la preferencia por el ocio frente a otras culturas en Europa o el acceso más limitado a la financiación de los fondos de capital riesgo, por citar algunos1
Si bien ciertas cuestiones podrían llegar a resolverse gracias a acuerdos políticos o un incremento de la inversión, otras tienen una dimensión puramente cultural y están demasiado intricadas en la forma de ser de los europeos. Por ello, conviene preguntarse: ¿va a ser capaz la sociedad europea de cambiar su forma de vivir y de trabajar para aumentar la productividad?
Cuando el tiempo libre alcanza el nivel óptimo, el ocio tiene un efecto compensatorio sobre el trabajo y puede influir positivamente en la productividad laboral, pero cuando el tiempo libre supera ese valor óptimo, el ocio tiene un efecto sustitutivo sobre el trabajo y puede influir negativamente en la productividad laboral, reduciéndola.
¿Va
a ser capaz la sociedad europea de cambiar su forma de vivir y de trabajar para aumentar la productividad?
PRODUCTIVIDAD LABORAL EN LA ZONA EURO Y ESTADOS UNIDOS (T4 2019
= 100)
Productividad laboral por hora - zona euro
Productividad laboral por persona - zona euro
Productividad laboral por hora - Estados Unidos
Productividad laboral por persona - Estados Unidos
Nota: Las últimas observaciones corresponden corresponden al
de 2024.
BCE

Fuente:
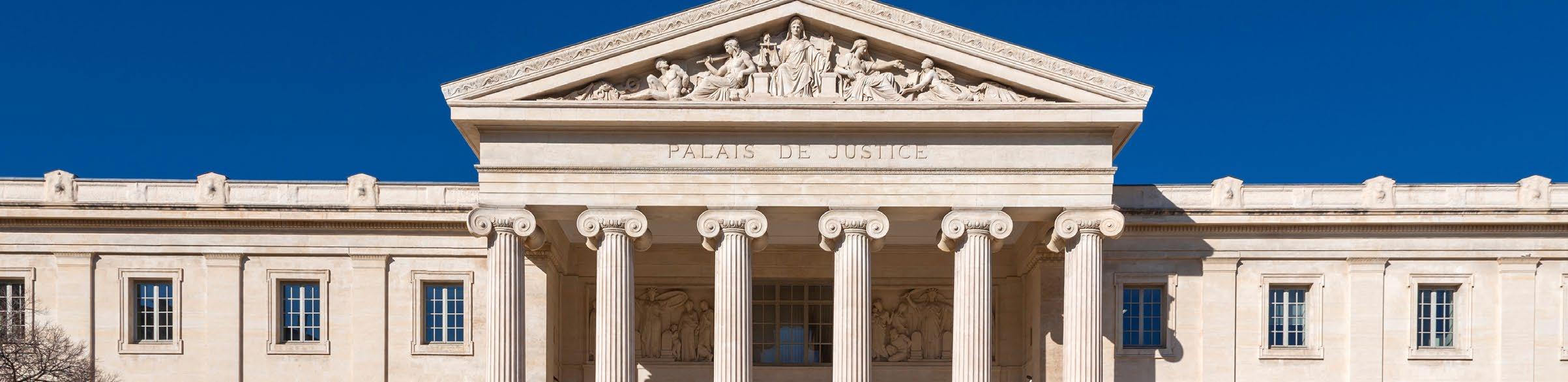
EXCESO DE BUROCRACIA
Otro de los factores que lastran la competitividad de la Unión Europea reside en el exceso de carga burocrática. Por ponerlo en comparativa, desde el año 2019, los Veintisiete han aprobado más de 13.000 nuevas normativas, que contrastan con las 3.000 que se han introducido en Estados Unidos.
Durante décadas, la Unión Europea ha sido una potencia reguladora. El llamado “efecto Bruselas” era, de alguna forma, una proyección de poder. Establecía leyes y normas acordes a su visión del mundo, es decir, protección de los derechos de los consumidores, promoción de los valores democráticos o apuesta por la sostenibilidad; y el resto del mundo tenía que amoldarse a ellas si quería operar en el mercado único.
Así ocurrió, por ejemplo, con el famoso Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que obligó a las grandes plataformas digitales estadounidenses a adoptar una normativa más estricta en cuestiones de privacidad y en el control de los datos.
El cumplimiento de normativas en la Unión Europea se ha convertido en uno de los mayores obstáculos para la competitividad de las empresas europeas
También era esa la intención con la Ley de Servicios Digitales (DSA), que establece normas estrictas para las plataformas digitales, especialmente las de las grandes tecnológicas, con el objetivo de controlaras y responsabilizarlas del contenido que publicitan.
Sin embargo, este afán regulatorio se ha vuelto en su contra. Por poner un ejemplo, la nueva ley climática de la Unión Europea, el Green Deal anunciado en 2019, pretende alcanzar las cero emisiones netas en la Unión Europea en 2050 e impulsar un cambio estructural, pasando de una economía basada en el
consumo de hidrocarburos a otra sustentada en las renovables, el reciclado y la reutilización. Entre 2019 y 2024, la Comisión Europea propuso más de 70 leyes bajo el paraguas del Green Deal. Según un estudio de la propia Comisión, cumplir con solo una parte de ellas, supondría más de 2.300 millones de euros en costes administrativos adicionales.
El cumplimiento de normativas en la Unión Europea se ha convertido en uno de los mayores obstáculos para la competitividad de las empresas europeas. Conscientes de esta desventaja que ellos mismos han generado, la presidenta Von der Leyen, ha nombrado a un comisario encargado de reducir la regulación y simplificar la normativa.
Además, en 2025, Bruselas ha presentado la propuesta Ómnibus, que tiene como objetivo reducir al menos el 25% de la carga administrativa para las empresas, cuyo alcance e implementación aún es demasiado pronto para valorar.
DÉFICIT DE INVERSIÓN
La falta de inversión es otro de los motivos que lastran la competitividad y, por ende, su crecimiento potencial. Desde la Gran Crisis Financiera (GFC), se ha abierto una brecha considerable y persistente en la inversión productiva privada (formación bruta de capital fijo menos inversión residencial) entre la Unión y Estados Unidos. Esta brecha no se ha compensado con una mayor inversión gubernamental, que también ha sido persistentemente menor en la Unión Europea como porcentaje del PIB en comparación con Estados Unidos. Para cumplir sus objetivos en digitalización, descarbonización y defensa, la Unión Europea necesita una inversión adicional anual masiva de entre 750.000 y 800.000 millones de euros lo que equivale al 4,44,7% del PIB de la Unión Europea en 2023.
Pero no es solamente necesario que se invierta más, sino que se haga bien. Las empresas que más invierten en I+D+i en Europa llevan siendo las mismas durante los últimos 20 años,
todas del sector automovilístico. Compañías que, además, se especializan en sectores con un potencial de desarrollo tecnológico limitado, lo que hace más difícil innovar en dicho sector y, posteriormente, comercializarlo. La brecha en innovación se traslada a la inversión productiva, lo que resulta en bajo dinamismo, baja innovación y redunda, de nuevo, en una baja productividad. Un bucle que se ha denominado “la trampa de la tecnología media”.
La fragmentación del mercado único, que dificulta la escalabilidad de la inversión; el tamaño y la profundidad de los mercados de capitales; la excesiva dependencia de la financiación bancaria, más aversa a financiar empresas innovadoras y la falta de acceso a los fondos de capital riesgo, frente a Estados Unidos o China, representan algunos de los numerosos problemas que, interconectados, limitan la inversión.
Lograr alcanzar el volumen de inversión que propone Mario Draghi supone un desafío mayúsculo que ninguno de los Estados miembros es capaz de llevar a cabo en solitario, por lo que la Unión Europea debe afrontar este nuevo reto de forma conjunta, tal y como ha venido haciendo desde su concepción.
Para ello, se pretende aumentar la movilización de capital privado. En Europa, el ahorro de los hogares se sitúa en niveles históricamente elevados. De hecho, se calcula que las familias europeas ahorran hasta tres veces más que en Estados Unidos. En paralelo, se calcula que los flujos de salida de capital del Viejo Continente hacia el mercado americano ascienden a 300.000 millones de euros anuales. Así pues, el recurrente desplazamiento de fondos al mercado norteamericano resulta algo muy preocupante, teniendo en cuenta el déficit de inversión al que hacía referencia Draghi en su informe.

— INVERSIÓN PRODUCTIVA (FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO REAL, EXCLUIDA LA INVERSIÓN RESIDENCIAL, % DEL PIB)
Fuente: Banco Central Europeo
No se trata de un problema de fondos financieros, sino, más bien, de una asignación eficiente de los recursos. La falta de profundidad del mercado de capitales en Europa, la elevada fragmentación tanto a nivel regulatorio, tributario como, incluso, cultural, impide una adecuada canalización de los ahorros de las familias europeas hacia la inversión productiva en su propio continente.
Conviene recordar, además, que no sería la primera vez que se moviliza una enorme cantidad de fondos financieros para estimular la inversión en la zona euro. Precisamente, el histórico programa Next Generation EU, acordado en 2020, se ideó con el objetivo de impulsar el crecimiento de la economía europea tras la crisis del COVID y se estimaba que podría elevar el PIB de la zona euro hasta un 1,5% para 2026.
No se trata de un problema de fondos financieros, sino de una asignación eficiente de los recursos. La falta de profundidad del mercado de capitales en Europa y su elevada fragmentación impide una adecuada canalización de los ahorros de las familias europeas"
El programa representa un importante salto cualitativo en las medidas adoptadas en las crisis previas. Se superaron las reticencias previas acerca de la austeridad fiscal o el debate infinito sobre la emisión de bonos europeos. Pero, fundamentalmente, representa un hito en el proceso de integración europea porque se acordó una solución conjunta a una crisis común con un impacto heterogéneo entre las economías de la zona euro. Un enfoque radicalmente distinto al que se había aplicado en situaciones anteriores.
El pilar fundamental sobre el que se asienta el NGEU es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), dotado con alrededor de 725.000 millones de euros en subvenciones y préstamos. Hasta el momento, se han desembolsado alrededor de la mitad de los fondos y se han alcanzado cerca de 2.000 hitos y objetivos, lo que supone el 60% de lo que se recoge en los planes iniciales adoptados entre 2021 y 2022.
Algunos de los obstáculos que han frenado el desarrollo del programa son la limitada capacidad administrativa para absorber un volumen tan elevado de fondos, el impacto de la inflación sobre los contratos y las ofertas públicas, y la falta de personal laboral cualificado para llevar a cabo muchos de los proyectos. Un problema que se repite reiteradamente en la Unión Europea, donde la realidad de la capacidad administrativa de los países para gestionar todos estos recursos limita las posibilidades reales de inversión.


UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA
INCOMPLETA
La Unión Económica y Monetaria es una pequeña parte del gran proyecto de integración europea. Su momento cumbre fue, sin ninguna duda, la creación de la moneda única y el desarrollo institucional que ello supuso. El objetivo era aprovechar de forma eficiente los beneficios derivados del proceso de integración, alcanzar la estabilidad de precios y lograr un crecimiento equilibrado entre las distintas economías de la zona euro. Sin embargo, a día de hoy, la UEM sigue inacabada, dejando a la eurozona vulnerable a las perturbaciones y limitando la eficacia de las políticas económicas colectivas.
A pesar de los importantes avances, tres componentes clave siguen incompletos: la unión bancaria, la unión fiscal y la unión de capitales.
Unión del Mercado de Capitales: aún en construcción
La propia Bruselas reconoce que, junto con una unión bancaria plenamente funcional, unos mercados de capitales profundos, integrados y líquidos contribuirían decisivamente a la estabilidad y competitividad de la zona euro. Se trata, además, de una de las piezas fundamentales que ayudaría a realizar una asignación más eficiente de los recursos entre las necesidades de inversión de las empresas y la capacidad de financiación de las familias.
La Comisión Juncker, tras impulsar la unión bancaria, lanzó el proyecto de la UMC en 2015, con el objetivo de fomentar la integración de los 27 mercados de capitales. Sin embargo, ninguna de las iniciativas que se han presentado hasta el momento ha tenido la acogida ni la ambición necesaria para prosperar.
Este año, el proyecto de la UMC ha vuelto a cobrar impulso. El BCE, el Eurogrupo, el Consejo Europeo y la propia Comisión, entre otros organismos, han publicado recientemente distintos documentos y propuestas con el objetivo de promoverlo. Si bien el abanico de soluciones planteadas es bastante amplio, la mayoría de ellas coinciden en la necesidad de crear una Autoridad Europea de Valores y Mercados que centralice la supervisión y regulación; armonizar las legislaciones nacionales en lo relacionado con el ámbito concursal y tributario, y culminar la unión bancaria.
Unos mercados de capitales profundos, integrados y líquidos contribuirían decisivamente a la estabilidad y competitividad de la zona euro
Muchos en Bruselas afirman que, a diferencia de ocasiones anteriores, actualmente existe una firme voluntad política de llevar a cabo el proyecto. En marzo de 2025, la Comisión Europea puso en marcha la iniciativa “Unión de Ahorros e Inversiones”, que pretende impulsar la integración de los mercados de capital europeos. No se trata de un cambio cosmético, sino que, en algunas cuestiones políticamente delicadas, se formarán grupos más pequeños de países que quieran avanzar, en lugar de aspirar a la unanimidad.
No obstante, hay muchos otros escépticos que dudan del éxito del proyecto. Afirman que, incluso con reformas en ámbitos específicos, es complicado fomentar la cultura de la inversión en renta variable al estilo estadounidense. De alguna manera, en Europa, el estado del bienestar y las coberturas sociales que provee desincentivan la inversión en activos de mayor riesgo.
La Unión Bancaria: un proyecto a medias
La crisis de la deuda soberana que se desencadenó en los años 2009 y 2010 puso de manifiesto las carencias existentes en la gobernanza de la zona euro. Tal y como se detalló en profundidad en el artículo "La Unión Europea, el eterno dilema", de Panorama 2018, uno de los principales problemas a los que se enfrentó la eurozona durante la Gran Crisis Financiera fue el nexo existente entre el riesgo bancario y el soberano.
La unión bancaria se estableció en 2012 para romper ese círculo vicioso. Sus componentes clave incluyen el primer pilar, el Mecanismo Único de Supervisión, MUS (SSM en inglés); el segundo pilar, compuesto por el Mecanismo Único de Resolución, MUR (SRM en inglés), y el Fondo Único de Resolución, FUR (SRF en inglés); y el tercer pilar de la unión bancaria, aún en fase propuesta, que es el Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (EDIS en inglés).
A pesar de los avances realizados en el primer y segundo pilar, la unión bancaria está incompleta. Sigue faltando el último pilar, el SEGD, que protege los depósitos de los ciudadanos europeos
La unión bancaria y la mejora de la supervisión han fortalecido la solidez de los bancos y la estabilidad financiera europea
estén donde estén. Tristemente, no se ha podido alcanzar un consenso político, sobre todo en materia de mutualización y reducción de riesgos. Además, la ausencia de un respaldo fiscal común y la falta de apoyo político real han paralizado las negociaciones durante años2
En febrero de 2025, la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo aprobó un informe sobre el SEGD, lo que
puso fin al bloqueo de nueve años en el que se encontraban las negociaciones y supuso un nuevo impulso al proceso legislativo para su aprobación. El Parlamento apoya la creación de un sistema de garantía común por fases, primero a través de líneas de liquidez a los sistemas nacionales, mientras se avanza progresivamente hacia una mayor mutualización a lo largo de varios años. Sin embargo, la siguiente fase requiere negociaciones con el Consejo, donde las discrepancias entre los miembros siguen siendo muy evidentes.
Conviene señalar que, pese a que la unión bancaria es un proyecto incompleto, su puesta en funcionamiento y la mejora de la supervisión han contribuido a fortalecer la solidez de los bancos y la estabilidad del sistema financiero europeo de forma notable en los últimos años.
2 Antes de 2023, durante el período de transición del FUR (2016-2023), los Estados miembros acordaron implementar líneas de crédito individuales (LFA o Loan Facility Agreements) nacionales para reforzar los recursos del FUR. Se trataba de un arreglo transitorio para proporcionar un mecanismo de financiación puente en caso de que los fondos disponibles en el FUR no fueran suficientes. No obstante, a partir de diciembre de 2023, el FUR debería estar totalmente mutualizado y contar con el respaldo del MEDE, para reemplazar a las líneas de crédito nacionales. Esto proporcionaría un último recurso de financiación en caso de que un banco falle y los fondos del FUR se agoten. Por otro lado, Italia ha rechazado la reforma del Tratado del MEDE por lo que esta línea de financiación del MEDE para respaldar al FUR no se encuentra actualmente operativa.

Unión Fiscal: un avance lento
La crisis de deuda soberana también aceleró el proceso de integración fiscal. Varios Estados miembro de la zona del euro recibieron préstamos de ayuda financiera condicionados a la aprobación de duros programas de ajuste. Inicialmente, estos préstamos se concedieron a través de instrumentos temporales. Sin embargo, finalmente se creó el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) como instrumento permanente. Además, también se mejoró la gobernanza económica con la aplicación del Six Pack y el Two Pack y la aprobación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que establecía límites de endeudamiento y déficit, así como la posibilidad de sancionar a aquellos países que los superasen.
La llegada de la crisis del COVID paralizó las discusiones acerca de la creación de un instrumento presupuestario común. En cambio, el trabajo que habían hecho los funcionarios europeos hasta el momento sirvió para inspirar el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que, en 2020, salvó a la economía de la zona euro del colapso. Posteriormente, la invasión de Ucrania y la crisis energética iniciada en 2022 obligaron a los países europeos a mantener los programas de estímulo fiscal destinados a apoyar a la población.
La sucesión de shocks que se han producido desde 2020, cuando se suspendieron temporalmente las reglas fiscales, ha dejado las cuentas públicas de la zona euro en una situación muy comprometida. En 2023, solo siete de los 20 países que conforman la eurozona cumplían con el límite de deuda
del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En consecuencia, las autoridades europeas se vieron obligadas a diseñar un nuevo marco que reflejase más adecuadamente este contexto fiscal.
En 2024, entraron en vigor las nuevas reglas fiscales que amplían la duración del ajuste presupuestario, conceden mayor protagonismo a la deuda frente al déficit, prestan mayor atención a la reducción del gasto primario neto (sin incluir intereses de la deuda) y mantienen las cláusulas de escape. En definitiva, se ha desarrollado un reglamento más flexible y centrado en el crecimiento y la inversión de los países, frente al enfoque basado en la austeridad que predominaba hasta ahora.
Además, en los últimos años, se ha producido un auténtico hito en materia de integración fiscal: por primera vez en la historia de la Unión Europea, la Comisión Europea emitió deuda en nombre de todos los Estados miembro, es decir, se ha creado un instrumento de deuda mancomunada para conseguir afrontar una crisis que, al igual que la anterior, también tuvo un impacto asimétrico entre los distintos Estados miembro.
Pese a que se trata de un instrumento temporal, el hecho de que se hayan superado los recelos de algunos países del norte supone un avance trascendental en la construcción de la arquitectura económica europea.
Así pues, sería del todo injusto pensar que, en los últimos años, no se han realizado avances en materia de integración fiscal. Sin
embargo, también lo es pensar que la situación actual de la unión fiscal es la adecuada para enfrentarse a los grandes desafíos económicos y geopolíticos de los próximos años. Entre los retos en materia fiscal, cabe destacar las considerables divergencias entre los sistemas tributarios, el grado de presión fiscal entre los distintos países de la Unión Europea –lo que incrementa las desigualdades y fomenta la competencia en materia impositiva–; la ausencia de un presupuesto fiscal significativo (el Marco Financiero Plurianual apenas representa el 1% de la Renta Nacional Bruta y se financia con recursos propios y aportaciones nacionales); la carencia de un instrumento financiero común permanente; y las diferencias que entraña la competencia nacional de las decisiones fiscales.
En los últimos años, se ha producido un auténtico hito en materia de integración fiscal: por primera vez en la historia de la Unión Europea, la Comisión Europea emitió deuda en nombre de todos los Estados miembro

ELEVADOS COSTES ENERGÉTICOS
Otro de los factores que se mencionan en el informe Draghi, y que afectan enormemente a la menor competitividad de la economía europea, se refiere a los elevados costes energéticos que enfrenta el continente. Al carecer de amplias reservas de hidrocarburos, los Veintisiete importan del exterior buena parte de los combustibles que consumen.
La guerra en Ucrania supuso un abrupto fin a más de 50 años de profunda interdependencia en el suministro de gas natural y petróleo entre Rusia y Europa, sobre todo en Alemania y en buena parte del este del continente.
Antes de la guerra, Rusia suministraba alrededor del 45% de las importaciones de gas de la Unión Europea a través de los distintos gasoductos que la conectaban al continente. La invasión rusa y la incertidumbre provocada por el progresivo cierre de las vías energéticas, incluido el sabotaje del gasoducto Nord Stream, empujaron a los países de la Unión Europea a actuar con rapidez para garantizar su abastecimiento energético. La Unión Europea diversificó rápidamente sus proveedores, incorporando a Estados Unidos, Noruega y Qatar como nuevos socios. Además, se fijaron objetivos de llenado de las reservas de gas y de reducción de la demanda.
En octubre de 2022, meses antes del plazo fijado por Bruselas, las instalaciones de almacenamiento de gas de los países europeos se encontraban al 90% de su capacidad y se mantuvieron en niveles elevados durante todo el invierno, así como en los siguientes. La otra cara de la moneda fue la reducción de la demanda. El consumo de gas cayó más de un 18% en 2022 y 2023, en comparación con la media de los cinco años anteriores.
La reacción de los Veintisiete a la crisis energética fue verdaderamente rápida y ejemplar. Los primeros resultados fueron visibles en apenas unos meses. Las importaciones de gas procedentes de Rusia se redujeron progresivamente, mientras que el suministro de Noruega y Estados Unidos creció sustancialmente entre 2021 y 2023. Para el gas por gasoducto y el gas natural licuado (GNL) combinados, Rusia representaba menos del 15% de las importaciones totales de gas de la Unión Europea en 2023. Noruega se ha convertido en el principal proveedor de gas de la Unión Europea, mientras que Estados Unidos es el mayor proveedor de GNL.
Además, en el marco del plan REPowerEU, que presentó la Comisión en mayo de 2022, se ampliaron los objetivos de descarbonización de la economía. Ahora, para el año 2030, el 42,5% de la energía consumida en la Unión Europea –esto es para la generación de electricidad, la industria, los edificios y el transporte– debe proceder de fuentes renovables. Un objetivo que supone duplicar la cuota de energías renovables en la Unión Europea previa a la invasión, que se situaba en el 23% en 2022.
Desde entonces, la capacidad instalada tanto en energía solar como en eólica ha aumentado alrededor de un 60%, respectivamente. El coste del gas natural es seis veces inferior y el de la electricidad se encuentra en un nivel similar al que registraba antes de la crisis.
A pesar de estos avances, los precios de la electricidad en Europa son sistemática y significativamente superiores a los de China y Estados Unidos; más del doble en el caso del gigante asiático y casi el triple que en Estados Unidos. Una brecha que supone un obstáculo imposible de salvar para las empresas europeas y que lastra continuamente su competitividad.
Los precios de la electricidad en Europa son sistemática y significativamente superiores a los de China y Estados Unidos; más del doble en el caso del gigante asiático y casi el triple que en Estados Unidos
Es importante reconocer los enormes esfuerzos que han hecho los Veintisiete en materia energética en los últimos años. Si bien se encuentran en la dirección correcta, resulta necesario aumentar la inversión en reforzar la red eléctrica, fortalecer las interconexiones y aprovechar las capacidades de generación de energía renovable en cada una de las regiones: solar en el sur y eólica e hidroeléctrica en el norte. Solo de esta forma se logrará un sistema energético robusto y muy descarbonizado.


DESINDUSTRIALIZACIÓN
La ruptura de las cadenas de suministro que se produjo durante la crisis del COVID o las disrupciones que se produjeron tras el estallido de la guerra de Ucrania evidenciaron la importancia de relocalizar industrias consideradas estratégicas. Algo que se ha convertido en necesidad ante el incremento de las tensiones geopolíticas en el mundo, el riesgo de nuevos conflictos bélicos y el aumento de las barreras arancelarias y no arancelarias.
En 2021, los Veintisiete actualizaron la Estrategia Industrial Europea, que situaba en el centro la doble transformación que la economía europea debía llevar a cabo: digital y ecológica. De esta forma, se ampliaba el concepto de autonomía estratégica también al ámbito de la industria, en sectores clave como materias primas, energía, chips o defensa.
Sin embargo, tal y como se explicó en el artículo "Nueva Política Industrial: una necesidad estratégica" de Panorama 2024, la Unión Europea ha sido tradicionalmente reacia a llevar a cabo una política industrial activa. Bruselas ha priorizado el respeto a las reglas de competencia y al espíritu del mercado único. Así pues, las ayudas estatales que pudiesen favorecer a las empresas de un país frente a las de otro estaban extremadamente restringidas.
En cambio, cinco años después, la posición de los Veintisiete ha dado un giro de 180º. Actualmente, el objetivo no solo es crear campeones nacionales, sino constituir supercampeones que puedan competir con las grandes empresas industriales chinas o estadounidenses.
El NGEU, el Plan Industrial del Pacto Verde Europeo, el Horizonte Europa o el Fondo de Innovación son algunas de las iniciativas europeas que buscan articular de nuevo la política industrial del bloque. La más reciente, el Pacto Industrial Limpio, acordado en febrero de 2025, pretende acelerar la transición energética de la industria, reducir su dependencia externa y movilizar unos 100.000 millones de euros en inversiones. Además, para minimizar la dependencia de la industria en materias primas procedentes de terceros países, se promueve el uso circular de los materiales
a través del nuevo Reglamento de Economía Circular o la Ley de Materias Primas Fundamentales3
Si bien las nuevas iniciativas industriales a nivel europeo incorporan financiación mutualizada, gran parte de los recursos siguen dependiendo de los fondos nacionales, algo que genera profundas distorsiones del mercado único, puesto que solo aquellos países que cuenten con un mayor margen fiscal tienen realmente capacidad de financiación de sus industrias.
Prueba de ello es el hecho de que Alemania concentra el 27% de todas las ayudas concedidas bajo el paraguas del Marco Temporal de Crisis y Transición, que flexibilizó las normas de ayudas estatales en el contexto de la guerra de Ucrania. Posteriormente, la competencia de la agresiva política industrial de Estados Unidos con el despliegue del IRA, favoreció la prolongación de estas ayudas para pagar, con fondos públicos, a las empresas de sectores estratégicos para que se queden en Europa.
Tal fue el caso del fabricante de baterías suecas Northvolt, a quien el gobierno alemán concedió, a comienzos de 2024, 900 millones de euros en ayudas tras el visto bueno de la Comisión. El objetivo era que el proyecto se quedase en suelo europeo y no se fugase a Estados Unidos, donde iba a recibir importantes subvenciones en el marco del Inflation Reduction Act, el plan de política industrial estadounidense.
3 La Ley de Materias Primas Fundamentales (Critical Raw Materials Act), aprobada en 2024, busca asegurar el suministro de materias primas esenciales para la transición ecológica y digital de la industria europea. Se persigue reducir la dependencia de proveedores externos, en particular de China, en materiales clave como litio, cobalto, cobre, germanio y otros 34 elementos estratégicos para tecnologías limpias, baterías, vehículos eléctricos, energías renovables y dispositivos electrónicos fomentando la extracción, el procesamiento y el reciclaje dentro de la Unión Europea. Entre otros, se ha establecido como objetivos: extraer en el equivalente al 10% del consumo anual de estas materias primas, procesar el 40% de los materiales en territorio europeo e incrementar el peso de la industria del reciclaje hasta el 25% de la demanda. Además, se obliga a aumentar la diversificación de proveedores para mitigar el riesgo de la elevada concentración del suministro de determinados materiales.

— LOS GRANDES PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA DOMINAN LA PROVISIÓN DE AYUDA EN TÉRMINOS ABSOLUTOS
GASTO EN AYUDA EN 2022 POR ESTADO
MIEMBRO, MILES DE MILLONES DE EUROS
Alemania
Francia
Italia
España
Países Bajos
Austria
Polonia
Bélgica
Dinamarca
Suecia
Fuente: Financial Times
Sin embargo, apenas un año después de la concesión de las ayudas, la matriz sueca de Northvolt se declaraba en quiebra como consecuencia de problemas financieros (aumento del coste de financiación, falta de inversión…), las dificultades a la hora de escalar la producción y la agresiva competencia de las empresas de baterías chinas, que en estos momentos ejercen un dominio absoluto del mercado4. Se pone fin así al sueño de contar con un fabricante de baterías en suelo europeo. Probablemente se trate de uno de los mejores ejemplos de cómo la política industrial europea no está siendo suficientemente ambiciosa ante la fuerte la competencia internacional.
El sector industrial europeo atraviesa un grave proceso de declive. Actualmente, la actividad industrial se mantiene muy por debajo de los niveles anteriores a la pandemia, con Alemania, la tradicional locomotora industrial de Europa, especialmente afectada. Resulta verdaderamente preocupante la sucesión de cierres, deslocalizaciones y reducciones de capacidad que se están produciendo en empresas europeas clave. En el sector de automoción, Stellantis anunció el despido de 23.000 trabajadores entre 2020 y 2023, ThyssenKrupp reducirá el 40% de su filial siderúrgica, y las farmacéuticas Bayer o Novartis también han anunciado despidos o cerrado líneas de
investigación. Entre los impactos del COVID-19 y la crisis energética de 2022, el sector industrial europeo ha perdido 850.000 puestos de trabajo desde 2019.
La destrucción del tejido industrial europeo no se puede atribuir a un solo motivo, sino que es una confluencia de varios a los que ya se ha hecho referencia a lo largo del artículo: los elevados costes energéticos y financieros que lastran la competitividad de las empresas, las barreras burocráticas y regulatorias o la feroz competencia por parte de otros actores internacionales que reciben un mayor apoyo estatal en forma de subsidios o sistemas de financiación preferenciales.
Conviene plantearse si el renacer de la política industrial en Europa no ha llegado demasiado tarde. Uno podría pensar que así ha sido, en vista de la progresiva destrucción de su tejido industrial.
4 La quiebra de la matriz sueca Northvolt AB no afecta de forma inmediata a la planta de Alemania, ya que Northvolt Germany (responsable de la construcción de la fábrica en Heide, SchleswigHolstein) no se ha declarado en quiebra y sigue operando como una filial independiente. Sin embargo, su continuidad a medio plazo queda en el aire dependiendo del proceso de reestructuración de la deuda que lleve a cabo la matriz.
Ucrania Covid No crisis
BRECHA TECNOLÓGICA
El estancamiento económico de la eurozona, la falta de productividad y la fuga de empresas industriales preocupan y mucho a los líderes europeos. Sin embargo, lo que realmente hace que el actual contexto sea tan peligroso para la prosperidad futura del continente tiene que ver con que Europa se ha convertido en un desierto de innovación tecnológica.
Todos los eslabones de la cadena de suministro digital, desde el hardware al software, pasando por la intermediación, pertenecen a empresas extranjeras. Los Veintisiete importan el 80% de las tecnologías digitales y toda su infraestructura es de empresas estadounidenses.
Esto sitúa al Viejo Continente en una posición de vulnerabilidad extrema y completamente expuesto a las decisiones de Washington.
Esta vulnerabilidad se ha agravado en los últimos meses ante la agresiva e imprevisible política comercial adoptada por Donald Trump. Dados los acontecimientos, no se puede descartar que, por motivos de seguridad, regulatorios o incluso como método de negociación, Washington acabe obligando a las empresas tecnológicas estadounidenses a romper contratos con entidades europeas clave.
Sorprendentemente, mientras que los europeos consideran que infraestructuras estratégicas como el agua, la electricidad y el transporte deben estar controladas por empresas europeas, no ocurre lo mismo con la estructura digital del continente, que está en manos de los gigantes tecnológicos estadounidenses como Microsoft, AWS o Google.
El sector de la Unión Europea, muy fragmentado, ha sido prácticamente desplazado por la frenética expansión de estas tres empresas. Las múltiples investigaciones antimonopolio en curso, las multas impuestas o la nueva regulación europea, la Ley de Servicios Digitales, están teniendo un impacto muy limitado.
Muchos responsabilizan de esta situación a los propios líderes europeos. La inadecuada coordinación, las regulaciones que se superponen y la insuficiente integración de los mercados de capitales han dificultado la escalabilidad de los proyectos y limitan el efecto de los incentivos públicos a la inversión en infraestructura digital europea5
Véase el ejemplo de Spotify, la empresa sueca de streaming de música que ha citado en repetidas ocasiones los retos de operar en el entorno normativo europeo y las desventajas en comparación con sus competidores estadounidenses como YouTube o Apple Music. De hecho, la empresa sueca decidió cotizar sus acciones en la Bolsa de Nueva York en lugar de en una bolsa europea, con el objetivo de acceder a un mayor grupo de inversores y capital.
El caso de Spotify es, pese a todo, un ejemplo de éxito. Peor suerte han corrido Ericsson y Nokia, quienes llegaron a ser líderes en el sector de las telecomunicaciones a comienzos del siglo XXI y han quedado relegadas a un segundo o tercer plano por la fuerte competencia global. Ambas empresas han pedido una reforma urgente de la normativa del sector de las telecomunicaciones, uno de los más regulados de Europa. También acusan el déficit de inversión. Por ponerlo en perspectiva, el gasto en I+D de las siete principales empresas tecnológicas estadounidenses en 2023 igualaba la mitad de todo el gasto público y privado en I+D en Europa 6
Aunque es probable que Europa ya haya perdido la carrera por el liderazgo en algunos sectores digitales, lo cierto es que aún puede capitalizar futuras oleadas de innovación digital.
Los Veintisiete están tratando de subirse al carro de la revolución tecnológica que supone la inteligencia artificial. Europa se encuentra aún por detrás de las empresas líderes de Estados Unidos o China, pero la IA generativa es un campo en el que aún hay espacio para competir. Empresas como la francesa Mistral o la promesa española Multiverse Computing son algunas de las compañias que pueden tener un recorrido significativo en los próximos años.
5 De acuerdo con el informe Draghi, las empresas tecnológicas europeas tienen que sortear un centenar de leyes y más de 270 reguladores en los Estados miembro. El mosaico de normas superpuestas sobre competencia, gobernanza de datos y contratación genera unos costes de cumplimiento y una complejidad considerables, lo que dificulta a las empresas europeas escalar y competir con los gigantes tecnológicos estadounidenses y chinos.
6 Como consecuencia, Ericsson y Nokia han registrado un desplome de las ventas y un grave deterioro de la competitividad. En 2023, Ericsson registró un descenso interanual de las ventas del 14% y tuvo que despedir a miles de empleados debido a las malas condiciones del mercado, exacerbadas por los retos normativos y de inversión. Ambas compañías sostienen que, a menos que Europa aplique reformas favorables a los inversores y cree un verdadero mercado único digital, su sector tecnológico seguirá perdiendo terreno a escala mundial.
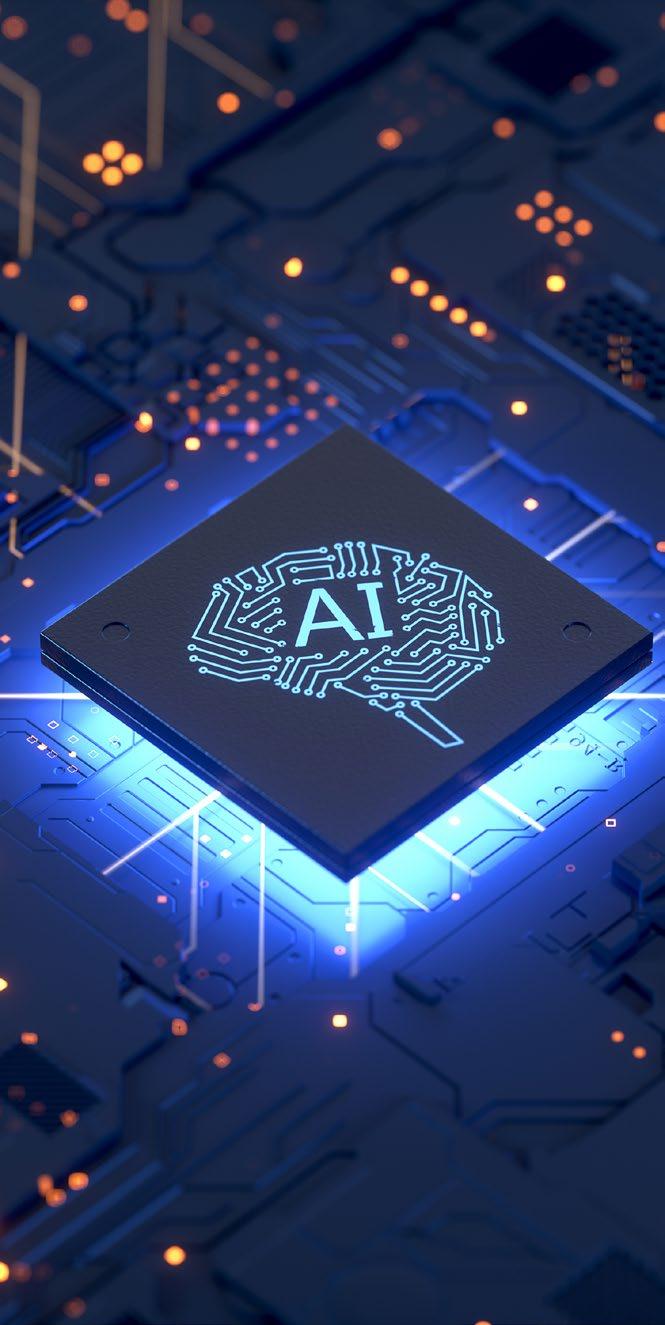
Además, el continente europeo también mantiene una posición fuerte en el terreno de la robótica autónoma, concentrando más de un 20% de la actividad mundial. La alemana ARX Robotics, que desarrolla sistemas autónomos no tripulados para el sector de la defensa; Robeauté, para el sector médico; y Keybotic, para el industrial son algunas de las start-ups europeas que están desarrollando soluciones y aplicaciones competitivas en el sector.
En Europa, cuna del Renacimiento y de la Revolución Industrial, aún quedan empresas con potencial de crecimiento. Sin embargo, la clave que determinará su futuro reside en si conseguirán escalar o no las soluciones a nivel europeo y atraer la financiación suficiente en las fases posteriores. Si bien existen iniciativas como la de European Scale-Up o InvestEU, que nacen con la vocación de mejorar el acceso a la financiación de las empresas innovadoras, los recursos siguen resultando insuficientes comparado con el poder de los competidores mundiales.
La Iniciativa Europea de Campeones Tecnológicos (ETCI), un fondo de 10.000 millones de euros lanzado en 2023, el Consejo Europeo de Innovación (CEI) Venture Fund, con un presupuesto de 10.000 millones de euros para 2021-2027, junto con Horizonte Europa, con recursos por valor de 95.500 millones de euros representan un importante paso adelante para apoyar a las empresas tecnológicas de alto crecimiento y, de esta forma, tratar de evitar que empresas prometedoras que buscan capital abandonen el continente.
Más allá del ámbito institucional, la iniciativa EuroStack, impulsada en marzo de 2025 por un consorcio de expertos, empresas y think tanks, está ganando cada vez más adeptos. A diferencia de iniciativas anteriores, EuroStack no es un plan vertical y plurianual que intente configurar el futuro de la industria digital europea, sino que, apuesta por un enfoque mucho más pragmático, basado en la colaboración entre empresas y garantizar el apoyo de las instituciones europeas. Es decir, aboga por canalizar la demanda europea hacia proveedores europeos en todas las etapas de la cadena de suministro, especialmente en ámbitos críticos para la soberanía europea, para que, de esta forma, consigan crear alternativas viables a los activos digitales no europeos.
— EMPRESAS Y PAÍSES LÍDERES EN LA CADENA DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DIGITAL
PAÍSES
CLAVE
Datos e inteligencia artificial
Software
EMPRESAS CLAVE
OpenAI, Microsoft, Google, Meta, Anthropic, XAI, Amazon, Baidu, Tencent, Alibaba, DeepSeek
Microsoft, Apple, Alphabet, Meta, Amazon, Salesforce, SAP, ByteDance, Tencent
Internet de las cosas y los dispositivos
Amazon, Google, Apple, Samsung, Huawei | Bosch, Siemens, Xiaomi
Huawei, Nokia, Ericsson, ZTE, SpaceX, NEC
Chips
Materias primas, energía y agua
TSMC, Samsung. Intel, NVIDIA, AMD, ASML
Gobierno chino a través de empresas estatales (por ejemplo, China Rare Earth Group).ExxonMobil, Gazprom.
Fuente: EuroStack
China
EE.UU.
Nube
Amazon, Microsoft, Alphabet, Alibaba
EE.UU.
China
Redes
Corea Taiwán
EE.UU. Países Bajos
EE.UU.
China
Alemania Corea
AUMENTO DEL GASTO EN DEFENSA Y CONTEXTO GEOPOLÍTICO ADVERSO
El aumento de las tensiones y rivalidades geopolíticas ha vuelto a poner en evidencia la vulnerabilidad de la Unión Europea en materia de defensa. Tal y como se analiza en profundidad en el artículo "¿El fin de la paz? Crisis de seguridad y competencia armamentística" de Panorama 2024, el desarrollo de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) ha requerido de mucho esfuerzo que, hasta hace apenas unos meses, había sido infructuoso.
El ámbito de la defensa sigue siendo una competencia nacional y la regla de la unanimidad ha bloqueado tradicionalmente los avances. El Artículo 41 del TUE prohíbe imputar al presupuesto europeo gastos derivados de las operaciones que tengan repercusiones en el ámbito militar y de la defensa.
En consecuencia, la financiación de programas armamentísticos es una decisión soberana, lo que crea enormes divergencias de capacidad militar, dificulta la interoperabilidad entre los ejércitos y mengua la eficiencia del gasto.
Por ejemplo, en la Unión Europea existen 12 tipos de carros de combate, 14 modelos de aviones de combate y, en definitiva, sistemas militares completamente variopintos. Un aspecto que dificulta la cooperación, el mantenimiento y la logística en operaciones conjuntas, como quedó patente en el envío de material militar a Ucrania, donde las diferencias de material militar complicaron la interoperabilidad entre los ejércitos.
A pesar de las dificultades, antes del estallido del conflicto, algunos Estados miembro habían desarrollado exitosamente proyectos conjuntos en materia de defensa. Destacan, por ejemplo, el “Eurofighter Typhoon”, el emblemático programa europeo de aviones de combate desarrollado en los años 90 por un consorcio formado por BAE Systems (Reino Unido), Leonardo (Italia) y Airbus (Alemania y España), con el respaldo de sus gobiernos. Actualmente, las autoridades quieren reemplazarlos por el Futuro Sistema Aéreo de Combate, aviones de combate de sexta generación, apoyados por drones avanzados y sistemas en red, un proyecto liderado por Francia, Alemania y España aún en fase de desarrollo. El proyecto ha recibido una importante financiación y el apoyo del Fondo Europeo de Defensa (FED).
En el aspecto positivo, la guerra en Ucrania ha propiciado un aumento sin precedentes del presupuesto en defensa. Entre 2021 y 2024, el gasto de los Estados miembro ha aumentado más de un 30%, hasta alcanzar los 326.000 millones de euros. Sobresale, por ejemplo, el drástico giro de Alemania. Recientemente, el país germano modificó sus reglas fiscales para modernizar su ejército nacional y reparar sus infraestructuras, un cambio de postura que parecía impensable hace apenas unos años.
Se han ideado, además, una serie de métodos para sortear o flexibilizar la regla de la unanimidad: la abstención constructiva, la aplicación de la PESCO o la “coalition of the willing”, que también se ha empleado en otras negociaciones.
No obstante, actualmente, la defensa del continente sigue dependiendo de Estados Unidos y, fundamentalmente, de la OTAN. Por ello, la llegada del presidente Donald Trump, su unilateralidad a la hora de tratar de poner fin al conflicto en Ucrania o el cuestionamiento acerca de la continuidad de la Alianza Atlántica ha puesto sobre la mesa una verdad incómoda: Europa tiene que hacerse cargo de su propia defensa.
Con este objetivo en mente, la Comisión Europea publicó el pasado 4 de marzo, el plan ReArm Europe con el que pretenden movilizar 800.000 millones de euros para defensa y seguridad. La mayor parte consistirá en financiación nacional (hasta 650.000 millones de euros en cuatro años). Para ello, se ha propuesto flexibilizar las recientemente reformadas reglas fiscales para permitir activar la cláusula de escape del PEC de forma temporal. Además, se ha creado un nuevo instrumento financiero, Security Action for Europe (SAFE), dotado con otros 150.000 millones de euros para realizar los desembolsos de forma más rápida e inmediata.
Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, no se trata solo de gastar más, sino de hacerlo bien. Evitar duplicidades en un mercado tan fragmentado como el de la defensa va a ser crucial para aumentar la eficiencia del gasto.
Además, resulta de especial importancia reducir la dependencia de la compra de equipamiento en países extranjeros, que actualmente representan más del 60% de las compras de defensa europeas.
La financiación de programas armamentísticos es una decisión soberana, lo que crea enormes ivergencias de capacidad militar, dificulta la nteroperabilidad entre los ejércitos y mengua la eficiencia del gasto
Europa tiene ante sí la posibilidad de elevar sus capacidades defensivas y hacer de sí misma un actor militar competitivo. Los primeros meses de la presidencia de Trump ya han servido para romper muchos tabúes y acercar posturas en cuestiones de defensa y seguridad europeas. Por primera vez en la historia confluyen la voluntad política y la capacidad de financiación.

REFORMA DE LA GOBERNANZA
Las divisiones en el seno de la Unión Europea han sido una constante desde la concepción del proyecto europeo. Norte vs. sur, este vs. oeste, austeridad vs. expansión del gasto, apertura de fronteras frente a cierre… Sin embargo, desde 2022, los Veintisiete han mostrado un grado de unidad política sin precedentes que ha ayudado a tomar decisiones antes impensables, en otras ocasiones las grietas entre los Estados miembro han sido notorias. En este tiempo hemos sido testigos de numerosos episodios en los que un solo país, en muchas ocasiones Hungría, ha hecho uso de su opción de veto para bloquear medidas muy sensibles, como el envío de ayuda a Ucrania o la adopción de sanciones a Rusia, poniendo en evidencia las dificultades de la Unión Europea para mantener una posición común.
En los primeros años de andadura del proyecto europeo, la regla de la unanimidad se consideró la forma adecuada de votación, con el objetivo de proteger los intereses nacionales y garantizar la representación de todos los países, independientemente de su importancia económica o de su tamaño demográfico. En la actualidad, se ha convertido en un obstáculo para la toma
de decisiones colectivas y, frecuentemente, se emplea como instrumento de presión para obtener concesiones.
En 2023, el Parlamento aprobó una propuesta de reforma de los Tratados de la Unión Europea con el objetivo de eliminar la regla de la unanimidad en ámbitos fundamentales (política exterior, seguridad, defensa o reglas fiscales) y sustituirla por una mayoría cualificada. Es decir, mayorías que representen el 55% de los países o el 65% de la población. A pesar de ello, la probabilidad de que esta iniciativa se apruebe es muy reducida. Por un lado, los gobiernos no tienen ganas de pasar por ello tras el frustrado proceso de aprobación del Tratado de Lisboa y, además, necesitan una posición unánime para hacerlo7 Parece poco realista que países como Hungría opten por votar a favor de una modificación que eliminaría su principal arma de negociación con Bruselas.
7 El proceso de ratificación del Tratado de Lisboa se enfrentó a importantes retos jurídicos y políticos en varios países. Por ejemplo, Irlanda, cuya Constitución establecía que debía someter el Tratado a referéndum, lo rechazó en una primera votación. El presidente checo retrasó la firma debido a problemas jurídicos y objeciones políticas, mientras que en el caso de Alemania y Polonia la ratificación se retrasó debido a los recursos presentados ante los tribunales constitucionales y a los debates políticos, pero el Tratado fue finalmente aprobado por ambos parlamentos.
Por ello, los países europeos están diseñando distintas fórmulas para superar el veto de determinadas capitales en ámbitos concretos. Los “coalition of the willing” como el que se formó para coordinar el apoyo europeo a Ucrania, acuerdos intergubernamentales fuera del marco jurídico europeo, como el diseño de políticas donde la participación es voluntaria, representan importantes avances en materia institucional para facilitar el funcionamiento de la Unión Europea.
Sin embargo, esto es, a su vez, la evidencia de la incapacidad de la Unión Europea para avanzar como bloque y plantea serias dudas acerca del futuro del proyecto de integración.
Conviene señalar, por otra parte, que la reforma del TUE se convierte en una necesidad imperiosa si se quiere continuar con el proceso de ampliación de los Balcanes o de los recientes candidatos, Ucrania y Moldavia. Cabe tener en cuenta que la unanimidad es obligatoria en cada etapa clave de la negociación. Además, la entrada de más miembros con distintas prioridades nacionales dificultaría, más si cabe, la toma de decisiones.

CONCLUSIONES
Históricamente, la Unión Europea ha demostrado una notable capacidad de resistencia. Cada una de las crisis que ha experimentado ha sido una oportunidad para avanzar en el proceso de integración.
De la crisis de deuda soberana salimos con un sector bancario más fortalecido y con una notable mejora de la supervisión y de la gobernanza. La crisis del COVID-19 supuso un importante avance en materia de integración fiscal y un cambio trascendental a la hora de afrontar el impacto asimétrico que había desencadenado. Atrás quedaron los estrictos planes de austeridad. Superar el COVID se convirtió en una prioridad a nivel europeo, un reto común y transversal. Posteriormente, la crisis energética que desencadenó la guerra en Ucrania propició una rápida actuación de los Veintisiete para impulsar la transición de su matriz energética. Supuso, además, un nuevo ejemplo de solidaridad y cooperación entre países.
Con todo, la crisis de competitividad a la que nos enfrentamos actualmente tiene, quizás, raíces más profundas y consecuencias más graves. El modelo europeo muestra signos evidentes de agotamiento. La brecha de crecimiento y productividad respecto a Estados Unidos se ha ampliado de forma preocupante. Factores estructurales como el envejecimiento demográfico, la baja inversión en innovación, el exceso de burocracia y los elevados costes energéticos son algunos de los obstáculos que están lastrando la competitividad del bloque. Además, la fragmentación del mercado y la falta de dinamismo en sectores clave dificultan la adaptación a un contexto global cada vez más exigente y competitivo.
En este momento, Europa se encuentra en una encrucijada. La necesidad de avanzar hacia una “autonomía estratégica abierta”, para reducir dependencias en ámbitos críticos como la energía, la tecnología o la defensa, se produce en un momento especialmente sensible. La transformación del contexto geopolítico y la ruptura con Estados Unidos, su histórico aliado, ha dejado a la Unión Europea descolocada y sin tener claro el rumbo a seguir.
El camino que tiene por delante no está exento de desafíos. La Unión Europea se enfrenta al reto existencial de impulsar su
Existe voluntad política y una insólita unidad entre los Estados miembro para hacer que Europa siga siendo un actor político y económico relevante a lo largo del siglo XXI
competitividad para evitar su declive económico. Se requieren inversiones masivas en sectores estratégicos, impulsar la descarbonización en aras de conseguir una mayor independencia energética, llevar a cabo reformas estructurales para canalizar adecuadamente los recursos y modificar las reglas de gobernanza o competencia. En materia de seguridad, Rusia va a seguir siendo la principal fuente de inestabilidad para el bloque europeo. A ello se suma el cuestionamiento de la Administración Trump a la actual arquitectura de seguridad del continente.
Sin embargo, quizás la mayor diferencia frente a las crisis anteriores reside en que los Veintisiete son conscientes del reto mayúsculo al que se enfrentan y de las catastróficas consecuencias de no estar a la altura. Existe voluntad política y una insólita unidad entre los Estados miembro para hacer que Europa siga siendo un actor político y económico relevante a lo largo del siglo XXI.

América
Latina Crimen y castigo


M.ª José Chaguaceda
Analista de Riesgo País
América Latina
Crimen y castigo
“América Latina es un continente que siempre parece estar a punto de despegar, pero nunca despega”. Así resumía, en repetidas ocasiones, Mario Vargas Llosa una percepción que, lejos de perder vigencia, sigue marcando el debate sobre el desarrollo regional. No es casual: hablar de “décadas perdidas” se ha vuelto casi una constante en América Latina. La expresión remite, inevitablemente, a los años ochenta: sobreendeudamiento, hiperinflación, ajustes estructurales, contracción económica severa. Hoy, muchos analistas advierten sobre una posible segunda década perdida. Sin embargo, más allá de esas etiquetas, lo cierto es que la región, con ciertos altibajos, lleva más de cuarenta años atrapada en una trayectoria de bajo crecimiento, algo impropio de una economía emergente.
La última década ha sido especialmente preocupante, con un crecimiento promedio anual incluso inferior al de los años ochenta. Esta vez no hubo impagos masivos ni colapsos financieros, pero sí un deterioro más prolongado y silencioso, impulsado por las viejas debilidades internas que la región arrastra desde hace décadas. La pandemia de COVID-19 no fue la causa, pero sí el acelerador que profundizó sus efectos y dejó cicatrices duraderas. Pero ya antes, las protestas de 2019 habían puesto en evidencia un malestar social de fondo.
Más que hablar de una “segunda década perdida”, quizá habría que reconocer que el estancamiento ha dejado de ser una excepción para convertirse en la norma que condiciona el devenir económico de la región. Ante este panorama, surgen preguntas incómodas, pero necesarias: ¿por qué América Latina no ha logrado romper esas trampas que la condenan al bajo crecimiento? ¿Por qué sigue siendo, pese a su potencial, una región incapaz de sostener procesos de desarrollo estables e inclusivos? ¿Por qué es aún el epicentro mundial de la desigualdad? ¿Y por qué, con apenas el 8% de la población global, concentra cerca del 30% de los homicidios del planeta?
Este informe, en el marco del décimo aniversario de Panorama busca aportar elementos para entender esas preguntas de fondo. Durante estos
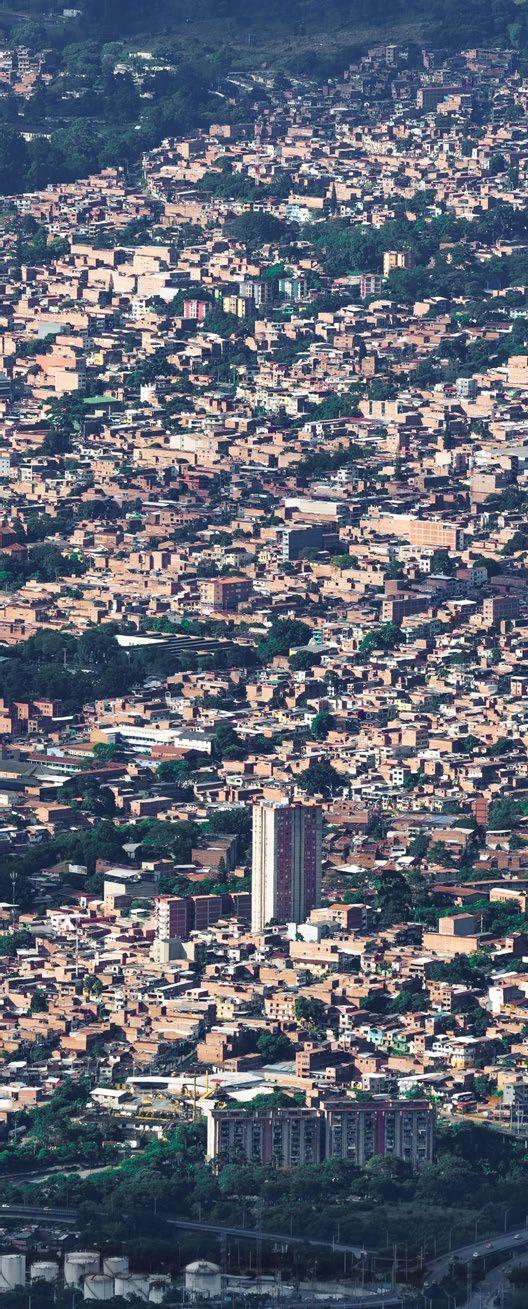
¿Por qué América Latina no ha logrado romper esas trampas que la condenan al bajo crecimiento?
¿Por qué, con apenas el 8% de la población global, concentra cerca del 30% de los homicidios
mundiales, convirtiéndola en la región más violenta del planeta?
diez años, Panorama ha documentado de manera rigurosa la evolución de la región, advirtiendo desde 2015 sobre su fragilidad económica, política y social. En 2018, señalaba la posibilidad de que la región estuviera entrando en una “nueva normalidad” de estancamiento. En 2020, ponía el foco en las “patologías previas” que agravaron el impacto del COVID-19. Y posteriormente, advertía que América Latina salía de la pandemia con los mismos desafíos estructurales, pero con menos recursos y menor legitimidad para enfrentarlos.
Este número especial se organiza en dos bloques complementarios. El primero aborda las raíces de ese estancamiento prolongado –conocidas, pero no resueltas– como la informalidad persistente, la baja productividad, la debilidad fiscal y la escasa transformación productiva. El segundo –núcleo del análisis– examina cómo el crimen y la violencia se han consolidado como fenómenos sistémicos que no son solo consecuencia de ese deterioro sino, también uno de sus principales motores, al reforzar el círculo vicioso de debilidad estructural, fragmentación territorial y estancamiento económico.
Más que ofrecer un balance sobre otra década decepcionante, el objetivo de este informe es contribuir a un diagnóstico más amplio sobre algunas de las causas de fondo que explican la prolongada parálisis de América Latina. En este sentido, analizaremos en profundidad el fenómeno de la violencia, intentando explicar por qué la región se ha convertido en la más violenta del mundo. Porque solo desde ese entendimiento será posible imaginar un camino distinto, que permita romper el ciclo y abrir, por fin, una etapa de mayor crecimiento y bienestar.
ANATOMÍA DEL ESTANCAMIENTO
América Latina acumula ya más de cuatro décadas de bajo crecimiento económico. La última década, entre 2015 y 2024, ha sido particularmente alarmante: el crecimiento promedio anual del PIB se situó en apenas un 0,9%, incluso por debajo del 2,3% registrado en la llamada “década perdida” de los ochenta, configurando así el peor ciclo económico desde la posguerra. Aunque no puede ignorarse el impacto distorsionador de la pandemia –que afectó a la región de manera especialmente severa, tanto en términos sanitarios como económicos–, lo cierto es que esta crisis solo amplificó debilidades previas que la región ya arrastraba, como se analizó en el informe Latinoamérica, un paciente con patologías previas (2020).
Este estancamiento no se limita al agregado económico. En 2023, el PIB per cápita era prácticamente el mismo que en 2013, lo que equivale, de facto, a una década perdida en términos de ingreso por habitante. De hecho, este dato sería peor de no ser por el bajo crecimiento demográfico de la región. América Latina ha quedado así rezagada frente a otras economías emergentes, especialmente en comparación con Asia.
LATINA Y EL CARIBE: TASA DE CRECIMIENTO

Este deterioro económico también ha tenido un fuerte impacto social. Parte de los avances logrados entre 2003 y 2012 –gracias al buen contexto internacional– se han perdido, golpeando de manera particular a una clase media incipiente que seguía siendo frágil. Las protestas de 2019 y 2020 reflejaron el malestar acumulado, la percepción de injusticia y la creciente desconfianza hacia unas instituciones que no han sabido dar respuesta a demandas que llevan años pendientes.
Las raíces de este estancamiento no son nuevas, sino la expresión de déficits estructurales persistentes que, lejos de resolverse, se han profundizado en la última década. América Latina arrastra un modelo económico centrado en actividades poco diversificadas y de bajo valor agregado, junto a una fragilidad fiscal y laboral crónica y unas instituciones debilitadas que limitan su capacidad de transformación. En este contexto, se genera un caldo de cultivo propicio para que proliferen la violencia y el crimen, que terminan por convertirse en motores del deterioro, como se analiza a continuación.
Entre las causas destaca la prolongada dependencia del modelo primario-exportador . En muchas economías, las materias primas representan entre el 30% y el 80% de las exportaciones, con productos como el cobre (Chile, Perú), el gas (Bolivia) o la soja (Argentina, Paraguay, Brasil) como pilares tanto del ingreso externo como fiscal. El auge de las commodities (2002–2011) permitió crecer por encima del promedio global, pero la región sufrió retrocesos severos cuando los precios cayeron, como ocurrió tras 2014. El estrecho vínculo comercial con China no ha modificado esta dinámica, sino que incluso ha reforzado el perfil primario-exportador, sin generar encadenamientos industriales significativos.
Mientras Asia logró insertarse en cadenas globales de valor, América Latina mantuvo su rol de proveedora de recursos naturales y consumidora de manufacturas. La región tampoco ha aprovechado todo el potencial de tendencias como el nearshoring o la digitalización, lastrada por su escasa integración regional y su limitada diversificación exportadora.
— VARIACIÓN DEL PRECIO DE LAS MM.PP. Y CRECIMIENTO DE LATINOAMÉRICA

La escasa inversión en infraestructura, logística, tecnología y capital humano ha perpetuado una estructura productiva poco diversificada en la región
Esta especialización ha sido, a la vez, causa y efecto de una baja inversión productiva , desincentivando la modernización industrial y la innovación. Según la CEPAL, este patrón sesga los incentivos hacia los productos básicos y fortalece las monedas locales, debilitando la competitividad de otros sectores exportadores, en una dinámica parecida a la enfermedad holandesa, aunque combinada con obstáculos estructurales propios de la región. Incluso en economías con cierto dinamismo, como México, Colombia o Perú, la inversión enfrenta barreras persistentes asociadas a la inestabilidad normativa, la baja confianza empresarial y la fragilidad del sistema financiero. Estas condiciones no solo restringen el crédito –especialmente para pymes–, sino que también generan una incertidumbre prolongada, alimentada por cambios regulatorios abruptos, falta de garantías contractuales o debilidades judiciales, que desalientan los compromisos de largo plazo. A esto se suma la baja profundidad y concentración del sistema financiero. En América Latina, el crédito al sector privado representa en promedio apenas el 50% del PIB, frente a más del 120% en Asia emergente, lo que limita seriamente la capacidad de financiar procesos de transformación productiva.
Asimismo, la escasa inversión en infraestructura, logística, tecnología y capital humano ha perpetuado una estructura productiva poco diversificada. Según Panorama 2018 , la región invertía apenas el 20% del PIB, frente al 36% de Asia emergente. Tras la pandemia, la presión fiscal redujo aún más la inversión pública en países como El Salvador, Paraguay o República Dominicana, profundizando las brechas en infraestructura.
Crecimiento PIB Latam Tasa de variación anual del precio de las mm.pp. (esc. Dcha)
Este círculo vicioso de baja inversión se ve agravado por la ineficiencia del gasto público En naciones como Brasil o México, el peso del gasto corriente y los subsidios ha limitado los recursos destinados a la inversión social o a la infraestructura estratégica. Si bien los sistemas tributarios de la región están diseñados con componentes progresivos, en la práctica su capacidad redistributiva es limitada, como consecuencia, entre otros factores, de la baja base impositiva efectiva, los elevados niveles de evasión fiscal y la alta dependencia de impuestos indirectos, como el IVA. En países como Chile, México o Guatemala, el impuesto sobre la renta recae sobre una proporción muy reducida de la población, lo que explica por qué la desigualdad apenas se corrige tras impuestos y transferencias. A esto se suma la complejidad y la poca transparencia de los sistemas tributarios, que imponen una elevada carga administrativa, especialmente sobre las pequeñas y medianas empresas. Para muchas pymes, cumplir plenamente con las múltiples
figuras impositivas existentes resulta inviable, lo que alimenta la evasión y, en muchos casos, empuja a las empresas hacia la informalidad.
La informalidad lejos de ser un fenómeno marginal, constituye uno de los principales lastres estructurales del desarrollo regional. Según la OIT, en 2024 el empleo informal abarcaba en promedio al 48% de los trabajadores, aunque con notorias diferencias: alcanza dos tercios en Perú y Ecuador, y se encuentra por debajo del 30% en Uruguay y Chile. Más allá de sus efectos económicos, la informalidad debilita la protección social, erosiona la base fiscal y mina la legitimidad del Estado. En muchos contextos, también abre espacios para que el crimen organizado prospere, aprovechando la ausencia estatal y la vulnerabilidad de los trabajadores informales. Informalidad y violencia, lejos de ser fenómenos aislados, forman parte de un mismo entramado de precariedad estructural.
TASA DE INFORMALIDAD LABORAL TOTAL Y POR SEXO EN PAÍSES SELECCIONADOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
En países como Brasil, Argentina o Bolivia, la deuda supera ya el 70% del PIB, dificultando la capacidad del Estado para sostener políticas contracíclicas o impulsar transformaciones
La combinación de gasto público ineficiente, baja recaudación y alta informalidad ha generado déficits fiscales persistentes en América Latina, alimentando una deuda pública en ascenso. Esta tendencia se aceleró con la pandemia, que obligó a aumentar el gasto mientras caían los ingresos. Como resultado, la deuda pública se disparó, reduciendo aún más los márgenes de acción de los Gobiernos. En países como Brasil, Argentina o Bolivia, la deuda supera ya el 70% del PIB, dificultando la capacidad del Estado para sostener políticas contracíclicas o impulsar transformaciones. La inversión pública en infraestructuras, educación y tecnología ha sido desplazada por el gasto corriente y el servicio de la deuda, que hoy actúa como un lastre para las finanzas públicas.legitimidad del Estado.
Servicio
Los niveles de productividad en América
Latina se encuentran entre los más bajos del mundo
Este deterioro fiscal también afecta a la productividad. Con menos recursos para infraestructura, educación y tecnología –tres pilares básicos para mejorar la productividad a largo plazo–, la región ha quedado rezagada. Los niveles de productividad en América Latina se encuentran entre los más bajos del mundo: según el Banco Mundial, han crecido apenas entre el 0,2% y el 0,5% anual desde 2000, frente a más del 2% en Asia emergente. Las causas son múltiples: una educación de baja calidad, con estudiantes que antes de la pandemia estaban tres años por detrás de la OCDE; la escasa adopción tecnológica, con menos de la mitad de los adultos con habilidades digitales básicas; y un mercado laboral dominado por la informalidad, que dificulta el acceso al crédito o la innovación. Además, la región invierte solo el 0,6% del PIB en investigación y desarrollo, muy por debajo del 2,4% de la OCDE.
Un factor adicional –y cada vez más determinante– es el deterioro de la calidad institucional y la crisis de representación. Entre 2018 y 2023, la región vivió una ola de protestas sin precedentes, reflejo no solo del malestar social, sino del agotamiento de los sistemas políticos incapaces de canalizar las demandas ciudadanas. Casos como el proceso constituyente en Chile, la represión en Colombia o la crisis de gobernabilidad en Perú, con cuatro presidentes en menos de tres años, muestran una región atrapada en la inestabilidad. Este problema va más allá del descontento ciudadano: se ha consolidado una crisis de gobernabilidad marcada por parlamentos fragmentados, partidos débiles y coaliciones inestables. Esto ha provocado bloqueos legislativos, alta rotación de gabinetes y gobiernos con poca capacidad para sostener reformas. No es solo un fenómeno coyuntural, sino un factor estructural que limita la acción pública, como ya advertía el informe de Panorama 2020. En muchos países, la debilidad institucional ha sido aprovechada por grupos criminales para ocupar espacios del Estado, lo que refuerza la desafección ciudadana, mina la legitimidad democrática y agrava el ciclo de estancamiento.

— SATISFACCIÓN CON LA DEMOCRACIA (TOTAL LATINOAMÉRICA 1995-2024)
En conjunto, todos estos problemas forman una red de desequilibrios que se refuerzan entre sí. La dependencia de materias primas limita la inversión; la baja productividad reduce la base fiscal; la desigualdad alimenta la informalidad; la deuda desplaza la inversión en capital humano; y la fragmentación política impide reorientar el rumbo. A ello se suma la expansión de la violencia como un nuevo eje estructurante del estancamiento, cuyas raíces y consecuencias serán analizadas en profundidad en el siguiente bloque. América Latina no está atrapada en una sola trampa, sino en una combinación de círculos viciosos que se han consolidado y que explican por qué la región lleva más de una década sin encontrar un camino sostenido hacia el desarrollo.
Fuente: Latinobarómetro 2024
Ns-Nr
Insatisfecho Satisfecho
CRIMEN Y VIOLENCIA: SÍNTOMA Y CATALIZADOR
Aunque América Latina y el Caribe representan solo el 8% de la población mundial, concentran entre el 27% y el 33% de todos los homicidios registrados en el planeta, lo que equivale a unas 130.000 muertes violentas al año, según datos recientes del Instituto Igarapé y de la ONU. La comparación con otras regiones es clara: en la última década, la tasa media de homicidios en América Latina fue casi doce veces mayor que en los países desarrollados, ocho veces superior a la de mercados emergentes y tres veces el promedio mundial. Esto ha llevado a que la región concentre ocho de los diez países más violentos del mundo y 40 de las 50 ciudades con mayores niveles de criminalidad urbana, consolidándose como el epicentro global de la violencia
Sin embargo, conviene tener en cuenta que las comparaciones internacionales presentan claras limitaciones, especialmente al considerar regiones como África subsahariana, donde los datos
son más incompletos y la violencia adopta formas que no siempre se reflejan en las estadísticas de homicidios, como el terrorismo, los conflictos armados o la violencia entre comunidades. Por ejemplo, solo en Burkina Faso, en enero de 2025, se registraron 53 atentados con al menos 278 fallecidos, muchos de los cuales no aparecen en las estadísticas oficiales de homicidios.
Por estas diferencias, es importante interpretar con cautela las cifras. Mientras en América Latina la violencia letal se expresa sobre todo a través de homicidios ligados al crimen organizado, en África subsahariana gran parte de las muertes violentas no quedan reflejadas en los registros habituales. Aun así, los datos disponibles indican que, en promedio, las tasas de homicidios intencionales en África subsahariana son más bajas que en América Latina, aunque hay excepciones como Sudáfrica o Lesoto, que presentan niveles extremadamente altos.
Para estas comparaciones, se utiliza la tasa de homicidios intencionales como principal indicador internacional de violencia. Aunque el homicidio intencional no abarca todas las expresiones de violencia, organismos internacionales como la ONU, el FMI o el Banco Mundial lo consideran la mejor aproximación disponible para comparaciones internacionales. Esto se debe a que es la forma de violencia más grave, con menos margen de subregistro (al haber siempre una víctima claramente identificable, un proceso de investigación y un registro judicial), y porque su definición legal es más homogénea entre países. Pese a sus limitaciones, sigue siendo el indicador más fiable para medir la magnitud y evolución de la violencia a nivel global.
— DELINCUENCIA Y VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Homicidios en el mundo (tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes, promedio 2015-21)
América Latina y el Caribe
América del Sur
América Central
El Caribe
Economías Avanzadas
Mercados emergentes y economías en desarrollo de Asia y Europa
Oriente Medio y Asia Central
África del Norte y Subsahariana
Homicidios en América Latina y el Caribe (tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes, promedio 2001-23)
Al igual que sucede en otros aspectos, la heterogeneidad dentro de la región en términos de violencia es significativa. Chile o Perú tienen tasas muy por debajo del promedio regional, mientras que en Jamaica superan los 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. Un caso llamativo es el de Ecuador, que hasta hace poco era uno de los países más seguros de la región, pero entre 2018 y 2023 su tasa de homicidios se cuadruplicó, impulsada por el auge del narcotráfico y el crimen organizado. Estas diferencias muestran una violencia muy concentrada y diversa, que responde a contextos políticos, sociales y criminales específicos de cada país.
La tasa media de homicidios en América Latina fue casi doce veces mayor que en los países desarrollados y tres
veces el promedio mundial

Fuente: Instituto Igarapé y ONU
¿Por qué América Latina es la región más violenta del mundo?
América Latina mantiene, desde hace décadas, las tasas de homicidios más altas del mundo, sin guerras civiles activas que lo expliquen. Con las cautelas ya señaladas sobre las limitaciones de los datos, esta paradoja –ser una de las regiones “en paz” más violentas del planeta– pone en cuestión las explicaciones tradicionales, que suelen atribuir la violencia a la pobreza, la falta de educación o la debilidad institucional. Estas variables, por sí solas, no explican la magnitud y persistencia de la violencia en América Latina. De hecho, otras regiones con peores indicadores socioeconómicos no registran niveles similares de violencia letal. Esto obliga a buscar factores más específicos del contexto latinoamericano, que van más allá de las causas estructurales clásicas.
Para entender este fenómeno, hay que concebir la violencia en América Latina como el resultado de un sistema complejo, que funciona como una maquinaria criminal bien engrasada:
La estructura –o chasis– la conforman Estados débiles, instituciones frágiles e impunidad generalizada, que permiten que el sistema funcione sin frenos ni controles.
El combustible que alimenta ese motor son las profundas desigualdades, la exclusión social y la fragmentación de territorios enteros, que garantizan un flujo constante de jóvenes reclutables y zonas donde la ilegalidad es la única norma.
2
El motor que impulsa esa máquina es el narcotráfico y las economías criminales, que articulan las redes de violencia, corrupción y control territorial.
4
El sistema cuenta con un acelerador peligroso y omnipresente: el acceso masivo e indiscriminado a armas de fuego, que multiplica la letalidad de cada conflicto, disputa o enfrentamiento, convirtiéndolos en verdaderas escenas de guerra. 1 3
Sin intervenir simultáneamente en cada una de estas dimensiones, cualquier intento por reducir la violencia será insuficiente. A continuación, desglosamos estas dinámicas, mostrando cómo interactúan y se refuerzan entre sí en el ecosistema de violencia latinoamericano.

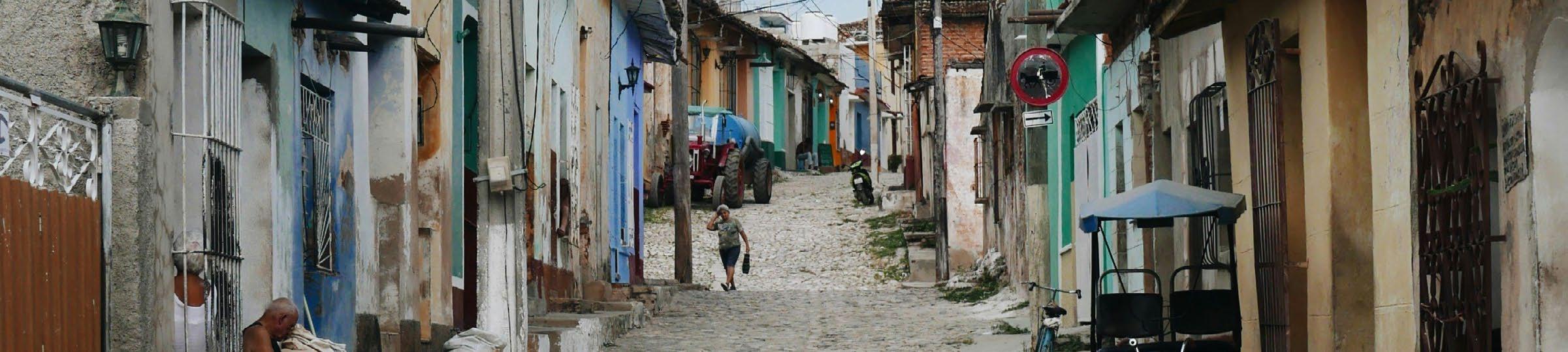
1
Una estructura fallida: Estados débiles, instituciones
frágiles e impunidad
La historia de América Latina está marcada por siglos de violencia desde la colonización y la esclavitud hasta las guerras civiles del siglo XIX y los conflictos armados del siglo XX. Esta trayectoria dejó como herencia una cultura política autoritaria, una legitimidad estatal débil y grandes territorios donde el Estado nunca logró consolidarse del todo. Muchas democracias que surgieron en los años ochenta nacieron sobre estructuras estatales débiles y redes clientelares que facilitaron la infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas.
En varios países, además, el propio Estado fue un actor clave en la violencia. Durante dictaduras como las de Argentina, Chile o Brasil, el Estado utilizó la violencia de manera sistemática contra la población, mediante desapariciones forzadas, torturas y asesinatos. Estas prácticas dejaron una huella profunda: la violencia como herramienta de control estatal se normalizó y sigue teniendo efectos hoy, en forma de impunidad, desconfianza hacia las instituciones y prácticas autoritarias dentro de la gobernanza.
Muchas democracias que surgieron en los años ochenta nacieron sobre estructuras estatales débiles y redes clientelares que facilitaron la infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas
Los procesos de paz tampoco lograron romper este patrón. Muchos acuerdos fueron incompletos o mal implementados Aunque redujeron la violencia armada en algunos momentos, dejaron nuevas formas de criminalidad y grupos armados que
ocuparon los espacios que el Estado no recuperó. En Colombia, el acuerdo de paz con las FARC en 2016 permitió desmovilizar a la guerrilla, pero la aplicación parcial del acuerdo facilitó el surgimiento de más de 30 grupos armados residuales, incluidos disidentes, que hoy controlan rutas del narcotráfico y territorios estratégicos. En Centroamérica ocurrió algo similar: tras la desmovilización de fuerzas irregulares, las pandillas, maras y grupos transnacionales ocuparon el vacío, convirtiéndose en poderes locales sin oposición por parte del Estado.
Todo esto ha llevado a una presencia del Estado muy desigual. En zonas rurales, fronterizas o periféricas, el Estado casi nunca ha tenido una presencia efectiva. Esto ha permitido que grupos criminales actúen como autoridades locales, controlen territorios clave como puertos o rutas logísticas, y usen la violencia como la única forma de imponer reglas y resolver disputas. Mientras en las grandes ciudades el Estado tiene presencia formal, en muchas zonas periféricas el control real lo ejercen grupos armados o mafias locales.
Los grupos criminales operan con protección política, sobornan policías, jueces y funcionarios, o directamente se infiltran en las instituciones
En este contexto, la corrupción cumple un rol central. No es solo un problema de algunos funcionarios aislados, sino que se ha convertido en parte del funcionamiento cotidiano de muchos Estados de la región. Los grupos criminales operan con protección política, sobornan policías, jueces y funcionarios, o directamente se infiltran en las instituciones. También usan la corrupción para financiar campañas, controlar aduanas y lavar dinero a través de obras públicas. En muchos casos, las mafias ofrecen a las autoridades la clásica fórmula de “plata o plomo”: aceptar sobornos o arriesgar sus vidas, expresión popularizada por el narcotraficante Pablo Escobar. Algunos funcionarios asumen la corrupción como parte del trabajo público, viendo sus cargos como vías de enriquecimiento ilícito o de acceso al poder, llegando incluso a integrarse directamente en redes criminales.
México es el caso más extremo de esta captura institucional por el crimen organizado. Casos judiciales y medios de comunicación documentan cómo grupos criminales han cooptado oficinas enteras de fuerzas de seguridad, fiscales, jueces y políticos, hasta el punto de convertir a algunas instituciones públicas en extensiones directas de las mafias. Pero esta estrategia no siempre evita la violencia política: con una infinidad de grupos criminales compitiendo por controlar territorios y funcionarios, los asesinatos de alcaldes, concejales y candidatos han seguido
creciendo. Las elecciones de 2024 en México fueron las más violentas de su historia, con al menos 130 candidatos atacados y 32 asesinados, mostrando cómo la violencia política se ha convertido en una herramienta más en la competencia por el control de las instituciones locales y estatales.
Según el último Índice de Percepción de la Corrupción (2024), América Latina obtuvo un promedio regional de apenas 42 sobre 100, lo que la sitúa muy por debajo de la media global y a 22 puntos de distancia de la Unión Europea. Esta cifra refleja no solo la persistencia de la corrupción, sino también el retroceso de la agenda anticorrupción en la mayoría de los países de la región.
Todo este entramado de debilidad institucional, fragmentación territorial y corrupción alimenta una impunidad estructural que refuerza la violencia y destruye la confianza en el Estado. En México, más del 90% de los delitos no se resuelven y, en el caso de homicidios, solo entre el 3% y el 5% terminan en condena. En Brasil, apenas el 8% de los homicidios recibe castigo. La mayoría de los crímenes ni siquiera se denuncian, y quienes lo hacen se enfrentan a sistemas judiciales lentos, ineficaces o corruptos. Esto crea un clima de desconfianza y desesperanza. Cuando el castigo es improbable, el crimen se convierte en una actividad rentable y de bajo riesgo, alimentando el ciclo de violencia, impunidad y debilidad estatal.




— ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN (2024)
Fuente: Transparencia Internacional
Mayor corrupción
Menor corrupción
2 El motor de la violencia: narcotráfico y economías criminales
Más allá de la debilidad institucional, el factor que explica por qué América Latina es hoy la región más violenta del mundo en tiempos de paz es el narcotráfico. A diferencia de otras regiones con pobreza o desigualdad, aquí el crimen organizado se ha consolidado alrededor de una economía ilícita de altísima rentabilidad. Esta actividad no solo ha alimentado una violencia estructural, sino que ha corrompido masivamente las instituciones y ha establecido formas de control territorial que rivalizan con las del propio Estado.
Este fenómeno se explica en parte por los Estados débiles y los territorios abandonados, pero también por una economía criminal altamente articulada. Mientras en África o Asia, las economías ilícitas son más dispersas, en América Latina es el narcotráfico el que organiza todo el ecosistema de violencia.
La región concentra tanto la producción global de hoja de coca –Colombia, Perú y Bolivia– como las rutas logísticas hacia Estados Unidos y Europa. De esta combinación surge una cadena criminal que va desde campesinos hasta cárteles multinacionales. La producción de cocaína a nivel mundial se ha duplicado desde 2014, superando las 2.500 toneladas anuales en 2023, con más del 90% de origen latinoamericano. Colombia aporta cerca del 60%. El kilo de cocaína pasa de costar 3.000 dólares en origen a 20.000 en Estados Unidos y hasta 80.000 en Europa.
La historia del narcotráfico en la región muestra una evolución en tres frentes.
Primero, en los productos y consumidores En los años 70 y 80, el negocio giraba en torno a la marihuana y la heroína, pero fue la cocaína la que revolucionó el mapa criminal. Los cárteles colombianos de Medellín y Cali crearon rutas hacia Estados Unidos y consolidaron un mercado millonario. En los años 90, la aparición del crack –una forma barata y adictiva de cocaína fumable– provocó una verdadera epidemia en zonas urbanas de Estados Unidos, profundizando el impacto social del narcotráfico. Más adelante, las drogas sintéticas como el éxtasis y las metanfetaminas ampliaron la oferta y diversificaron los patrones de consumo.
En paralelo, a partir de los años 2000, el abuso de opioides recetados –como la oxicodona y la hidrocodona– preparó el terreno para una nueva crisis. En este contexto, el fentanilo –un opioide sintético de alta potencia y bajo costo– se ha convertido en la nueva joya del crimen. Los precursores químicos llegan principalmente de China o India, los laboratorios están en México, y las muertes por sobredosis se cuentan por miles, especialmente en Estados Unidos.
En las últimas dos décadas, el negocio se ha diversificado aún más: Europa se ha consolidado como un destino prioritario, y Asia y Oceanía emergen como nuevos mercados en expansión.
A día de hoy, las cifras confirman tanto la magnitud del consumo como la evolución reciente del tráfico. Aunque el fentanilo se ha vuelto central en el negocio del narcotráfico por su bajo costo de producción, facilidad de transporte y extraordinaria rentabilidad, su volumen de mercado aún es menor si se compara con drogas tradicionales como la cocaína, que sigue siendo la principal fuente de ingresos del narcotráfico latinoamericano. A nivel global, el cannabis continúa siendo la droga más consumida, con 228 millones de consumidores, muy por encima de los opioides (60 millones), las anfetaminas (30 millones) o la cocaína (23 millones), como muestra el siguiente gráfico.
— DROGAS MÁS CONSUMIDAS DEL MUNDO (EN MILLONES DE CONSUMIDORES)
Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC)

Sin embargo, el ritmo de crecimiento del fentanilo ha sido explosivo en los últimos años: entre 2019 y 2022, las incautaciones en la frontera entre México y Estados Unidos aumentaron más de un 300%, mientras que las de otras drogas tradicionales se mantuvieron estables o incluso disminuyeron. Esto manifiesta un cambio profundo en la dinámica del tráfico: aunque su base de consumidores es menor, el fentanilo se ha convertido en un eje estratégico del negocio criminal por su capacidad de generar grandes beneficios con mínimos volúmenes y su enorme impacto social.
— EVOLUCIÓN DE LOS EVENTOS DE INCAUTACIÓN
Y ESTADOS UNIDOS
ENTRE 2019 Y 2022 EL NÚMERO DE INCAUTACIONES DE FENTANILO AUMENTÓ EN UN 300%
En segundo lugar, el cambio en las rutas. La presión internacional sobre las rutas del Caribe obligó a los cárteles colombianos a trasladar sus corredores hacia México, donde grupos como el Cártel de Guadalajara pasaron de ser socios menores a actores globales. Más recientemente, las operaciones antidrogas en Colombia y México empujaron las rutas hacia nuevos países que, hasta hace poco, estaban fuera del radar. Ecuador es un ejemplo reciente de cómo el cambio en las rutas de la droga puede tener un impacto dramático. Parte de la actividad que antes salía de Colombia se trasladó hacia el sur debido a una mejora en el control marítimo, especialmente en el Pacífico, lo que convirtió a Ecuador en una plataforma clave para el narcotráfico. De ser un país relativamente pacífico, pasó a tener una de las tasas de homicidio más altas del continente en 2023. Guayaquil, su principal puerto, se ha convertido en zona de guerra entre mafias locales y cárteles mexicanos, europeos y balcánicos. Este desplazamiento también estuvo facilitado por decisiones políticas, como el cierre en 2009 de la base estadounidense de Manta, que había sido clave para las operaciones de control aéreo y marítimo antinarcóticos en el Pacífico. Tras su salida, Ecuador quedó más expuesto a las mafias internacionales, que aprovecharon la falta de vigilancia para consolidar rutas y alianzas criminales.
— TRÁFICO DE COCAÍNA. RUTAS Y PAÍSES DE TRÁNSITO
Fuente: Aduanas y Protección fronteriza de Estados Unidos



Rutas principales
Rutas secundarias
Países declarados con más frecuencia como de origen de tránsito durante las encautaciones de cocaína
Fuente: El Orden Mundial
Fentanilo Metanfetamina Heroína
Cocaína Marihuana
Otro ejemplo es Paraguay, donde la hidrovía Paraná-Paraguay se ha convertido en una auténtica autopista fluvial de cocaína, controlada principalmente por organizaciones criminales brasileñas como el Primer Comando Capital (PCC)2. Desde allí, la droga fluye hacia Brasil, Argentina, Uruguay y puertos atlánticos clave para el tráfico hacia Europa. Este corredor acuático, difícil de controlar por su extensión y escasa presencia estatal, ha facilitado la consolidación de redes transnacionales de narcotráfico. Costa Rica, Chile, Argentina y Uruguay también muestran señales claras del desplazamiento de rutas y de la violencia asociada, no solo como puntos de tránsito, sino también como nuevos escenarios de consumo, lavado de dinero y disputas locales.
Por último, el cambio en las formas de organización. Si en los años 80 dominaban cárteles verticales con líderes visibles, hoy el mapa está lleno de redes fragmentadas, descentralizadas y conectadas entre sí. El narcotráfico funciona como una multinacional dispersa: un grupo controla la producción, otro el transporte, otro la seguridad de la ruta, otro el embarque, y así sucesivamente. Esta lógica de “subcontratación criminal” hace que el sistema sea más difícil de desmantelar: no hay jefes únicos, sino nodos fácilmente reemplazables.
El narcotráfico funciona como una multinacional dispersa: un grupo controla la producción, otro el transporte, otro la seguridad de la ruta, otro el embarque, etc.
Además, ya no se dedican exclusivamente a las drogas. El narcotráfico sigue siendo el núcleo, pero los grupos criminales han diversificado su actividad hacia el tráfico de personas, la minería ilegal, el robo de combustibles, la tala de bosques, la falsificación de medicamentos, el contrabando y la extorsión, entre otros.
En Río de Janeiro, las milicias controlan hasta la provisión de agua o televisión por cable. En Venezuela, el Tren de Aragua domina barrios y cárceles. En zonas de México, Colombia o Brasil, los grupos armados regulan la vida cotidiana: horarios de circulación, castigos, normas. Donde el Estado no llega, ellos imponen orden. En algunos barrios de Venezuela o Ecuador, directamente han sustituido al Estado: brindan seguridad, administran justicia, reparten ayudas y reclutan jóvenes sin opciones. La extorsión y el control social son también herramientas fundamentales. En muchas ciudades, los mercados, el transporte y hasta los servicios más básicos están condicionados por la violencia. Se paga para trabajar, para circular, para no ser atacado. El crimen organizado ha construido una economía paralela donde el miedo es la moneda de cambio.
2 El Primer Comando Capital (PCC) es la organización criminal más poderosa de Brasil. Nacida en las cárceles de São Paulo en los años 90, el PCC ha evolucionado hasta convertirse en un actor clave del narcotráfico regional, con operaciones en varios países sudamericanos, control de rutas fluviales, como la hidrovía Paraná-Paraguay, y presencia en puertos estratégicos para el envío de cocaína hacia Europa y África. Su modelo de negocio combina tráfico de drogas, extorsión, control carcelario y lavado de activos.

A este ecosistema se suma el papel clave de los inversores: empresarios, políticos o intermediarios financieros que, aunque lejos de la violencia directa, son quienes garantizan el capital inicial, financian cultivos y expansionan el negocio hacia nuevos territorios. Durante el proceso de paz en Colombia, estos actores inyectaron dinero para sostener el cultivo de coca y, en Centroamérica, contrataron agricultores colombianos para establecer plantaciones en Honduras y Guatemala. El Cártel de Jalisco Nueva Generación3 ha construido redes empresariales y bancarias en casi todos los continentes, facilitando operaciones logísticas y financieras que eluden los controles tradicionales.
Finalmente, las prisiones son hoy una pieza central en el poder del narcotráfico. Lejos de ser espacios de castigo, funcionan como centros de mando donde los líderes continúan dirigiendo sus negocios, pactan alianzas y ordenan asesinatos. La corrupción penitenciaria permite el ingreso de teléfonos, drogas y lujos, mientras las bandas controlan internamente la vida diaria de los reclusos. Grupos como el Tren de Aragua, surgido en una cárcel venezolana, han expandido su control por toda la región. Las masacres carcelarias son una expresión brutal de estas disputas, en contextos de hacinamiento extremo y ausencia de control estatal.
MÉXICO: UNA VIOLENCIA CRÓNICA Y SISTÉMICA
México vive una crisis de violencia prolongada, que ha mantenido al país con niveles de homicidio extremadamente altos. Aunque en 2023 se registró una leve disminución, con más de 29.000 homicidios dolosos, la violencia sigue siendo estructural y profundamente arraigada en la vida política, económica y social del país. A diferencia de otros contextos, la violencia en México no es explosiva ni coyuntural, sino el resultado de procesos históricos y transformaciones criminales que han consolidado redes de poder criminal que operan dentro y fuera del Estado. Causas principales, propias del país:
3 El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) es una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México. Surgido a finales de la década de los 2000 como una escisión del Cártel de Sinaloa, ha expandido rápidamente su influencia territorial y sus actividades ilícitas, que incluyen el narcotráfico, la extorsión, el secuestro y el robo de combustibles. El CJNG es conocido por su estructura altamente militarizada, su capacidad operativa y su uso de tácticas de violencia extrema contra autoridades y organizaciones rivales.
Militarización prolongada y políticas fallidas de seguridad. Desde 2006, el despliegue masivo de tropas federales bajo el Gobierno de Felipe Calderón generó un aumento dramático de la violencia. La estrategia de militarización, junto con la llamada “Kingpin Strategy” de captura de capos, provocó la fragmentación de los grandes cárteles y la aparición de múltiples células más violentas e inestables. Estas políticas, lejos de debilitar al crimen organizado, profundizaron las disputas internas y extendieron la violencia a todo el territorio nacional. Aunque el Gobierno de López Obrador adoptó un discurso distinto bajo la consigna de “abrazos, no balazos”, la práctica ha sido una continuidad encubierta de la militarización y la delegación de la seguridad a las Fuerzas Armadas, sin atender las raíces profundas del problema.
La proximidad con Estados Unidos. El flujo masivo de armas ilegales, la deportación de exconvictos, el alza de precios de la cocaína y la irrupción del fentanilo han impactado directamente en las disputas criminales. Estos elementos externos, combinados con la dinámica interna, han hecho que México sea no solo territorio de tránsito, sino también un mercado estratégico y un campo de batalla entre grupos locales e internacionales.
Fragmentación y diversificación del crimen organizado. La caída de los grandes cárteles dio lugar a la balcanización del crimen organizado. Actualmente, el país alberga cientos de células locales que no solo trafican drogas, sino que controlan economías ilícitas como el robo de combustible, la minería ilegal, la extorsión y el secuestro. Esta diversificación ha ampliado el control territorial de los grupos criminales, que se han integrado en la vida cotidiana, afectando comunidades rurales, urbanas e incluso economías formales.
El combustible: desigualdades, exclusión
y territorios fragmentados
Si el narcotráfico es el motor de la violencia en América Latina, la desigualdad, la exclusión social y la fragmentación territorial son el combustible que la sostiene. Sin embargo, estos factores por sí solos no explican el actual nivel de violencia extrema: países como México, que en los años 60 tenía tasas de homicidio comparables a las de Europa, o Ecuador en los 90, muestran que la desigualdad puede coexistir con bajos niveles de violencia cuando no hay crimen organizado, ni captura institucional ni acceso extendido a armas de fuego. Por otra parte, estos factores también están presentes en otras regiones del mundo que no registran los mismos niveles de violencia letal, lo que confirma que no son suficientes por sí solos para explicar el fenómeno.
Dicho esto, en el contexto actual, la violencia se reproduce sobre territorios profundamente marcados por la pobreza y la falta de alternativas, donde millones de personas quedan fuera del alcance del Estado y de la economía formal. Aunque América Latina es la región más urbanizada del Sur global, con más del 80% de la población viviendo en ciudades, este crecimiento ha sido desordenado, dejando cinturones de pobreza, barrios marginales y periferias sin servicios básicos, seguridad ni oportunidades. En estos espacios, grupos criminales, pandillas y bandas armadas reemplazan al Estado, imponiendo sus normas y controlando la vida cotidiana, como ocurre en las favelas de Brasil. Esta fragmentación ha concentrado la violencia en zonas muy localizadas. En Bogotá, el 98% de los homicidios ocurren en apenas el 1,2% del área urbana, y en la región, más del 50% de los homicidios se concentran en solo el 2,5% del territorio. En estos lugares, la violencia es parte de la vida diaria y una herramienta de regulación y poder, donde el crimen organizado se convierte en la principal fuente de ingresos y la violencia en el modo habitual de resolver conflictos.
Una de las expresiones más extendidas de este control es la extorsión, que se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos de los grupos criminales, afectando a millones de personas. Comerciantes, transportistas y familias deben pagar cuotas bajo amenaza de violencia, con consecuencias como el cierre de negocios, desplazamientos o asesinatos.
Los jóvenes son los más expuestos a este entorno. La falta de empleo, el abandono educativo y la precariedad laboral los empujan hacia economías ilegales que ofrecen más ingresos que el empleo formal. No es casual que América Latina tenga la tasa de homicidios juveniles más alta del mundo. En Brasil, por ejemplo, un aumento del 2% en el desempleo juvenil puede incrementar los homicidios en un 1%.
— LA DESIGUALDAD EN AMÉRICA Y EL CARIBE. ÍNDICE DE GINI, POR SUBREGIONES (MÁS MÉXICO Y BRASIL)
La desigualdad extrema alimenta este círculo vicioso. América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo: 16 de los 25 países con mayor índice de Gini4 están aquí. Esta brecha limita el acceso a oportunidades, refuerza la desconfianza en las instituciones y favorece el surgimiento de economías ilícitas como forma de supervivencia.
4 El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno).
En el contexto actual, la violencia se reproduce sobre territorios profundamente marcados por la pobreza y la falta de alternativas

Fuente: Banco Mundial
México
ALC (con Brasil)
Cono Sur América Central
(sin Brasil)

El acceso masivo a armas de fuego es el gran amplificador de esta violencia. Más del 70% de los homicidios en América Latina se cometen con armas, frente al 47% del promedio mundial. En Centroamérica, la cifra supera el 80%. Esto no se explica por una alta tenencia de armas entre la población civil, sino por quién las posee. En países como Estados Unidos, el acceso legal a armas es mucho más alto, pero en América Latina son los sicarios, pandillas y mafias quienes están armados.
Se estima que entre el 50% y el 70% de las armas incautadas en México, Honduras y El Salvador provienen del mercado legal estadounidense, desviadas al tráfico ilícito. También llegan cargamentos desde Europa del Este, incluidas armas que originalmente iban a zonas de conflicto como Ucrania. Buena parte de este comercio ilegal es financiado directamente con ingresos del narcotráfico: los mismos grupos que mueven droga a escala regional son quienes compran, transportan y distribuyen las armas que sostienen su poder de fuego. Esta disponibilidad de armas de guerra ha permitido que incluso grupos locales tengan
una capacidad de fuego comparable a la de un ejército irregular, usando fusiles de asalto, lanzagranadas o drones armados, y transformando barrios y rutas logísticas en verdaderos campos de batalla.
Parte de este arsenal procede del desvío de armas de fuerzas de seguridad y depósitos militares, muchas veces por corrupción o robos internos. Según Crisis Group, este acceso descontrolado a armas no solo hace la violencia más letal, sino que permite que cualquier disputa, por pequeña que sea, escale rápidamente a enfrentamientos de alta intensidad, favoreciendo además la fragmentación y el surgimiento de nuevos actores armados.
La violencia en América Latina, por tanto, no es solo una consecuencia de problemas estructurales, sino también un catalizador que los agrava y perpetúa. Se ha convertido en el eje de un sistema criminal en el que el narcotráfico actúa como motor, alimentado por la desigualdad, la exclusión y territorios donde el Estado ha sido desplazado o nunca llegó. Todo ello se sostiene sobre instituciones
Los mismos que mueven droga a escala regional son quienes compran, transportan y distribuyen las armas que sostienen su poder
frágiles y cooptadas, mientras el acceso masivo a armas multiplica la letalidad y el alcance de cualquier conflicto.
Este círculo vicioso consolida un ecosistema de criminalidad y fragilidad institucional cada vez más difícil de romper, con un impacto económico y social devastador que erosiona la seguridad, frena el desarrollo y compromete la cohesión social. Ese coste, muchas veces invisibilizado, es el que analizamos a continuación.

ECUADOR: UNA ESCALADA DE LA VIOLENCIA
SIN PRECEDENTES
Hasta hace pocos años, Ecuador era visto como uno de los países más pacíficos de Sudamérica. En 2016 registraba una de las tasas de homicidio más bajas del continente (5,6 por cada 100.000 habitantes). Sin embargo, en 2024 la tasa superó los 47 por cada 100.000 habitantes, convirtiéndose en el país más violento de la región y uno de los más peligrosos del mundo. Factores detonantes de la crisis de seguridad:
Reconfiguración de las rutas del narcotráfico. Paradójicamente, este fenómeno podría estar provocado en última instancia por la mejora en el control portuario en otros países de la región en los últimos años. La vigilancia casi nula por parte del Estado en los principales puertos del país (Esmeraldas, Guayaquil y Manta) impulsó violentas guerras entre bandas para hacerse con este “nuevo territorio”. Así, Ecuador se convirtió en un centro clave del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Mafias internacionales como los cárteles mexicanos y grupos colombianos, se aliaron con bandas locales, desatando una lucha sangrienta por el control de territorios estratégicos como Guayaquil, hoy convertida en uno de los epicentros mundiales de la violencia. Este avance criminal también fue facilitado por factores políticos, como el cierre en 2009 de la base militar estadounidense de Manta, que había sido fundamental para las operaciones antinarcóticos en el Pacífico. Tras su salida, Ecuador quedó más expuesto a las mafias internacionales, que aprovecharon el vacío de vigilancia aérea y marítima para consolidar sus rutas y alianzas criminales.
Desmantelamiento institucional y abandono de la seguridad. Durante los años de austeridad, el Estado recortó drásticamente el presupuesto en seguridad, debilitando la Policía, cerrando el Ministerio de Justicia y dejando sin control las cárceles, que se transformaron en centros de operaciones de las bandas. Este deterioro permitió que los grupos criminales se infiltraran en las instituciones públicas y reforzaran su poder desde dentro.
Fragmentación de las bandas locales y guerra territorial. El asesinato de líderes históricos como alias “Rasquiña” (Los Choneros) provocó una fractura interna en las mafias locales, generando una guerra territorial entre facciones y nuevas bandas emergentes. Esto intensificó la violencia urbana y rural, con disputas por el control de las rutas, las cárceles y las economías ilícitas.
Proliferación de armas de fuego y mercados ilegales. La flexibilización de normas para la importación y porte de armas, sumada al debilitamiento del control estatal, permitió una expansión del mercado negro y gris de armas. Hoy, nueve de cada diez homicidios en Ecuador se cometen con armas de fuego. Esta situación ha alimentado el poder de las mafias y ha incrementado delitos como el sicariato, el secuestro y la extorsión.
Diversificación de actividades criminales y control social. Además del narcotráfico, las bandas han expandido sus actividades hacia la minería ilegal, la extorsión, el sicariato y la trata de personas. Estas redes criminales ejercen control sobre barrios, comunidades y territorios completos, afectando la vida diaria de la población, destruyendo el tejido social y provocando desplazamientos internos y migración forzada.
¿Qué impacto económico tiene la violencia en la región?
Durante mucho tiempo, se sostuvo la idea de que, aunque la violencia era un grave problema social y de seguridad en América Latina, sus efectos sobre la economía formal eran relativamente limitados. Países como Colombia, por ejemplo, lograron mantener tasas de crecimiento aceptables en medio de conflictos armados prolongados, reforzando la percepción de que el crimen y la violencia eran desafíos aislados del dinamismo económico general.
Sin embargo, esta visión ha cambiado radicalmente en la última década. Cada vez más estudios y organismos internacionales –como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional– alertan de que la violencia no solo tiene un impacto social devastador, sino que es también uno de los mayores frenos al desarrollo económico en la región. Las cifras disponibles empiezan a dimensionar el enorme coste que supone el crimen para el crecimiento, la inversión, el empleo y la cohesión social. Estos impactos abarcan tanto costes directos –como el gasto público en seguridad, la protección privada o la pérdida de vidas humanas–como costes indirectos, que incluyen la caída de la productividad, la fuga de inversiones y la contracción de sectores estratégicos como el turismo.
Medir estos costes no es sencillo. Muchos de los impactos más profundos –como la fuga de talento, la desconfianza en las instituciones o la caída de la productividad– no siempre aparecen en las estadísticas tradicionales, y su cuantificación depende de metodologías indirectas y supuestos complejos. A esto se suma que no solo la violencia real, sino también la percepción de inseguridad tiene un efecto económico directo. De hecho, el FMI (2024) ha desarrollado un índice de inseguridad basado en noticias, que mide el volumen y tono de las informaciones sobre violencia. Este índice muestra que en contextos de alta cobertura mediática –como México entre 2010 y 2011, o Brasil en 2017– la actividad económica local cayó de manera significativa, incluso en áreas donde los delitos reales no habían aumentado en igual proporción.
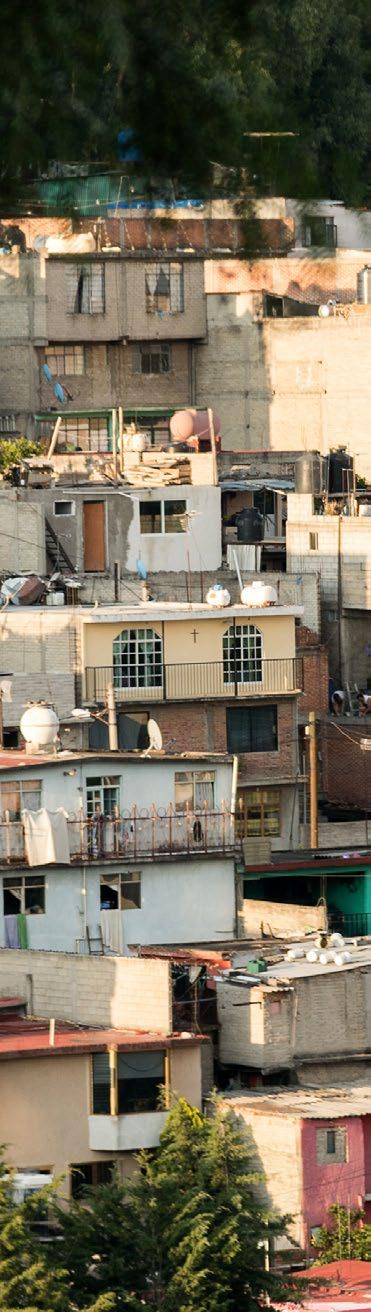
Costes directos
Una parte del coste económico de la violencia se puede medir con relativa facilidad. Se trata de los recursos que Gobiernos, empresas y hogares deben destinar para enfrentar sus efectos inmediatos: seguridad pública, protección privada y pérdidas humanas. Aunque representan solo una parte del costo total, estos gastos son enormes y sostenidos en el tiempo.
Según un análisis del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2023) basado en datos de 22 países de América Latina y el Caribe, los costos directos asociados al crimen y la violencia representaron, en promedio, el 3,44% del PIB regional en 2022. Esta cifra incluye:
— Gasto público en seguridad y justicia: 1,08% del PIB
— Gasto privado en seguridad (empresas, comercios y hogares): 1,6% del PIB
— Pérdidas económicas por homicidios y privación de libertad (capital humano): 0,76% del PIB
El gasto bruto en orden público y seguridad atribuible a crimen y violencia en algunos países, como El Salvador y Honduras, es aún más alto, reflejando el peso de la inseguridad sobre las finanzas públicas. Además, tristemente, esta inversión no siempre garantiza eficacia, ya que en muchos casos la eficiencia institucional es baja.
— COSTO DIRECTO DEL CRIMEN Y LA VIOLENCIA PARA EL SECTOR PÚBLICO POR PAÍS (2014-2024 (% DEL PIB))
Nota: En cada país se desagrega el costo público en servicios policiales (barras azules), en administración de justiciapenal (barras celestes) y en administración penitenciaria (barras verdes). Las barras ilustran el punto medio. Los puntos sobre cada barra muestran los límites inferior y superior. Las diferencias entre países pueden deberse en parte a la disponibilidad y el alcance de los datos utilizados en las estimaciones.
Fuente: BID
Justicia Prisiones Policía Mínimo Máximo
En conjunto, los costes directos de la violencia en América Latina superan el 4% del PIB en varios países
El sector privado también absorbe una parte significativa de estos costes. Empresas, comercios y familias gastan grandes sumas en protegerse del crimen mediante sistemas de alarma, seguros, cámaras, rejas o personal de seguridad. Según estimaciones del BID, este gasto privado representa aproximadamente un 1,6% del PIB regional. Para muchas pequeñas y medianas empresas, en zonas especialmente afectadas por la violencia, estos gastos llegan a suponer hasta el 7% de sus ventas anuales, una carga que muchas veces compromete la viabilidad del negocio.
La pérdida de vidas humanas constituye otro de los grandes costes directos. Los homicidios ocurridos en América Latina en 2022 implicaron una pérdida económica del 0,76% del PIB. Cada asesinato no solo representa una tragedia individual, sino también una reducción del potencial productivo: jóvenes que no concluirán sus estudios, trabajadores que no aportarán a la economía, líderes comunitarios que desaparecen de barrios vulnerables.
En conjunto, los costes directos de la violencia en América Latina –gasto estatal, autoprotección privada y pérdidas humanas– superan el 4% del PIB en varios países , lo que equivale a una parte significativa del presupuesto destinado a sectores como la educación o la salud.
Costes indirectos: el precio oculto de la violencia
Más difíciles de ver, pero igual de dañinos, son los costes indirectos: los efectos de la violencia que erosionan la economía a mediano y largo plazo, más allá de los gastos inmediatos.
Uno de los más documentados es la caída de la productividad. Según un estudio del FMI, un aumento del 10% en la tasa de homicidios puede hacer que la actividad económica local se reduzca hasta en 4%. El miedo modifica patrones laborales: negocios que cierran temprano, empleados que faltan más a sus trabajos, cadenas de suministro que encarecen sus costos.
La violencia también frena la inversión. Cerca del 30% de las empresas de la región identifica la inseguridad como su principal obstáculo para operar. Proyectos industriales o turísticos se abandonan o se encarecen debido a la necesidad de medidas extra de protección. Zonas potencialmente dinámicas, como el Caribe hondureño o el litoral pacífico colombiano, ven su desarrollo bloqueado por la percepción de riesgo.
— LA DELINCUENCIA COMO OBSTÁCULO PARA HACER NEGOCIOS
En algunos países del Caribe, como Jamaica y Belice, más del 50% de las empresas consideran que el robo, hurto, vandalismo o incendio provocado es un impedimento severo para operar.
El turismo, sector clave para muchas economías de la región, también sufre los embates de la violencia. Aunque tradicionalmente no se ha medido con precisión este impacto, el BID presenta un modelo econométrico para 22 países de ALC (1995-2018) que estima que un aumento del 1% en la tasa de homicidios está asociado a una caída del 0,12% en las llegadas de turistas internacionales en los años siguientes. Este impacto es especialmente fuerte en destinos con alta dependencia del turismo, como el Caribe.
Fuente: FMI
La violencia, por tanto, supone una enorme pérdida de capital humano, inversión y capacidad estatal para fomentar el desarrollo en América Latina y el Caribe. Aunque difícil de cuantificar con precisión, diversas estimaciones permiten dimensionar el impacto potencial de reducir la violencia en la región. Según el Fondo Monetario Internacional, América Latina registra tasas de homicidio superiores a 20 por cada 100.000 habitantes, frente a un promedio mundial cercano a seis. Cerrar esta brecha podría incrementar el crecimiento anual del PIB regional en hasta 0,5 puntos porcentuales, generando ganancias acumuladas de 5% en una década y 10% en 20 años. A nivel local, una reducción a la mitad de la tasa de homicidios podría aumentar la actividad económica municipal en hasta 30%, especialmente en zonas más violentas. Estas estimaciones deben interpretarse con cautela, dado que se basan en modelos econométricos sujetos a márgenes de error y a limitaciones de datos. No reflejan impactos automáticos, sino escenarios potenciales bajo ciertas condiciones. Este conjunto de evidencias ilustra con claridad cuánto ha frenado el crimen a América Latina –y cuánto podría ganar la región si logra avanzar hacia una seguridad más efectiva y sostenible–.
Estrategias frente al crimen: entre la represión y la prevención
Durante la última década, América Latina ha aplicado una variedad de medidas para hacer frente a la violencia. Desde la “mano dura” hasta la justicia restaurativa, pasando por programas sociales o reformas judiciales, la región ha alternado una variedad de enfoques, a menudo empujada por la urgencia política más que por evidencia empírica. Entre las principales estrategias aplicadas en la última década figuran:
1 Mano dura: control inmediato, efectos inciertos
El término “mano dura” engloba un abanico de estrategias represivas frente al crimen –militarización, endurecimiento de penas, detenciones masivas– que, aunque comparten un enfoque de control inmediato, han tenido resultados muy distintos según el país y el contexto. No se trata de una política única, sino de un enfoque genérico que varía enormemente en su diseño, alcance y grado de institucionalidad.
México es uno de los primeros casos en adoptar este tipo de estrategia de forma explícita. En 2006, el presidente Felipe Calderón lanzó la llamada “guerra contra el narcotráfico”, sacando al Ejército a las calles para combatir a los cárteles. Lejos de reducir la violencia, los niveles de homicidios se dispararon y se desató una espiral de violencia que muchos consideran el inicio de una guerra interna de alta intensidad. Posteriormente, Enrique Peña Nieto trató de equilibrar la estrategia con un enfoque más preventivo, aunque sin resultados sostenibles. Andrés Manuel López Obrador, ya en 2018, impulsó la política de “abrazos, no balazos”, centrando sus esfuerzos en programas sociales y evitando confrontaciones directas, sin lograr frenar la violencia estructural. Su sucesora, Claudia Sheinbaum, ha mantenido esta línea, aunque con resultados aún inciertos.
Colombia también recurrió a un enfoque militarizado en los años 2000, bajo el Gobierno de Álvaro Uribe, centrado en la confrontación directa con guerrillas y narcotraficantes. Aunque logró reducir los homicidios en algunos territorios, no desmanteló las economías ilícitas ni transformó las condiciones que las sustentan. Más adelante, el
acuerdo de paz con las FARC, impulsado por Juan Manuel Santos, redujo la violencia en ciertas zonas, pero la falta de presencia estatal permitió que otros grupos criminales ocuparan esos espacios.
Otros países como Honduras, Ecuador o República Dominicana han replicado medidas similares, declarando emergencias, desplegando militares o endureciendo leyes penales. En muchos casos, la violencia no desaparece, sino que se desplaza geográficamente, cambia de forma –como la expansión de la extorsión digital o el control social encubierto– o se oculta bajo cifras maquilladas.
El caso más reciente y debatido es El Salvador. Desde 2022, el Gobierno de Nayib Bukele ha impuesto un régimen de excepción prolongado (en el momento de redacción de estas líneas estamos ante la 38ª prorroga), acompañado de detenciones masivas y la construcción de una megacárcel. A diferencia de otros países, este enfoque ha sido más centralizado y sistemático, con una reducción drástica de homicidios y una mejora en la percepción de seguridad. No obstante, ha generado graves cuestionamientos por su impacto en derechos humanos, debido proceso y hacinamiento carcelario.
Este contraste entre casos –como el despliegue militar reactivo y fragmentado en México frente a la ofensiva controlada y sostenida en El Salvador– muestra que bajo la etiqueta de “mano dura” caben modelos profundamente distintos, con resultados que dependen más del diseño y la ejecución que del uso de la fuerza en sí misma.

NÚMERO DE HOMICIDIOS EN EL SALVADOR (POR CADA 100.000 HABITANTES)
Fuente: Statista
Prevención social: resultados más lentos, pero más sostenibles
Frente a los límites del enfoque represivo, varios Gobiernos y ciudades han apostado por estrategias de prevención social. Bogotá, Medellín, São Paulo, Ciudad de Guatemala o Montevideo han invertido en juventud, espacio público, movilidad urbana y cultura. El caso de Medellín es icónico: tras ser la ciudad más violenta del mundo en los años noventa, implementó a partir de 2002 un modelo de urbanismo social que mejoró las infraestructuras, el transporte y la educación en barrios excluidos, logrando mejoras notables en la percepción de seguridad y la calidad de vida. Este enfoque conecta con la conocida teoría de las “ventanas rotas”, según la cual intervenir en pequeños signos de deterioro urbano –como los grafitis o el vandalismo– ayuda a prevenir delitos mayores. Un ejemplo célebre de esta lógica fue la limpieza sistemática del metro de Nueva York en los años noventa, citada por Malcolm Gladwell en su libro The Tipping Point como símbolo de cómo cambios modestos pueden generar transformaciones sociales significativas.
En Centroamérica, los “Centros de Alcance”5 impulsados con cooperación internacional ofrecieron capacitación y recreación a jóvenes en riesgo. Panamá combinó represión y prevención con el programa “Barrio Seguro”, que brindaba formación a expandilleros. Aunque estos programas no ofrecen resultados espectaculares ni inmediatos, han demostrado cierto impacto en la reducción del reclutamiento criminal y la reincidencia en áreas concretas.
Sin embargo, estos modelos de prevención, aunque eficaces en entornos urbanos concretos, han demostrado ser difíciles de aplicar a nivel nacional. Requieren inversiones a largo plazo, coordinación interinstitucional y adaptaciones territoriales que muchos Estados de la región, con administraciones débiles y finanzas limitadas, no han logrado replicar a gran escala. Algunos intentos, como el programa "Todos Somos PAZcífico"6 en Colombia, buscaron llevar estrategias integrales de desarrollo a territorios históricamente excluidos, pero sus avances fueron lentos y fragmentarios, con resultados limitados fuera de las ciudades principales.
El principal desafío sigue siendo su financiación y continuidad. La prevención exige inversión sostenida, algo difícil en contextos fiscales ajustados o con ciclos políticos cortos. Aun así, organismos como el BID insisten en que es una vía indispensable para romper el ciclo de violencia a largo plazo.
5 Los “Centros de Alcance” son espacios comunitarios con apoyo de la cooperación internacional, destinados a ofrecer actividades educativas, recreativas y de capacitación a jóvenes en riesgo, con el objetivo de prevenir su reclutamiento por pandillas y reducir la violencia en comunidades vulnerables.
6 “Todos Somos PAZcífico” fue una estrategia integral lanzada en Colombia en 2015 con apoyo del Banco Mundial, el BID y la CAF, orientada a promover el desarrollo económico, social y de infraestructura en el litoral Pacífico colombiano, una de las regiones más pobres y excluidas del país, con altos índices de violencia y presencia de economías ilícitas. El programa combinaba inversión en obras públicas, educación, salud y fortalecimiento institucional, buscando reducir las brechas territoriales y ofrecer alternativas a la población vulnerable.
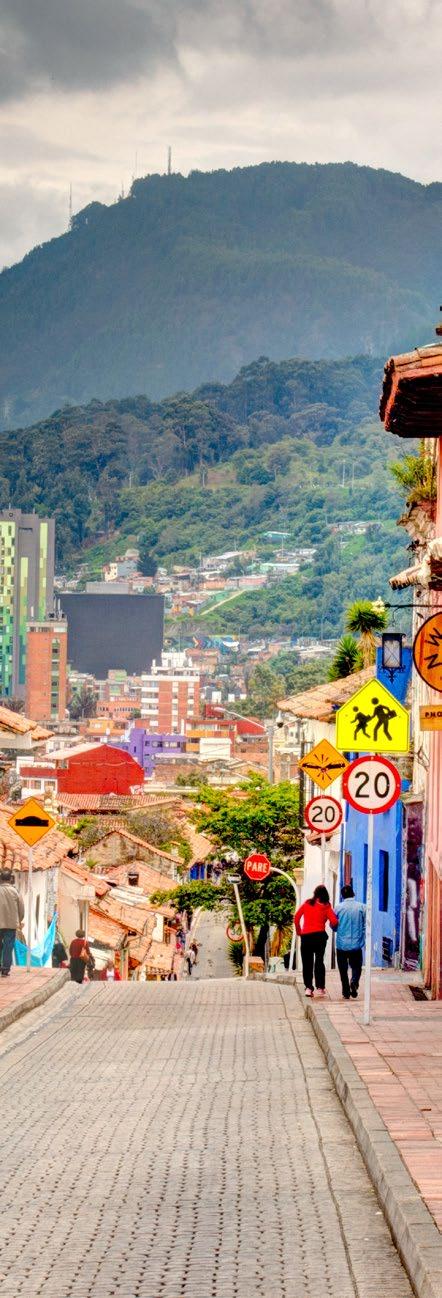
3 Reformar las instituciones: sin justicia eficaz no hay seguridad
Un tercer eje ha sido la reforma institucional. México culminó en 2016 la transición hacia un sistema penal acusatorio oral, buscando más transparencia. Sin embargo, la implementación sigue siendo desigual entre Estados, y persisten importantes déficits en capacidades, formación y autonomía de los operadores judiciales, lo que ha limitado su efectividad en reducir la impunidad o mejorar el acceso a la justicia. En este contexto, la reforma constitucional aprobada en 2024 para establecer la elección popular de jueces y magistrados ha generado un intenso debate sobre el riesgo de politización del sistema judicial. Varios expertos han advertido que, en zonas donde el crimen organizado tiene fuerte presencia territorial, existe un riesgo real de que estas estructuras intenten influir en la selección de jueces, debilitando aún más la independencia judicial y agravando la impunidad.
Guatemala, entre 2015 y 2019, permitió el funcionamiento de la CICIG, una comisión internacional contra la impunidad que desmanteló redes criminales en el Estado, hasta que fue desactivada por presiones políticas. También ha ganado espacio la justicia restaurativa, especialmente para delitos menores o población juvenil. En Argentina y Costa Rica existen programas donde jóvenes infractores participan en procesos de reparación con las víctimas, evitando el ingreso al sistema carcelario tradicional. En comunidades indígenas se han implementado prácticas de mediación y círculos restaurativos con éxito. Sin embargo, experiencias más ambiciosas como la justicia transicional aplicada en Colombia durante el proceso de paz con las FARC han mostrado también las dificultades de este enfoque para garantizar verdad, reparación y no repetición, especialmente en contextos de violencia persistente.
Sin embargo, como ya comentamos en el apartado sobre las causas de la elevada violencia en la región, estas reformas, aunque valiosas, no han logrado revertir de forma significativa los altos niveles de impunidad que atraviesan la región. Además, las iniciativas se han centrado sobre todo en el ámbito penal, dejando de lado áreas clave como la justicia administrativa, la lucha contra la corrupción o la atención integral a víctimas. Por otra parte, son medidas que enfrentan muchas resistencias políticas, culturales y de capacidades que limitan su alcance, especialmente en zonas rurales o comunidades marginadas.
Cooperación internacional: crimen sin fronteras, soluciones compartidas
La naturaleza transnacional del crimen organizado en América Latina obliga a mirar más allá de las respuestas nacionales. Las redes criminales que operan en la región –traficando drogas hacia Estados Unidos, armas desde Europa del Este o lavando dinero a través de circuitos financieros globales– superan ampliamente las capacidades de los Estados individuales. Por eso, la cooperación internacional no es una opción, sino una condición necesaria para enfrentar fenómenos que funcionan con estructuras globalizadas.
En los últimos años se han fortalecido algunos mecanismos regionales como Ameripol7, las operaciones conjuntas en la Amazonía entre Colombia, Perú y Brasil, y acuerdos de intercambio de inteligencia con Estados Unidos y Europa. Al mismo tiempo, organismos multilaterales como el FMI, el BID o el Banco Mundial han subrayado la necesidad de alinear políticas fiscales, judiciales y de seguridad, mejorar la trazabilidad financiera para combatir el lavado de activos y coordinar la gestión del gasto en seguridad pública, que a menudo es ineficiente y fragmentada.
También han surgido iniciativas regionales como el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), que trabaja para armonizar marcos regulatorios en materia de lavado de dinero y financiación del terrorismo, y redes de fiscales que comparten información judicial, intercambian evidencia y colaboran frente a organizaciones criminales que se adaptan constantemente. Sin embargo, la cooperación sigue siendo limitada y desigual. Las políticas de drogas siguen marcadas por contradicciones: mientras algunos países latinoamericanos continúan bajo estrategias de represión del cultivo y tráfico, otros –como Estados Unidos– han legalizado parcialmente el consumo, generando tensiones en los esquemas de corresponsabilidad.
A esto se suma la falta de confianza entre países, que dificulta el intercambio de inteligencia sensible, así como las enormes asimetrías
Algunos países han logrado reducir sus tasas de homicidio, mientras que otros enfrentan nuevos repuntes o formas más sofisticadas de criminalidad
en América Latina el debate sigue siendo marginal. La falta de voluntad política, el peso de intereses internacionales y el temor a consecuencias no deseadas han bloqueado hasta ahora cualquier discusión seria sobre alternativas regulatorias. Sin embargo, no enfrentar esta cuestión supone dejar intacto el principal motor económico del crimen organizado: mientras las organizaciones criminales sigan accediendo a un flujo constante de ingresos ilegales, conservarán la capacidad para corromper, reclutar, armarse y expandirse. Reducir esa base financiera no resolvería todos los problemas, pero sí debilitaría significativamente su poder de fuego y su capacidad de sostenerse en el tiempo.
institucionales, que hacen que algunos Estados funcionen como eslabones débiles dentro de las redes criminales. En muchos casos, la cooperación internacional también se ve obstaculizada por la fragmentación política del continente, la rotación de Gobiernos y la ausencia de una visión común de largo plazo.
Frente a un crimen que opera sin fronteras, las respuestas siguen ancladas en estructuras nacionales débiles, lentas y muchas veces reactivas. Sin una cooperación más efectiva –no solo policial o militar, sino también en el ámbito judicial, regulatorio, financiero y social– será muy difícil contener el poder de organizaciones que piensan y actúan a escala global.
Más allá de las estrategias institucionales o represivas, subsiste un problema estructural que rara vez se aborda de forma directa: la rentabilidad misma del narcotráfico. Mientras este mercado ilegal siga generando ingresos multimillonarios, los incentivos para sostener redes criminales y perpetuar la violencia seguirán activos. La posibilidad de regular ciertos mercados –como el cannabis o incluso algunos opioides– ha sido explorada en otras regiones, pero
Como balance, lo cierto es que algunos países han logrado reducir sus tasas de homicidio (como El Salvador, Uruguay o Paraguay), mientras que otros enfrentan nuevos repuntes o formas más sofisticadas de criminalidad. La región ha acumulado experiencias valiosas, pero los resultados siguen siendo desiguales. Lo que sí parece claro es que no hay soluciones únicas ni milagrosas. Las respuestas más eficaces han sido integrales, basadas en evidencia y adaptadas a contextos locales. Combinar prevención, profesionalización institucional y control del delito parece ser el camino más prometedor, aunque requiere voluntad política sostenida y cooperación regional. Organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial insisten en la necesidad de políticas públicas basadas en datos, con evaluaciones rigurosas, mejor gestión del gasto en seguridad y una apuesta firme por la inclusión social. El problema está lejos de estar resuelto, pero sí hay aprendizajes que pueden ayudar a corregir el rumbo.
7 Ameripol (Comunidad de Policías de América) es una organización de cooperación policial creada en 2007, que agrupa a cuerpos de policía y agencias de seguridad de América Latina, el Caribe, Europa y Norteamérica. Su objetivo es facilitar la cooperación operativa, el intercambio de información y la coordinación de acciones contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, el terrorismo y otros delitos complejos. Aunque ha logrado avances en algunas operaciones conjuntas, su alcance operativo y jurídico sigue siendo limitado.
CONCLUSIÓN
América Latina no es la región más violenta del mundo por una sola causa, pero sí hay un factor que explica, mejor que ningún otro, la magnitud y persistencia del fenómeno: el narcotráfico. Como muestra este informe, la violencia no es solo una consecuencia del estancamiento económico regional: también lo alimenta. Allí donde se consolidan redes criminales, se debilita la inversión, se frena la productividad y se erosionan las condiciones básicas para el desarrollo.
La violencia opera como una maquinaria compleja. El narcotráfico es su motor principal. Lo sostiene un chasis institucional frágil, lo alimenta un combustible constante –la exclusión, la desigualdad, los vacíos del Estado– y lo acelera el acceso masivo a armas de fuego. Mientras esta estructura siga intacta, cualquier avance será inestable.
Lo más preocupante es que el impacto económico de la violencia ha sido durante mucho tiempo subestimado. Se la ha tratado como un problema de seguridad o de cohesión social, sin reconocer su peso estructural sobre el crecimiento. Hoy sabemos que impone costes directos –gasto en seguridad, pérdidas humanas, protección privada–, pero también costes indirectos mucho más profundos: menor productividad, fuga de inversiones, caída del turismo, desconfianza institucional. En muchos países, estos efectos superan el 4% del PIB. En una región que lleva más de una década con bajo crecimiento crónico, ese lastre es imposible de ignorar.
La posibilidad de regular ciertos mercados ilegales –como el cannabis o incluso algunos opioides– sigue siendo marginal en el debate público, pero es una discusión que tarde o temprano habrá que afrontar. No eliminaría el crimen, pero sí debilitaría su base financiera. Mientras el narcotráfico siga generando ingresos multimillonarios, las organizaciones criminales conservarán la capacidad de reclutar, corromper, armarse y expandirse. Y sin atacar esa raíz económica, cualquier política será parcial y frágil.
América Latina no parte de cero. Existen experiencias locales valiosas, políticas que han funcionado y evidencia acumulada sobre qué estrategias pueden reducir la violencia sin vulnerar derechos. El reto no está solo en diseñar nuevas propuestas, sino en dotarlas de continuidad, escala y respaldo institucional suficiente. Porque, en una región atrapada en un estancamiento prolongado, enfrentar con seriedad el problema de la violencia no es solo una cuestión de seguridad: es una condición indispensable para recuperar el rumbo del desarrollo.
Enfrentar con seriedad el problema de la violencia no es solo una cuestión de seguridad: es una condición indispensable para recuperar el rumbo del desarrollo
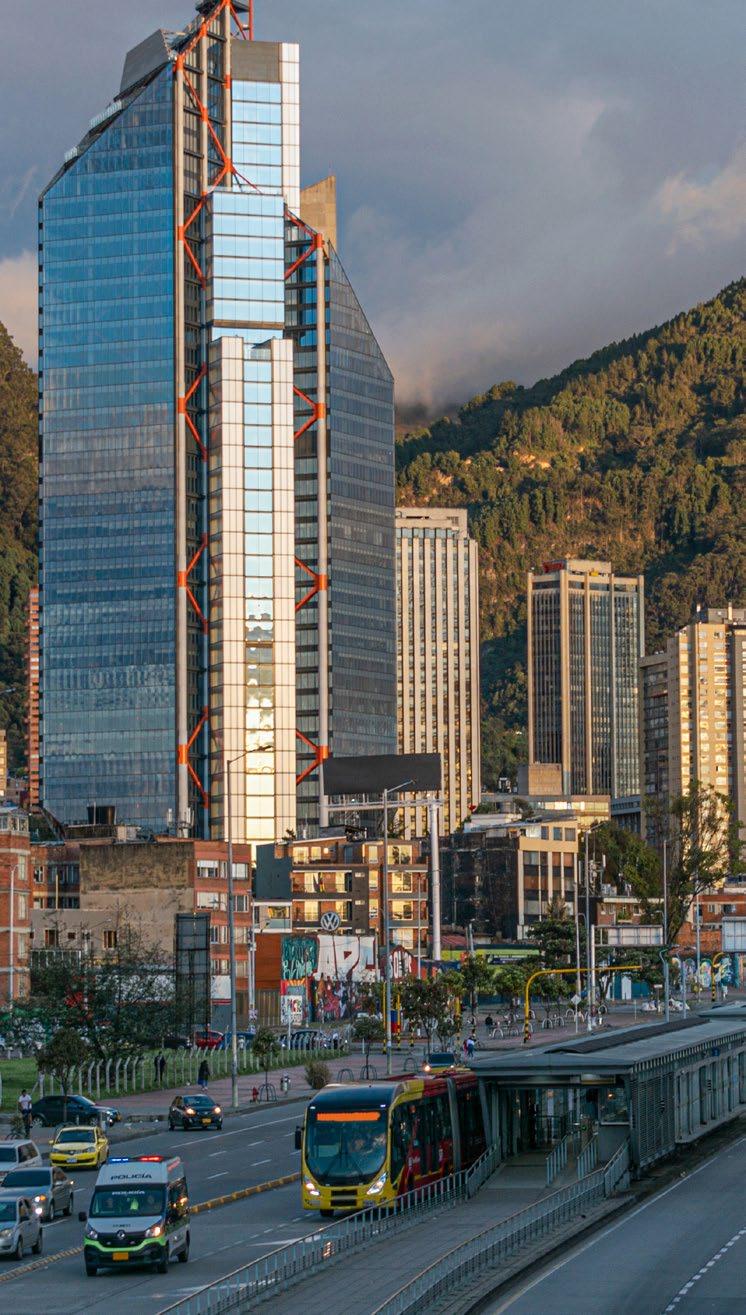
África 2015-2025
Viejos retos y nuevos desafíos


Lidia Candal
Analista de Riesgo País

África 2015-2025
Viejos retos y nuevos desafíos
En 2014, cuando Cesce publicó Panorama Internacional por primera vez, la sensación general hacia el continente africano era de optimismo por los enormes avances políticos y económicos que se habían logrado en la década previa. Las economías africanas disfrutaban de buenísimos datos de crecimiento; muchos países habían logrado, por fin, vivir en paz; cada vez había más niños asistiendo a las escuelas en vez de empuñando armas; los programas de salud pública contra el VIH y la tuberculosis salvaban cientos de miles de vidas; la expansión de la telefonía móvil comenzaba a democratizar la información y el acceso a la banca.
El salto fue mayúsculo. En diez años, la esperanza de vida había aumentado un 10%, la inversión en infraestructuras se multiplicó por cuatro, la IED se triplicó y, lo más importante, el PIB del conjunto de la región se incrementó en un 50%, muy por encima del promedio mundial.
Esta ristra de eventos positivos dio lugar a una entusiasta narrativa, que auguraba un largo período de sólido crecimiento económico
África ha conseguido grandes avances políticos, económicos y sociales, pero diversos shocks, tanto internos como externos, han frenado su progreso
Si bien es innegable que África ha experimentado avances sostenidos en algunos sectores, también se han producido retrocesos significativos, por factores tanto externos como internos, que han golpeado duramente a las economías y a las sociedades africanas.
y la consolidación de una clase media emergente, una idea que pasó a ser conocida como “el Ascenso de África” (Africa Rising), término utilizado y popularizado por The Economist, el Financial Times y el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros. Diez ediciones de Panorama más tarde, conviene preguntarse: ¿se ha cumplido esta predicción? ¿Han perdurado las tendencias positivas? ¿El continente ha continuado avanzando?
En la segunda mitad de 2014, África sufrió el shock de los commodities , la caída generalizada del precio de las materias primas que afectó gravemente a las economías dependientes del petróleo, minerales y productos agrícolas, resultando en una desaceleración económica y la caída de los ingresos fiscales. Posteriormente, cuando muchas naciones lograban, por fin, una cierta recuperación, llegó el impacto de la pandemia de COVID-19, que desestabilizó la economía global. Además de deteriorar los indicadores macroeconómicos, exacerbó la pobreza, el desempleo y la inseguridad alimentaria, y frenó el progreso en áreas clave como la salud y la educación. A estos desafíos se unió la guerra en Ucrania, que provocó un brusco incremento del precio de productos esenciales, como el petróleo, el gas, o los cereales.
Los problemas internos también han sido determinantes. La decepcionante gestión de crisis políticas, como la violencia extremista asociada al yihadismo en el Sahel o las tensiones que han dado lugar a guerras en Sudán, Etiopía o la República Democrática del Congo han socavado la estabilidad de muchos países.
Asimismo, se ha hecho evidente una incapacidad para consolidar el progreso económico. La expansión no ha estado acompañada de una transformación estructural, por lo que buena parte de los países continúan siendo muy dependientes de sectores poco intensivos en capital. En consecuencia, la renta per cápita media, uno de los indicadores básicos de progreso económico, lleva estancada desde 2014.
Este panorama sombrío ha llevado al Banco Mundial a expresar su preocupación por una década perdida. Diez años después del anunciado “Ascenso de África”, la realidad es que el continente no consigue reducir la brecha frente a otras regiones del mundo. Y, sin embargo, parece destinado a convertirse en el epicentro de la economía global. Hay dos factores determinantes: la demografía y la riqueza en recursos naturales y energéticos.
En 2050, uno de cada cuatro habitantes del mundo será africano (se calcula que la edad media estará entre 25 y 30 años), constituyendo un enorme mercado de consumidores y de trabajadores. Además, a medida que nos acercamos a esa fecha, los recursos naturales y energéticos de África jugarán un papel crucial en la transición hacia una economía más sostenible y en el desarrollo de la industria tecnológica y de defensa, por lo que los acontecimientos que ocurran en el continente tendrán una incidencia considerable en el ámbito geopolítico.
No sorprende, pues, la creciente competencia entre grandes y medianas potencias por reforzar su influencia y poder en el continente, a menudo en detrimento de los intereses locales.
Hace una década, la narrativa preponderante era la de autonomía, superación y una nueva era que dejara atrás al poscolonialismo. En cambio, hoy en día vemos cómo se han consolidado otras dinámicas, caracterizadas por la dependencia y la explotación, que afectan la soberanía económica de los países africanos y dificultan la implementación de políticas que prioricen su desarrollo a largo plazo. Así pues, a lo largo del artículo se analizarán los avances que se han logrado y, también, los preocupantes desafíos que han emergido.
La renta per cápita media del continente africano, uno de los indicadores
básicos de progreso económico, lleva estancada desde 2014

EVOLUCIÓN POLÍTICA
¿Qué ha pasado con los procesos de democratización?
En 2015 existía un claro optimismo democrático en el continente. Desde el cambio de siglo, el promedio de golpes de Estado en África se había reducido y, poco a poco, había ascendido el número de democracias subsaharianas, como se recogía en el artículo "La caída de los gigantes", de Panorama 2018. Quedaba pendiente la prevalencia de las tradicionales “dinastías africanas” y líderes enrocados, pero se confiaba en que las grietas de estos sistemas se fuesen ensanchando, en muchos casos, simplemente por el inevitable paso del tiempo, el desarrollo económico y el mayor acceso a la información de la población.
Sorprendentemente, no ha sido así. En 2015, eran 14 los países cuyos jefes de Estado llevaban en el poder desde el siglo XX; en 2025, solo cinco de esas naciones han logrado algún tipo de cambio y, de estas, solo Gambia ha logrado solidificar una alternancia en el poder. El continuismo ha ganado con creces a los procesos de apertura.
Este tipo de liderazgos se caracteriza por la elevadísima concentración del poder en manos de una élite muy reducida, lo que imposibilita el funcionamiento de las instituciones democráticas y el pluralismo político, a la vez que favorece el autoritarismo y la corrupción. La mayor parte de estos países sufre de estancamiento económico, desigualdad, muy limitada diversificación estructural y dependencia de la ayuda externa, características que obstaculizan el progreso económico y social.
— DINASTÍAS Y LÍDERES ENROCADOS
Si bien no se puede descartar ningún escenario, lo cierto es que no se esperan cambios radicales en la mayoría de estos países a corto plazo. La avanzada edad de los mandatarios, como Biya (92 años), Obiang (82), Museveni (80) o Afwerki (79), hace que sea inevitable una sucesión cercana, pero que bien podría saldarse con un modelo continuista que impida una apertura democrática, ya sea a través de sus hijos (todos ellos cuentan con descendientes activos en política) o alguien de su círculo de confianza.
Estos líderes tienen grandes intereses en mantener su posición y el poder para hacerlo: control sobre los recursos naturales del país, extensas redes clientelistas, un estamento militar que los respalda, temor a repercusiones legales si abandonan el cargo y capacidad de dividir y debilitar a la oposición. Además, y por diseño, la falta de instituciones democráticas sólidas –como judicaturas independientes, prensa libre o comisiones electorales que celebren comicios transparentes– dificulta cualquier cambio. En la mayoría de los casos, gozan
también de apoyo (o indiferencia) internacional. También cabe la posibilidad de que se repita, en algunos casos, lo ocurrido en Gabón o Zimbabue: destituciones forzosas, que no se enmarcarían en los denominados golpes palaciegos clásicos, tampoco golpes militares per se , ya que contaron con apoyo de facciones dentro de la élite gobernante. Es decir, el resultado final es un mantenimiento del statu quo .
Más allá de que no se hayan conseguido avances en cuanto a las tareas pendientes, lo que resulta más preocupante, es que se ha retrocedido en los logros alcanzados. Instituciones especializadas en el análisis de los sistemas democráticos, como Freedom House o Varieties of Democracy, advierten en sus informes del empeoramiento de los indicadores de gobernanza, libertades y derechos civiles en muchos países. Y, por si fuera poco, se ha producido un considerable aumento del número de golpes de Estado (tanto exitosos como fallidos), tal y como se puede ver en el gráfico.
GOLPES DE ESTADO EN ÁFRICA (1960-2024)

— GOLPES DE ESTADO EN EL SAHEL
Cabe destacar la situación en el “cinturón golpista” (Coup belt), un término utilizado para describir la región que atraviesa el continente de costa a costa, de Guinea a Sudán, por ser la más castigada por los cambios de Estado inconstitucionales llevados a cabo por las fuerzas armadas. Si bien este nombre había quedado en desuso –en parte por contribuir a la estigmatización de la región–, en los últimos años se ha recuperado, a razón de la espiral golpista que han sufrido estos países, especialmente en el periodo 2019-2023.
Tan solo contando aquellos que tuvieron éxito, se produjeron levantamientos hasta en dos ocasiones en Burkina Faso, Malí y Sudán, y en una ocasión en Guinea, Níger y Chad.
En los casos de Guinea, Burkina Faso, Malí y Níger actualmente gobiernan juntas militares que han ido posponiendo las elecciones sine die. Cuatro incipientes democracias convertidas, de nuevo, en regímenes militares. Esgrimiendo razones de “soberanía” y “autonomía”, las tres últimas han tomado actitudes especialmente contestatarias con sus tradicionales aliados. Utilizando un discurso profundamente antioccidental (especialmente antifrancés) y nacionalista, han expulsado a las tropas extranjeras de sus territorios (en la mayoría de los casos, se trataba de contingentes desplegados en misiones para contener el terrorismo), lo que ha propiciado el avance de la insurgencia yihadista.
Fuente: VOAnews
Fuente: The Economist
Golpes de Estado fallidos AÑO
GOLPE
Golpes de Estado consumados
Asimismo, han optado por salir de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), en un proceso que ha pasado a conocerse como “Sahel-exit”. Esto, además de librar a las juntas militares de rendir cuentas, ha erosionado el prestigio de la CEDEAO, una institución que había tenido un importantísimo papel en la promoción de la integración económica, la estabilidad política y la cooperación regional en África Occidental.
— GOLPES DE ESTADO EN EL SAHEL
GOLPES DE ESTADO
País Año Motivación declarada
Guinea 2021
Burkina
Faso 2022 (2)
Malí 2020; 2021
Níger 2023
Chad 2021
Sudán 2019; 2021
Insatisfacción con el presidente Alpha Condé
Insatisfacción con la respuesta gubernamental a la insurgencia yihadista
Insatisfacción con la respuesta gubernamental a la violencia yihadista y frente a la insurgencia tuareg; consolidación del poder
Insatisfacción con la respuesta gubernamental a la insurgencia yihadista
Sucesión del presidente Idriss Deby tras su muerte en el frente
Insatisfacción con el presidente Omar Al Bashir; acaparamiento del poder por parte de los militares
Fuente: Elaboración propia
Otro fenómeno cada vez más frecuente son los golpes “constitucionales” en países democráticos, que se llevan a cabo dentro de un marco aparentemente legal, aprovechando el marco legislativo para justificar continuar en el poder. Por ejemplo, en 2020, tanto el presidente de Guinea, Alpha Condé, como el de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, se aprovecharon de modificaciones previas de sus respectivas Cartas Magnas para mantener un tercer mandato.

Por otra parte, los procesos electorales en numerosos países no se han caracterizado por su transparencia y equidad. Más allá de las pantomimas llevadas a cabo en países como Ruanda, hay muchos ejemplos de naciones en las que se celebran comicios con cierta apariencia de legitimidad, pero en los que, en la práctica, las posibilidades de alternancia son marginales.
En países como Zimbabue, Tanzania, Angola o Mozambique, gobiernan desde la independencia los mismos partidos. El control de las instituciones y de los recursos les otorga una amplísima ventaja, además de limitar considerablemente el espacio de la oposición. En otros países en los que sí ha habido alternancia en el poder, algunos procesos electorales han sido poco transparentes.
Un ejemplo de ello son las numerosas anomalías que se produjeron en las elecciones presidenciales de Nigeria en 2023, lo que llevó a los candidatos de la oposición y a otras figuras de la sociedad civil a pedir una repetición de los comicios. Un informe de la Unión Europea señaló que las elecciones estuvieron marcadas por irregularidades y que la INEC no cumplió con sus compromisos de transparencia.
Mención aparte merece el caso de la República Democrática del Congo, donde existe la extendida sospecha de que la transición política de 2018, en la que Joseph Kabila dejó paso al candidato de la oposición, Félix Tshisekedi, fue posible gracias a un pacto secreto que garantizaba que el control político no cambiara radicalmente ni fuera a parar a manos del principal opositor, Martin Fayulu, a quien tanto las encuestas como los observadores independientes dieron por ganador.
Aunque la última década ha estado marcada por retrocesos democráticos evidentes, algunos países han demostrado una significativa resistencia institucional y ciudadana
Cabe decir, no obstante, que también ha habido acontecimientos positivos. La fortaleza de las instituciones y la contestación ciudadana fueron fundamentales para evitar que el presidente de Senegal incumpliese el límite de mandatos en 2024. También conviene destacar la transición pacífica de poder en Zambia en 2021: por primera vez en la historia del país, un presidente en funciones aceptó la derrota sin recurrir a la violencia. Asimismo, en Gambia parece que se está consolidando el proceso de apertura.
Así, aunque la última década ha estado marcada por retrocesos evidentes, algunos países han demostrado una significativa resistencia institucional y ciudadana, lo que impide hablar de un fracaso absoluto. Si bien en su momento se confiaba en que el paso del tiempo y el desarrollo económico generarían por sí solos una apertura democrática, la experiencia ha demostrado que esta esperanza es insuficiente. En muchos países africanos, las rígidas estructuras de poder se resisten a ceder espacio, lo que dificulta avanzar hacia un sistema político más plural, con instituciones sólidas y una gobernanza verdaderamente democrática.
2 Violencia sin fin: guerras y terrorismo
La violencia armada en África es un fenómeno que ha lastrado el desarrollo del continente africano desde hace décadas. Rivalidades políticas, sociales y étnicas han dejado heridas difíciles de cicatrizar. Esto conlleva que muchos conflictos tengan raíces muy profundas en el tiempo, impidiendo que pactos y soluciones superficiales tengan éxito. En consecuencia, las tensiones brotan periódicamente, extendiendo el ciclo de la violencia. Tal y como se puede observar en el mapa, las muertes y los incidentes violentos derivados de conflictos han aumentado exponencialmente entre 2014 y 2024.
Directamente relacionado con el estado de la democracia, hace una década se vivía en África
— CONFLICTOS: EVOLUCIÓN
subsahariana un momento relativamente pacífico, tras décadas particularmente violentas. Lejos quedaban las guerras civiles de Sierra Leona, Liberia o Costa de Marfil. El M23 congoleño se había disuelto, Sudán del Sur había logrado la independencia, Malí firmó la paz con el movimiento independentista de Azawad e, incluso, existía un cierto optimismo sobre la posibilidad de contener el yihadismo.
Algunos de estos ejemplos se han convertido en casos de éxito, como Costa de Marfil, un país que ahora lidera los indicadores de gobernanza y macroeconomía de su región. Sin embargo, en otros territorios la violencia se ha intensificado de forma muy preocupante.
INCIDENTES
Y MUERTES EN ÁFRICA (2014-2024)
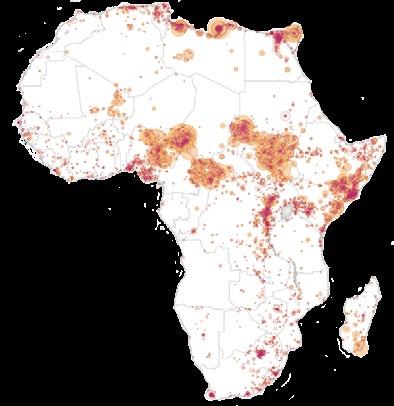
Muertes
Incidentes

El Sahel ha sido una de las regiones más damnificadas, pese a que ya partía de una considerable inestabilidad política, tal y como se exploraba en el artículo "Tormenta en el Sahel", publicado en Panorama 2022. Los factores que han contribuido a ello son múltiples, desde las propias características geográficas y sociales del territorio (muy árido, con fronteras porosas y poblado por etnias muy diversas), pasando por una paupérrima economía y unas instituciones muy frágiles.
2014 2024
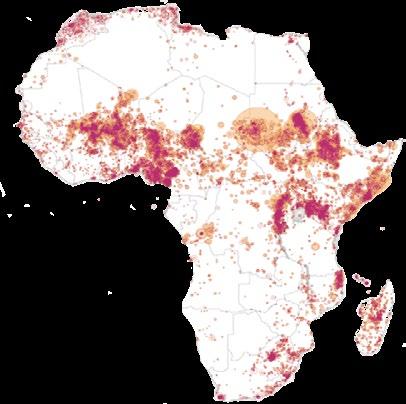
Fuente: Wall Street Journal, ACLED
Estas debilidades han favorecido la paulatina expansión de grupos extremistas yihadistas desde el cambio de siglo, principalmente en el Sahel Central (Malí, Burkina Faso y Níger). Si bien sus orígenes se remontan al fin de la guerra civil argelina (1991-2002), el colapso de Libia tras la caída del régimen de Muamar Gadafi (2011) fue, en gran medida, el detonante de la actual inseguridad.
Tras el estallido del conflicto en Libia, grupos tuaregs y tropas irregulares árabes regresaron a Malí e iniciaron una insurrección. Apoyados por la rama local de Al Qaeda (AQIM), los movimientos insurgentes se hicieron con el control del norte del país (Azawad). La operación militar promovida por Francia (Serval) logró neutralizar la presencia de yihadistas en los centros urbanos en 2013, una victoria militar que fue consolidada en los Acuerdos de Argel de 2015, en los que Malí y la Coordinación de los Movimientos de Azawad firmaron la paz. Sin embargo, al mismo tiempo, desencadenó un efecto adverso: la dispersión de los terroristas en las zonas rurales de Sahel.
Paulatinamente, los grupos yihadistas fueron expandiéndose por regiones donde la presencia del Estado era débil o prácticamente inexistente. En muchos de estos territorios, la población local no solo carecía de servicios básicos y seguridad, sino que también desconfiaba de las fuerzas armadas, cuya intervención a menudo era percibida como una amenaza más que como una protección. Este sentimiento se debía, en parte, a abusos previos cometidos por el ejército.
SAHEL
Burkina Faso es actualmente el país del mundo más afectado por el terrorismo
Poco a poco, los movimientos fundamentalistas ocuparon un vacío institucional, otorgando seguridad a los pueblos y ofreciendo una ocupación a jóvenes de comunidades marginadas, que se unían a los grupos yihadistas más por necesidad que por creencias religiosas. A lo largo de los años, los grupos yihadistas se han extendido no solo por Malí, sino también por Burkina Faso y Níger, arrebatando al Estado el control de enormes extensiones, imponiendo la ley islámica, explotando los recursos mineros de estos territorios (principalmente oro), y llevando a cabo sangrientos ataques.
Si bien han adoptado diferentes formas, se pueden agrupar en dos organizaciones matrices: por un lado, el JNIM (Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes, asociado a Al Qaeda), y, por el otro, el ISGS (Estado Islámico del Gran Sahara). Su expansión ha provocado efectos devastadores, con cerca de 50.000 fallecidos (la mitad desde 2022) y más de tres millones de desplazados. Además, han destruido infraestructuras críticas y han afectado sensiblemente al funcionamiento de servicios públicos básicos.
Todo ello ha erosionado el desarrollo económico de los países de la región, lo que ha agravado la polarización y la radicalización de parte de la sociedad, formando un círculo vicioso muy peligroso entre pobreza, desigualdad y violencia. Además, ha tenido consecuencias políticas, como ya se ha comentado: en Malí, Burkina Faso y Níger, los militares depusieron, mediante golpes de Estado, a los dirigentes democráticamente elegidos. En todos los casos, las fuerzas armadas justificaron esta drástica medida en la necesidad de endurecer la lucha contra el yihadismo. Sin embargo, de momento, ninguna de las tres juntas militares ha logrado resultados favorables, ni siquiera frenar su avance.
Burkina Faso es actualmente el país del mundo más afectado por el terrorismo y las bajas del ejército nigerino se han triplicado. Por si fuera poco, la expulsión de las misiones internacionales (la Unión Europea, Francia, Estados Unidos, Naciones Unidas) a lo largo de 2023 y 2024 ha erosionado la capacidad de estos países de contener la amenaza yihadista.

SUDÁN
También en el Sahel, pero al este, la coyuntura política de Sudán ha sufrido un notable deterioro. Este Estado, crucial por su ubicación estratégica sobre el Nilo, cerca del Canal de Suez y el Cuerno de África, y por sus recursos como oro, zinc, hierro y plata, partía de unos débiles cimientos. Heredó tensiones étnicas fomentadas durante el colonialismo y durante sus dos larguísimas guerras civiles (1955-1972 y 1983-2015) recibió una ingente cantidad de armamento de países que buscaban capitalizar la importancia geopolítica del país.
Entre 2005 y 2015, la población experimentó un elevado nivel de violencia y sufrimiento; sin embargo, al mismo tiempo, se produjeron ciertos avances hacia la paz. La segunda guerra civil llegó a su fin en 2011, concluyendo en la independencia de Sudán del Sur. En Darfur, región situada al oeste del país, el conflicto iniciado en 2003 –que enfrentaba a milicias Yanyauid (extraoficialmente apoyadas por el gobierno) contra grupos rebeldes de las etnias masalit y zaghawa–alcanzó una tregua en 2010. Todo ello permitió que se instaurase un periodo de relativa calma, que propició el levantamiento de las sanciones estadounidenses en 2017.
Ahora bien, esto no fue suficiente para mejorar la paupérrima calidad de vida de los sudaneses, que iniciaron una revolución popular en 2018 con el objetivo de deponer el régimen autoritario de Omar Al Bashir (tras 30 años en el gobierno). La caída del dictador, en 2019, invitaba a un cierto optimismo. Sin embargo, las esperanzas de que se produjera una transición hacia un modelo democrático se desvanecieron a los pocos meses.
Tras la caída de Al Bashir, el general Abdel Fattah Al Burhan asumió la jefatura del Estado, con Mohamed
Hamdan Dagalo “Hemedti” , líder de la organización paramilitar Rapid Support Forces (RSF), como vicepresidente. Apenas dos años después de derrocar al dictador, las fuerzas armadas llevaron a cabo un autogolpe con el fin de apartar a los cargos civiles que formaban parte del Consejo de Transición.
Posteriormente, en diciembre de 2022, Al Burhan anunció su intención de devolver el control del gobierno a los civiles, pero, a cambio, exigió que las RSF se integrasen en las Fuerzas Armadas, quedando así bajo su control. Esta propuesta no solo fue rechazada por Hemedti, sino que, además, la RSF llevó a cabo un levantamiento armado en abril de 2023, con el asalto al Palacio Presidencial de Jartum. Al Burhan logró escapar, pero el conflicto se extendió rápidamente por todo el país.
La reactivación del conflicto entre las SAF y las RSF ha causado la mayor crisis humanitaria del mundo en la actualidad. Se estima que 150.000 personas han fallecido, 14 millones se han visto forzosamente desplazadas y 25 millones se encuentran en riesgo de hambruna. Pese a estas dramáticas cifras, los esfuerzos de la comunidad internacional para lograr una resolución pacífica han sido limitados y poco exitosos. Más bien al contrario, los intereses que las potencias extranjeras tienen en este territorio han contribuido a alargar la guerra.
En la actualidad, uno de los principales temores es que se produzca una partición del territorio. El este del país, incluyendo Jartum y toda la zona costa, están en manos de las SAF, mientras que Darfur y Kordofan Occidental, están controlados por las RSF. Los rebeldes establecieron recientemente instituciones paralelas, una división que se asemeja, en cierta medida, al complejo escenario de Libia.
1 Hemedti es un “señor de la guerra”, acusado de genocidio y crímenes de lesa humanidad en la guerra de Darfur, donde lideraba a los Yanyauid, que con el tiempo pasarían a conformar el grupo paramilitar RSF. Este ejército irregular ha sido a la vez un lucrativo negocio: explotación de minas de oro, contrabando, tráfico de influencias, préstamo de servicios de mercenarismo en otros países, etc. Todo ello ha convertido a Hemedti en uno de las personas más ricas y poderosas del país.
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
Otro de los principales focos de violencia del continente es la República Democrática de Congo (RDC), principalmente en la región oriental, fronteriza con Ruanda, Uganda y Burundi; una zona especialmente importante en términos económicos, debido a la abundancia de minerales.
La inestabilidad en el este de la RDC no es reciente. Muchos consideran que la violencia tiene su origen en la vecina Ruanda, donde durante siglos se fue creando un sistema de castas en el que los tutsis (15% de la población) tenían una posición dominante sobre los hutus (85%), una estratificación que solidificó el gobierno colonial belga. En 1959, en pleno proceso descolonizador del continente, comenzaron los primeros incidentes violentos, que fueron escalando y provocando una creciente división social y un éxodo de refugiados ruandeses a los países vecinos. La espiral sangrienta culminó en el genocidio de 1994. En apenas unas semanas, los grupos armados hutis asesinaron a un millón de tutsis y hutus moderados. Esto trajo profundas consecuencias para toda la región de los Grandes Lagos, especialmente para la RDC, donde se refugiaron millones de hutus, incluyendo altos responsables del genocidio, bajo la protección de Mobutu Sese Seko, entonces dictador de Zaire (ahora RDC).
Posteriormente, entre 1998 y 2003 ,tuvo lugar la Gran Guerra de África, también conocida como la Guerra del Coltán, en la que combatieron nueve naciones (con 20 facciones armadas distintas) y que provocó la muerte de más de cinco millones de personas y el desplazamiento
2 El M23 es un grupo paramilitar pro-tutsi creado y apoyado extraoficialmente por Ruanda, tal y como señala la ONU. Sus objetivos declarados (alineados con los de Kigali) son la protección de la población tutsi, ejercer como oposición al gobierno congoleño, así como la explotación de los yacimientos mineros de la RDC, especialmente de los recursos de oro y de coltán. Entre sus métodos están los ataques estilo guerrilla, el reclutamiento forzoso, la coacción y la manipulación informativa.
forzoso de millones. El fin del conflicto no supuso la erradicación de la violencia, especialmente en la región de Kivu, donde más de 120 grupos armados luchan por el control del territorio; una rivalidad que ha propiciado periódicos estallidos de considerable gravedad.
La violencia ha vuelto a recrudecerse en los últimos años. En 2022 el Movimiento 23 de Marzo (M23) comenzó una ofensiva para hacerse con el control de un amplio territorio en Kivu Norte2. Tras más de dos años de titubeantes avances, en enero de 2025 el M23 se hizo con el control de Goma, la capital de la provincia, y continuó avanzando por el resto de Kivu Norte y Kivu Sur. Las tropas congoleñas (FARDC), mal equipadas y desmoralizadas, han obtenido escasos resultados en los enfrentamientos, al igual que la misión de la Comunidad de Desarrollo de África Meridional (SAMIDRC). La Alianza del Rico Congo (AFC), la coalición en la que participa el M23 y que está formada tanto por partidos políticos como por grupos armados, ha anunciado su intención de llegar a Kinshasa y poner fin al gobierno de Felix Tshisekedi3.
El apoyo de Ruanda al M23 ha sido muy polémico. Aunque Kigali lo niega vehemente, tanto la ONU como actores estatales han condenado su involucración. A esto se suma la participación de contingentes de otros países aledaños. El ejército de Burundi entró en territorio congoleño en febrero de 2025 en apoyo de las FARDC, aunque se retiró rápidamente tras defender sufrir
3 El líder de la AFC es Corneille Nangaa, exdirector de la Comisión Electoral Nacional Independiente, el mismo que proclamó a Tshisekedi como ganador de las polémicas elecciones de 2018, tras un acuerdo con el expresidente Joseph Kabila. Múltiples fuentes recogen rumores de que Kabila podría estar favoreciendo la insurgencia.
La población se encuentra atrapada en un dramático escenario de violencia y sufrimiento
graves pérdidas. Tropas ugandesas también han ocupado zonas próximas a su frontera, “para defender su esfera de influencia”, según las palabras del jefe del ejército e hijo del presidente Museveni.
Esta miríada de ejércitos y grupos armados, defendiendo una amalgama de intereses diplomáticos, políticos y económicos, junto con la complejísima historia de rivalidades étnicas, dibujan un escenario caótico.
A medida que el conflicto se alarga, la posibilidad de alcanzar una solución pacífica se aleja, intensificando la espiral de violencia y agravios entre las distintas facciones. Entre medias, la población se encuentra atrapada en un dramático escenario de violencia y sufrimiento que parece no tener fin, en el que se mezclan intereses políticos oportunistas y Estados depredadores.
Estos tres puntos representan los focos más preocupantes en términos de inseguridad, inestabilidad e impacto humanitario. Sin obviar las características propias de cada uno de los conflictos, los acontecimientos en el oeste del Sahel, Sudán y la región de los Grandes Lagos comparten varios puntos en común. Entre otros, todos ellos sufren Estados débiles e ineficaces, la presencia de grupos armados no estatales, rivalidades étnicas explotadas por intereses políticos, la injerencia de actores externos y la paradójica maldición que entraña, en ocasiones, la abundancia de recursos minerales.
Actores externos: la amenaza del neocolonialismo
África se está convirtiendo, de nuevo, en uno de los principales escenarios de la competencia geopolítica de las grandes (y medianas) potencias extranjeras. Durante la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética consideraban prioritario extender sus esferas de influencia utilizando su poder diplomático y militar: África, en plena lucha por la independencia y la configuración de sus Estados, se convirtió en el terreno perfecto para que estos dos polos llenasen el vacío dejado por los países europeos. Como se puede extraer de los apartados previos sobre democracia y violencia, las repercusiones de este pasado colonial llegan a nuestros días, agravados por una nueva ola de competencia entre potencias, como se recoge en el artículo "Diplomacia estratégica: África, un tablero de juego", publicado en Panorama 2023
En este momento de caos global, con cambios tectónicos que nos llevan a preguntarnos hasta dónde dará de sí el Orden Internacional Basado en Reglas y si la unipolaridad se transformará en bipolaridad o multipolaridad, África es uno de los escenarios en los que se desarrolla la competición. El continente, rico en recursos minerales, con una población joven y una ubicación estratégica, está en el punto de mira de las grandes potencias, pero también de aquellos países de tamaño medio con ambiciones geopolíticas.
La irrupción de nuevas potencias supone, desde la perspectiva de los gobiernos africanos, algo favorable, dado que les permite negociar estratégicamente con unos y otros, para obtener el mayor beneficio posible. Con el fin de capitalizar este interés, las capitales africanas están dando un paso adelante hacia un papel más importante en el sistema multilateral, donde poder defender sus propios objetivos y exigir un trato justo y equitativo. En 2024, el G20 dio la bienvenida a la Unión Africana (UA) como miembro permanente de pleno derecho (tras siete años esperando su inclusión). Muchos países africanos también participan activamente entre las peticiones de reforma de las instituciones multilaterales, entre las que destaca la remodelación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para incluir miembros del Sur Global y, en particular, un asiento permanente para la UA. Otras demandas incluyen el alivio de las cargas de deuda o la garantía del derecho al desarrollo sostenible, llamando al Norte Global a cumplir sus compromisos climáticos y financiar las acciones necesarias.
Ahora bien, existen dudas sobre si esta mayor diversificación diplomática ha tenido efectos significativos en el fortalecimiento económico e institucional del continente, o si realmente suponen un impulso a su desarrollo y soberanía.
CHINA
China lleva siendo en el principal acreedor y socio comercial del continente africano más de una década, superando con creces las cifras de otros como la Unión Europea o Estados Unidos. Con el lanzamiento de la Iniciativa de la Franja y la Ruta en 2013, la inversión china se disparó, dirigida principalmente a infraestructuras energéticas y de transporte, como plantas eléctricas, puertos y ferrocarriles. La emisión alcanzó su máximo en 2016 con casi 30.000 millones de dólares; al cierre de 2023 (último dato disponible), el stock de deuda china en África era de 182.300 millones de dólares repartidos en 1.300 préstamos. El comercio sino-africano alcanzó en 2024 los 295.000 millones de dólares, una cifra récord.
La diplomacia económica ha sido la herramienta de Pekín para lograr aumentar su influencia y garantizar una posición estratégica en África, asegurándose el acceso tanto a un vasto mercado de consumidores como a la enorme riqueza mineral del continente. Las acusaciones de “diplomacia de trampas de deuda”, tan repetidas por la primera administración Trump, han sido refutadas, lo cual ha mejorado la imagen de China. No obstante, esto no significa que la situación esté exenta de problemas, como analizaremos más adelante. Hay muchas naciones africanas con niveles de deuda difícilmente sostenibles. Por eso, China, que además debe lidiar con desafíos económicos internos, ha recalibrado su estrategia hacia proyectos “pequeños y bonitos”, como los llamó Xi Jinping: una manera más asequible de profundizar su influencia y, además, menos vulnerable a sufrir contratiempos y represalias.
Por otra parte, el aumento de la influencia del gigante asiático ha provocado, en algunos países, recelos entre la ciudadanía, debido a las prácticas laborales abusivas en muchos proyectos (que generalmente cuentan con una elevada proporción de mano de obra china, además con condiciones muchísimo mejores que la
local), así como una falta de responsabilidad ambiental. Pese a estas críticas, China se ha consolidado como uno de los socios más estables para las capitales africanas. Además, Pekín –independientemente de sus razones– busca la estabilidad del continente, un objetivo que no comparten todos los actores internacionales presentes.
—
PUERTOS AFRICANOS CON INVERSIÓN CHINA
Africa Center for Strategic Studies Angola
Fuente:
Mauritania
Sudáfrica
Mozambique
Tanzania
Yibuti

ESTADOS UNIDOS
África nunca ha sido una prioridad para Washington. Desde principios del siglo XXI no ha habido una directiva clara y continua sobre el continente, lo que ha dañado la credibilidad del país y ha provocado una paulatina pérdida de influencia en favor de otros actores.
Esta “pasividad” ha cambiado en las últimas décadas, a medida que ha aumentado la competencia con China. El extraordinario aumento de la influencia del país asiático en África ha forzado a Estados Unidos a revisar su enfoque, aunque, en general, la diplomacia estadounidense ha sido errática y poco exitosa. El balance de la última década deja ver que la influencia de la primera potencia mundial en el continente africano no ha experimentado cambios significativos.
Durante la primera administración Trump, la actitud estadounidense hacia África fue de total indiferencia. Y desde su vuelta a la Casa Blanca, las relaciones con el continente se abordan desde un punto de vista diferente, en el que prima la transaccionalidad. Por supuesto, y al igual que con el resto del mundo, a través de la aplicación de aranceles, a lo que se añade la suspensión de la ayuda al desarrollo. La congelación de fondos ha puesto fin a los programas de asistencia humanitaria, iniciativas que brindaban servicios esenciales a millones de personas (algunas instituciones calculan que esto podría empujar a casi seis millones de africanos a la pobreza extrema). Este tipo de decisiones extiende la pérdida de peso diplomático y de poder blando.
Continúa, al menos de momento, la presencia militar en algunos países. Además del campamento Lemonnier, en Yibuti –su principal base militar–, Estados Unidos tiene multitud de destacamentos desplegados por el continente: entre otros, Somalia, Kenia, Uganda, Ghana, Camerún, Chad. Hasta 2024, también tenía acuerdos de cooperación militar con Burkina Faso, Malí y Níger. La continuidad de las fuerzas armadas norteamericana en el continente no es evidente. Tanto las capitales africanas como funcionarios estadounidenses especulan con la posibilidad de que la administración de Donald Trump decida reducir sensiblemente la presencia militar en la región.
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha asumido un papel cada vez más activo y estratégico en África en los últimos años. Su presencia en el continente no es casual ni limitada: responde a intereses económicos, geopolíticos, de seguridad y de influencia global. Sin embargo, hasta hace poco ha preferido mantener un perfil bajo, dada la naturaleza de algunas de sus actividades.
El salto en la última década ha sido mayúsculo. EAU se ha convertido en el cuarto inversor en el continente, solo por detrás de China, la Unión Europea y Estados Unidos. En el centro de su estrategia está la adquisición de concesiones portuarias alrededor del continente, con el objetivo de reforzar su posición de liderazgo en la industria logística. Además, ha establecido bases militares y logísticas en el Cuerno de África, su principal zona de actuación, con la finalidad de ejercer control sobre el tránsito marítimo en el mar Rojo.
Su influencia en el continente también ha aumentado mediante la financiación y el apoyo a gobiernos y milicias, que bien consideran alineadas con su visión política, o bien por intereses estrictamente económicos. EAU suele respaldar a aquellas facciones que supongan un contrapeso al islam político y a la influencia de Turquía o Catar, generalmente con agendas rivales. Al mismo tiempo, ha mostrado especial interés en aquellos territorios con riqueza natural.
Al igual que Rusia, EAU está presente en algunos de los países más inestables del continente. Un ejemplo de ello es Sudán. Evidencias demuestran el apoyo del emirato a las RSF, a través de empresas y mercenarios emiratíes, y mediante el suministro de armas por la frontera de Chad. Algunos analistas relacionan el respaldo al RSF, al posicionamiento de la milicia contrario al islam político (con el partido Hermanos Musulmanes como ejemplo clásico),
mientras que las SAF todavía tienen vínculos con vestigios islamistas del antiguo régimen de Al Bashir. Aparte de las motivaciones religiosas, se especula con la posibilidad de que el emirato se esté beneficiando del contrabando de oro sudanés4, ya que las zonas ricas en este metal son las que controlan las RSF.
4 En 2024, un informe independiente de la ONG SwissAid indicó que casi la totalidad del oro africano que sale del continente a través de contrabando tiene como destino refinerías auríferas de EAU. En la última década, Dubái habría importado 2.570 tn de oro de contrabando por un valor superior a 115.000 millones de dólares.
— PUERTOS AFRICANOS CON INVERSIÓN DE EAU
Saíd (este) Puerto Saíd (oeste)
Fuente: Africa Center for Strategic Studies
Luanda Kamsar
Ndayane
Dakar
Djazair
Ghana
Sudán
Maputo Komatipoort Kigalli
es-Salam
Pointe-Noire
FRANCIA
En la última década se han dado una serie de acontecimientos que han socavado la imagen y el poder de Francia en el continente, provocando el desmoronamiento de la Françafrique, término utilizado para denominar el conjunto de relaciones políticas, económicas, comerciales, militares y culturales que mantiene Francia y los países africanos que estuvieron bajo su dominio, aproximadamente la mitad del continente.
Las históricas relaciones de París con los países africanos se han convertido en una pesadilla para el Elíseo. El sentimiento popular antifrancés en la región no ha dejado de aumentar debido a una combinación de factores. Entre otros, el legado del colonialismo, ciertos fracasos militares, los múltiples errores de comunicación de la administración Macron, el resurgimiento de movimientos políticos nacionalistas y la influencia de nuevos actores internacionales.
Francia ha reaccionado a este desafío con una mezcla de sorpresa y ofensa, así como con una paulatina pérdida de la responsabilidad que se sentía para con el devenir de sus antiguas colonias. El presidente francés, Emmanuel Macron, en un discurso ante embajadores franceses, se quejó de la “ingratitud” de los líderes africanos: “se han olvidado de darnos las gracias; no pasa nada, ya llegarán con el tiempo”, un comentario al que las capitales del continente reaccionaron con repulsa. Repitiéndose un patrón, otros actores se han apresurado a cubrir el vacío dejado por Francia, especialmente Rusia.
RUSIA
Para Moscú la relación con África se ha convertido en una clara prioridad estratégica, tanto para asegurarse el acceso a minerales críticos como para tener acceso a un mercado amplio, poco regulado y que no está sujeto a las sanciones occidentales. Putin ha aprovechado el vínculo histórico de parte del continente con la URSS, apelando al papel soviético “en la liberación del continente”. Además, afirma defender una idea de “soluciones africanas para problemas africanos”, posicionándose como un socio comprometido y sin exigencias de carácter político, una diplomacia que se alinea especialmente con los intereses de aquellos países con severas deficiencias democráticas. Así, a pesar de sus limitaciones económicas frente a otras potencias, Rusia ha extendido su influencia en África mediante una combinación de actuaciones que se enmarcaría en el denominado poder blando, inversiones en sectores clave como energía y minería, campañas de desinformación y, sobre todo, apoyo militar.
Esto último se ha realizado a través de la organización paramilitar Wagner, que alcanzó gran importancia en el continente durante la última década. Sin embargo, desde 2023, tras la muerte de su líder, Yevgeni Prigozhin, el Kremlin creó una nueva estructura militar controlada por el ministerio de Defensa, llamada Africa Corps, que ha asumido prácticamente todas las operaciones de Wagner
en el continente. El grupo Wagner/Africa Corps está presente en Malí, Burkina Faso, Níger, Libia, República Centroafricana y Sudán, además de otros países no confirmados, como Chad.
La involucración de Rusia en el continente muchas veces está motivada y favorecida por las crisis de inseguridad e inestabilidad, reflejando una estrategia oportunista: aprovechar el caos para consolidar su presencia y socavar la influencia occidental. Moscú tiende a preferir contextos poco transparentes, caracterizados por instituciones débiles y altamente militarizadas. Un ejemplo es Sudán, donde Rusia (y Africa Corps) ha apoyado, en diferentes momentos, a los dos bandos, siguiendo un patrón de decisiones totalmente oportunista. En un principio, respaldó a las RSF, que controlaban las minas de oro en Darfur; sin embargo, con el tiempo se realinearon con las SAF, a cambio de negociar el establecimiento de una base naval rusa en el mar Rojo.
Además, para Moscú, la existencia de inestabilidad también tiene otro punto positivo: la posibilidad de instrumentalizarlo en contra de Europa. En el Sahel, el apoyo ruso a los regímenes militares ha socavado los esfuerzos occidentales para mejorar la gobernanza, luchar contra el terrorismo y contener los flujos migratorios irregulares. En definitiva, explotar la inestabilidad de forma deliberada para debilitar a sus rivales estratégicos.
TURQUÍA
La Turquía de Erdogan es otra de las potencias medias que ha incrementado su influencia en el continente, tanto por interés económico como por las aspiraciones de Ankara de convertirse en uno de los principales actores geopolíticos del globo. En la última década, Turquía ha apostado por potenciar su soft power, convirtiéndose en un socio activo en la construcción de infraestructuras, cooperación militar y promoción cultural y religiosa. Además, ha solidificado los vínculos diplomáticos establecidos en la previa, lo que ha resultado en un marcadísimo incremento del comercio bilateral y la extensión de empresas turcas, especialmente de construcción y minería.
La cooperación en defensa ha sido otro pilar en la política exterior. Turquía ha firmado acuerdos militares con más de 20 países, además de establecer una base militar en Somalia. Asimismo, en la última década, las exportaciones de armamento se han incrementado sustancialmente (vehículos blindados, drones de combate y aeronaves, entre otros). Tomando como referencia a la compañía rusa Wagner, una empresa militar privada turca, SADAT, ha comenzado a colaborar desde 2024 con gobiernos de países de la región, como Somalia, Burkina Faso y Níger.
EVOLUCIÓN ECONÓMICA
Crecimiento, pobreza y reconfiguración de la estructura productiva
Se pueden diferenciar dos etapas en la evolución del PIB de los países africanos desde el comienzo del siglo. Hasta 2014, el continente experimentó una era caracterizada por el elevado crecimiento económico, mientras que desde el 2015 el dinamismo ha sido decepcionante. El periodo de bonanza estuvo sustentado en la elevada demanda de materias primas por parte de China y en los procesos de condonación de deuda, que liberaron recursos que fueron dirigidos a otras partidas presupuestarias. En cambio, en la última década se han producido múltiples shocks que han dificultado el comercio, erosionado la recaudación fiscal y encarecido la financiación.

El shock de las materias primas, en la segunda mitad del 2014, marcó el fin del ciclo de alto crecimiento, provocando, además, un fuerte deterioro de las balanzas fiscales y comerciales. Posteriormente, el COVID-19 generó una recesión, como consecuencia de la caída de la actividad económica y las interrupciones en las cadenas de suministro globales. Por si fuera poco, el estallido de la guerra en Ucrania interrumpió la recuperación, encareciendo las importaciones de alimentos, combustibles y fertilizantes, así como los costes logísticos. Todo ello deterioró la balanza por cuenta corriente e incrementó notablemente las presiones inflacionistas. Desde entonces, el aumento de los tipos de interés a nivel global –en particular en los países occidentales– ha provocado un encarecimiento de la financiación, lo que ha añadido una mayor presión en las cuentas públicas.
En paralelo a todas estas dificultades, se ha agravado uno de los desafíos de mayor calado e importancia a largo plazo: el aumento de las temperaturas. Los fenómenos meteorológicos extremos, como las sequías (especialmente en el Cuerno de África y en el Sahel), las inundaciones, o los ciclones, tienen un enorme impacto en la seguridad alimentaria de los países más vulnerables, provocando, en algunos casos, migraciones forzosas.
Estos shocks se han entrelazado y retroalimentado, debilitando la expansión económica tras el auge registrado hasta 2014. Aunque algunos países han mostrado una resistencia destacable, el contexto general ha sido muy complejo.
Las cifras de crecimiento del PIB han sido generalmente buenas, habitualmente superiores a la media global, pero el progreso ha sido irregular y, en la mayoría de casos, poco más fuerte que el ritmo del crecimiento demográfico. Esto conlleva que las economías africanas están cada vez más rezagadas con respecto al resto del mundo.
La riqueza mineral del suelo africano ha llevado a muchas de sus economías a sufrir la llamada “maldición de los recursos” o “paradoja de la abundancia”: un fenómeno por el que países ricos en recursos naturales a menudo experimentan menor crecimiento económico, instituciones más débiles y peores indicadores de desarrollo. Conviene tener presente que, habitualmente, la excesiva riqueza de materias primas desincentiva la diversificación económica, además de favorecer la corrupción y la violencia.

Mundo África subsahariana
Así, las economías que se han enfocado casi exclusivamente en el desarrollo de los sectores extractivos registran un crecimiento económico inestable y bajos niveles de inversión en sectores no extractivos. Este es el caso de Gabón o la República del Congo, pero también de gigantes como Nigeria o Angola: economías que dependen en gran medida de la extracción de petróleo, lo que les hace vulnerables a las fluctuaciones de la producción y, sobre todo, del precio. Como consecuencia, si bien en la era del boom de las materias primas disfrutaron una notable expansión económica, en los últimos diez años han registrado un escaso dinamismo. En cambio, naciones como Ruanda, Costa de Marfil, Etiopía o Senegal, que han avanzado en la última década en la diversificación económica, han registrado un sólido dinamismo.
Por otra parte, cabe destacar la evolución sectorial del empleo y la estructura productiva. En conjunto, África ha experimentado un profundo viraje hacia el sector servicios, acompañado de un gran éxodo rural a las ciudades. Esto supone una diferencia notable con respecto a la experiencia de otros continentes, que pasaron por una fase industrializadora antes de convertirse en economías terciarizadas, y cuya urbanización fue una consecuencia (no una alternativa) del desarrollo rural. Hoy en día, aproximadamente la mitad de los trabajadores africanos todavía se dedican a la agricultura (con una productividad que es la mitad de la media mundial). En las últimas décadas, este porcentaje se ha reducido en 20 puntos porcentuales, el mismo aumento que el de trabajadores en el sector servicios. No obstante, estos nuevos puestos son principalmente trabajos con un reducido valor añadido, con una productividad también muy inferior a la media global. En contraste, la industria prácticamente no ha absorbido trabajadores: aproximadamente un 11% de los puestos de trabajo, el mismo porcentaje que a principios de siglo.
La escasa transformación industrial plantea interrogantes sobre las capacidades estatales para promover sectores estratégicos. Aunque no existe una explicación transversal de este fenómeno, hay factores que explican, en parte, esta decepcionante transformación: la falta de recursos públicos, las deficiencias estructurales en educación, las dificultades
en el acceso a financiación y a tecnologías, o, simplemente, que el desarrollo haya llegado demasiado tarde como para permitir que los países del continente se integren en cadenas de valor altamente competitivas.
Una de las estrategias que se están implementando para superar estas limitaciones es a través del fortalecimiento del mercado intracomunitario. En 2018, la Unión Africana lanzó la Zona de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA por sus siglas en inglés), una iniciativa para impulsar el comercio intraafricano, con el objetivo de crear un mercado único para bienes y servicios, eliminando aranceles y barreras no arancelarias entre los 54 países africanos. En el lado negativo, su implementación está siendo muy lenta y, actualmente, el comercio intraafricano asciende a 200.000 millones de dólares, tan solo el 16% de las exportaciones africanas.
— CAMBIO
EN EL NÚMERO
DE EMPRESAS DE INGRESOS ANUALES SUPERIORES A 1.000 MILL.$. (2015-2025)
Algunos de los obstáculos que frenan la competitividad son la fragmentación de los mercados y el pequeño tamaño de la gran mayoría de las empresas. África es la región con un menor número de empresas con ingresos anuales por encima de los 1.000 millones de dólares, y el número se ha reducido en la última década. La elevada informalidad y el limitado acceso a la financiación son barreras que dificultan el crecimiento de las compañías. Los mercados financieros domésticos están poco desarrollados, debido, en buena parte, a los bajos niveles de ahorro. También están desalentados los inversores extranjeros: en 2023, la Inversión Extranjera Directa en el continente fue de apenas 53.000 millones de dólares, un 6% menos que diez años antes.
POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA*
*Viviendo con menos de 2,15 $ al día según la paridad del poder adquisitivo (PPA) de 2017 † Estimación
Todo ello tiene un impacto directo en los esfuerzos de reducción de la pobreza extrema, definida por el Banco Mundial como vivir con menos de 2,15 $ diarios (ajustado por paridad de poder adquisitivo). Si bien el porcentaje de población africana viviendo en esta situación se ha reducido, el número total continúa aumentando. En la última década, hay 80 millones más de personas en pobreza extrema en África, alcanzando un total de 490 millones.
Frente a este panorama, el desafío para África continúa siendo el mismo que hace diez años: por un lado, construir una base productiva sólida que permita un crecimiento sostenido y, por otro, garantizar que dicho crecimiento sea inclusivo y genere oportunidades para amplios sectores de la población.

Fuente: McKinsey, The Economist
Fuente: The Economist
África Asia Oriental y el Pacífico Asia del Sur Other
2 Infraestructuras: ¿la única solución?
Las infraestructuras son la base del desarrollo económico, dando soporte a servicios esenciales, favoreciendo la expansión comercial y permitiendo el acceso a oportunidades de negocio. Pero en África, el acceso a electricidad, transporte y servicios de comunicación continúa siendo limitado. El fin del colonialismo supuso para muchos países un parón de las inversiones en nuevas infraestructuras o de su mantenimiento y, durante décadas, la brecha con respecto al resto del mundo fue aumentando.
No obstante, a raíz de la liberación de recursos que supusieron las generalizadas quitas de deuda de comienzos de milenio, se produjo un cambio de prioridades. Para muchos gobiernos, la construcción de infraestructuras se ha vuelto un objetivo central, tanto con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población como de favorecer la actividad económica.
De todas formas, existen todavía muchos obstáculos a la eliminación total del déficit de infraestructuras energéticas que sufre África. Entre ellos, están la geografía del continente y su baja densidad de población, que complican el aprovechamiento de economías de escala, así como las dificultades de financiación. Este último motivo impide aplicar un enfoque transversal, obligando a los gobiernos a ir proyecto a proyecto, en vez de llevar a cabo un sistema de desarrollo de infraestructuras coordinado y con una visión a largo plazo.

Aproximadamente 600 millones de africanos no tienen acceso a la electricidad, lo que corresponde a una tasa de acceso en el continente que apenas llega al 60%, la más baja del mundo. No obstante, este problema tiene una prevalencia que difiere por regiones: si bien en África del norte el porcentaje de población con acceso a energía es prácticamente del 100%, en África subsahariana se sitúa en menos del 50%.
Fuente: International Energy Agency. Elaboración propia
Ahora bien, todavía hay mucho camino por recorrer. El consumo per cápita de energía en África en 2022 es de 630 kWh (en el África subsahariana, excluyendo Sudáfrica, es de solo 180 kWh), en comparación con 13.000 kWh per cápita en Estados Unidos y 6.500 kWh en Europa, o un promedio mundial de 3.427 kWh. Además, esta cifra no ha cambiado en los últimos 20 años, como se recoge en el gráfico de “Demanda de electricidad per cápita”.
Por otra parte, el continente se encuentra en un estado menos avanzado en términos de transición energética. Los combustibles fósiles todavía dominan el mix energético: en 2023, un 71% del total corresponde a gas y carbón. En la última década, el gas se ha confirmado como la principal fuente de energía del continente, mientras que el carbón muestra signos de un lento retroceso.

No obstante, cabe destacar el despliegue de renovables en la última década. Las fuentes de energía no contaminantes representaron en 2023 un tercio de la generación eléctrica. Además, las renovables, especialmente la solar, se presentan como alternativas particularmente prometedoras para zonas rurales aisladas, donde extender la red eléctrica es inviable o tiene un coste demasiado alto. Se espera que las renovables continúen aumentando su peso en el mix energético en los próximos años, aunque posiblemente por debajo del ritmo necesario para reducir la brecha con otras regiones5.
Nota: Incluye financiación de nuevos activos energéticos e inversiones a pequeña escala. La categoría “Otras fuentes” incluye minicentrales hidroeléctricas, energía marina, biocombustibles, biomasa y residuos.
Fuente: BloombergNEF
La situación en cuanto a infraestructuras de transporte en África es similar: si bien las inversiones realizadas en la última década han sido cuantiosas y han generado avances, todavía no han sido suficientes para acercar al continente a la realidad de otras regiones del globo. Las redes de transporte tienen, en su mayoría, un trazado heredado de la época colonial. Fragmentadas y deficientes, priorizan la exportación de recursos naturales en lugar de la conexión entre países, lo que generó carreteras y líneas ferroviarias orientadas hacia puertos marítimos, pero escasamente integradas. Desde el cambio de siglo se ha buscado revertir esta lógica, mediante el impulso de proyectos que favorezcan la conectividad continental, experimentando una evolución significativa, tanto en los proyectos ejecutados como en los planes realizados, gracias al crecimiento económico, las inversiones extranjeras (principalmente de China) y los esfuerzos de integración regional promovidos por la Unión Africana.

Energía
Energía
Geotérmica
Otras fuentes
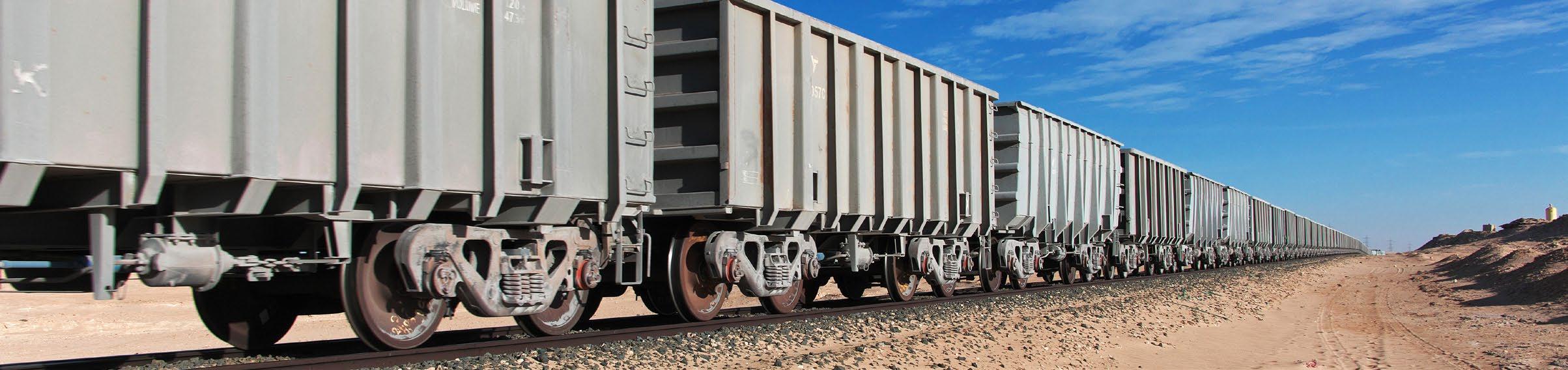
La carretera es el medio más utilizado para el traslado de mercancías y personas a lo largo del continente, movilizando al menos el 80% de las mercancías y el 90% de los pasajeros. La infraestructura vial es central para la transformación estructural del continente. Sin embargo, solo un 43% de las carreteras están asfaltadas, y un 30% del total se encuentra en Sudáfrica. No obstante, ha habido un incremento en la pavimentación de carreteras y la construcción de autopistas que conectan regiones clave. Un ejemplo de ello es la Carretera Transafricana 7 (TAH 7), un proyecto actualmente en curso que conectará 12 naciones de África Occidental, desde Mauritania hasta Nigeria con esta autopista transnacional.
En el ámbito ferroviario, se han realizado importantes inversiones en trenes modernos y redes de alta capacidad, así como un esfuerzo por revitalizar las redes existentes. Un ejemplo emblemático es el Plan Maestro Ferroviario de África Oriental, una propuesta para renovar y construir vías férreas que conecten Tanzania, Kenia y Uganda.
También de enorme importancia es el proyecto “Corredor Lobito”, un tramo de 1.300 km de infraestructura ferroviaria que serpentea a través de zonas ricas en recursos naturales desde el puerto de Lobito,
La infraestructura vial es central para la transformación estructural del continente. Sin embargo, solo un 43% de las carreteras están asfaltadas
en Angola, hasta la República Democrática del Congo y Zambia, y que cuenta con cuantiosa financiación europea y estadounidense6
Además, se ha producido una transformación significativa de la infraestructura portuaria, especialmente en puntos de tránsito que se han convertido en ubicaciones de importancia estratégica, como Yibuti o Sudáfrica.
A pesar de los avances notables en los últimos años, el estado de la infraestructura de transporte en África sigue siendo desigual y subdesarrollado, lo que representa importantes obstáculos para el comercio, la movilidad y el crecimiento.
En conjunto, en la última década ha habido un claro progreso, pero no el suficiente como para mejorar significativamente las condiciones de vida de la mayoría de la población. La falta de acceso a infraestructuras de calidad limita el desarrollo económico y comercial, obstaculiza la educación, restringe el acceso a servicios de salud y frena la industrialización.
6 El Corredor Lobito ha estado sujeto a críticas por repetir el patrón ya comentado: es una infraestructura orientada hacia un puerto y escasamente integrada en la red de transportes de la región.
Deuda: el precario equilibrio, ¿hasta cuándo?
La carga deudora de los países africanos ha aumentado considerablemente en la última década, resultado de la suma de actores ya comentados: el incremento del gasto en inversión en infraestructuras; el estancamiento del ritmo de crecimiento económico; y la sucesión de eventos desfavorables como la pandemia, fluctuaciones en los precios de materias primas y cambios en la disponibilidad de financiación.
Tras las cuantiosas quitas resultado de las Iniciativas HIPC (Heavily Indebted Poor Countries) y MDRI (Multilateral Debt Relief Initiative), el nivel medio de deuda en el continente cayó considerablemente. Esto coincidió con la era de los tipos de interés bajos, por lo que muchos gobiernos recurrieron al endeudamiento para financiar ambiciosos proyectos de desarrollo e infraestructura. Sin embargo, esto no siempre estuvo acompañado de una mejora proporcional de la capacidad de pago, de la eficiencia del gasto público ni del crecimiento económico.
A partir de la segunda mitad de 2014, la caída en los precios de las materias primas redujo significativamente los ingresos fiscales de muchas economías africanas dependientes de las exportaciones. Con unas ambiciosas proyecciones presupuestarias y ante las limitaciones de los mercados financieros domésticos, muchos gobiernos se endeudaron con el exterior para cubrir déficits fiscales crecientes y financiar la modernización de las infraestructuras. Desde 2015, la deuda pública media en África supera el 50% del PIB, el umbral que el Marco de Sostenibilidad de la Deuda (Debt Sustainability Framework, DSF) del Banco Mundial considera prudente.
Esta tendencia, lejos de revertirse, se exacerbó con el impacto de la pandemia y, a medida que las condiciones financieras globales se fueron endureciendo (consecuencia del aumento de los tipos de interés en Estados Unidos y Europa). Todo ello ha erosionado notablemente la solvencia de muchos países. Algunos de ellos se encuentran en una situación de alto riesgo de sobreendeudamiento e incluso en default, como es el caso de Ghana y Zambia7
Así, en la actualidad la deuda pública media en África está cerca del 70% del PIB, y un
60% de la misma es externa. El servicio de la deuda con respecto a los ingresos medios es actualmente cuatro veces el nivel mínimo experimentado tras las quitas deudoras, pasando de 4,7% en 2011 al 20,5% en 2024. De los 27 países del mundo que el Banco Mundial califica en riesgo alto de sobreendeudamiento, 18 son africanos; de los diez en situación de debt distress , solo dos no lo son.
Por otra parte, los países africanos denuncian la existencia de sesgos y prejuicios que resultan tanto en condiciones injustas y desfavorables en los préstamos, como en un incremento de las dificultades a la hora de manejar las cargas de deuda. Otra crítica recurrente se dirige a la severidad con la que las agencias de calificación crediticia, como Fitch o Moody’s, evalúan a los países africanos. Según algunos estudios, los emisores soberanos del continente afrontan tipos de interés significativamente más altos de lo que justificarían sus indicadores macroeconómicos. Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estima que este diferencial se traduce en un sobrecoste para los países africanos de alrededor de 75.000 millones de dólares.
Fuente: WorldBank. Elaboración propia 7 En paralelo, en la última década también se ha confirmado el cambio en el perfil de los acreedores externos: si bien tradicionalmente predominaban los acreedores multilaterales (como el FMI y el Banco Mundial) y oficiales occidentales, ha crecido la
caros, ofrecen mayor flexibilidad). Como consecuencia, la coordinación entre acreedores ante eventos fuera de la norma se ha convertido en un reto.
El FMI rechaza esta idea, defendiendo que, si bien los países de África subsahariana se enfrentan a tipos de interés más elevados que otros países de características macroeconómicas similares, esta “prima africana” se explica por “factores estructurales”, como la calidad institucional, la transparencia de los procesos presupuestarios o la importancia del sector informal, que aumentan la percepción de riesgo de los acreedores.
En los últimos años han quedado en evidencia las limitaciones de los marcos actuales de gestión del sobreendeudamiento en los países pobres. Paradigmáticos han sido los defaults de Ghana y Zambia, llevados a cabo bajo el Marco Común para el Tratamiento de la Deuda del G20, una iniciativa lanzada en 2020 que tenía como novedad la centralidad de los programas de financiación del FMI en el proceso restructurador y como principio clave la “comparabilidad de trato”, que busca repartir de forma proporcional la carga del alivio deudor entre todos los acreedores.
Pese a que el objetivo era el contrario, ambos países han sufrido procesos negociadores que se han demostrado rígidos e ineficaces, en los que la nueva configuración de acreedores, que ahora incluye actores bilaterales emergentes, prestamistas privados y bonistas dispersos, todavía no ha permitido alcanzar acuerdos de reestructuración completos. Los dos continúan oficialmente en situación de default.
Los países africanos están trabajando activamente para evitar repetir los caóticos y opacos defaults del pasado, que conllevaban años de desinversión y desconfianza. En la actualidad, los líderes africanos apuestan por la transparencia en pos de unos tratamientos de deuda estructurados que fomenten la credibilidad de los acreedores, minimizando los impactos negativos. Aunque hoy en día algunos tienen indicadores de deuda que se encuentran en niveles similares a los de cuando se declararon suspensiones de pagos en el pasado, los defaults son mucho menos frecuentes.
Las razones para ello son múltiples: mejores capacidades de gestión macroeconómica y fiscal; deudas más diversificadas, muchas de ellas con elevada condicionalidad; lecciones aprendidas del elevadísimo coste económico y social de los impagos desordenados; así como una mayor preocupación por la reputación y el acceso futuro a los mercados internacionales.
No obstante, son muchas las voces que avisan de la inevitabilidad de nuevos defaults si el rumbo actual se mantiene. Aunque se

Los países africanos están trabajando activamente para evitar repetir los caóticos y opacos defaults del pasado
estima que la tendencia de la ratio deuda pública con respecto al PIB se estabilizó en 2024, hay otros indicadores de sostenibilidad que se han deteriorado en exceso. Una de las principales IFIs (Institución Financiera Internacional) africanas, el Afreximbank (Banco Africano de Importación y Exportación), señala que existe la posibilidad de crisis tanto de solvencia como de liquidez: en términos de la primera, la relación deuda/exportaciones se encuentra por encima del límite impuesto por el DSF (180%) desde 2019, y los principales indicadores de la segunda (tanto la relación servicio de la deuda/ingresos como la relación servicio de la deuda/exportaciones) también han superado los umbrales recomendados.
En respuesta a todo ello, en los últimos años se ha intensificado el debate sobre la necesidad de una arquitectura internacional que permita evitar crisis de deuda soberana y que los endeudamientos no supongan lastres al desarrollo económico. Diversas voces señalan la urgencia de contar con procedimientos que provean un alivio deudor inmediato y que no estrangulen la economía de un país durante años.
Es también esencial que los procesos reflejen la realidad del nuevo panorama de acreedores y que haya unas directrices claras para que todos comprendan y acepten la metodología tras el principio de comparabilidad de trato, un elemento central del Marco Común, pero que ha sido razón de múltiples controversias y disputas. Los países africanos reclaman que los programas incorporen principios de sostenibilidad, responsabilidad compartida y justicia intergeneracional. Todo ello deberá estar acompañado de un sistema de incentivos que motive la responsabilidad y sostenibilidad deudora.

PERSPECTIVAS DE FUTURO, RETOS PENDIENTES Y OPORTUNIDADES
A diez años del optimismo que dio lugar al término “El Ascenso de África”, la evolución del continente ha demostrado ser mucho más compleja y volátil de lo que preveían las narrativas predominantes. Si bien se han producido avances importantes en términos de salud, educación y acceso tecnológico, estos logros han sido vulnerables a crisis externas y a desafíos internos persistentes.
El estancamiento de la renta per cápita y la fragilidad de muchos indicadores macroeconómicos y de gobernanza claves sugieren que los países africanos, en general, no logran consolidar las bases de un crecimiento inclusivo y sostenible. Además, más allá de las cifras, la realidad cotidiana de millones de africanos sigue marcada por la precariedad, la inseguridad y la dependencia económica.
Sin embargo, África mantiene un potencial transformador inmenso, sustentado en su demografía joven, su posición geográfica estratégica y su abundancia de recursos naturales.
El continente desempeñará un papel central en la economía
global del futuro, pero la forma en la que lo haga dependerá de su capacidad para articular un modelo de desarrollo propio a través del fortalecimiento de su soberanía, sus instituciones y su tejido productivo.
No obstante, conviene matizar: el horizonte africano no es uniforme ni lineal, y las trayectorias nacionales divergen de forma creciente. En el ámbito político, asistimos en muchos países a una preocupante involución democrática, con regresiones en libertades civiles, concentración de poder y debilitamiento institucional. En contraste, el plano económico presenta una realidad más diversa. Algunos países han logrado implementar reformas estructurales y políticas públicas orientadas al desarrollo productivo. Por tanto, el desarrollo futuro del continente será necesariamente desigual, condicionado por la capacidad de cada país para superar los desafíos políticos de mayor calado y por su grado de compromiso con agendas económicas innovadoras y transformadoras.
El reto para África es crecer con fortaleza, autonomía y equidad, estableciendo cimientos sólidos y diversificados
El reto para África es crecer con fortaleza, autonomía y equidad, estableciendo cimientos sólidos y diversificados sobre los que desarrollarse y que le permitan resistir a los shocks externos y reducir los internos. Y, para el resto del mundo, el reto es acompañar ese proceso de forma justa, superando lógicas extractivas y geopolíticas que han demostrado ser fallidas. Solo así podrá hablarse de una verdadera transformación africana.
Hacia una nueva arquitectura de la energía


Pablo Arjona
Analista de Riesgo País
Hacia una nueva arquitectura de la energía
El astrofísico Carl Sagan, ganador del premio Pulitzer, es conocido, entre otras cosas, por su famosa metáfora del “Calendario Cósmico”, recogida en su libro Los dragones del Edén
En un ingenioso ejemplo, Sagan representó los 13.800 millones de años de historia del universo en un único año del calendario. Si el Big Bang ocurriese el 1 de enero, la formación del Sistema Solar sucedería el 9 de septiembre; la vida en la Tierra el 30 de septiembre; y la historia de la humanidad tan solo ocuparía los últimos 21 segundos del año.
Esta fantástica metáfora permite comprender de una forma muy sencilla la longevidad del universo. Cada año es, pues, una parte insignificante de la historia del cosmos.
En cambio, en el ámbito de la energía ocurre todo lo contrario: cada ejercicio tiene una trascendencia mucho mayor de lo que podría pensarse. Hace una década la energía solar era una tecnología escasamente competitiva. Su contribución a la generación eléctrica era residual, inferior al 1%. Hoy, sin embargo, es una de las fuentes de energía más eficientes, con unos costes muy inferiores a los de las centrales intensivas en combustibles fósiles.
Por entonces, la industria de los automóviles eléctricos se encontraba en un estado muy incipiente, con una cuota de mercado de apenas el 0,1%. Hoy, por el contrario, este tipo de vehículos supera el 50% de las ventas en algunos mercados, como en China.
Todo ello ha abierto una valiosa ventana de oportunidad desde la perspectiva climática. En 2015, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente calculó que el incremento de las temperaturas a finales de este siglo respecto a la era preindustrial podría superar los 5 °C. En cambio, en el informe publicado el pasado año, el pronóstico de variación de las temperaturas se moderó hasta los 3 °C, una señal del avance de la transición energética.

Aunque pueda parecer que un aumento de 1 °C no es excesivo, numerosas investigaciones apuntan a que es más que suficiente para desencadenar consecuencias de enorme gravedad
Ahora bien, el desafío climático continúa siendo mayúsculo. Aunque pueda parecer que un aumento de 1 °C no es excesivo, numerosas investigaciones apuntan a que es más que suficiente para desencadenar consecuencias de enorme gravedad.
Entre otras cosas, el calentamiento global está acelerando el ciclo del agua. La comunidad científica advierte de que en un futuro posiblemente lloverá más, pero de una forma más errática. Las precipitaciones se incrementarán en las zonas húmedas y, al mismo tiempo, disminuirán en algunas de las regiones más secas, lo que agravará el estrés hídrico que adolece buena parte de la población mundial; un riesgo posiblemente subestimado que se analizó en el artículo "La era del agua", publicado en la edición de Panorama 2024.
Cuantificar la probabilidad de que se materialicen los distintos escenarios climáticos excede los propósitos de este artículo. Los estudios sugieren que el margen para cumplir los objetivos del Acuerdo de París es estrecho, muy estrecho.
En cualquier caso, conviene tener presente que la importancia de la transición energética no solo se limita al ámbito climático. Está modificando, también, la estructura de la economía mundial, del mismo modo que está propiciando una reorientación de las prioridades geopolíticas.
Por ello, resulta oportuno y necesario detenerse a analizar qué ha ocurrido en la última década, para tener una mayor perspectiva de la magnitud de una transformación que va a mitigar algunos riesgos, pero que, al mismo tiempo, va a originar nuevos desafíos.
LA DÉCADA DE LAS RENOVABLES
El aprovechamiento del sol para obtener energía no es reciente. Optimizar al máximo la radiación solar fue una prioridad en la arquitectura de la Grecia antigua, hace más de 2.500 años.
El uso del viento para generar energía tampoco es una técnica contemporánea, como demuestran los quijotescos molinos de viento de La Mancha, muchos de ellos construidos en el siglo XVI.
Ahora bien, obtener energía a gran escala a partir de fuentes naturales es extremadamente complejo. Más difícil aún es hacerlo de una forma eficiente y competitiva, que permita asegurar la estabilidad de los sistemas de generación y transmisión y, de paso, que contribuya al desarrollo económico de los países.
Aunque parecía impensable, ambos obstáculos se han superado en la última década, gracias a las innovaciones tecnológicas. Un buen ejemplo de ello es la evolución del tamaño de los molinos eólicos.
Hace diez años, la mayoría de las turbinas tenían un diámetro de rotor de 110 metros, y una potencia media de 3 MW. En la actualidad, el rotor de las turbinas puede alcanzar los 200 metros de envergadura, un tamaño que permite incrementar la potencia de cada molino por encima de los 10 MW*.
La mejora de la eficiencia se explica, en buena medida, por el círculo virtuoso en el que se encuentra desde hace años la industria de las energías renovables. A medida que aumentaba la inversión en proyectos fotovoltaicos y eólicos, las empresas del sector avanzaban en la curva de aprendizaje, introduciendo innovaciones en los diseños, procesos de fabricación e, incluso, materiales.
Esta correlación se aprecia, especialmente, en la evolución de los costes de los módulos solares. La curva de los últimos cuarenta años dibuja un comportamiento muy similar al descrito en la Ley de Wright, la cual sugiere que los costes de una tecnología se reducen entre un 20-30% cada vez que la producción acumulada se duplica.
El salto ha sido mayúsculo. En 1975, generar un vatio a partir de la radiación solar costaba cerca de 100 dólares; medio siglo después, el coste se ha reducido hasta los 0,2 dólares.
La mejora de competitividad de las renovables ha sido muy superior a la del resto de tecnologías. En consecuencia, desde hace años el denominado levelized cost of electricity (LCOE)1 de la energía eólica onshore y de la fotovoltaica es inferior al de las centrales intensivas en combustibles fósiles; una brecha que, además, no ha dejado de ampliarse.
— COSTE FABRICACIÓN PANELES SOLARES
(PRODUCCIÓN ACUMULADA)
Con cada duplicación de la capacidad instalada, el precio de los módulos solares se redujo en promedio un 20,2%.
*Los precios están ajustados por la inflación $0,5
Capacidad solar fotovoltaica instalada acumulada (eje logarítmico)
Fuente: Our World in Data, IRENA
* Esta cifra equivale a 800 veces la potencia del primer molino eólico instalado en España, en 1983.
El LCOE hace referencia al valor actual neto de los proyectos; es decir, los ingresos procedentes de la generación de electricidad necesarios para cubrir los costes de construcción y de operación de una planta durante su vida útil, medido en dólares por kilovatio-hora. Se trata del principal indicador utilizado para comparar la competitividad de las distintas fuentes de energía.
En 1975, generar un vatio a partir de la radiación solar costaba cerca de 100 dólares; medio siglo después, el coste se ha reducido hasta los 0,2 céntimos

De acuerdo con las estimaciones de la Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA, por sus siglas en inglés), el LCOE promedio de los parques solares (0,044 dólares/kWh) es un 56% inferior al de las plantas que emplean combustibles fósiles; una diferencia que llega al 67% en el caso de la eólica onshore (0,033 dólares/kWh).
— COSTE DE PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD
SEGÚN EL TIPO DE TECNOLOGÍA2
Fuente: Renewable power generation costs in 2023, IRENA
Comparativa LCOE de la eólica y la solar respecto al LCOE de centrales intensivas en combustibles fósiles
Tipo energía\ año 2010 2023

Alcanzar este hito significa, en realidad, un salto adelante para la adopción masiva de estas tecnologías. Además de su importancia para contener el calentamiento global, las renovables se han convertido en la actualidad en una opción atractiva desde el punto de vista puramente económico.
Todo ello ha propiciado un extraordinario crecimiento de la capacidad instalada en la última década. El auge ha sido tal que ha superado las previsiones más optimistas. En 2010, la Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés) calculaba que en 2020 se instalarían cerca de 100 gigavatios (GW) de nueva capacidad; una cifra que, en la práctica, se multiplicó por tres. De igual forma, en 2024 el desarrollo de nuevos proyectos superó los 700 GW, muy por encima de los 150 GW que la IEA estimó en el informe publicado en 20153
La constante subestimación se explica, en buena medida, por la asombrosa capacidad de la industria de desarrollar innovaciones tecnológicas, una variable difícil de cuantificar en los modelos econométricos.
En resumidas cuentas, el peso de las renovables en la generación de electricidad ha crecido de manera ininterrumpida hasta representar, actualmente, un tercio de la producción mundial. En algunos países, como Dinamarca o Noruega, la aportación de las energías verdes supera el 85%, lo que demuestra la viabilidad de los sistemas eléctricos descarbonizados4
El despliegue de renovables se acelerará en los próximos años, sustentado en el –mayor o menor– compromiso de la mayoría de los países con la lucha contra el cambio climático y, sobre todo, en la extraordinaria competitividad de estas tecnologías. Algunas estimaciones, como las de la IEA, calculan que en 2030 el ritmo de crecimiento se situará cerca de los 1.000 GW al año; algo factible teniendo en cuenta el comportamiento en la última década. De cumplirse, la potencia acumulada será suficiente para generar la mitad de la electricidad.
2 Los rectángulos coloreados representan el rango del valor actual neto de las distintas tecnologías. Las líneas unen el promedio del LCOE de los proyectos realizados en 2010 y en 2023. Por último, la franja coloreada de la parte inferior de la gráfica muestra el intervalo del LCOE de las centrales que producen energía a partir de combustibles fósiles.
3 Por ponerlo en perspectiva, la capacidad instalada de renovables en el mundo en 2024 equivale a seis veces el tamaño del sistema eléctrico de España.
4 España es otro de los países más avanzados en términos de renovables. El 2024 las energías verdes generaron el 56% de la electricidad, de acuerdo con los datos publicados por Redeia.
Es posible que, nuevamente, las estimaciones sean algo conservadoras. En cualquier caso, el dinamismo de las renovables seguirá reforzando el círculo virtuoso. Según Bloomberg NEF, el LCOE de los proyectos fotovoltaicos disminuirá un 30% a lo largo de la próxima década y, en el caso de la eólica onshore , cerca de un 25%. Así pues, se espera que se amplíe la diferencia de costes respecto a las instalaciones intensivas en combustibles fósiles, lo que posiblemente incentivará aún más la inversión en las energías renovables.
Podría decirse, pues, que la humanidad ha logrado (al menos tecnológicamente) desarrollar uno de los pilares fundamentales para descarbonizar la economía. Ahora bien, los retos por delante continúan siendo considerables.
Uno de los principales desafíos es la dificultad de asegurar un suministro constante y estable de electricidad mediante el uso de renovables, dado que, por naturaleza, son energías intermitentes, que dependen de variables climatológicas como la radiación solar y el viento.
Por ello, el siguiente capítulo en la sustitución de los combustibles fósiles para la generación de electricidad es el desarrollo de sistemas de almacenamiento, aparte del papel que pueda ejercer la nuclear.
El extraordinario crecimiento que está experimentando la industria de las baterías recuerda, en cierta medida, a la situación en la que se encontraban las energías renovables hace más de una década. El círculo virtuoso entre el tamaño del mercado y los avances tecnológicos se está acelerando como una bola de nieve.
Hace una década, los sistemas hibridados que combinan parques solares con sistemas de almacenamiento no eran competitivos, debido al elevado coste de las baterías. Sin embargo, actualmente el LCOE de estas instalaciones se sitúa al mismo nivel que las centrales de carbón en China, y muy por debajo con respecto al coste de generación de las nucleares. Por su parte, el mayor centro de investigación de Europa especializado en energía solar, el Fraunhofer Institute for Solar Energy System ISE, publicó el pasado año un estudio en el que destacaba que, a día de hoy, los parques fotovoltaicos asociados a baterías en Alemania producen electricidad a un precio más competitivo que las centrales de gas.

Se calcula que en 2025 se instalarán cerca de 80 GW de almacenamiento en todo el mundo, un crecimiento exponencial con respecto a los 10 GW desplegados hace cuatro años. En algunos casos, como en California, esta tecnología ya ejerce un papel fundamental en el suministro eléctrico. En apenas un lustro, el Estado norteamericano ha instalado más de 13.000 megavatios (MW) de almacenamiento. Y, de acuerdo a los datos del operador del sistema (CAISO), las baterías aportan más de una quinta parte del suministro de electricidad en las horas de máxima demanda tras la puesta del sol.
Descarbonizar en gran medida los sistemas eléctricos de los países dejará de ser algo inalcanzable, y, sobre todo, ineficiente
Por su parte, Emiratos Árabes Unidos está desarrollando un novedoso proyecto hibridado que pretende suministrar 1 GW de electricidad de forma ininterrumpida5
Las mejoras de eficiencia continuarán en los próximos años, a medida que vaya aumentando el tamaño del sector. Algunas estimaciones apuntan a que el coste de los proyectos hibridados se reducirá en una tercera parte a finales de esta década, hasta los 45 dólares/MW, muy por debajo respecto al promedio de las centrales de carbón y de los ciclos combinados.
Aunque se encuentra en una fase menos madura, también se espera un progresivo aumento de los sistemas denominados stand-alone, entendido como aquellas tipologías de almacenamiento autónomas, es decir, conectadas directamente a la red eléctrica, en vez de a instalaciones renovables. Actualmente, es una tecnología menos competitiva; sin embargo, se estima que para 2040 la progresiva incorporación de innovaciones permitirá reducir los costes cerca de un 40%, por debajo del LCOE de las turbinas de gas.
Con todo, muchos consideran que el despliegue de los sistemas de almacenamiento podría propiciar una transformación del sistema eléctrico similar a la revolución que supuso la entrada de las renovables, ya que estas infraestructuras reforzarán la seguridad del suministro y la estabilidad de precios, al acumular energía en momentos de sobrecapacidad y liberarla en periodos de exceso de demanda.
Así pues, descarbonizar en gran medida los sistemas eléctricos de los países dejará de ser algo inalcanzable, y, sobre todo, ineficiente. Dejará de ser, también, una excepción. Posiblemente, la mayoría de los países en un futuro contarán con sistemas eléctricos altamente descarbonizados. En concreto, se calcula que en 2050 las energías verdes representarán entre el 70-85% de la generación de electricidad; un escenario que se asemeja a los mundos fantásticos ilustrados por Julio Verne.
5 El ambicioso proyecto contempla la construcción de un parque fotovoltaico de 5 GW y una infraestructura de almacenamiento de 19 GW de capacidad.
Fuente: IEA

Vehículo
eléctrico: el futuro ya está aquí
España es un buen ejemplo del avance de las renovables en la última década. En 2015 las energías verdes representaban un tercio de la producción. En cambio, en 2024 aportaron el 56,8%.
Al mismo tiempo, el carbón ha pasado de contribuir con el 20% de la generación a tener un papel residual6
El despliegue de estas tecnologías no solo ha evitado la emisión de gases contaminantes, sino que, además, ha tenido un impacto muy positivo en los precios. De acuerdo con el informe publicado recientemente por BBVA Research, la mayor penetración de las renovables redujo los precios mayoristas de la electricidad en España en un 20% en el periodo 2021-2024.
Ahora bien, descarbonizar el sistema eléctrico no será suficiente para alcanzar en el futuro la neutralidad de carbono, dado que tan solo representa el 20% del consumo final de energía. Sectores muy intensivos en hidrocarburos, como la climatización y el transporte, concentran el 80% de la demanda.
Sustituir el petróleo y el gas en industrias como la aviación y el transporte marítimo será extremadamente difícil; en cambio, la consolidación de las renovables como una fuente de electricidad barata, sostenible y fiable ha abierto la posibilidad de desplazar el consumo de hidrocarburos en otros sectores, como la climatización y el transporte por carretera.
6 En 2024 representó el 1% de la producción de la electricidad, según los datos de Redeia.
La electrificación del automóvil ha dejado de ser una quimera. En 2026 las ventas acumuladas de vehículos eléctricos superará los cien millones de unidades
En efecto, la electrificación de la industria del automóvil ha dejado de ser una quimera. En 2019, cuando se publicó el artículo "Transición energética: ¿Otro mundo es posible?" se vendieron dos millones de vehículos eléctricos. En aquel momento se trataba de un volumen nada despreciable, teniendo en cuenta que la producción a gran escala de este tipo de automóviles había comenzado tan solo unos años antes7.
Desde entonces, el auge del sector ha superado con creces las previsiones. En 2024 se comercializaron más de 17 millones de vehículos eléctricos en todo el mundo, lo que equivale a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR8, por sus siglas en inglés)
superior al 50%9. Además, un coche no intensivo en hidrocarburos (el Tesla Model Y) fue el más vendido en todo el mundo, algo que parecía impensable. El crecimiento ha sido tal que se calcula que el stock de este tipo de automóviles superará los 100 millones de unidades en 2026, cuatro años antes de lo que estimaba la IEA en 2019. También se situará lejos de los 50-80 millones de unidades previstas por la OPEP, en sus estimaciones publicadas en 2018.
Este crecimiento exponencial se explica, en gran medida, por el desplome de los costes de fabricación, al igual que ha ocurrido con la expansión de las renovables en el ámbito de la electricidad.
El sector del automóvil ha sido, tradicionalmente, una de las industrias más competitivas del mundo, donde más de cuarenta marcas rivalizan por desarrollar innovaciones que las diferencien del resto de participantes o les permitan perfeccionar sus complejas cadenas de montaje.
Esta competitividad ha propiciado, en las últimas décadas, la invención de numerosas tecnologías que, posteriormente, se han extendido a todo tipo de sectores, incluido el de la salud. Algunos ejemplos son la creación de aleaciones más ligeras y resistentes, o la invención de sensores para la detención de choques o para monitorizar variables como la temperatura, la presión o el desgaste.
7 Por ejemplo, la compañía Tesla comenzó a ganar presencia fuera de Estados Unidos a partir de 2017, con el lanzamiento del Model 3.
8 Métrica utilizada para calcular el crecimiento de una variable durante un periodo mayor a un año.
9 China concentró el 60% de las ventas, seguido de Europa (25%) y Estados Unidos (10%).
Recientemente, la carrera por situarse a la vanguardia se ha centrado en mejorar la eficiencia de los sistemas de almacenamiento de energía. Y, a diferencia de anteriores ocasiones, esta revolución tecnológica está siendo liderada, en gran medida, por compañías de automóviles chinas.
El avance ha sido extraordinario. Desde 2010, el precio de las baterías utilizadas en los mercados occidentales, las denominadas NMC (compuestas de cobalto, níquel y manganeso) se ha reducido en un 90%, hasta los 115 dólares/kWh. Y, lo que es más importante, se espera que este año el precio se sitúe por debajo de los 100 dólares/kWh, considerado el umbral a partir del cual el coste de fabricación de un coche eléctrico es inferior al de uno de combustión.
El salto ha sido incluso mayor en las baterías de litio-ferrofosfato (LFP), predominantes en los vehículos comercializados en Asia. El coste de fabricación de esta tecnología de almacenamiento descendió el pasado año por debajo de los 80 dólares/kWh. Como resultado, a día de hoy, el precio de más de la mitad de los coches eléctricos fabricados en China es inferior al de los vehículos de combustión.
Así pues, la adquisición de un vehículo no intensivo en hidrocarburos ya no es algo exclusivo de usuarios especialmente sensibilizados con el cambio climático o de aquellos con un alto poder adquisitivo. Prueba de ello es la cuota de mercado, superior al 50%, que ha alcanzado esta categoría de automóviles en China.
Además, al mismo tiempo que se abarataba el coste, ha mejorado la autonomía de las baterías, otra de las principales barreras que desincentivan la demanda. Actualmente, el promedio se sitúa por encima de los 380 kilómetros, un 12% más que hace cinco años. Y, en algunos vehículos de alta gama, la autonomía alcanza los 700 kilómetros.
De igual forma, los sistemas de carga han mejorado sustancialmente. La velocidad de recarga se ha multiplicado por diez en los últimos cuatro años; una tendencia que irá a más. Uno de los mayores fabricantes de baterías y vehículos eléctricos, la compañía china BYD, anunció recientemente el desarrollo de una nueva plataforma que permite una autonomía de 400 kilómetros, empleando tan solo cinco minutos. Poco después, la mayor empresa del sector, CATL, presentó la nueva versión de su batería Shengxing, capaz de recorrer 520 kilómetros con cinco minutos de carga.
COSTE MEDIO DE FABRICACIÓN DE UNA BATERÍA NMC (USD/KWH)
Mirando hacia el futuro, el sector del vehículo eléctrico está a las puertas de una expansión considerable en los próximos años, impulsada por la caída de los costes de fabricación y por el compromiso climático de los distintos actores económicos. Por ejemplo, la Comisión Europea ha acordado, en el marco del Pacto Verde Europeo, prohibir –salvo algunas excepciones– la comercialización de coches con motor de combustión interna a partir de 2035.
Según las estimaciones de la IEA, en dicho año la cuota de mercado mundial de los vehículos eléctricos podría superar el 80%, lo que significa que el stock acumulado excedería los 260 millones de unidades.
Esta previsión podría ser incluso conservadora, teniendo en cuenta que las estimaciones previas han subestimado, año tras año, la velocidad de crecimiento de la industria. Además, para entonces se espera que se haya resuelto otra de las grandes barreras tecnológicas: electrificar de forma eficiente los vehículos de gran tonelaje.
Actualmente, el transporte de carga a corta distancia mediante camiones eléctricos ya es una opción viable, al igual que ocurre con los autobuses urbanos. El principal desafío sigue siendo la descarbonización de los vehículos de gran tonelaje destinados a largos trayectos, debido a las limitaciones en la autonomía de las baterías.
Los avances de los últimos años son, sin embargo, muy prometedores. Compañías como Mercedes, Renault y Volvo ya están desarrollando camiones eléctricos capaces de recorrer más de 600 kilómetros con una sola carga. Estas innovaciones podrían propiciar que esta categoría de transporte sea económicamente viable a partir de 2030, según las estimaciones de BloombergNEF.
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
COMERCIALIZADOS Y CUOTA DE MERCADO (MILLONES DE UNIDADES /%)
Elaboración propia a partir de los datos de la IEA —
Fuente: Ember, Bloomberg NEF
Fuente:
EL OCASO DEL PETRÓLEO
Aunque nos encontramos tan solo en la punta del iceberg, la industria de los vehículos eléctricos ha alcanzado un tamaño suficiente como para desplazar una cantidad nada despreciable de consumo de petróleo. Los más de 60 millones de coches comercializados ya están evitando el uso de 1,8 millones de barriles diarios (b/d) de crudo, una cantidad equivalente al consumo total de México. Para 2030, el desplazamiento será considerablemente mayor, en torno a los 8 mill. b/d, una cifra que, por ponerla en contexto, es superior al consumo de toda América Latina.
Ahora bien, esto no implica que la economía mundial haya alcanzado el pico en la demanda de petróleo. Algunas estimaciones, como las realizadas en 2018 por la compañía Shell, pronosticaban que el máximo se alcanzaría en 2025. Sin embargo, en este tiempo el crudo ha registrado un dinamismo superior al que esperaban buena parte de los analistas.
En 2024, la demanda global de petróleo aumentó un 2%, hasta registrar un nuevo récord en torno a los 103,5 millones b/d. Mientras que el consumo vinculado al transporte por carretera podría estar cerca de alcanzar su posible punto máximo, se espera que la demanda continúe aumentando en sectores como la aviación10 y la petroquímica (nafta y gas licuado de petróleo, principalmente).
A nivel regional, el comportamiento ha sido heterogéneo. En los países más avanzados se ha producido un claro desacoplamiento entre la demanda y el crecimiento económico. Los miembros de la OCDE consumieron conjuntamente alrededor de 45,7 mill. b/d en 2023, un 10% menos que en 2007; sin embargo, durante dicho periodo el PIB se incrementó más de un 27%.
En el caso de España la caída ha sido aún más significativa. Según los datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES), el consumo de productos petrolíferos ha caído cerca del 23% desde 2007, situándose en 56,91 millones de toneladas.
10 Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), en 2024 el tráfico mundial de pasajeros aumentó más de un 10% en comparación con el año anterior, llegando a los 4.890 millones, el valor más alto de la serie histórica.

Por el contrario, la demanda en Asia ha aumentado en 10 mill. b/d en la última década, impulsada por el dinamismo de China y, en menor medida, de la India. Como resultado, es muy probable que este año el consumo de la región de Asia Pacífico supere el valor agregado de Europa y América del Norte.
En consecuencia, predecir cuándo alcanzará el máximo la demanda de petróleo no resulta un ejercicio sencillo. Por una parte, el despliegue de tecnologías no intensivas en hidrocarburos va a permitir sustituir de manera creciente el consumo de crudo. Al mismo tiempo, otras variables, como el desarrollo de los países emergentes y las dinámicas demográficas, propiciarán un incremento de la demanda.
Las distintas estimaciones dibujan curvas muy heterogéneas, en función del peso otorgado en los diferentes modelos econométricos a cada una de estas variables. No obstante, merece la pena detenerse en ellas para contextualizar el abanico de escenarios contemplados.
En primer lugar, la IEA calcula que nos encontramos muy cerca de alcanzar el punto máximo de demanda mundial; un hito que podría producirse entre 2028 y 2030. Además, prevé que descienda entre un 15 y un 55% en 2050, como consecuencia del rápido avance de las renovables y de la progresiva electrificación de la economía mundial.
Por su parte, la compañía British Petroleum (BP), en su informe sobre las perspectivas de la industria de la energía, publicado en 2024, prevé que el consumo continuará creciendo en los próximos años, hasta alcanzar el pico a mediados de 2030, en un
Los vehículos eléctricos ya han desplazado el consumo de 2 millones de barriles diarios de petróleo
nivel cercano a los 110 mill. b/d. Sin embargo, a largo plazo espera una caída mucho más pronunciada. En concreto, calcula que a mediados de este siglo la demanda se reducirá entre un 20 y un 70%, situándose en un intervalo entre 30 y 80 mill. b/d.
En contraste, la mayor empresa privada del sector, la estadounidense ExxonMobil, estima que la demanda se estabilizará en el largo plazo por encima de los 100 mill. b/d, impulsada principalmente por el crecimiento demográfico. Plantea, incluso, un escenario hipotético en el que el transporte por carretera esté completamente electrificado en 2035 y, aun así, el consumo de petróleo se mantendría por encima de los 85 mill. b/d.
Estas previsiones de ExxonMobil resultan cuestionables. Si el transporte por carretera representa más del 40% de la demanda y el ritmo de crecimiento de la industria petroquímica se sitúa en torno a los 0,5 mill. b/d, cabría esperar –en el escenario planteado–una caída más significativa, hasta los 75 mill. b/d.
Finalmente, las previsiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) son aún más optimistas. Prevé un aumento del consumo del 20% en los próximos veinticinco años, sustentado, en buena medida, en el crecimiento de las economías emergentes y en el aumento demográfico. En el escenario menos favorable para sus intereses, calcula que la industria registraría una discreta contracción, cercana al 5%.
Así pues, la amplitud de las estimaciones es notoria. No obstante, algunas variables refuerzan la probabilidad de que, finalmente, se materialicen los escenarios que apuntan a una corrección del mercado en el futuro.
Entre estos factores, destaca el extraordinario salto tecnológico de los últimos años. Hace tan solo veinte años, avances como la computación en la nube, los smartphones, el entretenimiento en streaming o la inteligencia artificial eran difícilmente imaginables. De igual forma, era impensable producir electricidad de forma mucho más competitiva que los ciclos combinados.
Por ello, es razonable pensar que en el medio plazo surgirán nuevos avances tecnológicos que acelerarán la transición energética a un ritmo mucho mayor de lo previsto hoy en día. Además, la competencia entre los distintos participantes del sector y, también, entre las principales potencias
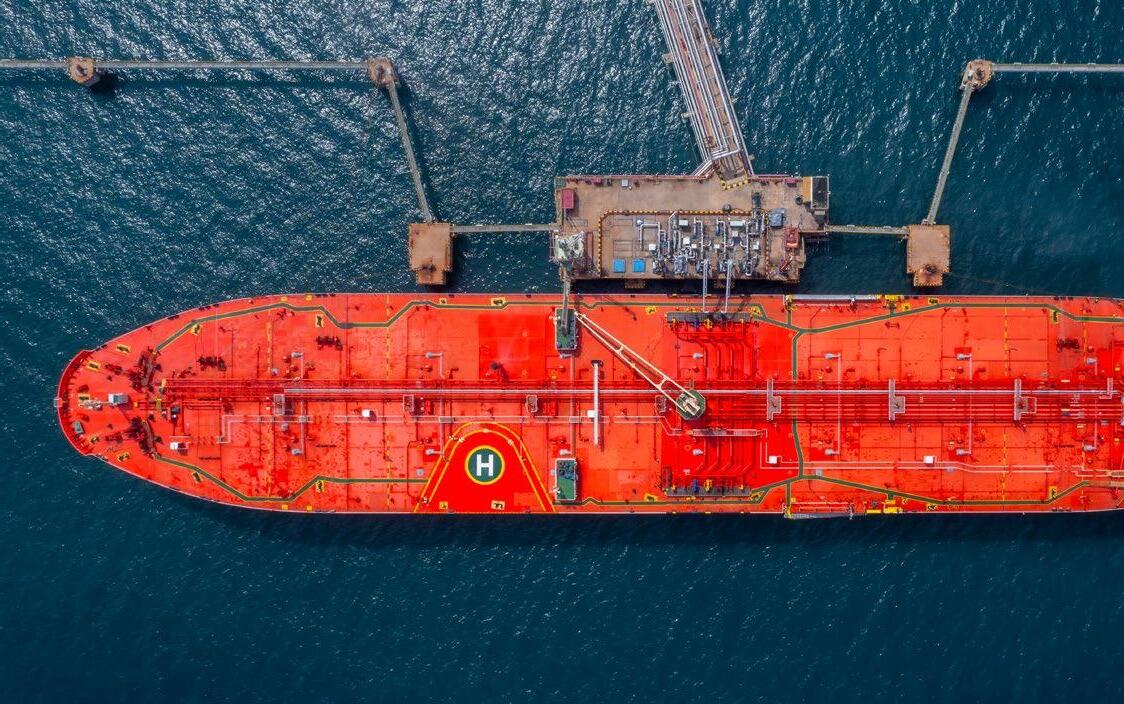
Es razonable pensar que en el medio plazo surgirán nuevos avances tecnológicos que acelerarán la transición energética a un ritmo mucho mayor de lo previsto
económicas, favorece el desarrollo de innovaciones. Tecnologías que hoy están en una fase incipiente, como el hidrógeno, podrían desempeñar un papel significativo en el futuro.
Por otra parte, los ambiciosos programas de diversificación que están llevando a cabo algunas de las mayores economías petroleras, como Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos, constituyen una señal de que, a pesar de las estimaciones oficiales de la OPEP, estos países anticipan un futuro con una demanda de petróleo muy inferior a la actual. La extraordinaria inversión que están realizando e, incluso, los cambios sociopolíticos y diplomáticos que están adoptando para desarrollar sectores alejados de los hidrocarburos no resultan coherentes con un escenario que contempla un aumento del 20% del consumo de crudo.
Elaboración propia con datos de OPEP y Exxon — DEMANDA DE PETRÓLEO (MILL.B/D)
Elaboración propia con datos de
Fuente:

En cualquier caso, si el mercado del petróleo se redujese en un futuro, el impacto será muy desigual entre los distintos países productores, debido a las diferencias en los costes de extracción.
En buena parte de Oriente Medio, las reservas son convencionales (onshore), mucho más fáciles de extraer. Como resultado, el precio de equilibrio de la producción se sitúa entre 20 y 40 dólares/barril. En algunos casos, como en Arabia Saudí, los costes pueden ser incluso inferiores a los 10 dólares/barril. En contraste, los yacimientos en aguas profundas requieren técnicas más complejas, lo que implica que su umbral de rentabilidad es más elevado, entre 40 y 55 dólares/barril; un rango similar al de la industria del shale en Estados Unidos. Por último, los costes de extracción de las arenas bituminosas, como los yacimientos de Canadá, pueden llegar a alcanzar los 70 dólares/barril.
A la ventaja relativa al coste, se suma una segunda particularidad: las enormes reservas de los países de Oriente Medio. Se calcula que la región alberga más de 830.000 millones de barriles de crudo, lo que equivale a casi la mitad de las reservas mundiales.
Una eventual contracción del mercado del crudo podría desencadenar un proceso de concentración
En algunos casos, como Irak o Kuwait, los yacimientos podrían sostener la producción actual durante más de cien años. Así pues, estos países no se enfrentan al riesgo de agotamiento. Al contrario, probablemente parte de sus reservas nunca llegarán a extraerse.
Por ello, no se puede descartar que, en el caso de que la demanda de petróleo descienda en las próximas décadas, las economías
de Oriente Medio adopten una estrategia mucho más agresiva, con el objetivo de maximizar la rentabilidad de sus barriles. Los ambiciosos proyectos de inversión que están desarrollando algunos de ellos refuerzan esta hipótesis. El Gobierno de Irak, por ejemplo, pretende aumentar la producción más de un 70% a lo largo de la próxima década, y Emiratos Árabes Unidos prevé un aumento del 25%, hasta los 5 mill. b/d.
Así pues, una eventual contracción del mercado del crudo podría desencadenar un proceso de concentración. Los países con industrias petroleras menos competitivas posiblemente serán expulsados del mercado, un riesgo especialmente elevado para las economías de África subsahariana, dado que sus yacimientos son, en gran medida, offshore . Al mismo tiempo, la cuota de mercado de la OPEP podría llegar a representar la mitad de la oferta mundial, de acuerdo a los cálculos de BP. Esto originaría una paradoja: el cártel ganaría capacidad para influir en la fijación de precios, por lo que no resulta tan evidente predecir en qué intervalos podría situarse la cotización del crudo.
Ahora bien, las opciones de la OPEP para incrementar su cuota de mercado no son ilimitadas. Aunque los hidrocarburos dejen de ser fundamentales en algunos sectores, como el transporte terrestre, continuarán siendo cruciales en otras industrias, como la aviación o la petroquímica. Por esta razón, países con yacimientos menos competitivos, como Estados Unidos, muy probablemente seguirán respaldando a su industria para garantizar el suministro de una materia prima que continuará siendo estratégica desde la perspectiva de la seguridad nacional.
Así, si se cumplen las estimaciones que apuntan a una caída de la demanda superior al 60%, cabe esperar que los países ajenos al cártel sigan manteniendo un mínimo de producción, lo que implicaría que la cuota de mercado de la OPEP+ difícilmente superará la mitad del mercado.
En cualquier caso, la descarbonización moderará la persistente volatilidad de los precios de la energía, un riesgo que se puso de manifiesto tras el inicio de la guerra en Ucrania. El drástico encarecimiento tanto del petróleo como del gas distorsionó todos los sectores económicos. Y, en apenas unos meses, la inflación se convirtió en una de las principales preocupaciones macroeconómicas.
Esta vulnerabilidad se mitigará considerablemente a medida que avance la transición energética. A diferencia de las centrales de ciclo combinado, cuyo coste de generación de electricidad depende de numerosas variables (como la inestabilidad en Oriente Medio o la imposición de sanciones a Rusia), las energías renovables tienen un coste marginal de generación cero.
El riesgo de oscilaciones en el precio se limita, más bien, a los cambios potenciales en la cotización de los minerales utilizados en la fabricación de las placas solares, los molinos eólicos y los sistemas de almacenamiento. No obstante, el impacto debería ser sustancialmente menor.
En primer lugar, la gran diversidad de materiales que intervienen hace que un encarecimiento simultáneo de todos ellos sea algo extremadamente difícil, especialmente porque algunos son muy abundantes y fácilmente accesibles. Incluso, si se produjera este inverosímil escenario, no afectaría a las plantas ya operativas, sino solo a las nuevas instalaciones, por lo que el impacto en el precio final de la electricidad sería marginal.
Por otra parte, las renovables abren la puerta a la democratización de la energía. Prácticamente todos los países pueden avanzar en la autosuficiencia mediante el despliegue de las distintas tecnologías (eólica onshore, offshore, hidroeléctrica, fotovoltaica o termosolar), algo de especial relevancia en un mundo cada vez más fragmentado, con tensiones crecientes y un entorno geopolítico hostil11
—
CAMBIOS EN LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO (MILL.B/D)
ESCENARIO: TRAYECTORIA ACTUAL
ESCENARIO: CERO EMISIONES
Fuente: British Petroleum
Desde la perspectiva de la geopolítica, las consecuencias son considerables. La universalización de la generación de energía mitigará la vulnerabilidad de las naciones importadoras de petróleo.
El conflicto entre Israel e Irán ha evidenciado, nuevamente, cómo la persistente inestabilidad en Oriente Medio puede distorsionar el comportamiento de la industria del petróleo, con el riesgo de fondo de un posible bloqueo temporal del Estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial por donde transita diariamente el 25% del crudo y el 20% del gas natural licuado.
En un futuro, este tipo de acontecimientos tendrá un impacto mucho menor. Aunque nos encontramos lejos de un escenario altamente descarbonizado, el comportamiento de la cotización del crudo tras el estallido de la guerra ha puesto de manifiesto, en cierta forma, esta hipótesis. En el pasado se estimaba que un posible bloqueo del estrecho de Ormuz podría disparar el precio del petróleo muy por encima de los 100 dólares; sin embargo, pese al elevado riesgo de que Irán optase por responder a los bombardeos de Israel con el bloqueo del tráfico marítimo en el estrecho, la cotización del crudo registró variaciones poco significativas, desde luego muy por debajo de anteriores episodios de inestabilidad. Aunque las razones de este inesperado comportamiento son múltiples, no se puede obviar que el menor peso del petróleo en el consumo final de energía de la Unión Europea, como consecuencia del despliegue de renovables, ha atenuado la importancia de la industria de los hidrocarburos de Oriente Medio.
11 Como ejemplo, la mayor contribución de las energías renovables ha permitido a la Unión Europea reducir un 18% el gas importado para la generación de electricidad en el periodo 2019-2024, lo que ahorrado cerca de 53.000 millones de euros.
TRANSICIÓN EXTRACTIVA
Como se analizó en el artículo "La era de los metales", publicado en Panorama 2022 la transición energética no implica que la economía mundial vaya a dejar de depender de las materias primas. De hecho, la descarbonización está propiciando un aumento exponencial de la demanda de metales. Esto se debe a que algunas de las tecnologías vinculadas a la descarbonización son mucho más intensivas en materias primas en comparación con las infraestructuras sustentadas en los combustibles fósiles.
Por ejemplo, un parque eólico requiere nueve veces más minerales que una planta de ciclo combinado, y la fabricación de cada vehículo eléctrico necesita un volumen de metales cuatro veces mayor al de un coche con motor de combustión.
Por tanto, la transición energética desencadenará un desplazamiento de la actividad extractiva. El sector minero desempeñará, en muchos sentidos, el papel que los hidrocarburos han ejercido en el último siglo.
El abanico de materiales que intervienen es muy amplio. La Unión Europea identifica, en el Critical Raw Materials Act, un total de 34 minerales críticos para la transición energética, así como para los principales sectores estratégicos, como las telecomunicaciones o la defensa. Todos ellos son, además, especialmente sensibles debido al riesgo de que se produzcan interrupciones en las cadenas de valor.
Analizar cada uno de ellos excede los propósitos de este informe, dada la dificultad de abordar materias primas tan heterogéneas, cada una con una estructura de mercado diferente.
Sin embargo, conviene detenerse en aquellos que suscitan una mayor preocupación, para identificar los distintos riesgos que pueden provocar tensiones en el suministro en el futuro, así como para contextualizar la importancia de las rivalidades geopolíticas.
COBALTO
Sus propiedades magnéticas y de conductividad lo convierten en un material fundamental en los cátodos que integran los sistemas de almacenamiento, al aportar estabilidad e incrementar la densidad energética.
El comportamiento de la cotización desde la publicación del artículo "La era de los metales" ha ido en contra de lo esperado. Desde mediados de 2022, el precio ha descendido más de un 60%, como consecuencia del notable aumento de la oferta y del crecimiento menos explosivo de lo esperado de la demanda. El factor esencial a este respecto ha sido el significativo avance de las baterías de ferrofosfato, denominadas LFP12
Esta tecnología de almacenamiento emplea hierro –uno de los materiales más abundantes– en vez de níquel y cobalto. Aunque las baterías LFP tienen una menor densidad energética, son una alternativa muy extendida en los mercados asiáticos, debido a su reducido coste de fabricación, un 30% inferior al de las baterías NMC 13
En consecuencia, las estimaciones prevén un crecimiento de la demanda de cobalto menos
exponencial de lo que se creía hace tan solo tres años.
Ahora bien, esto no implica que se haya eliminado el riesgo de que se produzcan cuellos de botella. La IEA calcula que el consumo aumentará un 50% de aquí a 2040. Si bien actualmente hay exceso de producción en el mercado, existen dudas sobre la capacidad de la industria para adaptarse al comportamiento de la demanda. La caída de los precios desincentiva la inversión en nuevos proyectos, y los largos plazos de ejecución del sector minero –en ocasiones superiores a los diez años– complican dicha adaptación.
A todo ello se suma el riesgo de disrupciones derivado de la elevadísima concentración geográfica. Cerca del 70% de las reservas de cobalto se encuentran en la República Democrática del Congo, uno de los países menos desarrollados y más inestables del continente africano, lastrado por las disputas étnicas, la elevada corrupción de las instituciones y la constante injerencia de grupos armados, como el Movimiento 23 de marzo14
12 El exceso de capacidad ha provocado que varias compañías mineras australianas decidiesen paralizar temporalmente la extracción de litio. Por su parte, el Gobierno de la República Democrática del Congo anunció el pasado mes de febrero la suspensión durante cuatro meses de las exportaciones.
13 En China el 60% de los automóviles comercializados utilizan baterías LFP.
14 El conflicto en el este del país se ha agravado sustancialmente en los últimos meses. Actualmente los grupos armados controlan algunos de los principales núcleos poblaciones, como Kivu Norte y Kivu Sur.

El cobre es el único metal que, gracias a sus excepcionales características de conductividad, durabilidad y resistencia a la corrosión, es crucial para todas las tecnologías vinculadas a la transición energética, desde los paneles fotovoltaicos y los molinos eólicos a las redes de transmisión y los vehículos eléctricos.
A diferencia de otros minerales críticos, como el cobalto, los yacimientos de cobre están menos concentrados. Los tres principales productores (Chile, República Democrática del Congo y Perú) no alcanzan el 50% de la cuota de mercado.
El crecimiento esperado de la demanda no va a ser tan explosivo como en el caso de otros materiales. Se estima que para 2040 el consumo podría incrementarse en un 30%, hasta las 34.000 kilotoneladas. Ahora bien, será el que registre un mayor crecimiento en términos nominales, dado que el tamaño del mercado del cobre es considerablemente mayor que el del resto de minerales considerados críticos (más de cien veces superior en comparación con el cobalto).
Por ello, el riesgo de que se produzcan tensiones en las cadenas de suministro del cobre obedece, principalmente, a razones estructurales. La calidad de los yacimientos está disminuyendo, lo que agrava la posibilidad de un déficit de oferta. En el caso de Chile, el principal productor, la pureza de las reservas ha caído más de un 30%. Este deterioro implica una mayor complejidad técnica en el proceso de extracción, además de un mayor esfuerzo económico por parte de las compañías mineras. Algunas estimaciones, como las de la IEA, calculan que en la próxima década la oferta podría ser un 20% inferior a la demanda, un desequilibrio que superaría con creces el desajuste que se produjo en el mercado del crudo durante la primera crisis del petróleo, en 1973.


LITIO
Fuente: IEA
Hasta hace bien poco, este metal alcalino tenía escasa relevancia en los mercados internacionales de materias primas. Sin embargo, su protagonismo se ha disparado a raíz de la fabricación a gran escala de baterías de iones de litio, esenciales para la industria de las telecomunicaciones, así como para la de la automoción.
Al igual que ha ocurrido en el mercado del cobalto, la cotización en los últimos tres años ha descendido considerablemente debido al exceso de producción. Ahora bien, las perspectivas a largo plazo no están exentas de desafíos; al contrario.
El litio será, muy posiblemente, el metal con mayor crecimiento porcentual en los próximos años. Se calcula que para 2040 el consumo podría multiplicarse por cinco, un aumento exponencial que podría superar con creces la capacidad de adaptación de la industria.
A esto se suman las limitaciones de inversión de las compañías mineras. Muchas de ellas son empresas cotizadas que deben mantener un delicado equilibrio entre los ingresos actuales y los gastos asociados a proyectos futuros, para no comprometer su solvencia. Como consecuencia, algunas estimaciones sugieren que el desajuste entre oferta y demanda podría alcanzar cifras preocupantes para 2040, por encima del 50% de la demanda total.

Por si fuera poco, el riesgo de disrupciones por razones geopolíticas también es significativo, debido a la elevada concentración de la industria de refino. Tan solo un país, China, concentra el 57% del suministro de litio procesado. En consecuencia, decisiones arbitrarias de Pekín podrían afectar sensiblemente al comportamiento del mercado, un riesgo especialmente relevante en el actual contexto, marcado por la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China.
— ESTIMACIONES PRODUCCIÓN Y DEMANDA DE LITIO
Al tratarse de un metal muy resistente a la corrosión y con una elevada ductilidad, el níquel es una de las principales materias primas empleadas en la fabricación de aleaciones, como el acero inoxidable.
En el ámbito de la transición energética, interviene en la producción de parques eólicos e infraestructuras de generación de hidrógeno. Pero su papel más destacado se encuentra en los sistemas de almacenamiento de energía; en concreto, en la fabricación de los cátodos de las baterías de litio.
Aunque el mercado de níquel se encuentra bien abastecido actualmente, podría enfrentarse a un escenario de escasez en la próxima década, como consecuencia del considerable incremento de la demanda, ya que se espera que el consumo aumente más de un 70% de aquí a 2040.
También preocupa la elevada concentración de la oferta. Indonesia ostenta más del 60% del suministro de níquel en estado puro y cerca del 45% del metal refinado. Sin embargo, la importancia de la geopolítica difiere respecto al caso del litio.
El riesgo de que se produzcan interrupciones en la oferta no está vinculado, en este caso, a la introducción de restricciones para desestabilizar a las potencias rivales, sino a intereses estrictamente económicos. Al igual que la OPEP, Indonesia podría decidir limitar las exportaciones para encarecer el precio del metal, o para defender su tejido industrial, como ya ocurrió en 2020, cuando prohibió las exportaciones de níquel no procesado, una medida diseñada para impulsar su actividad de refino.


TIERRAS RARAS
El término “tierras raras” hace referencia a un conjunto de 17 elementos de la tabla periódica que poseen propiedades magnéticas, luminiscentes y electroquímicas únicas. Estos atributos son esenciales para la fabricación de móviles, motores, radares, lentes, drones y misiles guiados.
Aunque pudiera pensarse lo contrario, a tenor de su nombre, las tierras raras son abundantes en la corteza terrestre. Ahora bien, tienen un grado de concentración muy bajo, lo que constituye un verdadero desafío. Generalmente, se hallan mezclados con otros minerales y con un grado de pureza muy bajo, lo que dificulta su extracción y refino.
Por ello, la obtención de estos metales tan solo es viable cuando se encuentran en concentraciones altas, las denominadas “reservas de tierras raras”. A este problema se añade la elevada contaminación medioambiental que se produce durante el proceso de extracción y separación de estos minerales.
El grafito es una forma cristalina del carbono. Se caracteriza por su capacidad para almacenar y liberar electricidad de forma eficiente, por lo que es un componente indispensable en la fabricación de paneles solares, turbinas eólicas y, sobre todo, sistemas de almacenamiento (es el principal material utilizado en los ánodos de las baterías de iones de litio).
Aunque se espera que la demanda se duplique en las próximas décadas, el riesgo de desabastecimiento por razones de mercado es reducido. La inversión en nuevos proyectos y el auge de la industria de grafito sintético deberían bastar para cubrir el aumento del consumo.
Sin embargo, es uno de los materiales con mayor riesgo de sufrir disrupciones por razones geopolíticas. China concentra más del 80% de la oferta mundial y cerca del 93% de la producción del grafito esférico empleado en las baterías.
Así, desde la perspectiva de Pekín, el control del suministro de este material se ha convertido en una herramienta muy valiosa para defender sus intereses en el exterior. De hecho, el riesgo de que se produzcan cuellos de botella por motivaciones geopolíticas ya se ha materializado: en octubre de 2023, China introdujo controles en las exportaciones de grafito sintético de alta pureza y grafito natural en escamas.
En cuanto a la estructura del mercado, este se encuentra relativamente equilibrado, lo que minimiza el riesgo de desabastecimiento como consecuencia de un déficit de oferta. Sin embargo, el riesgo de escasez debido a variables geopolíticas es considerable.
Al igual que ocurre con el grafito y el litio refinado, China es el gran protagonista del mercado de las tierras raras. El gigante asiático es el único país que cuenta con una cadena de suministro completa e independiente.
Lo más preocupante es que Pekín monopoliza la industria de procesamiento, con cerca del 80% del mercado.
China ha utilizado la imposición de restricciones a la exportación como una de las principales medidas de represalia en disputas diplomáticos. Esto no es nuevo; en 2010 prohibió las exportaciones de estos materiales a Japón en respuesta a la detención de un pesquero chino en una zona marítima en disputa.
Este desafío se ha agravado considerablemente en los últimos meses. A finales de 2024, China introdujo controles en la exportación de antimonio, germanio y galio, materiales fundamentales en la fabricación de motores, semiconductores, baterías y tecnologías de radar. Posteriormente, impuso controles estrictos a la exportación de otros siete elementos (samario, gadolinio, terbio, disprosio, lutecio, escandio e itrio), en respuesta a la política arancelaria adoptada por la administración de Donald Trump. GRAFITO

¿La escasez de metales es un riesgo inevitable?
La posibilidad de que se produzcan cuellos de botella en el suministro de metales críticos se ha convertido en una de las principales barreras que podrían frenar la descarbonización.
Por si fuera poco, estos metales son cruciales también para la fabricación de semiconductores, drones, láseres, satélites, sistemas de navegación y para las aleaciones utilizadas en vehículos blindados. En consecuencia, la capacidad de Estados Unidos para mantener en el futuro su ventaja tecnológica y militar dependerá, en parte, del adecuado suministro de estos materiales.
Esto explica, de alguna forma, el interés de la administración de Donald Trump en la anexión de Groenlandia, un territorio que, según algunos estudios, podría albergar el 25% de las reservas mundiales de tierras raras. El interés por asegurar el suministro de metales se evidencia, asimismo, en las condiciones que Washington ha exigido a Kiev en las negociaciones para alcanzar un alto el fuego con Moscú.
Más allá de las maniobras con sesgos imperialistas, el desarrollo de la industria del reciclaje (también conocida como producción secundaria) emerge como una de las principales alternativas para mitigar el riesgo de desabastecimiento de metales críticos. A diferencia de los combustibles fósiles, los metales no son bienes de un solo uso. Con el tratamiento adecuado, la mayoría puede reutilizarse sin perder sus propiedades. En el caso del aluminio, las actuales técnicas de reciclaje permiten su reutilización prácticamente de forma indefinida, sin perder su calidad.
La industria del reciclaje está muy consolidada para ciertos materiales. Se alcanzan ratios de reutilización superiores al 80% en el caso del oro, al 60% en el níquel y al 45% en el cobre. Por el contrario, este porcentaje apenas alcanza el 1% en el mercado del litio, el cobalto y las tierras raras.
Impulsar esta industria se ha convertido en una prioridad, especialmente para los países con escasos recursos mineros. La Unión Europea, por ejemplo, se ha propuesto cubrir el 25% de su demanda mediante la producción secundaria para 203015
La otra gran esperanza para mitigar el riesgo de desabastecimiento es desarrollar innovaciones que permitan sustituir los metales estratégicos por materiales más accesibles. Los campos de estudio son numerosos. Cabe destacar el desarrollo de baterías de sodio, uno de los minerales más abundantes de la corteza terrestre. Aunque su densidad energética es menor que la del litio, en el futuro podrían convertirse en una opción eficiente en sistemas de almacenamiento estacionarios.
Los avances en este campo han sido notables en los últimos años. La compañía CATL está desarrollando baterías de sodio con una densidad de 200 Wh/kg, no muy lejos de los 250 Wh/kg de las baterías de iones de litio16.
Otras líneas de investigación se centran en la sustitución de las tierras raras presentes en los imanes de las turbinas eólicas por aleaciones a base de magnesio, o en la utilización de aluminio en vez de cobre en la fabricación de redes de conexión eléctrica.
El auge de las baterías de ferrofosfato en los últimos años pone de manifiesto cómo las innovaciones pueden mitigar el riesgo de que se produzca un escenario de escasez en el futuro. Ahora bien, cuantificar el impacto de tecnologías que aún están en fase de estudio es difícil, por lo que no se puede asegurar que el aprovisionamiento de los minerales mencionados esté garantizado en un futuro.
15 Para ello, colaborará con el sector privado en la financiación de cuarenta proyectos valorados en 20.000 millones de dólares.
16 CATL calcula que podría comenzar a producir a gran escala en 2027. Se estima que los costes de fabricación de estas baterías podrían llegar a ser un 70% menores que las de litio.

Riesgos de suministro
Razones estructurales del mercado
Motivaciones geopolíticas
Cobalto Medio Alto
Cobre Medio-Alto Medio - bajo
Grafito Bajo Muy alto
Litio Alto Medio- alto
Níquel Bajo Medio-alto
Tierras Raras Bajo Alto
Fuente: Elaboración propia

CHINA: A LA VANGUARDIA DE LAS TECNOLOGÍAS VERDES
Aparte de su importancia climática, la descarbonización está impulsando la aparición de nuevas industrias. En 2024, la inversión en energías limpias aumentó más de un 10%, alcanzando un nuevo récord, por encima de los 2 billones de dólares. Este dinamismo se acelerará en los próximos años, impulsado por el despliegue de nuevas tecnologías, como la industria de la automoción eléctrica. En concreto, se calcula que la inversión podría incrementarse hasta los 5 billones de dólares al año, en el caso de que la economía mundial adopte las medidas necesarias para lograr la neutralidad de carbono en 2050.
Así pues, bajo la acción climática subyace un negocio formidable para el sector privado. También constituye una enorme oportunidad geopolítica. Posicionarse a la vanguardia de los sectores más innovadores brinda una valiosa oportunidad para expandir la influencia en el exterior, algo que se enmarcaría dentro de los denominados “poderes blandos”.
Nadie mejor que China ha sabido interpretar ese doble potencial, económico y diplomático, de la descarbonización. Para Pekín, liderar la carrera tecnológica se ha convertido en una prioridad de Estado, como lo reflejan los sucesivos planes quinquenales de las últimas tres décadas. Esta ambiciosa apuesta recuerda, en cierta medida, a los postulados del darwinismo.
Las aspiraciones de Pekín han convergido con la apatía mostrada por la administración norteamericana en la lucha climática durante el primer mandato de Donald Trump, un desinterés que muy posiblemente se repetirá en esta segunda legislatura.
En su obra La riqueza de las naciones, Adam Smith argumenta que los países se especializan en aquellos bienes que pueden producir de manera más eficiente; esta diferenciación, en la práctica, ha originado complejas y diversificadas cadenas de valor. Sin embargo, en las últimas décadas el gigante asiático ha logrado algo extraordinario: liderar prácticamente todas las industrias vinculadas a las energías limpias.
Su protagonismo es abrumador, desde los primeros eslabones de la cadena hasta los productos de alto valor añadido. En primer lugar, como se ha comentado anteriormente, tiene una posición dominante en el procesamiento de muchos de los minerales considerados críticos, además de concentrar el 80% de la industria de reciclaje de metales. Asimismo, es, con diferencia, el líder en la producción de tecnologías renovables: fabrica el 80% de los módulos fotovoltaicos y más del 60% de las turbinas eólicas. La competitividad, en términos de coste, de los paneles solares chinos ha sido tal que ha expulsado a buena parte de sus competidores, incluidas las empresas europeas.
Su peso es también considerable en el ámbito de los sistemas de almacenamiento. Produce más del 80% de las baterías de ion litio y tiene una posición prácticamente de monopolio en las baterías de ferrofosfato. Por si fuera poco, también está a la vanguardia de la industria automotriz, al representar cerca del 75% de la producción de vehículos eléctricos e híbridos enchufables.
Algunas empresas, incluso, han llevado a cabo una asombrosa integración vertical. Cabe destacar, por ejemplo, la compañía BYD.
Nadie como China ha sabido interpretar el doble potencial económico y diplomático de la descarbonización
Además de ser el segundo fabricante de vehículos eléctricos del mundo, es uno de los principales productores de baterías, gracias al desarrollo de sus propias innovaciones. En los últimos años, incluso ha extendido su actividad a la industria minera, con el objetivo de asegurarse el aprovisionamiento de metales fundamentales. Opera varios yacimientos, tanto en China como en terceros países (véase la mina de litio del Valle del Jequitinhonha, en Brasil), y dispone de la infraestructura y la tecnología necesarias para el procesamiento de los minerales extraídos.
El asombroso desarrollo de China se ha cimentado, en buena medida, en las formidables ayudas públicas. Entre 2009 y 2023, las autoridades chinas destinaron nada menos que 230.000 millones de dólares en subvenciones, exenciones fiscales y otras medidas para impulsar la industria del vehículo eléctrico, según las estimaciones del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS).
A esto se añade otra ventaja competitiva inalcanzable para las empresas de otros países: el tamaño del mercado del gigante asiático. Mediante el establecimiento de ayudas públicas, Pekín es capaz de crear una demanda colosal que permite a las compañías locales alcanzar economías de escala con relativa facilidad y, por tanto, avanzar más rápido en la curva de aprendizaje.
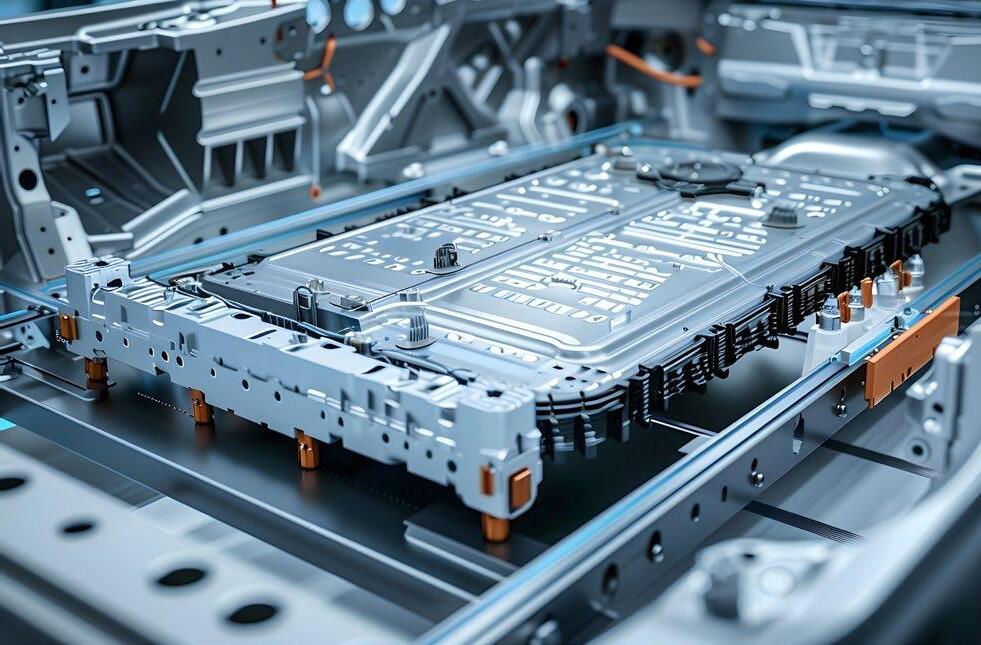
— CUOTA DE MERCADO DE CHINA
Fuente: IRENA, IEA. Elaboración propia
El creciente protagonismo de las marcas chinas de automóviles representa una seria amenaza para uno de los principales sectores industriales de Estados Unidos y, especialmente, de la Unión Europea17
Este riesgo ya se está materializando. Hace una década las compañías foráneas dominaban casi el 60% del mercado de automóviles de China; hoy su cuota se ha reducido a la mitad.
Al mismo tiempo, los fabricantes chinos han expandido paulatinamente su presencia en el exterior. En países como Sudáfrica o Turquía, representan cerca del 10% de las ventas.
Su impacto es aún mayor en el segmento de los vehículos eléctricos e híbridos enchufables. Las marcas chinas concentran más de un tercio de las exportaciones mundiales de esta categoría. Y, en algunos mercados, como Brasil y México, tienen una clara posición de liderazgo, al ostentar el 70% de las ventas.
En respuesta, los países occidentales han establecido medidas proteccionistas para defender su industria nacional. Durante su primer mandato, Donald Trump impuso aranceles del 25% a los vehículos eléctricos procedentes del gigante asiático. Posteriormente, en 2024, el entonces presidente Joe Biden aumentó los aranceles hasta el 100%.
Por su parte, la Unión Europea impuso el año pasado aranceles de entre el 17 y el 35,3% a los coches eléctricos fabricados en China, después de que una investigación concluyera que sus fabricantes se beneficiaban de formidables ayudas estatales que distorsionan la competencia del mercado.
Sin embargo, arrebatar el liderazgo a China no será sencillo. Al contrario, las marcas chinas probablemente consolidarán o reforzarán su posición en los próximos años.
A su favor cuentan con unos costes laborales inferiores a los de las compañías occidentales. Además, China ha construido una ventaja competitiva casi inigualable en la industria de las baterías, gracias a su integración vertical, desde la obtención de minerales hasta la producción final.
Como resultado, el precio de las baterías en Europa es un 17% más caro que en China, según los cálculos de la IEA. Esta diferencia es crucial, dado que las baterías representan cerca del 40% del coste de fabricación de los vehículos.
Por otra parte, el control estratégico sobre los materiales críticos le otorga una posición de dominancia. Conviene tener presente que Pekín tiene la capacidad de restringir las exportaciones de minerales refinados, como el litio. Si esta medida se aplicara, se encarecerían considerablemente los costes de fabricación de los competidores occidentales.
Además de las ventajas en costes y en el control de los materiales, en este tiempo las empresas chinas han alcanzado un grado tecnológico superior al de la gran mayoría de las compañías europeas, japonesas y norteamericanas, en sectores clave como, por ejemplo, el ámbito de los vehículos eléctricos. Elementos antes mencionados, como las economías de escala que otorga el mercado chino, o las ayudas estatales, refuerzan la idea de que, posiblemente, la brecha tecnológica seguirá ampliándose en los próximos años.
Así pues, se espera que las marcas chinas continúen aumentando su cuota de mercado en los próximos años. En concreto, se calcula que en 2030 representarán un tercio del total de las ventas mundiales, diez puntos porcentuales más respecto a los valores actuales.
En consecuencia, Estados Unidos y, sobre todo, Europa se enfrentan al desafío de una reestructuración de su industria automotriz a medio-largo plazo. El FMI publicó en 2024 un informe en el que cuantifica las principales consecuencias de esta transformación en la industria europea. Según sus estimaciones, un incremento del 15% en la cuota de mercado de las marcas chinas tendría un impacto muy limitado en el PIB del viejo continente en el largo plazo; sin embargo, los efectos en los países muy dependientes de la industria del motor, especialmente los de Europa Central, podrían ser muy significativos. Para estos países, podría provocar una contracción del PIB del 1,5% en los primeros cinco años, además de afectar a una parte importante de la fuerza laboral (en torno al 2,5% en el caso de Eslovaquia).
17 Representa el 8% del PIB del viejo continente.
CONCLUSIONES
Pocos dudan ya de la gravedad del cambio climático. Los datos conjuntos de las principales instituciones meteorológicas indican que todos los años entre 2015 y 2024 se sitúan entre los diez más cálidos desde que hay mediciones fiables.
En el lado positivo, en la última década se han producido mejoras de eficiencia muy significativas en el ámbito de las energías renovables. El avance ha sido tan asombroso que, actualmente, la solar y la eólica son mucho más competitivas que los combustibles fósiles en la generación de electricidad. Así, las renovables se han convertido en una alternativa muy atractiva desde la perspectiva estrictamente económica; una ventaja competitiva que, posiblemente, haya sido el principal vector de crecimiento en los últimos años, por encima, incluso, de las motivaciones climáticas. Por ello, no sorprende que el despliegue de estas tecnologías en la última década haya superado ampliamente las expectativas iniciales.
Al mismo tiempo, se ha producido un salto mayúsculo en la electrificación del transporte terrestre, sustentado en el desplome de los costes de fabricación de las baterías. El avance ha sido tal que, en algunos mercados, el precio ya se sitúa por debajo de los de coches de combustión.
Así pues, la descarbonización parcial de la economía mundial ha dejado de ser una quimera. De hecho, algunas estimaciones anticipan una caída muy significativa de la demanda de hidrocarburos en las próximas décadas, lo que constituye un
desafío mayúsculo para los países petroleros, especialmente para aquellos con costes de extracción más elevados. Su continuidad en el mercado no es evidente, ante la posibilidad de que los países con bajos costes decidan adoptar una estrategia más agresiva para rentabilizar sus ingentes reservas. Será todavía más complicado para aquellas economías petroleras con escasos recursos financieros, dado que su margen de maniobra para impulsar otros sectores productivos es muy limitado.
En paralelo, la transición energética está propiciando una transición extractiva, hacia un sistema que depende fundamentalmente de la minería. El correcto funcionamiento de las cadenas de valor de algunos metales no está garantizado, como consecuencia del explosivo aumento de la demanda y de la posibilidad de que se produzcan interrupciones por motivaciones geopolíticas, como está ocurriendo actualmente con algunas tierras raras.
Asegurar el aprovisionamiento de estos materiales será, cada vez más, una prioridad en términos de seguridad nacional, como demuestran las ambiciones con tintes imperialistas de la administración norteamericana para controlar los recursos de Groenlandia o de Ucrania.
Por si no hubiera suficientes elementos en la ecuación, la descarbonización está originando un desplazamiento de la actividad industrial. China se ha situado, con diferencia, a la vanguardia de la mayoría de las tecnologías vinculadas a la transición energética.
La descarbonización no solo está modificando la arquitectura de la energía, sino que, además, está propiciando una profunda reestructuración económica
Las ventajas competitivas del gigante asiático son formidables y difíciles de igualar: la extraordinaria integración vertical, las voluminosas ayudas estatales y las economías de escala que ofrece el enorme mercado. Esto supone una seria amenaza para algunas industrias occidentales muy sensibles, como la automoción.
Todo ello pone de manifiesto cómo la descarbonización no solo está modificando la arquitectura de la energía, sino que, además, está propiciando una profunda reestructuración económica, con claros ganadores y perdedores.
También está reorientando las prioridades geopolíticas. La economía mundial será menos sensible a la inestabilidad en Oriente Medio. Sin embargo, al mismo tiempo, estará más expuesta a la inseguridad de los países con amplios recursos mineros, o a las decisiones arbitrarias de China en el suministro de metales refinados.
Diez años pueden parecer poco, pero, en el mundo de la energía, son suficientes para iniciar una transformación que está redibujando la economía mundial y las relaciones internacionales.

Perspectivas por países y mapas 07

NOTA METODOLÓGICA SOBRE EL CUADRO DE DATOS MACROECONÓMICOS – (“SEMÁFORO”)
Las cifras económicas que se incluyen en los cuadros de las páginas siguientes son las correspondientes a las estimaciones para el año 2025, y provienen en su mayoría del World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional, en concreto, de la actualización de abril de 2025. Las valoraciones que se ofrecen a través de los “semáforos” se refieren únicamente al dato concreto de dicho año y, por tanto, se trata de una apreciación de carácter muy coyuntural, que no entra a evaluar ni factores estructurales ni las características propias de la economía de cada país, ni por supuesto factores políticos.
Las columnas de “Tendencia” se refieren a la tendencia esperada para el indicador al que acompañan, a partir de la comparación del dato de 2024 con la previsión para 2025. Se considerará que la tendencia mejora, respectivamente, si baja la deuda; si sube el crecimiento; si baja la inflación; si se reduce el déficit o aumenta el superávit fiscal; y si se reduce el déficit o aumenta el superávit por cuenta corriente. En caso contrario, se considera que la tendencia empeora.
En la columna de “Puntuación” se valora de 0 (peor) a 10 (mejor) la situación coyuntural del país. La puntuación se obtiene a partir de la ponderación de las cifras estimadas para 2025 de crecimiento, inflación, déficit público y déficit por cuenta corriente. Se ofrecen a título comparativo las puntuaciones obtenidas en 2024.
La columna “Tendencia” situada junto a la puntuación muestra la tendencia esperada, o las perspectivas de la coyuntura en función de la tendencia de cada uno de los indicadores que se incluyen en el cuadro. Así pues, un círculo verde significa que las tendencias de los indicadores son positivas; uno amarillo muestra que los indicadores registran tendencias mixtas; y uno rojo implica que se espera una tendencia negativa en el conjunto de los indicadores.
La columna “Grupo de riesgo” ofrece la clasificación de Riesgo_País de la OCDE vigente a 30 de junio de 2025. Dicha clasificación va de 1 (menor riesgo) a 7 (mayor riesgo). Los guiones indican que el país no está sujeto a esta clasificación.
PERSPECTIVAS POR PAÍSES
Países PIB
Afganistán - -
África subsahariana 1.900.602 61,5
Albania 28.372 54,3
Alemania 4.744.804 65,4
Angola 113.343 64,5
Antigua y Barbuda 2.373 63,4
Arabia Saudí 1.083.749 34,8
Argelia 268.885 57,8
Argentina 683.533 73,1
Armenia 26.258 54,5
Asia emergente 27.671.608 86,8
Australia 1.771.681 50,9
Austria 534.301 82,9
Azerbaiyán 78.870 21,0
Bahamas 15.178 79,4
Bangladesh 467.218 40,3
Barbados 7.552 97,7
Baréin 47.829 141,4
Bélgica 684.864 106,4
Belice 3.611 59,5
Benín 22.236 52,5
Bielorrusia 71.561 42,9
Bolivia 56.339 92,4
Bosnia Herzegovina 28.807 33,8
Botsuana 19.400 43,0
Brasil 2.125.958 92,0
Brunei 16.007 2,2
Bulgaria 117.007 28,0
Indicadores de coyuntura
PERSPECTIVAS POR PAÍSES
Países PIB
Burkina Faso 27.056 50,2
Burundi 6.745 35,3
Bután 3.422 102,9
Cabo Verde 2.786 109,6
Camboya 49.799 29,1
Camerún 56.011 39,9
Canadá 2.225.341 112,5
Catar 222.776 40,5
Centroafricana, Rep. 2.932 58,3
Chad 18.792 33,9
Chequia 360.244 44,2
Chile 343.823 43,0
China 19.231.705 96,3
Chipre 38.736 60,3
Colombia 427.766 59,7
Comoros 1.548 32,5
Congo, Rep. 15.281 91,4
Congo, Rep. Democrat. 79.119 16,3
Corea del Sur 1.790.322 54,5
Costa de Marfil 94.483 58,1
Costa Rica 102.591 59,7
Croacia 98.951 55,9
Dinamarca 449.940 26,6
Dominica 742 97,8
Dominicana, Rep. 127.828 58,2
Ec.emergentes y en Des. 46.927.423 73,6
Ecuador 125.677 -
Egipto
Indicadores de coyuntura
PERSPECTIVAS POR PAÍSES
Países PIB
El Salvador 36.749 87,9
Emiratos Árabes Unidos 548.598 32,8
Eritrea - -
Eslovaquia 147.031 60,1
Eslovenia 75.224 68,0
España 1.799.511 100,6
Estados Unidos 30.507.217 122,5
Estonia 45.004 25,4
Esuatini 5.483 37,8
Etiopía 117.457 41,8
Filipinas 497.495 58,1
Finlandia 303.945 86,4
Fiyi 6.257 78,2
Francia 3.211.292 116,3
Gabón 20.391 79,2
Gambia 2.771 67,5
Georgia 35.353 35,8
Ghana 88.332 66,4
Granada 1.464 71,4
Grecia 267.348 142,2
Guatemala 121.177 27,2
Guinea 30.094 39,6
Guinea Bissau 2.274 79,4
Guinea Ecuatorial 12.684 35,1
Guyana 25.822 27,7
Haití 33.548 11,8 Honduras 38.172 43,0
Hong Kong 423.999 11,8
Indicadores de coyuntura
PERSPECTIVAS POR PAÍSES
Indicadores de coyuntura
PERSPECTIVAS POR PAÍSES
Indicadores de coyuntura
Macao 53.354 -
Macedonia del Norte 17.885 52,9
Madagascar 18.708 51,3
Malasia 444.984 70,1
Malawi 13.959 73,0
Maldivas 7.480 140,8
Malí 23.208 51,7
Malta 25.750 49,3
Marruecos 165.835 68,9
Mauricio 15.495 83,4
Mauritania 11.470 45,7
México 1.692.640 60,7
Micronesia 500 9,2
Moldavia 19.462 36,3
Mongolia 25.804 42,6
Montenegro 8.562 60,3
Mozambique 23.771 101,1
Myanmar 64.944 62,6
Namibia 14.214 63,9
Nauru 169 15,2
Nepal 46.080 49,4
Nicaragua 21.155 38,4
Níger 21.874 43,4 Nigeria
PERSPECTIVAS POR PAÍSES
Países PIB
Países Bajos 1.272.011 43,3
Pakistán 373.078 73,6
Palau 333 64,7
Panamá 91.675 58,1
Papua Nueva Guinea 33 52,0
Paraguay 45.465 43,9
Perú 303.293
Ruanda 14.771 77,6
Rumanía 403.395 61,6
Rusia 2.076.396 21,4 Samoa 1.160 22,5
San Cristóbal y Nieves 1.129 60,2
San Marino 2.047 64,1
San Vicente y Granadinas 1.242 93,5
Santa Lucía 3 73,6
Santo Tomé y Príncipe 864
Indicadores de coyuntura
PERSPECTIVAS POR PAÍSES
Países PIB 2025 (mill.$) Deuda pública 2025 (% del PIB) Tendencia
Sudán 31.506 252,0
Sudán del Sur 3.998 63,2
Suecia 620.297 33,7
Suiza 947.125 36,9
Surinám 4.506 86,6
Tailandia 546.224 64,5
Taiwán 804.889 24,0
Tanzania 85.977 47,1
Tayikistán 14.836 28,4
Timor Oriental 2.115 13,9
Togo 10.023 69,5
Tonga 568 44,1
Trinidad y Tobago 26.467 67,8
Túnez 56.291 82,9
Turkmenistán 89.054 4,5
Turquía 1.437.406 26,7
Tuvalu 65 3,3
Ucrania 205.742 110,0
Uganda 64.277 54,0
Unión Europea 19.991.160 83,6
Uruguay 79.731 68,5
Uzbekistán 132.484 33,0
Vanuatu 1.267 48,5
Venezuela 108.511 -
Vietnam 490.970 33,6
Yemen 17.401 71,2
Yibuti 4.587 31,2
Zambia 28.910 -
Zimbabue 38.172 58,6
Indicadores de coyuntura
CIFRA DE EXPORTACIONES DE BIENES ESPAÑOLES 2024
> 10.000 mill.€
2.500 - 10.000 mill.€
1.000 - 2.500 mill.€
100 - 1.000 mill.€
< 100 mill.€
TASA DE COBERTURA DE
LAS EXPORTACIONES CON
RESPECTO A LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS 2024
MAPA DE RIESGO PAÍS
Países no clasificados
Riesgo muy bajo
Riesgo bajo
Riesgo medio-bajo
Riesgo medio
Riesgo medio-alto
Riesgo alto
Riesgo muy alto
Riesgo de transferencia y convertibilidad
Riesgo de confiscación, expropiación y nacionalización
Riesgo de guerra y violencia política
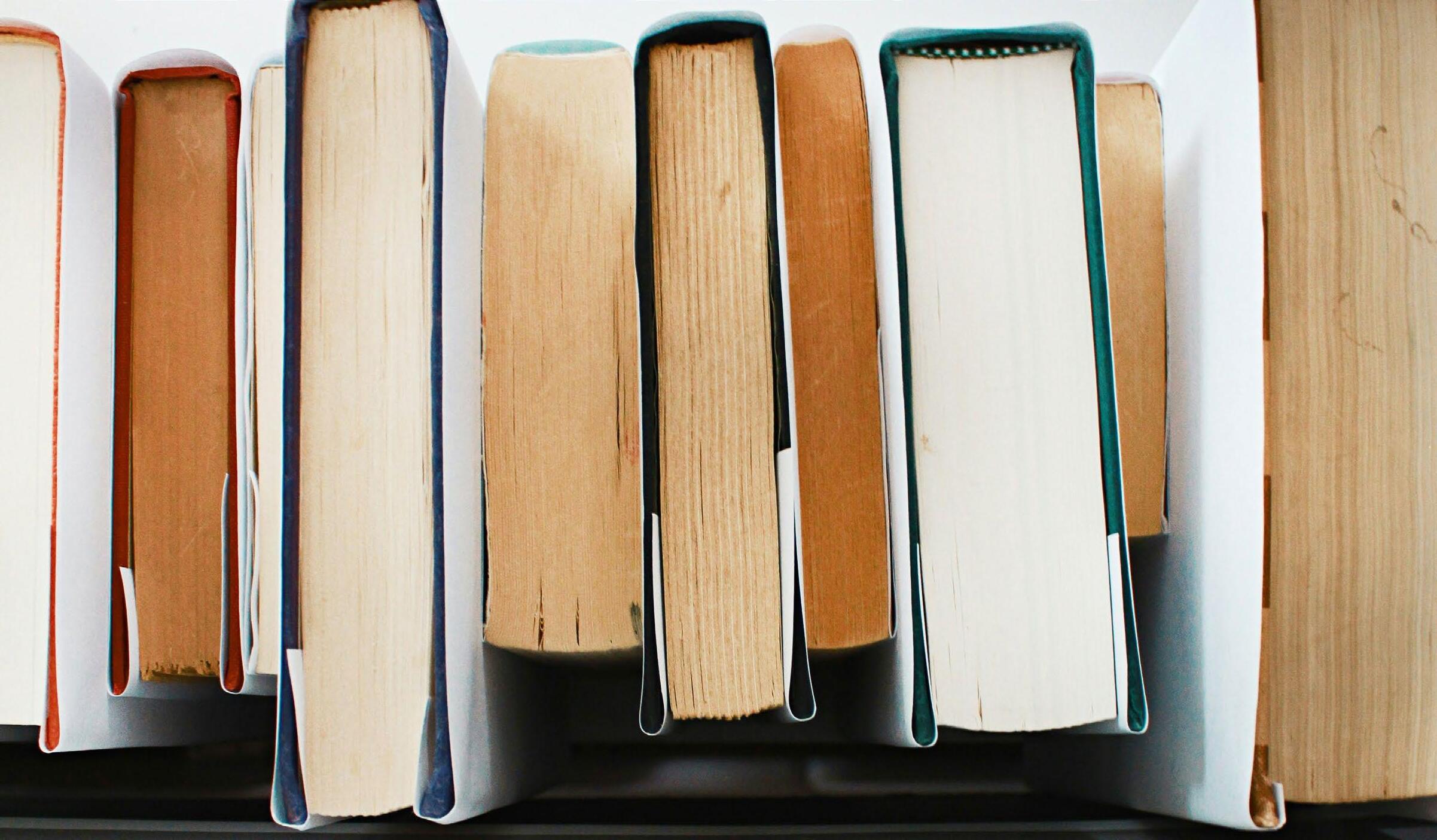
Fuentes consultadas 09
FUENTES CONSULTADAS
1. Diez años de Panorama Cesce y el fin del mundo que lo vio nacer
Allison, G. Destined for War: Can America and China Escape Thucydides's Trap? 2017.
Bown, C. P. Trump's trade war timeline 2.0: An up-to-date guide. Peterson Institute for International economics. 2025.
https://www.piie.com/blogs/realtime-economics/2025/trumps-trade-wartimeline-20-date-guide
Del Amo, P. La erosión del orden liberal internacional y la transición hacia un nuevo sistema. Real Instituto Elcano. 2025.
https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/la-erosion-del-orden-liberalinternacional-y-la-transicion-hacia-un-nuevo-sistema/
Denyer, W. Cheks and balances? Gavekal Research. 2025.
Denyer, W. The return of inflation, and the end or war. Gavekal Research. 2025.
Driessen C. M., Vicente, A., y García-Calvo, C. El impacto de la polarización de la libertad de expresión y el activismo en los valores políticos de la Unión Europea. Real Instituto Elcano. 2024.
https://www.realinstitutoelcano.org/documento-de-trabajo/el-impactode-la-polarizacion-de-la-libertad-de-expresion-y-el-activismo-en-losvalores-politicos-de-la-union-europea
Eizabeth C. The Third Revolution: XI Jinping and the New Chinese State. Economy. 2019.
Financial Times. The geopolitics of chips: Taiwan’s ‘Silicon Shield’. Noviembre 2024.
https://www.ft.com/content/b200135f-7568-4561-8385-815e309c808a
Fondo Monetario Internacional. World Economic Outlook, april 2025: A critical junture amid policy shifts. 2025.
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2025/04/22/worldeconomic-outlook-april-2025
Fondo Monetario Internacional. World Economic Outlook, april 2024: Steady but slow: relience amid divergence. 2024.
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2024/04/16/worldeconomic-outlook-april-2024
Fondo Monetario Internacional. World Economic Outlook, april 2023: A rocky recovery. 2023.
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/04/11/worldeconomic-outlook-april-2023
Fondo Monetario Internacional. World Economic Outlook, april 202: 2War sets back the global recovery. 2022.
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/worldeconomic-outlook-april-2022
Gave, LV. The sword or the shield? Gavekal Research. 2024.
Holland, T. The trouble with energy dominance. Gavekal Research. 2025.

Miller, C. La guerra de los chips. 2023.
Niblett, R. La nueva guerra fría: cómo la disputa entre Estados Unidos y China dará forma a nuestro siglo. 2024.
Rizzi, A. Trump encona la lucha entre Estados Unidos y China por la hegemonía mundial. El País. Abril 2025.
https://elpais.com/internacional/2025-04-13/trump-encona-la-lucha-entreestados-unidos-y-china-por-la-hegemonia-mundial.html
Ruiz, J. J. Hegemonía quebrada: la rivalidad entre Estados Unidos y China en la nueva era de la política de fuerza. Real Instituto Elcano. 2025.
https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/hegemonia-quebrada-la-rivalidadentre-estados-unidos-y-china-en-la-nueva-era-de-la-politica-de-fuerza
Talvi, E. y Leiva, G. La ley del más fuerte y el factor miedo: Trump redefine el orden internacional. Real Instituto Elcano. 2025.
https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/la-ley-del-mas-fuerte-y-elfactor-miedo-trump-redefine-el-orden-internacional
Tett, G. The chain of contradictions in Trump’s economic policy. Financial Times. Diciembre 2024.
https://www.ft.com/content/79708cf0-687d-4134-8cd5-ed99a75f07b2
The Economist. Donald Trump’s executive orders, cabinet picks and policies: tracking the 100 first days. 2025.
https://www.economist.com/interactive/trump-approval-tracker/hundred-days
The Economist. Donald Trump will upend 80 years of American foreign policy. 2025.
https://www.economist.com/leaders/2025/01/16/donald-trump-will-upend80-years-of-american-foreign-policy
The Economist. The real meaning of the DeepSeek drama. 2025.
https://www.economist.com/leaders/2025/01/29/the-real-meaning-of-thedeepseek-drama
The Economist. Trump’s incoherent trade policy will do lasting damage. 2025.
https://www.economist.com/leaders/2025/04/10/trumps-incoherent-tradepolicy-will-do-lasting-damage
Vallespín, F. y Martínez Bscuñán, M. Populismos. 2017.
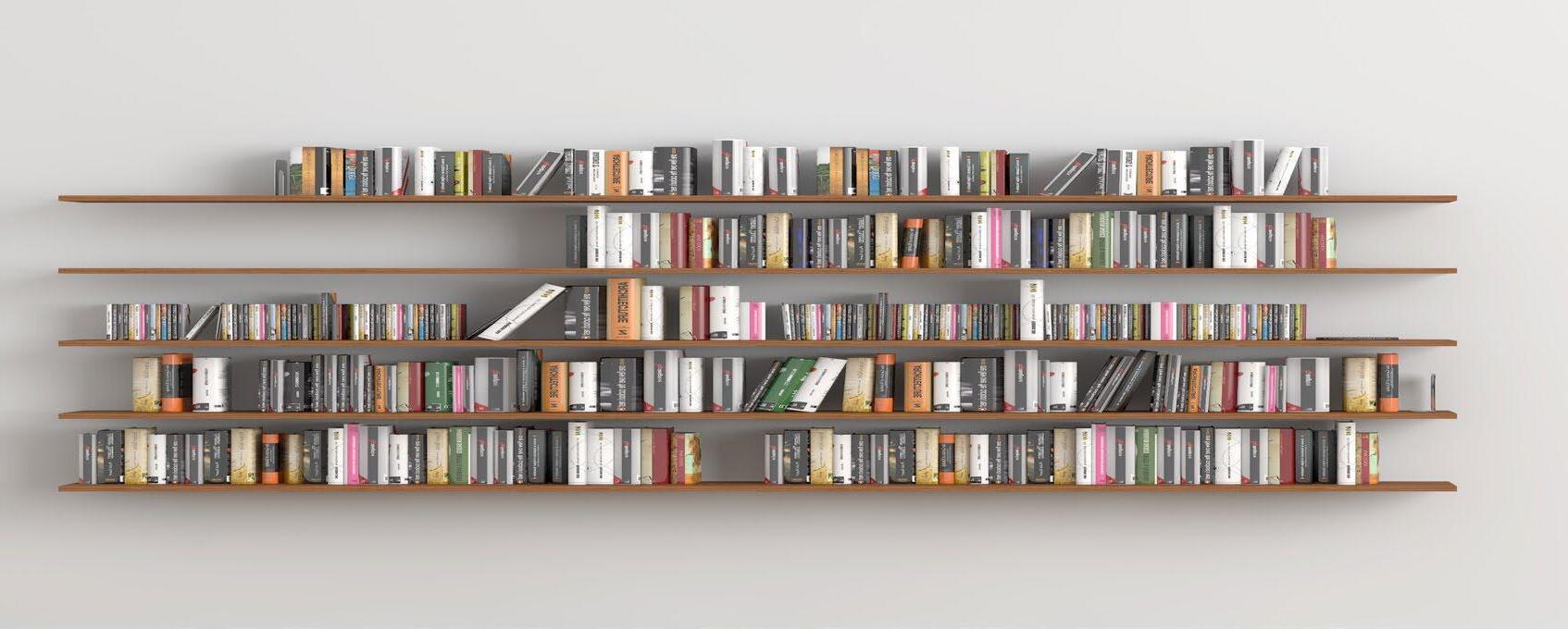
FUENTES CONSULTADAS
2. Estados Unidos vs. China. La confrontación que definirá el Nuevo Orden Mundial
Ashford, E., y Cooper, E. Assumption testing: Multipolarity is more dangerous than bipolarity for the United States. Stimson Center. 2023.
https://www.stimson.org/2023/assumption-testing-multipolarity-is-moredangerous-than-bipolarity-for-the-united-states/
Asia Times. Taking Taiwan: Will Xi or won't Xi? Enero 2025.
https://asiatimes.com/2025/01/taking-taiwan-will-xi-or-wont-xi/
Bonet, L. Choque de Titanes. Cesce. Panorama 2019.
https://issuu.com/cesce.es/docs/panorama_internacional_2019
Financial Times. Trump, Putin, Xi and the new age of empire. Febrero de 2025.
https://www.ft.com/content/01af9c29-eb7f-484b-9fe7-2dbabc41ed52
Financial Times. What Donald Trump’s closer ties to Russia mean for China. Febrero de 2025.
https://www.ft.com/content/29e007bb-436b-4078-8303-48cc486aeb3e
Kortunov, A. Why the World is Not Becoming Multipolar. Russian International Affairs Counci. 2018.
https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/analytics/why-theworld-is-not-becoming-multipolar/?sphrase_id=214795559
Loring, R. China, un nuevo orden internacional. Cesce. Panorama 2021.
https://issuu.com/cesce.es/docs/2021_cesce_panorama
Loring, R. Tormenta en el Sahel. Cesce. Panorama 2023.
https://issuu.com/cesce.es/docs/panorama_internacional_2023
Mastro, O. S. The myth of multipolarity: American power’s staying power. Foreign Affairs. 2023.
https://www.foreignaffairs.com/united-states/china-multipolarity-myth
The Economist. The most dangerous place on Earth. Mayo 2021.
https://www.economist.com/leaders/2021/05/01/the-most-dangerousplace-on-earth
The Week. Will China invade Taiwan? Marzo 2025. https://theweek.com/news/world-news/asia-pacific/954343/what-wouldhappen-china-attempt-invade-taiwan
Womack, B. Asymmetry and International Relationships. Cambridge University Press. 2016.
Primakov, E. M. International Relations on the Eve of the 21st Century: Problems and Prospects. International Affairs. 1996.
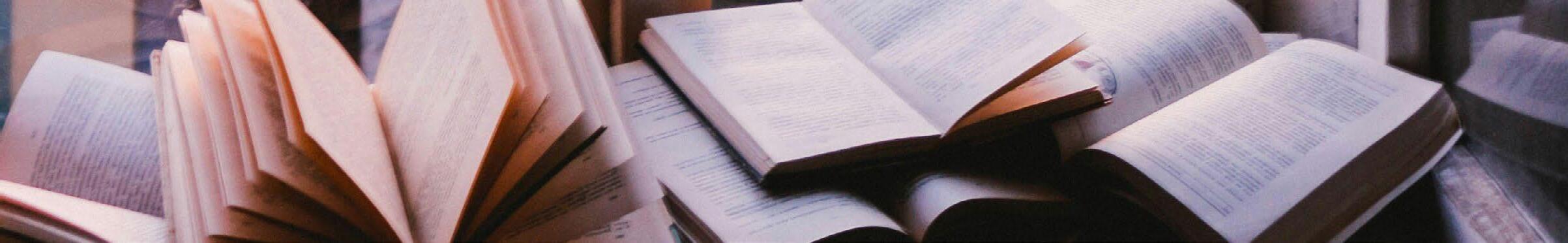
FUENTES CONSULTADAS
Atlantic Council. Europe’s new industrial plan faces formidable obstacles. 2025.
https://www.atlanticcouncil.org/international-security/europes-newindustrial-plan-faces-formidable-obstacles/
Bertelsmann Stiftung. EuroStack: A European Alternative for Digital Sovereignty. 2025.
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/user_upload/ EuroStack__2025_final.pdf
Bloomberg. Trump's New World Order: The Transatlantic Alliance Is Dead. Febrero 2025.
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2025-02-17/trump-s-newworld-order-the-transatlantic-alliance-is-dead
Bruegel. How can Europe defend itself without the US? 2025.
https://www.bruegel.org/newsletter/how-can-europe-defend-itself-without-us
CaixaBank Research. El nuevo marco de gobernanza económica de la Unión Europea. Enero 2025.
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/sectorpublico/nuevo-marco-gobernanza-economica-ue
Elcano Royal Institute. El modelo económico europeo ante el retorno de la geopolítica: diagnóstico y propuestas de reforma. 2025.
https://www.realinstitutoelcano.org/informes/el-modelo-economico-europeoante-el-retorno-de-la-geopolitica-diagnostico-y-propuestas-de-reforma/
Elcano Royal Institute. El reto de la soberanía tecnológica: hacia un ecosistema digital europeo propio. Abril 2025.
https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/el-reto-de-la-soberaniatecnologica-hacia-un-ecosistema-digital-europeo-propio/
Elcano Royal Institute. Europa ante el desafío de Trump: ¿acomodación o autonomía? Marzo 2025.
https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/europa-ante-el-desafio-detrump-acomodacion-o-autonomia/
European Central Bank. Labour productivity growth in the euro area and the United States: short and long-term developments. Economic Bulletin, Issue 6/2024. Junio 2024.
https://www.ecb.europa.eu/press/economic-bulletin/focus/2024/html/ecb. ebbox202406_01~9c8418b554.en.html
Financial Times. The EU’s plan to regain its competitive edge. Junio 2025.
https://www.ft.com/content/4d5dea18-bc4b-4ccf-94d3-1973fd1467cc
Financial Times. Juncker defends EU enlargement freeze and calls for new approach. Junio 2025.
https://www.ft.com/content/73beff8b-b143-483c-ab7c-03f98fd5ff5f
Foreign Policy. Europe Must Defend Itself Without U.S. Help—Here’s How. Febrero 2025.
https://foreignpolicy.com/2025/02/18/europe-defense-ukraine-trump-vance-munich/
ING Think. Why the new growth chapter for EU manufacturing is set to be a slow burn. 2025.
https://think.ing.com/articles/why-the-new-growth-chapter-for-eumanufacturing-is-set-to-be-a-slow-burn/
de Soyres, F., Fisgin, E., García-Cabo Herrero, J., Lott, M., Machol, C., y Richards, K. An investigation into the economic slowdown in the euro area. VoxEU. Diciembre 2024.
https://cepr.org/voxeu/columns/investigation-economic-slowdown-euro-area
The Economist. Can Europe afford to be the world’s last free-trader? Febrero 2025.
https://www.economist.com/europe/2025/02/06/can-europe-afford-to-bethe-worlds-last-free-trader
The Economist. Europe has no escape from stagnation. Febrero 2025.
https://www.economist.com/finance-and-economics/2025/02/06/europehas-no-escape-from-stagnation
The Economist. How to make European industrial policy work. Febrero 2025.
https://www.economist.com/briefing/2024/02/18/how-to-make-europeanindustrial-policy-work
3. La Unión Europea: 10 años, 10 retos
FUENTES CONSULTADAS
Álvarez, C. ¿El paraíso perdido? Tráfico de armas de fuego y violencia en Ecuador. Global Initiative Against Transnational Organized Crime . Junio 2024.
https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2024/06/CarlaA%CC%81lvarez-%C2%BFEl-parai%CC%81so-perdido_-Tra%CC%81fico-dearmas-de-fuego-y-violencia-en-Ecuador-GI-TOC-junio-2024.pdf
Baños Jiménez, L. R. Inseguridad y aumento de la delincuencia organizada en Ecuador: una aproximación. INNOVACIÓN & SABER, Vol. 6, No. 6. Septiembre 2023.
https://innovacionysaber.isupol.edu.ec/index.php/innovacion/article/view/251
Bisca, P. M., et al. Violent Crime and Insecurity in Latin America and the Caribbean: A Macroeconomic Perspective. IMF Departmental Paper. Noviembre 2024.
https://www.imf.org/en/Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/ Issues/2024/11/11/Violent-Crime-and-Insecurity-in-Latin-America-and-theCaribbean-A-Macroeconomic-Perspective-555570
Corporación Latinobarómetro. Informe Latinobarómetro 2024: La Democracia Resiliente. Latinobarómetro. 2024.
https://www.latinobarometro.org/latContents.jsp
González Calanche, G. ¿Qué está pasando? International Crisis Group. Febrero 2025.
https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/andes/ecuador/ resurgent-crime-casts-shadow-over-ecuadors-polls
International Crisis Group. Mitigar la violencia en los centros de narcotráfico en América Latina. Report No. 108, Latin America & Caribbean. Marzo 2025.
https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/colombia-ecuadorguatemala-honduras-mexico/108-curbing-violence-latin-america-drugtrafficking-hotspots
Malamud, C. y Núñez Castellano, R. América Latina, crimen organizado e inseguridad ciudadana. Real Instituto Elcano. Noviembre 2024.
https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/america-latina-crimenorganizado-e-inseguridad-ciudadana/
Maldonado Aranda, S. Crimen organizado y políticas de seguridad en México: balance pre-sexenal (2018–2024). Revista Mexicana de Sociología, Vol. 86, No. 1. Marzo 2024.
https://www.scielo.org.mx/pdf/rms/v86n1/2594-0651-rms-86-01-239.pdf
NU. CEPAL. América Latina y el Caribe ante las trampas del desarrollo: transformaciones indispensables y cómo gestionarlas. Síntesis. CEPAL. Octubre 2024.
https://www.cepal.org/es/publicaciones/80740-america-latina-caribetrampas-desarrollo-transformaciones-indispensables-como
OIT. Panorama Laboral 2024. Oficina Internacional del Trabajo. 2025.
https://www.ilo.org/sites/default/files/2025-03/OIT-PANORAMA-LABORAL-2024.pdf
Perez-Vincent, S. M., et al. Los costos del crimen y la violencia: ampliación y actualización de las estimaciones para América Latina y el Caribe. Noviembre 2024.
https://publications.iadb.org/es/los-costos-del-crimen-y-la-violenciaampliacion-y-actualizacion-de-las-estimaciones-para-america
Pérez Ricart, C. A. Los orígenes de la violencia mexicana (2007–2023). Revista de Ciencia Política, Vol. 44, No. 2. Septiembre 2024.
https://revistaaisthesis.uc.cl/index.php/rcp/article/view/85012
Rodríguez Pinzón, E. y Mila-Maldonado, A. La seguridad en América Latina: desafíos actuales y perspectivas futuras. Fundación Carolina. Julio 2024.
https://www.fundacioncarolina.es/catalogo/la-seguridad-en-americalatina-desafios-actuales-y-perspectivas-futuras/
Woody, C. 400 Murders a Day: 10 Reasons Why Latin America Is the World's Most Violent Place. Business Insider. Septiembre 2019.
https://www.businessinsider.com/latin-america-is-the-worlds-mostviolent-region-crime-2019-9
4.
América Latina: crimen y castigo
FUENTES CONSULTADAS
5. África 2015-2025: viejos retos y nuevos desafíos
African Development Bank. African Economic Outlook 2024.
https://www.afdb.org/en/documents/african-economic-outlook-2024
Afreximbank. State of Play of Debt Burden in Africa 2024: Debt Dynamics and Mounting Vulnerability.
https://media.afreximbank.com/afrexim/State-of-Play-of-Debt-Burden-inAfrica-2024-Debt-Dynamics-and-Mounting-Vulnerability.pdf
Bloomberg NEF. Africa Power Transition Factbook 2024. https://assets.bbhub.io/professional/sites/24/Africa-Power-TransitionFactbook-2024.pdf
Brookings Institution. Brookings Africa Foresight Report 2015. Brookings Institution. 2015.
https://www.andrewleunginternationalconsultants.com/files/brookings2015-africa-foresight-report.pdf
Brookings Institution. Foresight Africa: Top Priorities for the Continent 2025–2030. Brookings Institution. 2025.
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2025/01/Foresight-Africa2025-2030-Full-report.pdf
Council on Foreign Relations. Violent Extremism: Sahel. CFR Global Conflict Tracker.
https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/violent-extremismsahel
Sánchez-Rey Navarro, A. El oso en la confluencia del Nilo: la política exterior de Rusia en el conflicto de Sudán. Instituto Español de Estudios Estratégicos. 2024.
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2024/DIEEEO81_2024_ ALVSAN_Sudan.pdf
The Economist. A Hopeful Continent. The Economist. 2013.
https://www.economist.com/special-report/2013/03/02/a-hopefulcontinent
UNCTAD. Economic Development in Africa Report 2024.
https://unctad.org/publication/economic-development-africa-report-2024
Vines, A. Understanding Africa’s Coups. Georgetown Journal of International Affairs. 2024.
https://gjia.georgetown.edu/2024/04/13/understanding-africas-coups/
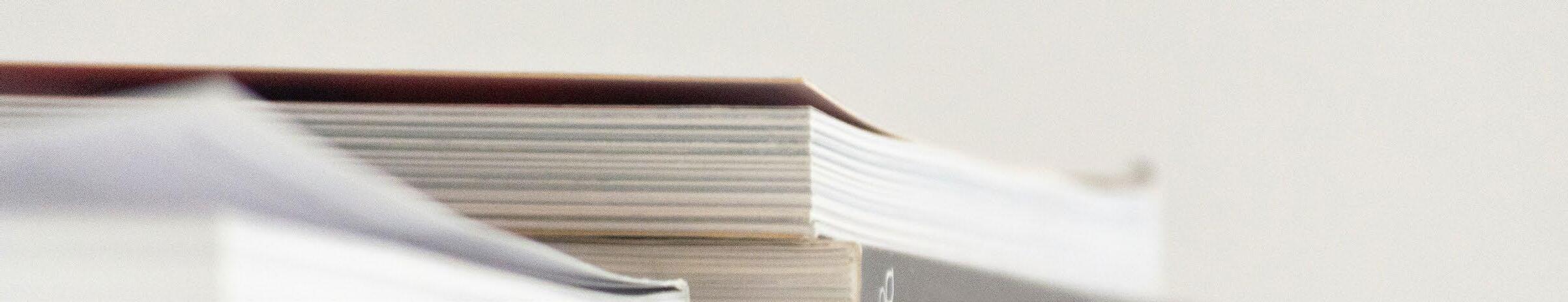
FUENTES CONSULTADAS
Arjona, P. La era del agua. Cesce. Panorama 2024.
https://issuu.com/cesce.es/docs/panorama_internacional_2024
Arjona, P. La era de los metales. Cesce. Panorama 2022.
https://issuu.com/cesce.es/docs/panorama_internacional_2022
Arjona, P. La gran distorsión del mercado del petróleo. Cesce. Panorama 2020.
https://issuu.com/cesce.es/docs/panorama_internacional_2020
Arjona, P. Rebelión en la granja: la nueva estructura del mercado del petróleo. Cesce. Panorama 2019.
https://issuu.com/cesce.es/docs/panorama_internacional_2019
Arjona, P. Transición energética, ¿otro mundo es posible? Cesce. Panorama 2019.
https://issuu.com/cesce.es/docs/panorama_internacional_2019
Bencivelli, L., Jorra, M., Lajer, Andrés., Suárez-Varela, M. y Vuletic, M. The rise of the electric vehicle in China and its impact in the EU. Banco de España. Economic Bulletin 2024/Q4.
https://www.bde.es/f/webbe/SES/Secciones/Publicaciones/ InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/24/T4/Files/be2404-art03e.pdf
British Petroleum. bp Energy Outlook. 2024. https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/ pdfs/energy-economics/energy-outlook/bp-energy-outlook-2024.pdf
BloombergNEF. Electric Vehicle Outlook. 2024. https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook/
BloombergNEF. Energy Transition Investment Trends 2025.
https://about.bnef.com/energy-transition-investment/
Carton, B., Cerdeiro, D., Weber, A., Wingender, P., Yao, J. y Zymek, R. Europe’s Shift to Electric Vehicles Amid Intensifying Global Competition. International Monetary Fund.
https://www.elibrary.imf.org/downloadpdf/view/journals/001/2024/218/ article-A000-en.pdf
Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos. Informe Estadístico Anual. 2007.
https://www.cores.es/es/node/2512
Cubero, J., Más, P., Ortíz, J. y Ruiz, P. Reaping the benefits of renewable energy in the Spanish economy. BBVA Research. 2025.
https://www.bbvaresearch.com/en/publicaciones/spain-reaping-thebenefits-of-renewable-energy-in-the-spanish-economy/
International Energy Agency. Batteries and Secure Energy Transitions. 2024.
https://www.iea.org/reports/batteries-and-secure-energy-transitions
International Energy Agency. Global EV Outlook. 2024.
https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2024
International Energy Agency. Global EV Outlook. 2025.
https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2025

6. Hacia una nueva arquitectura de la energía
International Energy Agency. Global Critical Minerals Outlook. 2024.
https://www.iea.org/reports/global-critical-minerals-outlook-2024
International Energy Agency. Global Critical Minerals Outlook. 2025.
https://www.iea.org/reports/global-critical-minerals-outlook-2025
International Renewable Energy Agency. Solar PV supply chains. 2015.
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2024/Sep/ IRENA_Solar_PV_supply_chains_technical_ESG_standards_2024.pdf
International Renewable Energy Agency. Renewable Power Generation Costs. 2023.
https://www.irena.org/Publications/2024/Sep/Renewable-PowerGeneration-Costs-in-2023
Kennedy, S. The Chinese EV Dilemma: Subsidized Yet Striking. Center for Strategic & International Studies.
https://www.csis.org/blogs/trustee-china-hand/chinese-ev-dilemmasubsidized-yet-striking
Lazard. Levelized Cost of Energy. 2024.
https://www.lazard.com/media/xemfey0k/lazards-lcoeplus-june-2024-_vf.pdf
Petrovich, B. y Rosslowe, C. European Electricity Review 2025. Ember. 2025.
https://ember-energy.org/app/uploads/2025/01/EER_2025_22012025.pdf
Red Eléctrica. El sistema eléctrico español. 2015.
https://www.ree.es/sites/default/files/downloadable/inf_sis_elec_ree_2015.pdf
Red Eléctrica. El sistema eléctrico español. 2024.
https://www.sistemaelectrico-ree.es/sites/default/files/2025-03/ISE_2024.pdf
Wold Bank. Commodity Markets Outlook. 2025. https://openknowledge.worldbank.org/bitstreams/da594347-9699-412e888d-134f5c171d06/download

Hemeroteca 09

HEMEROTECA













© Cesce, S.A. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial, la distribución o comunicación pública de este documento, así como la edición de todo o parte de su contenido a través de cualquier proceso reprográfico, electrónico u otros sin autorización previa y expresa de su titular. La información contenida en este documento refleja exclusivamente comentarios y apreciaciones propias de esta Compañía, por lo que Cesce declina cualquier tipo y grado de responsabilidad por el uso incorrecto o indebido de dicha información.
Velázquez, 74, Madrid
cesce.es
