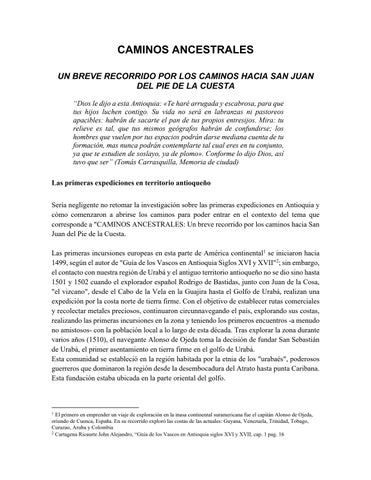CAMINOS ANCESTRALES
UN BREVE RECORRIDO POR LOS CAMINOS HACIA SAN JUAN DEL PIE DE LA CUESTA
“Dios le dijo a esta Antioquia: «Te haré arrugada y escabrosa, para que tus hijos luchen contigo. Su vida no será en labranzas ni pastoreos apacibles: habrán de sacarte el pan de tus propios entresijos. Mira: tu relieve es tal, que tus mismos geógrafos habrán de confundirse; los hombres que vuelen por tus espacios podrán darse mediana cuenta de tu formación, mas nunca podrán contemplarte tal cual eres en tu conjunto, ya que te estudien de soslayo, ya de plomo». Conforme lo dijo Dios, así tuvo que ser” (Tomás Carrasquilla, Memoria de ciudad)
Las primeras expediciones en territorio antioqueño
Sería negligente no retomar la investigación sobre las primeras expediciones en Antioquia y cómo comenzaron a abrirse los caminos para poder entrar en el contexto del tema que corresponde a "CAMINOS ANCESTRALES: Un breve recorrido por los caminos hacia San Juan del Pie de la Cuesta.
Las primeras incursiones europeas en esta parte de América continental1 se iniciaron hacia 1499, según el autor de "Guía de los Vascos en Antioquia Siglos XVI y XVII"2; sin embargo, el contacto con nuestra región de Urabá y el antiguo territorio antioqueño no se dio sino hasta 1501 y 1502 cuando el explorador español Rodrigo de Bastidas, junto con Juan de la Cosa, "el vizcano", desde el Cabo de la Vela en la Guajira hasta el Golfo de Urabá, realizan una expedición por la costa norte de tierra firme. Con el objetivo de establecer rutas comerciales y recolectar metales preciosos, continuaron circunnavegando el país, explorando sus costas, realizando las primeras incursiones en la zona y teniendo los primeros encuentros -a menudo no amistosos- con la población local a lo largo de esta década. Tras explorar la zona durante varios años (1510), el navegante Alonso de Ojeda toma la decisión de fundar San Sebastián de Urabá, el primer asentamiento en tierra firme en el golfo de Urabá. Esta comunidad se estableció en la región habitada por la etnia de los "urabaés", poderosos guerreros que dominaron la región desde la desembocadura del Atrato hasta punta Caribana. Esta fundación estaba ubicada en la parte oriental del golfo
1 El primero en emprender un viaje de exploración en la masa continental suramericana fue el capitán Alonso de Ojeda, oriundo de Cuenca, España. En su recorrido exploró las costas de las actuales: Guyana, Venezuela, Trinidad, Tobago, Curazao, Aruba y Colombia
2 Cartagena Ricaurte John Alejandro, “Guía de los Vascos en Antioquia siglos XVI y XVII, cap. 1 pag. 16
Debido a la agresiva defensa planteada por los nativos, que utilizaban flechas envenenadas, el asentamiento -que, para ser justos, era más bien un fortín- fue rápidamente abandonado, y sus habitantes reubicados en un lugar más seguro y tranquilo.
Expediciones desde Nueva Andalucía al antiguo territorio histórico
Los conquistadores iniciaron expediciones desde la gobernación de Nueva Andalucía con el objetivo de descubrir una nueva ruta hacia el sur en su afán por llegar a Perú y sus riquezas, en busca del antiguo mito de Dabaibe o Dabeiba, el dorado antioqueño. Como resultado, esos exploradores establecieron ese año San Sebastián de Buenavista, un nuevo asentamiento en el territorio de Urabá. Este asentamiento se encuentra cerca del antiguo poblado de San Sebastián de Urabá, que fue abandonado en 1510. Muchas expediciones partieron de esta ciudad antes de llegar al interior del antiguo territorio. La primera de estas expediciones, además del intento de Pedro de Heredia de localizar Dabaibe o Dabeiba en 1536, fue liderada por Francisco César, quien probablemente entró por el Río León con 63 españoles a principios de 1537.
El grupo consiguió escalar la Serrana de Abibe y llegar hasta el terreno de Guaca, donde mandaba el cacique Nutibara. Esto se logró a pesar de las grandes dificultades. En algunos territorios más cercanos a Urabá, su hermano Quinunchú llevaba las riendas. Los indígenas rechazaron a los invasores y se produjeron numerosas y sangrientas batallas. Quinunchú falleció en ellas, y el golpe español fue muy fuerte, minando los cadáveres de los indios derrotados. Los europeos regresaron rápidamente a San Sebastián, entusiasmados. Afirmaban haber visto comunidades nativas americanas avanzadas y prósperas, con unas 70.000 personas. Además, Francisco Cesar había oído referencias mucho más precisas sobre Buriticá, donde habría ricas minas de mineral, en la región sureste de Guaca.
Por estas fechas, Juan Vadillo había sido nombrado por la Audiencia de Santo Domingo para ocupar la residencia y el cargo de Pedro de Heredia, gobernador de Cartagena. Precisamente en sus funciones de nuevo gobernador, al parecer conocedor de las riquezas del "Dabeibe" por expediciones anteriores, tuvo la intención de realizar una nueva incursión en este territorio.3
Los preparativos para esta empresa son relatados por el propio Vadillo, cuando se dispuso a contratar hombres, caballos y pertrechos para llevar a cabo su proyecto, del cual afirma lo siguiente:
3 Los expedicionarios partieron de San Sebastián de Urabá con 150 españoles, algunos religiosos y un número indeterminado de indígenas y negros a su servicio. William JARAMILLO MEJÍA, Antioquia bajo los Austrias, Tom. I, Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1998, p. 74
[…]Desde Cartagena envié tres navíos con gente y caballos a San Sebastián de Buenavista de Urabá porque por aligerar el camino y después de haber despachado estos dos navíos me partí en su seguimiento con un bergantín y una fusta en 19 de septiembre de 1537 años. Y llegué a San Sebastián dos días antes de Navidad y allí se reformó la gente y caballos e porque para el camino había ne cesidad de proveer allende de las otras cosas de maíz para 15 o 20 días me detuve por lo proveer hasta 23 de enero del año que pasó de 1538 y porque por tierra había ciertos ríos que salían a la mar y estorbaban el camino a lo menos lo hacían trabajoso hice que la gente se partiese por la costa de mar con los caballos en pelo por causa de los ríos porque más ligeramente los pasasen e yo con cierta parte de la gente en seis bergantines con los mantenimientos me partí en 24 del dicho mes para tomar la gente e n la costa junto a un río que allí salía a la mar entre un puerto que llaman de Santa María y la boca del Darién donde me desembarqué otro día y hallé la gente y caballos.4 […] Juan Vadillo describió cómo sucedió en enero de 1538: salieron de San Sebastián, siguiendo las indicaciones de César. Se llevaron al menos 300 caballos y 200 hombres en su viaje a Guaca, donde se encontraron de nuevo con Nutibara. Vadillo y sus hombres buscaron oro por toda la región de la cordillera occidental antes de llegar al Ro Cauca, posiblemente en la región de Buriticá, donde se enfrentaron al cacique que no pudo darles los diez canastos de oro que habían pedido a cambio de la libertad de su mujer y sus hijos. Continuaron hacia el sur, ya que Vadillo intentaba evitar su juicio de residencia en Cartagena, y luego recorrieron todo el valle del Cauca desde Buriticá hacia el suroeste.
Las expediciones anteriores abrieron el apetito porque estaba claro que la zona estaba muy poblada y tenía buenos yacimientos minerales: los españoles, tras 30 años de exploración a lo largo de la costa, habían descubierto las fuentes de mineral que hasta entonces habían obtenido mediante saqueos o intercambios.
En consecuencia, en 1541, Jorge Robeldo, lugarteniente de Sebastián de Belalcázar que aspiraba a la independencia y ya había fundado las ciudades de Cartago y Anserma, partió de Anserma con 84 hombres que tenían amplia experiencia en América en dirección al norte. Después de recorrer las regiones de Pícara, Pozo, Paucura (Pácora) y Arma, entró en el actual territorio antiguo de la margen izquierda del río Cauca y recorrió los pueblos de Pascuas, Poblanco, Cinifaná y de las Peras (Amagá), llamado así por la abundancia de manantiales de
29 Ibíd. p. 63.
4 Gregorio SALDARRIAGA ESCOBAR, “Transcripción de la relación del viaje del licenciado Joan de Vadillo entre San Sebastián de Urabá y Cali, 1539”, Boletín de Antropología, Universidad de Antioquia, Medellín, Vol. 26, Nº 43, 2012, p. 45.agua dulce, y Munga o Pueblo de la Sal (Heliconia). Un grupo liderado por Jerónimo Luis Tejelo partió de allí y recorrió la cordillera central hasta llegar al Valle de Aburrá, donde continuaron todos los hispanohablantes. Varios nativos americanos se suicidaron ahorcándose con sus mantas para evitar caer bajo el control de los españoles o por miedo ya que los invasores fueron recibidos con determinación y armados con dardos, macanas y tiraderas (aunque es dudoso que fueran flechas). Los españoles salieron de Aburrá hacia finales de agosto de 1541, cruzaron el Llano de Ovejas y regresaron al Cauca, esta vez cerca de Sopetrán. Continuaron hacia el norte y llegaron a Taham, donde cruzaron el Cauca. Recorrieron el cercano Buriticá y continuaron hasta llegar a las cercanías de Ituango; en el camino dejaron las provincias de Buriticá, Corome y Ebéjico. Otro grupo había recorrido las provincias de Nutave (Nutabe) y Urezco por el oriente del río Cauca.

 Retrato y firma autógrafa de Jorge Robledo. Esta imagen elaborada en el siglo XIX, ha entrado a ser parte de la iconografía del conquistador (Geografía General y Compendio Histórico del Estado de Antioquia en Colombia, de Manuel Uribe Angel. París, 1885).
Retrato y firma autógrafa de Jorge Robledo. Esta imagen elaborada en el siglo XIX, ha entrado a ser parte de la iconografía del conquistador (Geografía General y Compendio Histórico del Estado de Antioquia en Colombia, de Manuel Uribe Angel. París, 1885).
Todos los Caminos nos llevan a……
Los pobladores de la provincia de Antioquia sintieron la necesidad de construir vías que les permitieran escapar del aislamento al que estaban sometidos como consecuencia de las dificultades topográficas, a la "Antioquia arrugada" de la que hablaba don Tomás Carrasquilla en su "Memoria de Ciudad".
Sin duda, las rutas son los hitos físicos mediante los cuales se concretan los procesos de poblamiento y se conectan los lazos sociales y económicos que, en últimas, solidifican una determinada región o sociedad. Debido a la dificultad que entraña su construcción y destrucción, se convierten en vestigios perdurables que pueden ser reconocidos y reconstruidos con el relato de sus recorridos.
Al hablar de caminos, podemos estar refiriéndonos a picos o "rastros" en el paisaje que sólo los conocedores del tema pueden ver.
Existe la creencia generalizada de que los españoles construyeron los "verdaderos" caminos que ya existían y empezaron a hacerlo desde el principio de la conquista; es interesante señalar que generalmente se cree que aquí en Colombia, los españoles utilizaron técnicas romanas para construir los caminos que utilizaron los primeros conquistadores:
[…]Las técnicas de construcción de calzada que encontramos en los caminos reales construidos a lo largo de Colombia tienen un origen remoto en el Imperio Romano y el desarrollo medieval de los caminos en España [...] Los romanos llegaron a distintos tipos de calzadas, las cuales simplificadas, se continuaron ofreciendo en la Edad Media Ibérica[…] (Langebaek et al., 2000: 72).
Cuando se reconoce que los indígenas tenían caminos, el esfuerzo que se hace es para demostrar que eran «cortos» o de poca importancia, tal como se cita:
[…] las comunicaciones entre las diferentes subregiones del país tenían poca importancia en la formación de redes amplias de intercambio económico. Quiero enfatizar aquí el caso de los muiscas y su supuesta relación con grupos muy alejados. Al igual que lo planteado por Earle (1987a) con respecto a sociedades complejas del Perú y del Pacífico, en Colombia prehispánica fuertes diferencias de medio ambiente resultaron en contrastes en sistemas productivos, no en el desarrollo de simbiosis entre regiones muy apartadas. Los cacicazgos colombianos tendieron a ser unidades de producción de comida autosuficientes. Eventualmente se puede documentar que el intercambio de materias primas por objetos elaborados alcanzó cierta importancia en algunas regiones del país […] sin embargo aún en este caso, el tamaño de los circuitos de intercambio fue más reducido de lo que usualmente se piensa […] (Langebaek, 1995: 35).
Es importante recordar la historia al hablar del camino real, que ha recibido muchos nombres, como el camino del virrey, camino viejo, camino del gobierno y la camino colonial. Sin este camino habría sido imposible impulsar el desarrollo de los asentamientos occidentales. Por este camino pasaban los comerciantes, viajeros y caminantes que se dirigían a la Villa del Aburra (hoy Medellín) desde Santa Fe de Antioquia y posteriormente desde nuestro pueblo de San Jerónimo. No es posible abarcar toda la historia de este camino en estas pocas líneas, pero es seguro afirmar que sin él, el comercio y la comunicación con la Villa del Aburra habrían frenado nuestro crecimiento, reconocimiento e identidad.
"El Camino del Virrey" conectaba Santa Fe de Antioquia, que fue la capital provincial hasta la segunda decada del siglo XIX, con Medelln hasta ese momento; luego de que el congreso el 17 de abril de 1826 decretara el traslado de la capital de Antioquia a Medellín y pasó a ser un camino de tránsito de impuestos a un camino de arrieros y viajeros. Se había iniciado la construcción, en esa época, de la antigua carretera al mar desde el barrio Robledo (en el emblemático sitio de El Jordán), subiendo por San Cristóbal hasta alcanzar El Boquerón, bajando hacia San Sebastián de Palmitas, pasando por Urquitá para descender hasta San Jerónimo de los Cedros (hoy San Jerónimo) y ganarse el río Cauca para llegar a la ciudad patrimonio de los antioqueños y colombianos: Antioquia.
Muchas cosas se dicen del "camino del virrey", que, como dijimos anteriormente, era el enlace entre Santa Fe de Antioquia y el centro de la ciudad de Medellín e incluso hasta Bogotá. A través de esta ruta, se llevaban y traían mercancías, transitaban personas y animales, contribuyendo al desarrollo de los pueblos de los alrededores. Según cuentan entre Medellín y Santa fe, en la época colonial existía un asentamiento de presos, que eran los encargados de reparar los caminos en aquella época. Debido a que pasaba mucha gente adinerada, tenían que venir y colocar cada piedra en su sitio para crear un camino seguro.
La utilización de nuevas rutas hizo que el "camino del virrey" perdiera sus características estilísticas y técnicas. Entre San Cristóbal y el Boquerón, en las nuevas rutas, aún quedan algunos vestigios. La ruta entre El Boquerón y El Tambo presenta conexiones constructivas como corrales. En la Volcana se han perdido elementos estructurales y de diseño debido, entre otros factores, a la confluencia de importantes desprendimientos. Boquerón y Palmitas han sufrido modificaciones formales de uso. Quedan algunos elementos originales aislados entre Palmitas y San Jerónimo.
Además de las fuentes secundarias que se han recopilado a partir de datos extraídos de diversos textos, como se muestra a continuación:
Por el año de 1720, se escribe sobre la posesión de una stierras en San Jerónimo del Pie de la Cuesta por parte del cura doctrinero Rodrigo de Santander, quien poseía un pedazo de cañaveral y caña de azúcar que pasa por: “…encima a la puente que está en el río que llaman de Aurra para abajo hasta la junta que el dicho rio hace en la quebrada Muñoz…”
Cuando se habla de puente, se presume que existía algún camino y precisamente sobre la quebrada de Aurrá , la principal fuente hídrica que riega nuestro municipio.
Pretendemos ser modernos olvidando nuestros origenes, ya que sin ese camino de riqueza, el comercio y progreso de Medellín, llegado del occidente, no hubiera sido posible.
Es de recordar que por este camino transitó la hoy canonizada Madre Laura rumbo a Dabeiba para trabajar con los indigenas Emberá-Katíos y lo transitó también nuestro novelista Jorge Isaac en 1861, fue también testigo del paso de grandes personalidades del pasado político de Antioqua , entre ellos: Andrés de Valdivia, Gaspar de Rodas. El oídor Mon y Velarde entre otros.