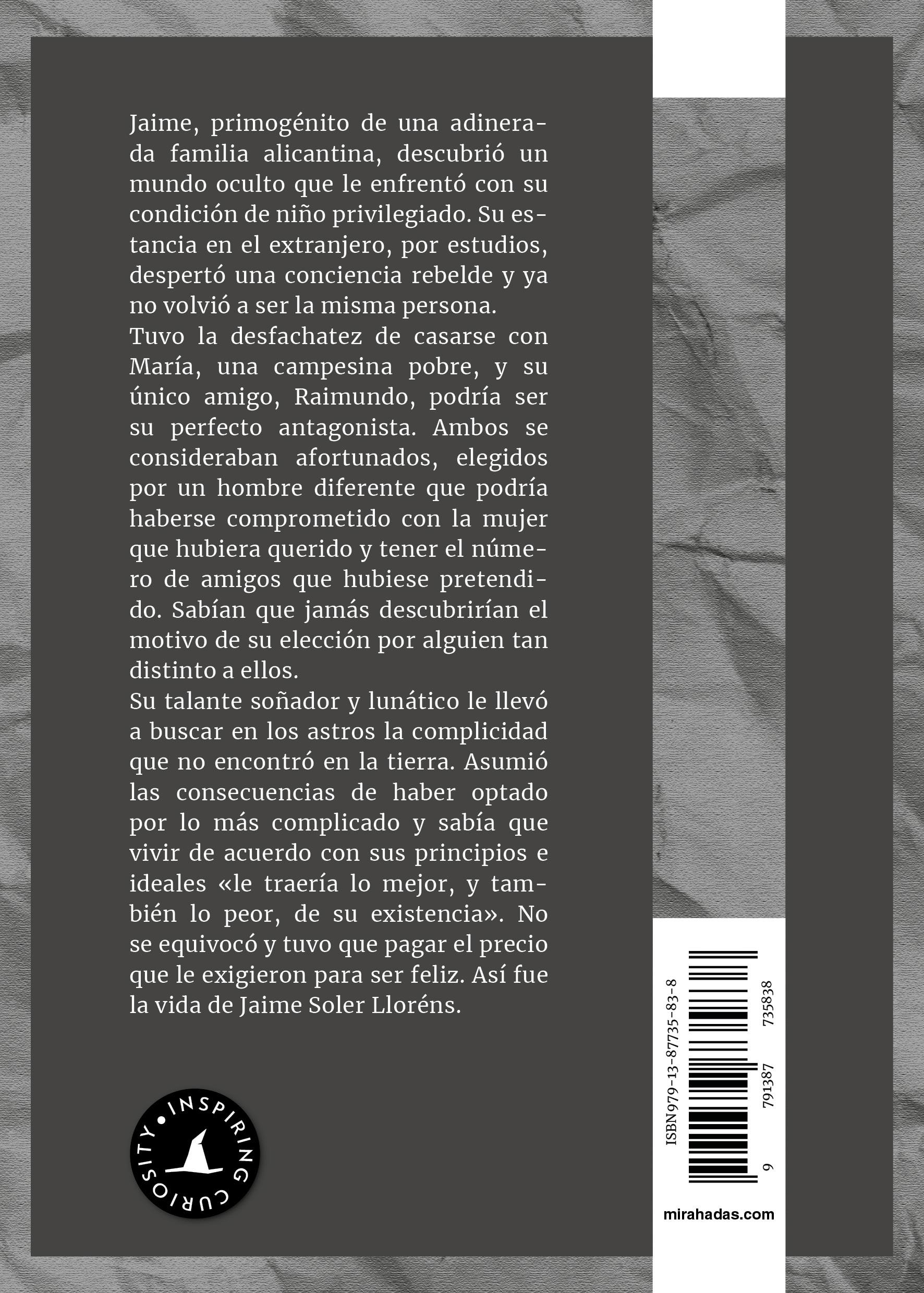Atodos sorprendió la inesperada visita de don Raimundo en un día inhabitual, al margen de las rutinas que le habían acompañado a lo largo de los últimos diecisiete años. No era el ciudadano más asiduo a la estafeta de correos, pero se había convertido, con todo merecimiento, en el más popular gracias a su metódico proceder y al misterio de su verdadera identidad. El joven alegre y dicharachero que recordaban se había transformado en un tipo irreconocible, un hombre taciturno, triste y solitario, suspicaz como si le persiguiera la sombra de una sospecha. Tras muchos años de ausencia, regresó convertido en un caballero aburrido y perenne que solo se dejaba ver por obligación, repitiendo las pocas cosas que le impedían permanecer oculto dentro de su casa. Rehusaba los contactos sociales y evitaba, en la medida en que le era posible, cualquier relación con otras personas. Pero, a pesar del muro que había construido entre él y el resto de la humanidad, nunca faltaba a sus dos visitas a la oficina postal durante la primera quincena de cada mes. Siempre había sido así, nunca se había producido
ninguna modificación en ese estricto calendario y, por ese motivo, provocó un comedido desconcierto su imprevista aparición detrás del mostrador en una jornada en la que ninguno de los empleados le esperaba.
Les había causado cierta sorpresa la recepción de ese primer telegrama en la tercera semana de septiembre, que suponía una ruptura de la secuencia ininterrumpida de cartas enviadas desde España todos los primeros de mes. Con él se alteraba la cadencia que, desde hacía muchos años, marcaba su inamovible agenda, pero, además, su paso por la oficina en un día en que nadie le esperaba dio pábulo a sospechosas e íntimas versiones que justificaran la alteración de sus metódicas rutinas.
Los empleados, que a fuerza de repetición también habían interiorizado la costumbre de ese calendario, intercambiaron discretas miradas de sorpresa y desconcierto al verlo entrar por la puerta. Haciendo gala de la discreción profesional a la que estaban obligados, ninguno hizo el menor comentario, pero todos intuyeron que esa variación radical en sus hábitos de vida no era intrascendente. No sorprendió que el telegrama procediera de España, porque toda la correspondencia recibida hasta la fecha, sin excepción, había sido enviada desde allí. Tampoco que fuera firmado por una mujer, porque se trataba de la misma que lo había hecho en todas las cartas. Pero sí se generó cierto desconcierto, sin llegar a la alarma, ya que se trataba de su primer telegrama y, sobre todo, porque hubiese sido recibido en un día que modificaba su milimétrico proceder hasta esa fecha.
Al poco tiempo de volver a aparecer por la villa, don Raimundo empezó a recibir la famosa carta mensual que le envia-
Lo único que te diferencia de los ángeles ba una mujer desde Barcelona. La programación era tan precisa que casi dejaba en evidencia la reconocida disciplina helvética. Todos los carteros sabían que, entre el cuarto y el séptimo día, en alguna saca procedente de la central de Ginebra, se encontraría la nueva carta, sellada con fecha primero de mes, enviada desde la oficina de la Rambla de Cataluña. Siempre había sido así y ningún motivo justificaba que no lo siguiera siendo.
Además, sabían que su entrega resultaría infructuosa, por ausencia. El horario del reparto coincidía con el cumplimiento de las obligaciones lectivas de don Raimundo en la Escuela Superior de Pedagogía y los empleados intuían, de antemano, que la carta no podría ser entregada en el primer intento. Por ese motivo, se anticipaban y llevaban cumplimentado el impreso con el aviso, que depositaban en el buzón de su vivienda, para que se pasase por la oficina, en persona, con la finalidad de retirarla. Al día siguiente, a primera hora, antes de atender sus tareas didácticas, aparecía por la estafeta con el documento, tomaba la carta sin mirar el remite, la guardaba en uno de los bolsillos del abrigo o de la americana, según la estación meteorológica en que se encontrasen, firmaba el recibí de la entrega y regresaba a sus responsabilidades docentes. A los pocos días, siempre entre el diez y el quince, volvía a aparecer para realizar los trámites del envío de la contestación. Siempre había sido así. Jamás se produjo ninguna incidencia que alterase esa cadencia. Mes tras mes había actuado de esta forma, como si se tratase de una disciplina impuesta por una obligación.
Aunque nadie conocía el contenido de esas misivas, todos los empleados sospechaban que el profesor mantenía alguna
relación, más allá de la simple amistad, con esa señora con la que se carteaba. El intercambio epistolar, al menos por parte de don Raimundo, era de una lealtad exclusiva. Guardaba el mismo grado de fidelidad que mantendría un ofuscado amante enamorado porque, a lo largo del mes, no volvía a recibir ni enviar ninguna otra carta. Esas dos visitas presenciales, además de la impartición de sus clases, eran los únicos contactos sociales conocidos que modificaban su monótona existencia. Tan extraño comportamiento no pasaba inadvertido y era objeto de debate si el ejercicio de la docencia le suponía la práctica de su única pasión conocida o lo hacía por obligación, como medio para ganarse la vida. Aunque había controversia sobre su grado de implicación vocacional, todos coincidían en que, si hubiera sido un afortunado heredero o un rentista de los que no necesita trabajar para vivir con dignidad, habría evitado el suplicio de tener que salir a la calle, abandonar la protección de las paredes de su casa y soportar la incomodidad de su exposición pública para justificar su nómina mensual.
No obstante, estas visitas presenciales, que en ocasiones resultaban demasiado protocolarias, dada la personalidad un tanto empavonada de don Raimundo, se podrían haber evitado. A pesar de su aislamiento social —o gracias a él—, era un tipo conocido por todos y habría sido muy sencillo hacerle su entrega mensual en el centro donde impartía clases de Griego y Latín. Se podrían haber evitado esos desplazamientos innecesarios y los trámites burocráticos de los avisos, porque todos los vecinos sabían que, si no estaba en su domicilio, no podía estar en otro lugar que no fuese el centro donde impartía sus lecciones. Esa vida tan simple como
Lo único que te diferencia de los ángeles
reglada garantizaba su localización de forma permanente, pero los funcionarios tenían instrucciones muy precisas al respecto: debían efectuar la entrega en mano y en el domicilio que figuraba en el sobre de la misiva. La rigidez del servicio era un atributo de su calidad y no estaban permitidos otros destinatarios o distintas direcciones que las reflejadas en cada carta.
La oficina también disponía de un servicio de recogida de correspondencia a domicilio que no resultaba demasiado oneroso, pero don Raimundo tampoco quiso nunca hacer uso del mismo. Quizá con la pretensión de dar un poco de variedad, aunque fuese la mínima, a su monótono estilo de vida, ese paseo hasta la estafeta, de escasos cinco minutos de duración a paso lento, le suponía el acontecimiento más extraordinario del mes y no tenía intención de renunciar al mismo.
Por ese motivo, sorprendió su visita, porque el calendario colgado de la pared marcaba el día veintiséis de septiembre y a esas alturas de mes jamás había aparecido por la oficina.
Concurrían otras dos circunstancias que, a pesar de no ser comentadas, no pasaron tampoco inadvertidas. Don Raimundo presentaba un estado de ánimo desconocido. Intentaba ocultar cualquier manifestación de intranquilidad, pero se le notaba inquieto, demasiado nervioso y un tanto dubitativo. Él, que siempre había sido un señor elegante y seguro, quizá parsimonioso en exceso, pero con aplomo, se presentaba transformado en un caballero inquieto y atosigado por algún problema que no terminaba de solucionar. Le había abandonado esa habilidad innata que tenía para teatralizar sus ademanes mientras mantenía un semblante ajeno a los gestos. Aunque todos percibieron ese des-
conocido estado de ánimo, ninguno dijo nada ni hizo la menor alusión, siguiendo a rajatabla el mismo protocolo que fijaba las normas de entrega de la correspondencia.
Tampoco hicieron ningún comentario sobre la segunda sorprendente circunstancia. El telegrama rompía una inmutable serie histórica que se había repetido, sin modificación, desde su regreso.
Hasta ese día, cada carta había sido igual que las anteriores. El mismo tamaño, el mismo tipo de sobre, idéntico gramaje, los mismos remitente y destinatario, las mismas direcciones, sellos de correos iguales con el mismo color de tinta… Todo exactamente igual, al menos en el aspecto exterior. También en esa primera semana había llegado la que correspondía al mes de septiembre, que fue contestada a los pocos días con la disciplina y el automatismo que eran de esperar. Pero, en contra de lo previsto, apareció además ese telegrama que, a pesar de ser enviado por la misma mujer y desde la misma estafeta de correos, rompía la metódica planificación. Ese extraño telegrama, que don Raimundo tampoco parecía esperar, vino a incrementar la curiosidad de todos los disciplinados funcionarios. El control de todo lo que sucedía bajo su monótona existencia le había hecho ganarse el mérito de persona segura que conocía el terreno por el que pisaba. Pero, como si fuesen arenas movedizas, ese telegrama olía a amenaza y los presentes la olfatearon. Esa mañana asomaba la verdadera personalidad de un tipo que había construido su seguridad sobre los cimientos de la invariabilidad y que temía los cambios por la amenaza que suponían para hacerle perder el control de su existencia.
Jamás hicieron, en público, comentario alguno sobre la relación que podría tener con esa mujer desconocida con la que se
Lo único que te diferencia de los ángeles
carteaba, pero todos albergaban, en sus pensamientos, alguna teoría al respecto. Para la mayoría, el asunto escondía una relación de amor. Era más que conocida su soltería y no resultaba complicado defender la tesis de una pasión secreta. Quizá esa dama española estaba casada y debían esconder la llama de su deseo dentro de sobres del correo postal.
Pero esta teoría, que era la más simple en su planteamiento, chocaba con varios inconvenientes que la hacían bastante inverosímil. Muchos opinaban que, por muy platónico que sea un amor, ningún amante mantiene una relación durante años y años con una separación de cientos de kilómetros y evitando cualquier roce carnal. Nadie había visto nunca acompañado a don Raimundo. Ningún vecino conocía que hubiese tenido visitas en su domicilio y, menos, el de una dama española. De haber ocurrido, si alguna señora desconocida hubiera llegado para alojarse en su casa, habría sido la comidilla de la localidad y el acontecimiento del año. Por esos motivos, parecía bastante improbable que el español intentase aplacar la soledad de su existencia con la lectura de las misivas que le llegaban desde su país de origen.
Los contrarios a la teoría de los amantes secretos se apoyaban también en que ningún caballero, por muy flemático que se tenga, puede soportar la permanente lejanía de su querida, supliendo el deseo carnal por la excitación que pudiera tener la lectura y escritura de una carta mensual. La abstinencia tiene sus límites y, si para un frío helvético una relación tan espiritual sería insoportable en sí misma, qué podría esperarse de un señor y una dama latinos, cuyos espíritus arrebatados, debido a la influencia del calor y la alegría, eran de sobra conocidos. Ninguna
relación basada en el deseo puede mantenerse sin el roce de la piel, aunque sea de forma ocasional y furtiva.
Además, una señora que pretende pasar por digna no cometería nunca la osada estupidez de redactar cartas con su nombre y dirección ni admitiría recibirlas con idénticos elementos que permitieran identificarla y ubicarla sin equívoco posible. Para este segundo grupo de empleados, más complejo en la relación de ideas y en la construcción de teorías, el amor no era el pegamento que mantenía unido a don Raimundo con esa señora. O, al menos, no era el único ni el principal. Este grupo era el mayoritario y el que iba ganando adeptos conforme pasaba el tiempo.
Es cierto que, al principio, casi toda la oficina se decantó por lo más sencillo, por ver a dos amantes que pretendían mantener el misterio de sus contactos, a pesar de la lejanía y de las circunstancias. Pero, como la relación epistolar no parecía verse afectada ni por el paso del tiempo ni por la separación física, comenzó el trasvase de adhesiones. El grupo de los que pensaban que algo diferente al amor los unía empezó a incrementar en número, mientras que los que seguían inamovibles en las cuestiones del amorío secreto perdían apoyos.
Además, la mayoría de los más veteranos y, por tanto, los de superior categoría profesional, respaldaban otras opciones diferentes. Haber vivido en primera persona una metódica relación sustentada en cuartillas de papel, mes tras mes, inalterable al paso del tiempo y a las adversidades, les hacía sospechar que algo más profundo forjaba la persistencia de ese vínculo. El amor no es un sentimiento capaz de mantener una adhesión tan inalterable frente a las ausencias y a los diferentes agentes tóxicos que
Lo único que te diferencia de los ángeles
lo amenazan. Solo las novelas del romanticismo pueden hacer creíble una relación tan constante como duradera, sustentada en la frialdad del amor platónico. Y al no existir, en el mundo conocido, un querer tan plagado de fidelidad como de abandono, esta teoría avalaba que las sospechas sobre una relación más compleja fuesen ganando adeptos y prestigio. Decantarse por que don Raimundo y esa mujer desconocida mantenían una relación al margen del amor era la teoría más secundada por la oficialidad y la que daba, por tanto, mayor prestigio dentro de la oficina.
Este grupo era más diverso en las justificaciones, aunque a todos los unía el interés crematístico de la relación. Unos se inclinaban por algún turbio negocio que pudiera reportarles réditos tan elevados como ilegales, mientras que otros sospechaban de herencias comprometidas o cuestionadas. Quizá daban alguna posibilidad a que, entre las aguas de esos oscuros intereses, navegara una sigilosa barca cargada con un amor sin pasión, pero era evidente que la argamasa que unía ese vínculo tan fuerte tenía más relación con la billetera que con el corazón.
Por último, había algunos, los menos, que pensaban que esa correspondencia no ocultaba ninguna desventura y que se trataba de la sincera amistad de dos viejos conocidos, de distinto sexo, que gozaban con el arte de escribir y leer lo que les ocurría en sus vidas, alejadas en el espacio por casi mil kilómetros. Los más irónicos se burlaban de esta teoría, porque opinaban que la altruista escritura sobre la grisura que envolvía la existencia de don Raimundo debía de tener tanto interés como divagar respecto a la bondad del ángulo de los rayos solares en una noche cerrada de invierno. Nadie, en su sano juicio, podía estar enganchado a los