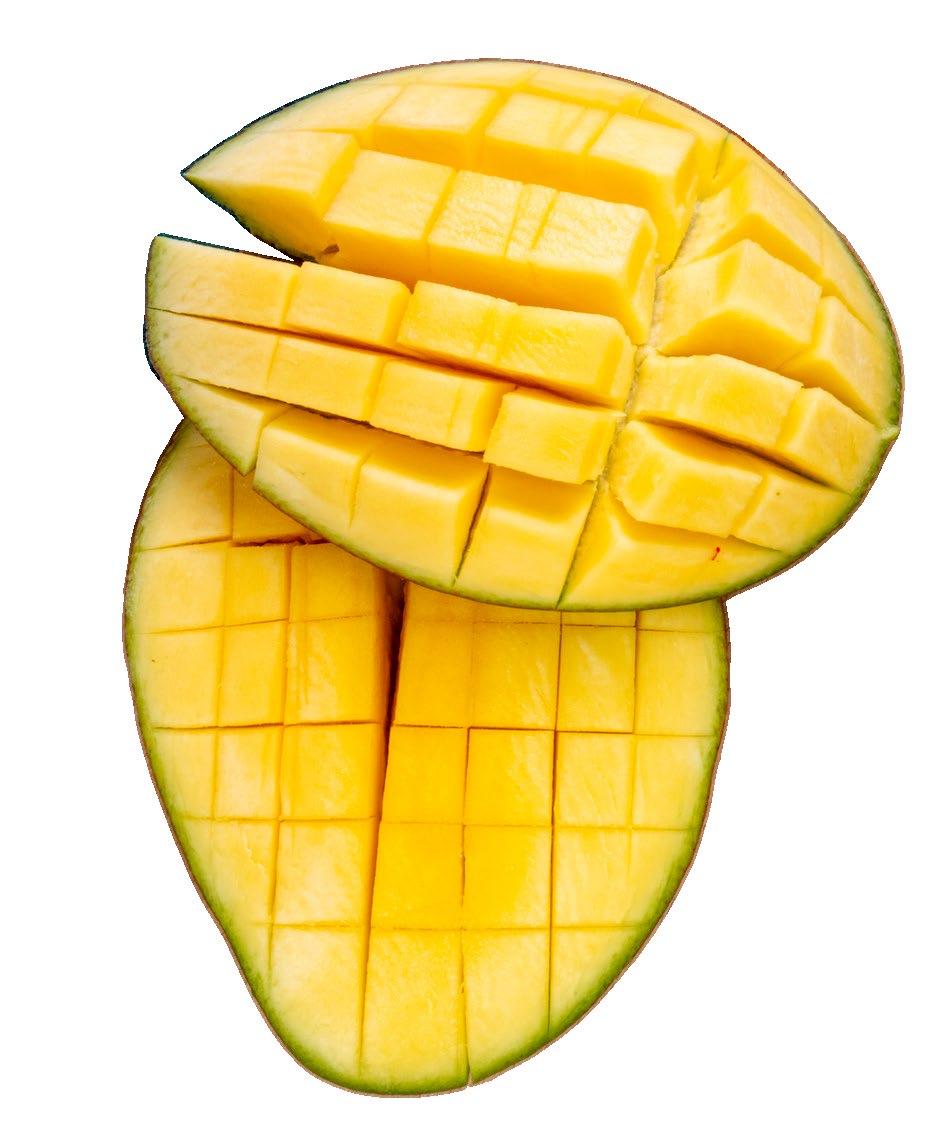CÓMO SACAR PROVECHO DEL
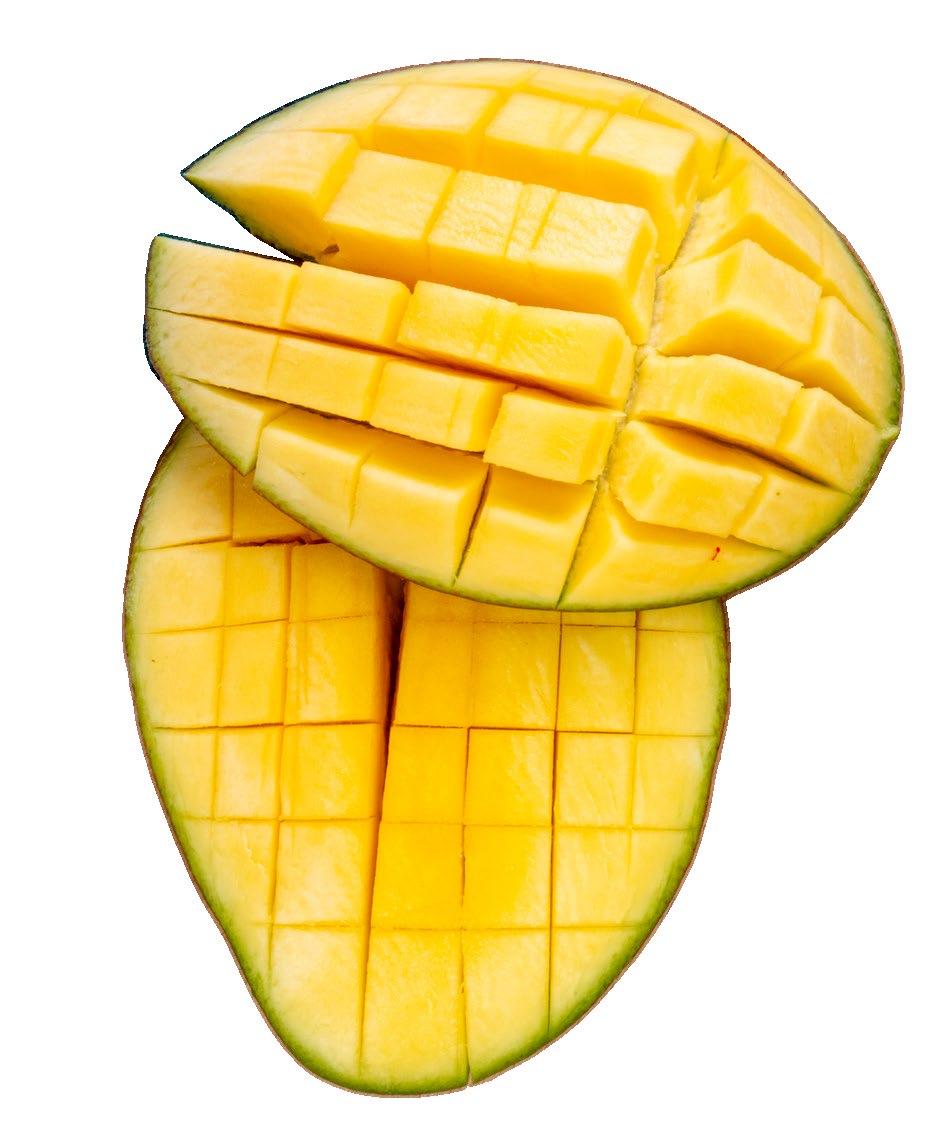





Andrés Felipe González Gutiérrez. MBA, PCQI & experto en promoción de alimentos. Más de 11 años aportando al crecimiento de las empresas centroamericanas y colombianas en su expansión internacional.






El principal importador del mundo, Estados Unidos, es sin duda un verdadero crisol de razas, con comunidades que han florecido en este país que hoy los acoge y quienes, al mismo tiempo, tienen parte de su corazón a menudo anclado a las tradiciones de su lugar de origen. Esta añoranza tiene usualmente un denominador común incuestionable, los alimentos, que se convierten en un puente que permite recordar de manera automática e inequívoca, nuestros orígenes como latinoamericanos.






Así las cosas, y teniendo en cuenta que más del 19% de la población en Estados Unidos son originarios de Latinoamérica y que el crecimiento de la población hispana ha sido mayor que la tasa del promedio nacional del 7%, la realidad es que el mercado disponible para la comercialización de productos de nostalgia en este mercado no solo es atractivo, sino que representa oportunidades para varias poblaciones.
encuentran concentradas, por país de origen, las diversas comunidades latinoamericanas en Estados Unidos. Y si bien hay un poco de toda América Latina en los 50 Estados de este país, la realidad es que la concentración principal se da en las costas. Por un lado, la costa Este, incluyendo los Estados del Sureste, tienen una población predominante originaria de El Caribe, en especial de Puerto Rico, Cuba y República Dominicana, y países suramericanos, principalmente de Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Argentina. Por otro lado, en el Oeste del país, los Estados de California y Texas, tienen una población originaria principalmente de México y Centroamérica, en especial de El Salvador, Guatemala y Honduras. distinción es particularmente útil a la hora de posicionar mercado de Estados Unidos vez nuestra audiencia tenga un ancho de banda más amplio y abarque diversas comunidades, como también es posible que solamente se limite a unas cuantas o incluso le hable solamente a una.
Lo primero que es necesario comprender sobre el mercado étnico es cómo se
HISPANIC ORIGIN GROUPS IN THE U.S., 2021
Notes: Hispanic origin is based on self-described ancestry, lineage, heritage, nationality group or country or birth. Population rounded to nearest 5,000. Listed in descending order of population size: differences between ranks may not be statistically significant. Rankings and percentages based on unrounded populations.
Source: Pew Research Center calculations based on the 2010 and 2021 American Community Survey (U.S. Census Bureau) PEW RESEARCH CENTER



Mexican 37,235,000 59.5 13 24 35 28 59 53 46 57 43 25 20 172 9.3 4.0 3.8 3.8 2.8 2.2 1.8 1.6 1.3 1.2 1.1 5,800,000 2,475,000 2,400,000 2,395,000 1,770,000 1,400,000 1,150,000 995,000 815,000 720,000 660,000 Puerto Rican Salvadoran Cuban Dominican Guatemalan Colombian Honduran Spaniard Ecuadorian Peruvian Venezuelan Origin group Population % among all U.S Hispanics % change 2010 - 2021 U.S total 62.530.000 100% 23% Nicaraguan 455,000 0.7 19 26 37 44 35 15 9 42 62 1 96 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 4.9 295,000 240,000 190,000 190,000 130,000 65,000 30,000 40,000 30,000 3,050,000 Argentinean Panamanian Costa Rican Chilean Bolivian Uruguayan Paraguayan Other South American Other Central American All other Latinos Origin group Population % among all U.S Hispanics % change 2010 - 2021 U.S total 62.530.000 100% 23%
Ahora, si bien es cierto que son usualmente las primeras generaciones de migrantes las que tienen una mayor propensión al consumo de alimentos de nostalgia, hay productos que, a pesar de su indistinguible etiqueta étnica, han logrado dar el salto y se convirtieron en productos tradicionales de consumo o “mainstream” como se les conoce en inglés, en donde la captura de mercado es mucho mayor. Algunos de los casos más exitosos son las tortillas, las empanadas y las diversas clases de arepas, las cuales pueden verse por fuera de los pasillos de alimentos étnicos y hoy disfrutan de un lugar privilegiado en neveras y puntos de exhibición tradicional en los supermercados de cadena, además de ser reconocidos en comunidades por fuera de las hispanas.




Este paso de lo étnico hacia lo “mainstream” es una de las apuestas más complejas y necesarias para consolidar las operaciones de exportación en un mercado tan dinámico como Estados Unidos y, además, una prueba inequívoca de que Latinoamérica tiene como competir con productos de calidad y alto valor agregado que lleven nuestros elementos culturales, de los que nos sentimos tan orgullosos, a nuevas conquistas por una tajada del codiciado mercado de alimentos de este país.

Para lograr lo anterior, uno de los principales elementos a tener en cuenta es garantizar el cumplimiento de los protocolos de inocuidad, etiquetado y empaque, pues esta será nuestra garantía de permanencia en el mercado y la primera llave de acceso a nuevos clientes. Además de esto, es imprescindible que nuestros productos lleven consigo una descripción rápida y comprobable, a través de certificaciones, de los beneficios de su consumo y finalmente, la utilización debe ser sencilla, no queremos invertir grandes montos en educar a nuestros potenciales clientes cuando la clave puede estar en reformular la forma de presentar y/o entregar la solución.

Un ejemplo de lo anterior sucede con productos como las pulpas de fruta, que hoy representan de países como Colombia, un número significativo de las exportaciones agroindustriales del país y que, a pesar de esto, no son tan conocidas por fuera de la comunidad colombiana, venezolana y algunos cuantos pocos conocedores. El reto está en cómo podríamos lograr una mejor conquista de mercado, ¿tal vez en la presentación? ¿en el tipo de empaque? ¿en una etiqueta diferenciada como “jugo congelado listo para consumir”? ¿en una reformulación de los ingredientes?, la verdad es que el camino correcto puede estar en responder cada una de estas preguntas o tal vez solo algunas, lo cierto es que actualmente nos encontramos ante una oportunidad de grandes proporciones con una captura muy pequeña de mercado.
Y sobre este punto, vale la pena insistir que lo que es exitoso en nuestro país de origen, no necesariamente tiene que serlo en Estados Unidos. Si somos apasionados por la producción de motas de guanábana, por ejemplo, podríamos estudiar lo que llevó al éxito a una fruta de alto valor energético, antioxidante y de fibra, como es el caso del Acaí, un fruto de la región norte del Brasil, país que concentra más del 85% de su producción total y que hoy en día está presente como ingrediente para la




industria manufacturera de alimentos, en cocinas saludables y en otras preparaciones alimenticias. Los atributos nutricionales del Acaí han sido sustentados en publicaciones científicas, estudios médicos controlados, revistas de alimentos saludables, entre otros, que sirven como garantes para constatar las propiedades que se le atribuyen a esta fruta como superalimento.






Intentar comunicar los beneficios sobre la salud de productos como la guanábana, en la etiqueta o en la presentación de nuestro producto, podría acarrear revisiones por parte de la FDA (US Food and Drug Administration) y si queremos hacerlo en nuestra comunicación como parte del plan de mercadeo, es mejor que contemos con elementos de respaldo que soporten esta evidencia, de lo contrario, nuestro camino hacia la captura de mercado será mucho más espinoso.

En relación con lo anterior, en definitiva, si es posible que productos con un alto potencial como las motas de guanábana u otras preparaciones alimenticias derivadas de la ya amplia lista de frutas admisibles a los Estados Unidos, puedan hacerse camino como productos procesados de alto valor agregado en forma de barras, snacks, pulpas, compotas, purés, alimentos para bebés, entre otras presentaciones, en el principal importador de alimentos del mundo.



Y así como existen alimentos con un alto potencial de desarrollo y alto valor agregado que podemos manufacturar para atender mercados nostálgicos y al mismo tiempo tradicionales, es también cierto que existen algunos productos que, sin necesidad de hacer modificaciones significativas sobre las recetas originales, salvo posiblemente por tamaños o presentaciones, también pueden responder positivamente a la demanda de otras poblaciones hispanas que no necesariamente sean las nuestras. Todo se trata de entender el uso que se le da al producto y su presentación, así como la concentración de estas comunidades en los Estados en este país.


Un ejemplo muy común de lo anterior es la panela, un producto derivado del azúcar sin refinar y que tiene tanto diversos nombres, como tipos de presentaciones posibles. Por un lado, en Colombia se le conoce como panela, en Venezuela como Papelón, en Perú, Chile y Argentina como Chancaca y usualmente se consigue fraccionada en bloque redondo, rectangular o cuadrado, en otros países como en México se le llama piloncillo y tiene un formato cónico y en Panamá, por ejemplo, es conocida como raspadura y puede encontrarse pulverizada. Así las cosas, este sencillo ejemplo es prueba de un producto que, con una adecuación sencilla en su presentación, puede capturar diversas poblaciones latinas e incluso si se quiere adicionar líneas de producción dedicadas a alimentos de alto valor agregado, es posible pensar en el desarrollo de fórmulas orgánicas certificadas, panelas saborizadas y la venta del producto como ingrediente en el canal HORECA, los cuales representan oportunidades y formas de comercialización ampliadas.



Y si bien es cierto que para la mayoría de los productos procesados que ingresan al mercado de Estados Unidos procedentes de Latinoamérica no existen mayores restricciones, es importante tener muy presente los siguientes:

Para el caso de productos como azúcar, panela y endulzantes, se debe revisar detalladamente la cuota disponible para la asignación de aranceles preferenciales la cual es asignada normalmente por las autoridades de comercio de los países latinoamericanos. En el caso de Colombia, por poner un ejemplo, es el Ministerio de Comercio de Colombia el ente encargado de esta labor, quien asigna la cuota a los productores con base en las exportaciones históricas. La cuota se renueva cada año, entra en vigor en el mes de octubre y es sin duda, una limitante, no impuesta por Colombia, al desarrollo de mayores negocios en este sector, para este mercado.
Los productos derivados cárnicos de origen animal como los tradicionales chorizos, las empanadas con carne, entre otras preparaciones con una distinción claramente étnica de Colombia, no son admisibles actualmente por las autoridades sanitarias de los Estados Unidos por lo que su exportación está restringida.






La exportación de lácteos Grado A deben cumplir con los estándares establecidos en la Ordenanza de Pasteurización de la Leche (PMO) para garantizar la seguridad alimentaria. Esto incluye estándares para la producción en el hato productor, el procesamiento y el empaque. Aunque esto puede ser costoso y complejo para los productores, es necesario para reducir el riesgo de contaminación por bacteria o microbios. Es importante mencionar que no todos los productos lácteos están sujetos a cumplir con el PMO, solo aplica a los lácteos Grado A.


El FCE SID es un proceso de certificación que se utiliza para verificar que los productos acidificados cumplen con los estándares de seguridad alimentaria de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) antes de ser importados al país. FCE SID es el acrónimo de "Food Canning Establishment (FCE) y la Solicitud de Identificación de Importación (SID)". Para obtener la certificación FCE SID, los productores deben cumplir con una serie de requisitos, como la implementación de prácticas de producción seguras, la realización de pruebas de microorganismos y la presentación de informes de inspección. Además, deben registrar sus instalaciones y procesos con la FDA antes de importar sus productos acidificados a Estados Unidos. Una vez que los productos acidificados han sido certificados FCE SID, pueden ser importados a Estados Unidos con mayor facilidad y menor riesgo de ser rechazados en la aduana. Sin embargo, es importante mencionar que la FDA se reserva el derecho de realizar inspecciones adicionales y tomar medidas si se detecta algún problema de seguridad alimentaria.

El cumplimiento del sistema HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) es esencial para garantizar la seguridad alimentaria de los jugos y pulpas de frutas que se importan a los Estados Unidos. El HACCP es un sistema de gestión de calidad que se utiliza para identificar, evaluar y controlar los peligros potenciales en la producción de alimentos. Para cumplir con el sistema HACCP, los productores de jugos deben seguir una serie de pasos, como la identificación de peligros potenciales, su evaluación y la implementación de medidas para controlarlos. También deben llevar a cabo un monitoreo continuo de los procesos y registrar los datos para garantizar la trazabilidad y la seguridad alimentaria del producto final.
los diferentes canales de venta. Algunos ejemplos de tiempos de vida sugeridos para alimentos procesados comunes incluyen:
Alimentos en conserva:




Generalmente van de 18-24 meses después de la fecha de embotellado o etiquetado.

Alimentos envasados al vacío:

Generalmente se sugiere contar de 6-12 meses después de la fecha de embotellado o etiquetado.
Productos enlatados:
De 2-5 años después de la fecha de embotellado o etiquetado.
Otro de los elementos clave que permitirá reducir la curva de aprendizaje para los exportadores de alimentos étnicos suelen ser los tiempos de vida sugeridos para la venta, los cuales son establecidos por la industria de la alimentación y el gobierno federal. Estos tiempos sugeridos son una guía para los minoristas y los consumidores, y se basan en la seguridad alimentaria y la calidad del producto. Los alimentos procesados tienen un tiempo de vida útil más prolongado debido a la presencia de conservantes y la pasteurización, pero es importante tener en cuenta que estos tiempos sugeridos son una guía y varían en función de las necesidades de
Productos congelados:
6-12 Meses después de la fecha de congelación.

mercado de productos de nostalgia en Estados tiene un potencial importante de desarrollo para productores que permita no solamente atender el mercado de origen (doméstico) sino la generación de divisas en dólares que apalanquen las operaciones de la industria alimenticia en función de su crecimiento y constante