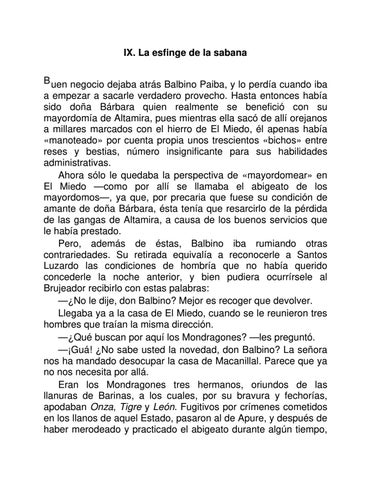IX. La esfinge de la sabana B uen negocio dejaba atrás Balbino Paiba, y lo perdía cuando iba a empezar a sacarle verdadero provecho. Hasta entonces había sido doña Bárbara quien realmente se benefició con su mayordomía de Altamira, pues mientras ella sacó de allí orejanos a millares marcados con el hierro de El Miedo, él apenas había «manoteado» por cuenta propia unos trescientos «bichos» entre reses y bestias, número insignificante para sus habilidades administrativas. Ahora sólo le quedaba la perspectiva de «mayordomear» en El Miedo —como por allí se llamaba el abigeato de los mayordomos—, ya que, por precaria que fuese su condición de amante de doña Bárbara, ésta tenía que resarcirlo de la pérdida de las gangas de Altamira, a causa de los buenos servicios que le había prestado. Pero, además de éstas, Balbino iba rumiando otras contrariedades. Su retirada equivalía a reconocerle a Santos Luzardo las condiciones de hombría que no había querido concederle la noche anterior, y bien pudiera ocurrírsele al Brujeador recibirlo con estas palabras: —¿No le dije, don Balbino? Mejor es recoger que devolver. Llegaba ya a la casa de El Miedo, cuando se le reunieron tres hombres que traían la misma dirección. —¿Qué buscan por aquí los Mondragones? —les preguntó. —¡Guá! ¿No sabe usted la novedad, don Balbino? La señora nos ha mandado desocupar la casa de Macanillal. Parece que ya no nos necesita por allá. Eran los Mondragones tres hermanos, oriundos de las llanuras de Barinas, a los cuales, por su bravura y fechorías, apodaban Onza, Tigre y León. Fugitivos por crímenes cometidos en los llanos de aquel Estado, pasaron al de Apure, y después de haber merodeado y practicado el abigeato durante algún tiempo,
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.