
4 minute read
Roberto Balaguer: Pensar bien, esa es la cuestión en la educación
Pensar bien, esa es la cuestión en la educación Por Roberto Balaguer
“En rigor, no tomamos decisiones, las decisiones nos toman a nosotros.” José Saramago
Voy a comenzar por el final del cuento. La pregunta que más me incomodó fue la última que me formuló el visitante académico chileno que estuvo hace unas semanas en Montevideo. Vino al Uruguay por un trabajo de investigación internacional que busca evaluar los potenciales alcances de una posible incorporación de la enseñanza de pensamiento computacional (PC) al ámbito de la educación. Con la entrevista culminada y con el grabador ya apagado, la charla con este ingeniero y académico, se cerró con una punzante pregunta: ¿Ud. realmente cree que los ingenieros resuelven las situaciones mejor que las personas comunes? Confieso que mi primera reacción fue contestar casi que alegre e instintivamente: “Sí, por supuesto.” Pero, de forma tal de no incurrir en sesgos, y atendiendo a que mi entrevistador casualmente era ingeniero, comencé un recorrido mental por mi archivo de profesionales de ese palo y entonces… comencé a dudar. Cuando salí del ámbito de los pizarrones, las fórmulas, los puentes y los programas y comencé a recordar algunos episodios cotidianos que involucraban ingenieros y decisiones, mi respuesta se fue inclinando hacia el otro lado: no. Al final, casi que con la cabeza baja y con el sentimiento de ser derrotado en mis previas argumentaciones, contesté: “No, en realidad no creo eso.” ¿Es que acaso esta pregunta, tan sencilla, echaba por tierra la validez de la enseñanza o más bien del aprendizaje del pensamiento computacional desde la infancia? Bueno, quizás sea una conclusión apresurada. Si uno lee la biografía de exitosísimos hombres como el inversionista Warren Buffet, alguien que ha llegado a tener una fortuna por encima de los 60 mil millones de dólares, no daría crédito de su incapacidad para manejarse en cuestiones mundanas tan simples que cualquier niño de diez años podría llevarlas a cabo sin ninguna dificultad. Es decir, ya sabemos que la inteligencia no necesariamente se adapta a todas las cuestiones por igual.
Desde hace ya unos años, primero a instancias de Gran Bretaña y luego, bajo el auspicio de los grandes de la tecnología (Google, Facebook, etc.) la idea del coding (programar) ha ido ganando espacio en el ámbito educativo, aunque aún falte mucho para decir que realmente se ha definitivamente incorporado. En más de una columna anterior nos hemos ocupado de este asunto desde distintas aristas. Tanto en el ámbito laboral como académico, trabajo hace años en proyectos vinculados al PC con la firme expectativa de que esos proyectos redunden en una casi que única consecuencia: lograr en los sujetos, tanto niños como adolescentes o adultos, una mejor manera de pensar y resolver los problemas. El trabajo del investigador trasandino que nos visitó, es precisamente separar la paja del trigo e intentar delimitar los posibles alcances que podría tener incorporar esa nueva habilidad de pensamiento en la currícula o en sus bordes, dentro de la educación. Es decir, poder determinar si efectivamente el PC logra modificar en algún sentido los modos de pensar y qué evidencias científicas hay de ello. De ahí el sentido de sus preguntas y especialmente de esa última. No olvidemos que hasta hace poco los denominados modelos 1 a 1 (una computadora por niño, originado en el modelo OLPC de Negroponte) surgían como la panacea y como el cambio de fondo que la educación requería. La educación ha sido siempre campo fértil para las modas y la incorporación del PC en la educación podría ser también una de ellas.
Las promesas del PC y los atajos del pensamiento
Si hay algo que promete desde su presentación el PC, es la posibilidad de mejora en los procesos de pensamiento de los sujetos. Aprender a programar
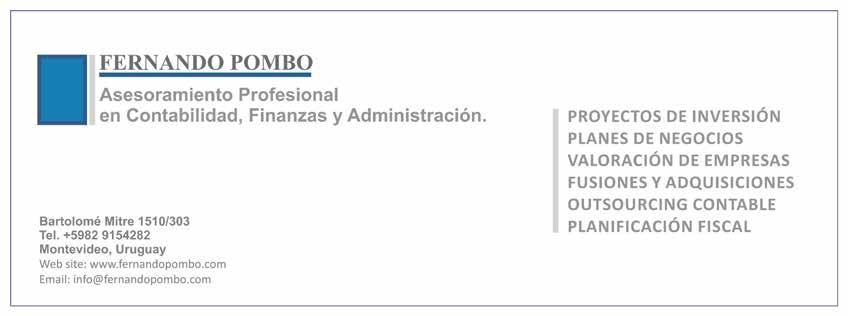
mejoraría las habilidades de pensamiento de los sujetos, les brindaría mejores herramientas -propias de las ciencias de la computación- que colaborarían a la hora de resolver problemas. Los procesos de toma de decisiones no son al vacío, sino que se dan en contextos situacionales y emocionales que a veces inciden y mucho en el tipo de decisiones que se toman. El psicólogo alemán Gerd Gigerenzer ha estudiado en detalle las heurísticas, esos procesos cognitivos eficientes que sirven para tomar decisiones más rápidas. Son los denominados atajos que toma la mente para solucionar los problemas que se encuentra. Estas heurísticas ignoran parte de la información disponible y ayudan a resolver rápido, tal como pretendí hacer con la pregunta de mi entrevistador. Las heurísticas son efectivas en la mayoría de las situaciones, sin embargo, también pueden llevarnos a cometer errores sistemáticos en la toma de decisiones o el desarrollo de juicios. Para Gigerenzer las heurísticas son especialmente útiles en contextos de incertidumbre. Según el psicólogo Daniel Kahneman las personas contamos con dos sistemas para resolver los problemas, los que denomina, a falta de mejor nombre, sistemas 1 y 2. El sistema 1 es el sistema más rápido, que busca las respuestas rápidamente en el acervo de respuestas con las que contamos y utiliza, por tanto, las heurísticas del tipo: “Fulano parece confiable”, tras una breve charla o un encuentro de ascensor. El sistema 2 es un sistema más sofisticado que requiere de un pensar más lento, reflexivo, quizás ese que las ciencias de la computación nos pueden proveer a través de su PC y que tanta falta hace en el ámbito educativo donde un problema en lugar de ser un desafío a resolver, suele leerse como un obstáculo, una molestia que debe ser eliminada lo más rápido posible.










