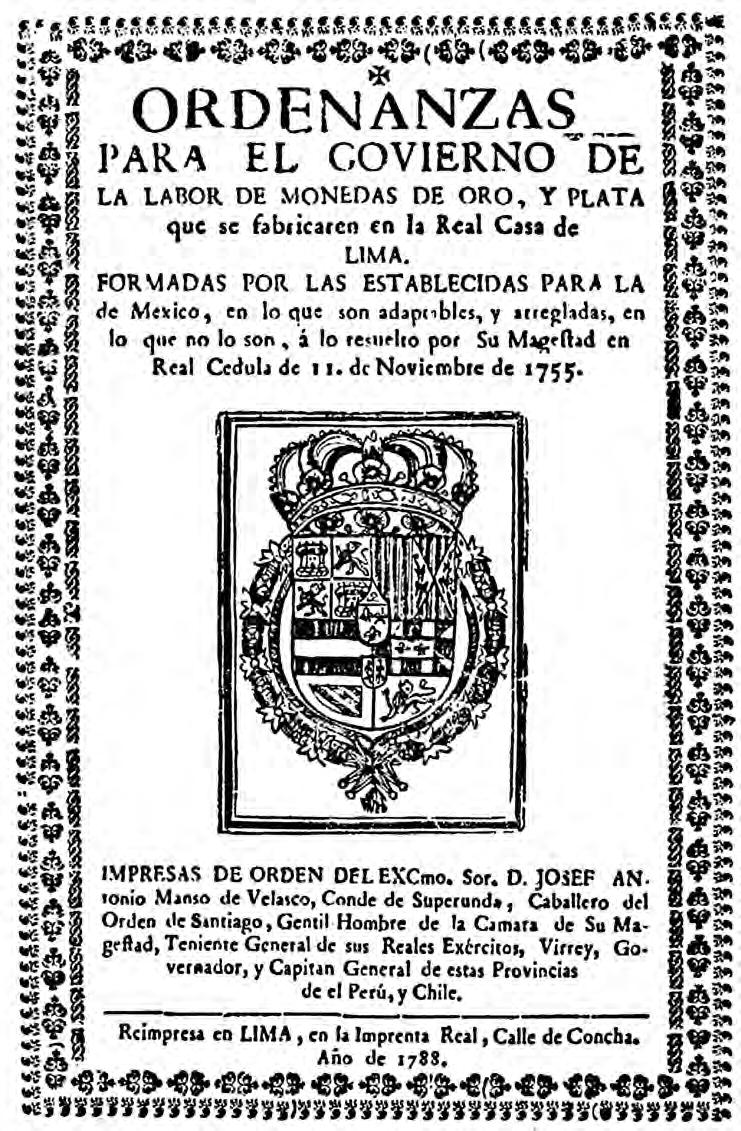
20 minute read
Introducción
12 | CARLOS CONTRERAS
Los grupos sociales defenderán la apreciación o depreciación de la moneda según les corresponda tener que recibirla o que pagarla. Pugnarán porque ella exista solo en piezas de alto valor, o de pequeño, de acuerdo con sus necesidades y con el partido que puedan sacar del predominio de una u otra; preferirán que su tasa de cambio frente a las monedas extranjeras vaya para arriba o para abajo, conforme sean exportadores de bienes o consumidores de lo que viene de afuera. Ella no resulta, así, un instrumento neutral, sino que su abundancia o escasez, su mayor aprecio, o lo contrario, influyen en el ámbito de las rentas y ganancias de los distintos sectores de la economía. Por eso la política monetaria suele cargarse de tanta controversia y fácilmente termina en el centro de revoluciones y guerras civiles.
Advertisement
La historiografía sobre la moneda en el Perú guarda una lista de insignes cultores, cuyo inicio podríamos marcar con el trabajo de Alejandro Garland, La moneda en el Perú (1908), en el que procedió a un recuento de los medios de intercambio en el país desde la época incaica hasta la republicana. Décadas más tarde siguieron los trabajos de Lizardo Alzamora sobre El billete bancario en el Perú (1932) y Manuel Moreyra Paz Soldán, “Síntesis histórica de la moneda republicana” (1933) y “Apuntes sobre la historia de la moneda colonial en el Perú” (1937), publicados en la Revista de la Universidad Católica.
Los años treinta a sesenta del siglo XX estuvieron cargados de tensiones y problemas monetarios derivados del abandono del patrón oro tras el estallido de la gran depresión y el acuerdo de Bretton Woods en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. En el Perú se había creado el Banco Central de Reserva que, además de encargarse de salvaguardar la salud de nuestro signo monetario, propiciaba la reflexión sobre el manejo más adecuado del circulante nacional. La creación de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas en la Universidad Católica en 1932 y la llegada al Perú del profesor alemán Bruno Moll en 1936, quien se integró a la enseñanza de la economía monetaria en la Universidad de San Marcos, surtieron al país de soportes intelectuales más sólidos y especializados en el campo de la economía. Ello explica que en los años siguientes apareciera un conjunto de trabajos que probablemente representa el momento más fecundo de la historiografía sobre la moneda peruana. Al lado de nuevos y más profundos estudios de Manuel Moreyra sobre la historia de la moneda colonial, se publicaron los de Emilio Barreto y Bruno Moll sobre El sistema monetario del Perú, que incluía una generosa sección histórica preparada por el primero de ellos; el de Rómulo Ferrero Rebagliatti sobre “La historia monetaria del Perú en el presente siglo” (1953) y el de Carlos Camprubí acerca de la Historia de los bancos en el Perú (1860-1879) (1957) y El Banco de la Emancipación (1960). Estos trabajos descansaron en la compulsa de documentos originales y primarios o fueron preparados por personas que habían tenido un papel protagónico en la política monetaria nacional y podían dar un testimonio fidedigno de lo ocurrido.
Poco después relumbraron otros trabajos del mismo Camprubí acerca de La Casa Nacional de Moneda de Lima: IV centenario (1965) y José Payán y de
INTRODUCCIÓN | 13
Reyna (1844-1919): su trayectoria peruana (1967), quien había sido uno de los primeros expertos en cuestiones monetarias en el país y arquitecto en gran medida de la adopción del patrón oro y la creación de la libra peruana en 1897; así como de Guillermo Lohmann sobre “Apuntaciones sobre el curso de los precios de los artículos de primera necesidad en Lima durante el siglo XVI”, aparecido en la Revista Histórica en 1966.
A finales de los años setenta se difundió el trabajo de Eduardo Dargent Chamot acerca de El billete en el Perú (1979), que marcaría el ingreso de una nueva generación de estudiosos de la historia monetaria nacional. Dargent publicó hacia fines del siglo XX, en España, un trabajo sobre “La Casa de Moneda de Lima”, dentro de una obra dirigida por Gonzalo Anes y Guillermo Céspedes del Castillo acerca de Las Casas de Moneda en los Reinos de Indias (1997). Integraron dicha generación autoras como Christine Hünefeldt y Augusta Alfageme, impulsoras de los estudios Apuntes sobre el proceso histórico de la moneda en el Perú y De la moneda de plata al papel moneda: Perú 1879-1930, que aparecieron en los inicios de los años noventa; y Carlos Lazo García, autor de la monumental Economía colonial y régimen monetario: Perú siglos XVI-XIX (3 vols., 1992) y de La hornaza: taller colonial de acuñación de macuquinas, donde también se incluyeron estudios de colaboradores suyos. Simultáneamente, Pablo Macera publicó su investigación sobre Los precios del Perú: siglos XVI-XVII, fuentes (3 vols., 1992); algunos años después vieron la luz los estudios de Francisco Yábar, Las últimas acuñaciones provinciales, 1883-1886: las Casas de Moneda de Cuzco y Arequipa después de la Guerra del Pacífico (1996), y Guillermo Guevara Ruiz, “Política monetaria del Banco Central: una perspectiva histórica”, publicado en la revista Estudios Económicos del BCRP (1999). Salvo el caso de Yábar, todos estos trabajos fueron auspiciados y publicados por el Banco Central de Reserva, que, así, entendía cumplir con una de sus más importantes funciones, cual era el fomento de los estudios sobre la moneda en nuestra evolución económica.
De más reciente factura son los textos de Alejandro Salinas Sánchez, Cuatros y billetes, crisis del sistema monetario peruano, 1821-1879 (2011) y Bruno Seminario, El desarrollo de la economía peruana en la era moderna. Precios, población, demanda y producción desde 1700 (2015), que, junto con el libro que ahora publicamos, aguardamos sean la señal de una nueva serie de trabajos sobre la historia económica y social de la moneda en el Perú.
Cuando se produjo la invasión ibérica del territorio que hoy constituye el Perú, en 1532, no existía en rigor lo que posteriormente se conocería como moneda. Carlos Morales anota, en el ensayo que abre este libro, que fue precisamente la necesidad de moneda física para las transacciones y, sobre todo, el pago de impuestos al gobierno español, así como el hecho de existir en el país provisión
14 | CARLOS CONTRERAS
de metales preciosos para fabricarla, lo que movió a la fundación de la Casa de Moneda en Lima en 1565, un acontecimiento que constituyó, sin duda, un hito fundamental en la historia de la moneda en el Perú. Sin embargo, hallazgos arqueológicos demuestran que en el mundo prehispánico existieron formas de protomonedas, tales como hachitas de cobre o unidades de ají seco, que circulaban como piezas de tributo y, en el caso de las hachas, como medio de pago a lo largo de la costa del Pacífico sudamericano. La investigación no es, empero, aún contundente al respecto; que tales objetos hallados en entierros funerarios hayan cumplido alguna función monetaria corresponde todavía al campo de la especulación, como apunta Juvenal Luque en el segundo capítulo del presente volumen. Entonces, salvo este tentativo antecedente, la historia monetaria del Perú arrancó con la invasión ibérica en el primer tercio del siglo XVI. Los conquistadores españoles trajeron sus monedas de oro y plata, aunque en un inicio se trataba más de una moneda imaginaria, de cuenta, que de monedas reales que pasaran de mano en mano (aunque no dejó de haberlas, desde luego).
De esta manera, la moneda colonial atravesó por diversas peripecias. Cuando apenas realizaba sus primeras acuñaciones, la Casa de Moneda se mudó a Potosí, donde estaban las minas de plata. En el siglo XVII se reabrió en Lima, por lo que desde entonces las monedas fueron emitidas desde los dos lugares, pero siguiendo las mismas reglas dictadas por el Imperio español. El estudio de Margarita Suárez nos refiere de los fraudes que llegaron a detectarse en su fabricación, y el de Juvenal Luque de cómo los agentes económicos recurrieron a diversas clases de monedas (corrientes, ensayadas, de cuenta) según el tipo de transacciones que entablaban, o lo que juzgaban su mayor seguridad o conveniencia. Los costos de transporte eran en esa época muy elevados, por lo que los precios dentro del virreinato fueron de lo más variados, según uno se encontrase más o menos próximo a los lugares de producción de los bienes. Como el costo de la subsistencia, por lo mismo, difería también sustancialmente, y el propio género de vida podía ser harto distinto según se viviese en las provincias, en el campo o en la ciudad, los salarios tenían enormes márgenes de variación, como nos lo deja saber Francisco Quiroz en su estudio aquí incluido. La reapertura definitiva de la Casa de Moneda de Lima en 1684 fue un momento significativo, puesto que impulsó la labranza de minas en la sierra central. Los asientos de Yauli, Huarochirí y Pasco se pusieron en actividad ante la perspectiva de un lugar relativamente próximo donde vender las barras de plata que producían.
La economía fue lentamente monetizándose. Los indígenas aprendieron a usar los reales que salían de las Casas de Moneda, y al conseguir percibir las diferencias entre uno auténtico y uno adulterado, ganaban confianza para insertarse en el mundo de las transacciones. El problema era que en el ámbito rural casi únicamente circulaban las monedas adulteradas, “mordidas” o con algún defecto que hacía que fuesen rechazadas por los comerciantes que requerían llevarlas a la Península Ibérica como pago por sus importaciones. Este
INTRODUCCIÓN | 15
panorama mejoró con las reformas introducidas en el siglo XVIII, que pusieron la Casa de Moneda bajo administración directa del Estado y la surtieron de máquinas modernas, que permitían hacer las monedas perfectamente redondas y con un cintillo o “cordoncillo” en el borde, que prevenía sus recortes o limados. Estas reformas, introducidas a mitad del siglo XVIII, constituyeron otro hito importante en la historia de la moneda en el Perú.
Un defecto de la moneda de metal precioso ha sido corrientemente la escasez de piezas menudas. No es fácil acuñar monedas de baja denominación en oro o plata, y si se hacen en otro metal menos noble, entonces nadie las quiere. Se trató de un problema que no tenía fácil solución. A pesar de que las autoridades ordenaban la acuñación de cuartillos (cuartos de real), que era la moneda de menor denominación, la Casa de Moneda se hacía la de oídos sordos. De acuerdo con la información de Pedro de la Puente, en el Perú se acuñaron cuartos de real entre 1792 y 1856, pero en cantidad insuficiente. La población popular debía recurrir a todo tipo de sucedáneos como remedio: partían las monedas o usaban señas de plomo u objetos que pudiesen fungir de moneda (huevos de aves, semillas, etc.). En medio de esta situación ocurrió la independencia, que, aunque no resolvió de inmediato este problema, trajo otro tipo de situaciones, bien reseñadas en el estudio de Dionisio de Haro en este libro.
Su trabajo expone el fallido intento de José de San Martín de introducir el papel moneda en reemplazo de la plata, de la que se carecía en la Casa de Moneda por estar las minas ocupadas por los realistas, o por preferir los mineros abastecer al virrey antes que al libertador. La falta de plata para acuñar las monedas que caracterizó la época de la postindependencia fue resuelta mediante la creación o el aprovechamiento de la moneda feble; esto es, moneda con menor contenido de plata que lo legalmente establecido. Así se solucionaban dos problemas simultáneamente: se podía aumentar la emisión y se conseguía mantener en el mercado interno una moneda que los comerciantes extranjeros rechazaban como pago por sus mercancías importadas. Esto último era importante, puesto que la balanza comercial con el exterior se había tornado deficitaria, lo que provocaba el retiro de monedas de la circulación, a fin de pagar el saldo pendiente. La penuria monetaria resultó aliviada por la moneda feble boliviana, pero que, según manifiesta en su estudio en este libro Magdalena Chocano, también era acuñada en las Casas de Moneda provinciales que funcionaron en el Cuzco, Arequipa y Cerro de Pasco por cortos lapsos.
La República trajo también la sustitución de la moneda colonial: el real y el peso, por el sol. Esta moneda debía acuñarse tanto en oro como en plata, y aunque en 1863 llegó a hacerse una acuñación en oro, en la práctica solo circuló bajo el segundo metal. La difusión del sol fue paralela a la aparición de los primeros bancos. Estos comenzaron a difundir órdenes de pago o cheques, que empezaron a circular entre los comerciantes de la capital como si fuese dinero. El capítulo preparado por Jesús Cosamalón expone cómo el Estado aprovechó esta novedad
16 | CARLOS CONTRERAS
para aumentar la emisión sin necesidad de que la Casa de Moneda comprase plata a los mineros. La moneda de papel le daba al gobierno la libertad de acuñar sin metales de por medio. Claro que los bancos debían mantener en reserva el metal necesario por los cheques que emitían, pero el control era débil y el Estado estuvo dispuesto a asumir él mismo la garantía de los cheques si es que, a cambio, ellos le cedían parte de los billetes. Banqueros y gobernantes se dieron la mano para conseguir beneficios a costa de la salud de la economía general, porque al final la emisión de los billetes se traduciría en elevación de los precios o, lo que es lo mismo, la desvalorización de la moneda de papel. Se perseguía por un lado a la moneda feble y, por otro, el Estado sacaba a luz un artilugio incluso más peligroso, como era la moneda de papel sin el debido respaldo.
El ejército chileno que ocupó la capital y gran parte del país a partir de 1881 fue el verdugo que terminó por ejecutar a la moneda de papel, al negarse a recibirla como pago por los impuestos. Esta actitud fue imitada después por el gobierno de la posguerra, y así el billete fiscal se devaluó aceleradamente, arrastrando en su agonía lo que había sido la fortuna de muchas familias. Después de la guerra del salitre se volvió a la moneda de plata que había circulado antes del episodio de los billetes (que ya era una moneda depreciada respecto de la del tiempo español, puesto que tenía un peso de 25 gramos y una ley de 900 milésimos de fino, contra 27 gramos y 903 milésimos de plata). Pero en nuestro destino estaba escrito que no hallaríamos paz con la moneda. Nada más tomada la decisión de volver al sol de plata, como columna sólida de nuestra reconstrucción económica, la plata comenzó a devaluarse en el mercado mundial.
Antes de que termine el siglo XIX, el gobierno de Nicolás de Piérola, con la asesoría de José Payán, optó por asumir el patrón oro para nuestra moneda. Como no teníamos una moneda de oro en circulación, se creó la libra peruana, bajo la equivalencia de diez soles de plata. Las monedas volvieron a ser así de oro y de plata, como en el tiempo de los españoles. La creación de la libra peruana y la asunción del patrón oro fueron un hito importante en nuestra historia económica, porque implicaron la decisión de incorporarnos en la economía mundial que, bajo el liderazgo británico, había adoptado el oro como patrón monetario universal. Menos de veinte años después, la Primera Guerra Mundial nos empujó, sin embargo, al uso del papel moneda y la moneda fiduciaria en general; ello culminó en la creación del Banco de Reserva en 1922, con lo cual el Estado pasó a asumir un papel director de la política monetaria. Al comienzo, este Banco se halló bajo una importante injerencia de la banca privada, pero con la reforma Kemmerer de 1931, el Estado aumentó su control de la entidad.
El funcionamiento del Banco Central consolidó el régimen de la moneda fiduciaria, en el que las monedas son una representación del valor, pero no el valor mismo. Este residía en las así llamadas “reservas” de metal precioso resguardadas por el Banco Central. La política monetaria sufrió en adelante tremendas presiones, derivadas del deseo del Gobierno para que ella ayudase en
INTRODUCCIÓN | 17
el desarrollo de los sectores productivos, para lo que se fundó en la década de 1930 una activa banca de fomento, y del fuerte crecimiento de una población que, conforme aumentaba su entrenamiento educativo, se trasladaba a vivir a las ciudades y buscaba empleo, vivienda y servicios en medio de una economía cuyos ciclos de expansión dependían de un mercado mundial bastante inestable. La ausencia, hasta años recientes, de un conocimiento técnico, social y políticamente legitimado para la conducción del Banco Central hizo que la entidad se sumergiera en fases en las que la política monetaria perdió su deseable independencia, o que esta fuera considerada antes un defecto que una virtud. Ocurrieron así emisiones excesivas que deterioraron el valor y la estabilidad de la moneda. El sol de oro, que había nacido en 1930 por el abandono de la libra peruana y la rigidez del patrón oro, sucumbió en 1985, dando a luz al inti, una efímera moneda que, seis años después, desapareció para dar paso al nuevo sol, llamado solo “Sol” desde 2015. Cabe desear que la nueva moneda supere los 55 años de vida del sol de oro, que de momento es la moneda de más larga vida en la historia republicana.
Una de las consecuencias del deterioro monetario en el último cuarto del siglo XX fue la parcial dolarización de la economía, que lentamente ha comenzado a revertirse en los inicios del siglo XXI. Una nueva Ley Orgánica del Banco Central, vigente desde 1993, ha sido importante para alcanzar una mayor autonomía de la institución y garantiza una mayor eficiencia en su tarea de proteger la estabilidad de la moneda.
Este libro nació del deseo del Banco Central de Reserva del Perú de conmemorar los 450 años de la Real Cédula que ordenó la apertura de una Casa de Moneda en el Perú, con una investigación y reflexión académica que den cuenta de la historia de la moneda en el país. Para ello se organizó la clasificación y descripción de los documentos que fueron transferidos por el Banco Central, como heredero del archivo de la Casa de Moneda de Lima, al Archivo General de la Nación. Esta información, debidamente descrita y catalogada, está puesta ahora al servicio de los investigadores que se afanen en profundizar en una historia que, como habremos visto por las páginas que anteceden, y como veremos en las que siguen, tiene todavía mucho por descubrir.
Para la preparación de este texto convocamos a un grupo de historiadores con antecedentes y credenciales en el estudio de la moneda y los fenómenos monetarios en diversas épocas de nuestra historia. Se trató de ocho profesionales peruanos provenientes de diversas universidades, a los que se añadió un colega español convertido en un gran conocedor de las peripecias de la moneda durante la guerra de la independencia. Ellos recibieron el encargo de sintetizar en capítulos de alrededor de treinta páginas el conocimiento alcanzado hasta el momento por
18 | CARLOS CONTRERAS
la historiografía y añadir datos y conclusiones que su propia investigación pudiese aportar. Se les propuso el tema a abordar, pero dejándoles libertad para que lo planteasen y dimensionasen de la forma que juzgasen más provechosa. Dos de los autores, Carlos Morales y Magdalena Chocano, debían centrarse específicamente en la historia de la Casa de Moneda de Lima, que era la dueña del aniversario y, sin duda, un pulmón fundamental del circulante en el Perú. Los textos de Margarita Suárez y Francisco Quiroz, que examinan la circulación de la plata en todo el virreinato peruano y, en el caso de Suárez, fuera del Perú, incorporan en su revisión la emisión de plata de Potosí, donde funcionó el otro pulmón del circulante del país. En cualquier caso, el estudio de Jesús Cosamalón, concentrado en el siglo XIX, nos deja ver que la injerencia de la plata acuñada en Potosí no terminó con la independencia. A mí me correspondió la reseña de la historia monetaria durante el siglo XX. Como quiera que el organismo económico se volvió durante dicha centuria más complejo, resultó difícil aislar del recuento de los procesos económicos aquello que fue resultado de los fenómenos estrictamente monetarios, de lo que fue consecuencia de acontecimientos externos al país así como de políticas económicas generales, comerciales o fiscales aplicadas por el gobierno peruano. El economista y experto numismático Pedro de la Puente preparó, por su parte, una secuencia de imágenes de las monedas más representativas acuñadas por la Casa de Moneda de Lima desde su fundación y también ayudó a corregir diversos datos contenidos en el resto del libro.
Varios de estos estudios fueron expuestos y discutidos en una mesa de trabajo del II Congreso Peruano de Historia Económica, realizado en Trujillo en julio de 2015. Al Banco Central de Reserva del Perú y al Instituto de Estudios Peruanos, coeditores de esta colección, extiendo mi gratitud por haberme confiado la dirección de este libro, que anhelo sirva de plataforma para nuevas indagaciones en torno a la siempre fascinante historia de la moneda en el Perú. Manifiesto, asimismo, mi reconocimiento a los funcionarios del BCRP que revisaron cuidadosamente los textos de este libro y sugirieron importantes mejoras, tanto en aspectos formales como de contenido. Igualmente al personal de la oficina de ediciones del IEP, que tuvo una enorme paciencia con este proyecto. Agradezco asimismo a los autores, que de muy buen grado aceptaron sumarse a esta empresa y ajustaron sus calendarios para que este libro pudiera aparecer como homenaje al 450 aniversario de la Casa de Moneda de Lima, una institución que, por su larga existencia, testimonia como pocas la continuidad del Perú como entidad política y realidad social.
Carlos Contreras Carranza
Ordenanzas para el govierno de la labor de monedas de oro, y plata que se fabricaren en la Real Casa de Lima.: Formadas por las establecidas para la de Mexico, en lo que son adaptables, y arregladas, en lo que no lo son, á lo resuelto por Su Magestad en real cedula de 11. de noviembre de 1755. Impresas de orden del Excmo. Sor. D. Josef Antonio Manso de Velasco, conde de Superunda, caballero del Orden de Santiago, gentil hombre de la camara de Su Magestad, teniente general de sus reales exércitos, virrey, governador, y capitan general de estas Provincias de el Perú, y Chile.
Publicado en Lima, en la Imprenta nueva de los Niños Huerphanos, por Paulino Gonzales, año de MDCCLIX. [1759].
Capítulo 1
La Casa de Moneda en el virreinato del Perú entre los siglos XVI y XVIII: coyunturas y crisis de una institución colonial
Carlos Morales Cerón
“Saca la majestad católica grandísima cantidad de oro y plata, fuera de los derechos de las mercancías que es riqueza inexhausta y sin suelo, de lo que es oro y plata al doble da el Pirú”. Fray Juan de Salazar, 1619
Bajo el impulso del mercantilismo, la monarquía española rediseñó la articulación de la economía peruano-virreinal bajo su tutela. El modelo, caracterizado por una integración dirigida desde Lima y Potosí, involucró a los principales sectores de la economía colonial: minería, producción agropecuaria, comercio y moneda. De todas las actividades, la minería, el comercio y la producción monetaria serían las de mayor relevancia en dicha relación. La consolidación del régimen económico fue en gran medida resultado de las reformas aplicadas en la Casa de Moneda de Lima, que fue la institución rectora de la política monetaria virreinal destinada a fortalecer el régimen económico empresarial. Para impulsar el crecimiento económico y lograr mayores rentas, la administración virreinal promovió la producción en la minería y el comercio regional e interregional. De esta manera se pudo superar la etapa conflictiva de los encomenderos y su modelo rentístico.
La Casa de Moneda de Lima fue creada para cumplir dos demandas urgentes. La primera, dotar de circulante menor para que pudiese ser utilizado por la población criolla y aborigen, y en segundo lugar, articular el comercio virreinal con el comercio peninsular. Las políticas monetarias implementadas por la Casa de Moneda en el virreinato del Perú serían decisivas para superar las crisis económicas que agobiaban constantemente a la corona castellana a raíz de su desplazamiento como potencia mundial en el comercio internacional. En este contexto, las autoridades coloniales del virreinato del Perú buscaban con







