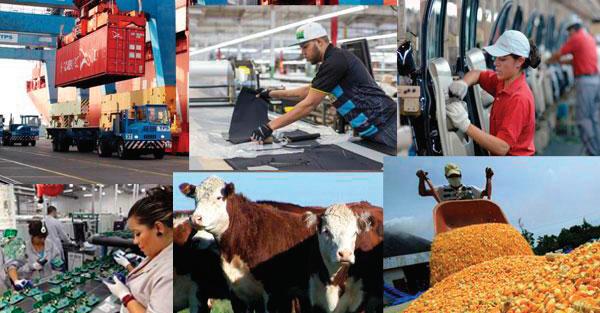11 minute read
Redacción
from 31-10-2020
crónica 14
Cultura
Advertisement
Sábado, 31 octubre 2020 academia@cronica.com.mx EL DATO | CIERRA TEOTIHUACAN EL DOMINGO El INAH anunció que el 1 de noviembre no abrirá la zona arqueológica de Teotihuacan, por el Duelo Nacional por las víctimas de COVID-19. El sitio reabrirá el 2 de noviembre, en horario de 9:00 a 15:00 horas
El ColEgio NaCioNal 2 El historiador y Premio Crónica, Javier Garciadiego, señala que no sólo las causales fueron la dictadura de Porfirio, la estructura agraria y la desigualdad social. Se le añadieron a éstas la nueva clase social moderna y las crisis que se vivieron en la última década del Porfiriato
Surgimiento de una clase media moderna, potenció estallido de Revolución Mexicana
[ Ana Laura Tagle Cruz ]
No solo la dictadura de Porfirio Díaz, la estructura agraria y la desigualdad socioeconómica del régimen porfirista fueron las causas para explicar el estallido de la Revolución Mexicana, también se le añadieron el surgimiento de una clase media moderna, así como las distintas crisis en el ámbito público que existieron en el último decenio del porfiriato, señaló el historiador y premio Crónica Javier Garciadiego Dantán en la conferencia La crisis del porfiriato y los precursores de La Revolución, enmarcada en la Cátedra Internacional de Historia Latinoamericana Friedrich Katz. “Si uno revisa la historiografía oficial, o la que se generó previo a las décadas de 1960 o 1970, se argumenta que las causas del estallido de La Revolución Mexicana fueron: la dictadura de Porfirio Díaz y la concentración de las tierras en pocas manos, es decir, un sistema político inaceptable y una estructura de la propiedad de la tierra igualmente inaceptable”. A estas causas, añadió el presidente de la Academia Mexicana de la Historia, se suma la “terrible desigualdad económica”, sin embargo, distintos países latinoamericanos padecían dictaduras similares a principio del siglo XX y no enfrentaron revolución alguna, lo mismo respecto a los problemas en la estructura agraria y en la desigualdad socioeconómica. Por otro lado, en 1970 surgió una versión sociológica que sostenía que la causa de la Revolución fue un proceso de modernización intenso que trajo como consecuencia crecimiento económico y la aparición de clases sociales modernas y contrapuestas a las llamadas clases tradicionales del antiguo régimen. Lo cierto, destacó Javier Garciadiego, es que otros países de Amé-
El gobierno de Porfirio Díaz fue muy eficiente y exitoso en sus primeros dos decenios, dice Javier Garciadiego.

rica Latina, distintos a los que presentaban similitudes con México respecto a los problemas anteriores, también tuvieron procesos de crecimiento económico, así como el surgimiento de proletariado y de clases medias modernas, pero ninguno tuvo un proceso revolucionario a partir de ello, por lo cual, tampoco representan una condición suficiente.
“La propuesta que voy a hacer para poder entender el estallido que tiene que ver con estudios de Friedrich Katz, quien, en sus clases de la Universidad de Chicago, hablaba de que México era el único país de América Latina que tenía una combinación única: la presencia de ambos fenómenos, es decir que los países que tuvieron crecimiento económico y aparición de clases sociales modernas fueron países donde no hubo dictadura”.
En ese sentido, explicó el también miembro de El Colegio Nacional y de la Academia Mexicana de la Lengua, esta combinación produjo una posible una alianza multiclasista con la participación de clases sociales modernas, clases medias de trabajadores y campesinos que no encontraban una estructura de propiedad satisfactoria, “a los cuales podría agregarse algún miembro de la élite no del todo satisfecho dada la eternización de Porfirio Díaz, como Bernardo Reyes”.
“Eso podría ser visto como la causa estructural de la Revolución Mexicana, ahora sí, la condición suficiente. Sin embargo, esta no es una explicación que nos revele todos los intersticios que hubo durante esos años”.
Además de esta combinación única, añadió, hubo otra condición particular de México: el estallido de crisis coetáneas en todo el ámbito público del país que, en algún momento del primer decenio del siglo XX, coexistieron en el México de entonces. “Otra característica de estas varias crisis es que no fueron resueltas satisfactoriamente”.
“A diferencia de lo que se ha sostenido sobre que el gobierno de Porfirio Díaz, fue muy eficiente y exito-
so, habría que decir que lo fue, en todo caso, en los primeros dos decenios. El último, que está más ubicado en los primeros 10 años del siglo XX, fue un decenio donde se padecieron crisis en todos los ámbitos de la vida pública nacional: cultural, diplomático, social, económico y político.
Esto nos permite llegar a una conclusión más, añadió. “Porfirio Díaz pudo haber sido útil y pertinente para el siglo XIX, pero no para el siglo XX. El problema es que no entendió las demandas y los reclamos de las clases sociales modernas, ni de los trabajadores, ni de las clases medias”.
Las personas que evidenciaron la crisis tardía porfiriana que impactó en todos los ámbitos de la vida pública nacional fueron genéricamente llamados “precursores”, señaló. “Por lo general, la historiografía mexicana cuando habla de precursores se refiere los magonistas y a los huelguistas de Cananea y Río Blanco, aunque en algunos casos podríamos decir que hay un trasvase entre magonistas y huelguistas”.
No obstante, aseveró, si se hace un inventario del número de magonistas y huelguistas involucrados en Cananea y Río Blanco se llega a la conclusión de que eran “demasiados pocos para generar el estallido de la Revolución”.
Por lo que para explicarlo falta un elemento: los actores sociales. “Queda claro que no pueden ser únicamente los magonistas ni los veteranos de Cananea y Río Blanco porque serían insuficientes, la respuesta es que hay otros grupos contrarios a Porfirio Díaz que han sido subestimados o ignorados por la historiografía mexicana” como los católicos sociales -jerarquía, curia, iglesia e intelectuales católicos mexicanos, entre otros-, los liberales que posteriormente se convirtieron en magonistas y los reyistas.
[ Reyna Paz Avendaño ]
g El día de mayor trabajo para los cuentistas que viven en Estados Unidos es la noche de brujas, celebración que la Red Nacional de Narradores (NSN, por sus siglas en inglés de National Storytelling Network) festeja con una jornada de narraciones y en la que este año participará, representando a México, Valentina Ortiz. “Es la red más activa en Estados Unidos, tiene sistema de becas y de promoción a jóvenes y ahora tiene un fondo para los narradores desempleados. Para el día de Halloween se hizo una especie de concurso, me aceptaron como persona internacional en es-
VALENTINA ORTIZ LEERÁ SU CUENTO EL EXORCISMO Mexicana cuentacuentos participa en la Gala de Halloween de EU
te evento que durará tres días; de Latinoamérica soy la única, también hay cuentistas de Singapur, Australia, Canadá e Irlanda”, comentó en entrevista Ortiz. La narradora presentará el cuento de su autoría: El Exorcismo, el domingo 1 de noviembre a las 18:00 horas, en el concierto gala de la Red. En el relato, ella narra su experiencia con una curandera, quien la lleva a recorrer el pasado, donde su bisabuelo, Emilio Ortiz, fue quemado vivo en la plaza de Zacatlán de las Manzanas, Puebla, por unirse a la Revolución Mexicana, en tanto su bisabuela fue encarcelada con sus dos hijos. “Contacté a la familia para confirmar que el bisabuelo fue quemado vivo durante la Revolución cuando la comunidad quiso organizar contra los federales, pero éstos los frenaron. Por el lado femenino descubro que mi bisabuela estaba en la cárcel y murió de miedo, aterrada de estar encerrada, cuando siempre se me había dicho que ella murió de amor”, compartió. Valentina Ortiz también participará con ese mismo cuento, en idioma español, en el Maratón Internacional de Cuentos de Día de Muertos organizado por la asociación mexicana Itacates de Cuentos, el mismo 1 de noviembre. “La manera de fortalecernos como comunidades, países y personas es reconociendo nuestra identidad, es mi manera juguetona porque trabajo desde la canción y el arte tratando de provocar que la gente se pregunte: de dónde vengo. La idea es gritar al viento que nuestra verdadera riqueza no es el petróleo ni las minas, sino nuestra cultura y reconocer que sí venimos de una cultura muy sólida y sabia, que sí sabemos crear, transformar y crear”, expresó. La narradora mexicana presentará más relatos el próximo 20 y 21 de noviembre en el Museo del Niño en Nueva York. “Serán dos funciones de una hora donde el primer día contaré cuentos de tradición indígena mexicana sobre animales, y al otro día contaré cuentos de El Caribe”, dijo. 3 3å La Gala de Halloween de la Red Nacional de
Narradores (NSN) será hasta el 1 de noviembre a través de previo registro en la página http://www.storynet.org/gala
López Luján describe como era la visión indígena sobre la muerte
v Los bebés iban al árbol de mamas para una segunda oportunidad, los guerreros se trasladaban a la Casa del Sol y los ciudadanos comunes al Mictlan, cuenta el arqueólogo y Premio Crónica
[ Reyna Paz Avendaño ]
En Mesoamérica, cuando los bebés morían en etapa de lactancia sus almas viajaban a un árbol de mamas, los hombres que fallecían en campos de batalla se trasladaban a la Casa del Sol y las almas de los borrachos iban con el dios del pulque, sin embargo, la gran mayoría de personas que morían por causas naturales caminaban hacia el Mictlan.
“Las vidas de ultratumba en las religiones mesoamericanas carecían de una doctrina de salvación. El determinante del lugar al que iban las almas no era la conducta que los individuos habían tenido en vida, sino el tipo de ocupación que en ella habían ejercido o el género de su muerte”, expresó Leonardo López Luján, arqueólogo y director del Proyecto Templo Mayor, durante la charla Los muertos viven, los vivos matan: Mictlantecuhtli y el Templo Mayor.
En la conferencia que sucedió la noche del jueves y fue organizada por El Colegio Nacional, el también Premio Crónica e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) habló de la visión indígena de la muerte y de las evidencias arqueológicas sobre el dios de la muerte halladas en Templo Mayor.
“El Chcihihuacuauhco o árbol de las mamas es a donde iban a prenderse esos bebés que habían muerto en la etapa de lactancia, antes de haber consumido el maíz. Se les daba a ellos una segunda oportunidad para tener una nueva vida”, comentó López Luján.
Al Tonatiuh ichan o la Casa del Sol se dirigían las almas de los varones que morían en el campo de batalla como las mujeres que perecían en el primer parto, ambos considerados como héroes. Al Tlalocan se dirigían las almas de los individuos que habían muerto por causas acuáticas, tocados por un rayo o alguna enfermedad por hidropesía. Los adúlteros iban al mundo de Tlazolteotl y los borrachos al mundo de Ometochtli.
“El más allá más conocido era al que se dirigían todos los que habían muerto de muerte de la tierra, es decir, una muerte natural. Ahí iban al Mictlan, al mundo del señor de la muerte. En algunos códices como el Vaticano A, se habla que el rumbo al Mictlan estaba integrado por nueve escalones, pisos superpuestos, y que el alma tenía que recorrer una serie de peligros hasta llegar el piso noveno”, detalló.
El arqueólogo explicó que el Mictlan es un lugar oscuro, frío, húmedo y apestoso.
“Es definido como un lugar pestilente, en el que se bebe pus, por ejemplo fray Juan de Torquemada dice que los tlaxcaltecas suponían que en el inframundo las almas de
INAH

El arqueólogo Leonardo López Luján ofreció la conferencia Los muertos viven, los vivos matan: Mictlantecuhtli y el Templo Mayor.
la gente en común se convertían en comadrejas o escarabajos hediondos, y que ahí había animales que producían una orina muy hedionda”, dijo.
Fray Alonso de Molina menciona que el inframundo era el Iuhquim mucqui itzinco, que traducido indica ser “como en el culo del muerto, un lugar muy oscuro, muy frio, húmedo y obviamente pestilente”, agregó López Luján.
DIOS DEL INFRAMUNDO. El investigador del INAH narró el momento del hallazgo de la escultura que representa a Mictlantecuhtli, el señor del mundo de los muertos, en el predio que actualmente se conoce como la Casa de las Águilas (en la esquina de Donceles y Argentina del Centro Histórico de la Ciudad de México).
“Es un ser semi descarnado, de 174 centímetros que rebasa la altura del mexica promedio, de pie con la cabeza erguida, el torso proyectado hacia delante, los brazos flexionados hacia el frente mostrando las garras en actitud de ataque, las piernas son rectas y las plantas del pie bien apoyadas sobre el piso. En la cabeza tiene decenas de perforaciones y de la caja torácica pende un órgano prominente”, indicó.
López Luján explicó que tras la restauración, identificó que se trataba de Mictlantecuhtli, el señor del Mictlán y que, entre otras características, tenía garras prominentes y un ser no esquelético sino semi descarnado, es decir, en proceso de putrefacción.
Un elemento importante que localizó el equipo de Templo Mayor sobre la escultura fue una capa rugosa ocre que iba de la cabeza hasta la espalda, que tras analizarse resultaron en restos de hemoglobina y eritrocitos humanos en buen estado de conservación.
“El Códice Magliabechiano muestra la escena de cómo un sacerdote está vertiendo, de un recipiente de cerámica, sangre en la cabeza al dios; sabemos que la sangre tenía en la cosmovisión mesoamericana cualidades fortalecedoras y vivificadoras y muchas veces no sólo se salpicaban las imágenes sino que en la boca y labios se untaba de sangre las imágenes divinas”, comentó.
La representación fue bañada en sangre por los mexicas para después ser rodeada de mandíbulas humanas, ritual de clausura para que la imagen fuera sepultada e iniciara la tercera etapa de construcción de la Casa de las Águilas.
Por último, López Luján explicó que el órgano bajo la caja torácica de Mictlantecuhtli es un hígado. “López Austin plantea que en el hígado estaba el alma ihiyotl, que tenía que ver con un inframundo femenino”, externó.