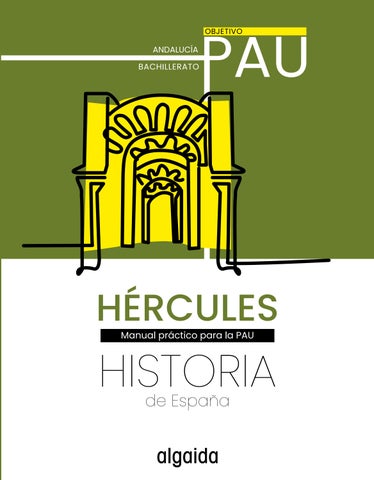BACHILLERATO ANDALUCÍA
HISTORIA de España HÉRCULES
Manual práctico para la PAU
ANDALUCÍA
BACHILLERATO
PAU
HÉRCULES algaida
Manual práctico para la PAU
HISTORIA de España

AGRUPACIÓN DE CONTENIDOS I
RAÍCES HISTÓRICAS DE LA PENÍNSULA IBÉRICA
• Contenido
• Preguntas relacionadas con el Bloque I de la PAU
• Documentos 14
• ¿Qué información debo incluir si me preguntan… 15 1. Introducción 16
2. La Prehistoria 17
3. La Hispania prerromana 24
4. La Hispania romana 28
5. La monarquía visigoda (507–711) 34
6. Al-Ándalus 37
7. Los reinos cristianos: nacimiento y expansión 43
8. Los reinos cristianos: la Baja Edad Media 47
9. Los reinos cristianos: organización política, social, económica y cultural 48
Preparando la PAU
• Modelo de prueba 52
• Una buena respuesta 52
• Ahora nosotros 55


AGRUPACIÓN DE CONTENIDOS I
LA MONARQUÍA HISPÁNICA: FORMACIÓN Y EXPANSIÓN (1474-1700)
• Contenido
• Preguntas relacionadas con el Bloque I de la PAU
• Documentos 56
• ¿Qué información debo incluir si me preguntan… 57
1. Los Reyes Católicos 58
2. Los Austrias mayores 65
3. Los Austrias menores 75
Preparando la PAU
• Modelo de prueba 82
• Una buena respuesta 82
• Ahora nosotros 85 2
3

AGRUPACIÓN DE CONTENIDOS I
EL SIGLO XVIII: LOS BORBONES Y EL REFORMISMO (1700-1788)
• Contenido
• Preguntas relacionadas con el Bloque I de la PAU
• Documentos 86
• ¿Qué información debo incluir si me preguntan… 87
1. Felipe V (1701-1746): la génesis de la España borbónica 88
2. Fernando VI (1746-1759): la recuperación de España a través de la neutralidad 97
3. Carlos III (1759-1788): el camino hacia el progreso 99
4. El siglo XVIII español: problemáticas económicas y sociales 106
5. La Ilustración en la España del siglo XVIII 112
Preparando la PAU
• Modelo de prueba 116
• Una buena respuesta 116
• Ahora nosotros 119
AGRUPACIÓN DE CONTENIDOS II
LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN: LIBERALISMO FRENTE A ABSOLUTISMO (1788-1833)
• Contenido
• Documentos PAU
• Temas PAU 120
• ¿Qué información debo incluir si me preguntan…
1. La crisis de la monarquía
2. La guerra de la Independencia (1808-1814)
3. Los inicios del liberalismo en España. Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 132
4. Restauración del absolutismo e intentos liberales durante el reinado de Fernando VII 138
5. La independencia de las colonias americanas (1808-1824) 143
Preparando la PAU
• Modelo de prueba 145
• Una buena respuesta 146
• Ahora nosotros 149 4
5

AGRUPACIÓN DE CONTENIDOS II
EL ESTADO LIBERAL: ISABEL II Y EL SEXENIO DEMOCRÁTICO (1833-1874)
• Contenido
• Documentos PAU
• Temas PAU 150
• ¿Qué información debo incluir si me preguntan… 151
1. La España de Isabel II (1833-1868) 152
2. El Sexenio Democrático (1868-1874) 171
Preparando la PAU
• Modelo de prueba 182
• Una buena respuesta 183
• Ahora nosotros 187
6

AGRUPACIÓN DE CONTENIDOS II
LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA. UN NUEVO SISTEMA POLÍTICO (1874-1902)
• Contenido
• Documentos PAU
• Temas PAU 188
• ¿Qué información debo incluir si me preguntan… 189
1. La implantación del régimen de la Restauración. Características y funcionamiento del sistema canovista
190
2. El régimen de la Restauración. Alfonso XII y la regencia. La alternancia conservadora y liberal 199
3. Guerra colonial y crisis de 1898 204 Preparando la PAU
• Modelo de prueba 213
• Una buena respuesta 214
• Ahora nosotros 217

AGRUPACIÓN DE CONTENIDOS II
TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS EN EL SIGLO XIX
• Contenido
• Documentos PAU
• Temas PAU 218
• ¿Qué información debo incluir si me preguntan… 219
1. Contexto histórico y económico en España durante el siglo XIX 220
2. Cambios agrarios durante el siglo XIX. Las desamortizaciones 221
3. La transición al capitalismo en el siglo XIX: industrialización y movimiento obrero 230
4. Comercio, finanzas e infraestructuras en el siglo XIX 236
5. Regiones económicas y desequilibrios territoriales 239
6. Transformaciones sociales derivadas de los cambios económicos 241
7. La crisis económica de finales del siglo XIX 245
Preparando la PAU
• Modelo de prueba 246
• Una buena respuesta 247

AGRUPACIÓN DE CONTENIDOS III
CRISIS DEL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓN Y CAÍDA DE LA MONARQUÍA (1902-1931)
• Contenido
• Documentos PAU
• Temas PAU 252
• ¿Qué información debo incluir si me preguntan… 253
1. Alfonso XIII y los intentos de regeneración del sistema político (1902-1917) 254
2. La revolución de 1917 y la crisis del sistema político de la Restauración 265
3. La dictadura de Primo de Rivera (1923-30) 271
4. El final de la monarquía de Alfonso XIII 273
Preparando la PAU
• Modelo de prueba 273
• Una buena respuesta 274
• Ahora nosotros 277 8

LA SEGUNDA REPÚBLICA Y LA GUERRA CIVIL (1931-1939)
• Contenido
• Documentos PAU
• Temas PAU 278
• ¿Qué información debo incluir si me preguntan…
2. La Guerra Civil (1936-1939)
Preparando la PAU
279
1. La Segunda República (1931-1936) 280
292
• Modelo de prueba 308
• Una buena respuesta
• Ahora nosotros
309
313

• Contenido
• Documentos PAU
AGRUPACIÓN DE CONTENIDOS III
• Ahora nosotros 251 7 LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975)
• Temas PAU 314
• ¿Qué información debo incluir si me preguntan… 315
1. La creación del Estado franquista 316
2. El Estado franquista: del desarrollismo a la crisis final (1959-1975) 331
Preparando la PAU
• Modelo de prueba 336
• Una buena respuesta 337
• Ahora nosotros 339

AGRUPACIÓN DE CONTENIDOS III AGRUPACIÓN
NORMALIZACIÓN DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA E INTEGRACIÓN EN EUROPA (DESDE 1975)
• Contenido
• Documentos PAU
• Temas PAU 340
• ¿Qué información debo incluir si me preguntan… 341
1. El proceso de transición a la democracia actual 342
2. La Constitución de 1978 y los primeros gobiernos democráticos (1978-1982) 348
3. La etapa socialista: modernización e integración europea (1982-1996) 354
4. La alternancia política en democracia (1996-2012) 358
5. Los años recientes (2012-2025) 362
Preparando la PAU
• Modelo de prueba 365
• Una buena respuesta 366
• Ahora nosotros 367

1. Apéndice de constituciones comentadas y comparadas 369
2. Modelos de prueba reales y sus soluciones 390
GUÍA PARA LA REALIZACIÓN
1. INTRODUCCIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES
En este apartado vamos a comprender cómo funciona la nueva prueba de Historia de España de la PAU en Andalucía. A lo largo de las próximas páginas vamos a desentrañar para ti todos los entresijos del examen explicándote paso a paso en qué consiste. Procuraremos detallar cada ejercicio acompañándote en el proceso de preparación y aportando recomendaciones y consejos.
Como viene siendo habitual, la prueba tiene un componente memorístico importante y se combina con ciertos elementos de juicio crítico e interpretación. El reto para ti estará en combinar de forma adecuada los conocimientos teóricos, la interpretación de fuentes y una importante capacidad de síntesis. En términos generales el examen se compone de tres bloques o ejercicios cuya realización deberá completarse en un tiempo no superior a 90 minutos. Ahora vamos a echarle un vistazo en profundidad.

2. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA
La prueba de Historia de España se divide en tres ejercicios denominados bloques:
• El Bloque I consta de dos cuestiones obligatorias de respuesta abierta.
• El Bloque II es un ejercicio de análisis de una fuente histórica que contiene tres preguntas de respuesta abierta.
• El Bloque III requiere del desarrollo de un tema.
Mientras que en el Bloque I no se ofrece opcionalidad, los Bloques II y III se presentan por itinerarios. Deberás escoger las opciones que más te convengan siguiendo este esquema:
I
Itinerario A
Dos cuestiones de respuesta abierta
Itinerario B
II
Fuente escrita siglo XIX
Fuente visual siglo XIX
Fuente escrita siglo XX
Fuente visual siglo XX
Opción A de tema de desarrollo del siglo XX
III
Opción B de tema de desarrollo del siglo XX
Opción B de tema de desarrollo del siglo XIX = + = +
Opción A de tema de desarrollo del siglo XIX
DE LA PRUEBA
Resumiendo, esto es lo que tienes que saber:
Parte no seleccionable
• Bloque I. Dos preguntas obligatorias, de extensión variable pero no superior a 500 palabras. Cada una de ellas con una puntuación máxima de 1 punto.
Parte seleccionable: itinerario A o itinerario B
• Bloque II. Consiste en el análisis de un documento. En el caso de que hayas seleccionado el itinerario A , se ofrecen dos fuentes que versan sobre el siglo XIX y, en el caso de que hayas seleccionado el itinerario B, estas se corresponden con el siglo XX. Deberás elegir una de esas fuentes para responder a tres cuestiones sobre ella. La extensión de este ejercicio puede variar en función de la fuente, pero no debería superar las 250 palabras. Este bloque tiene una puntuación máxima de 4 puntos.
• Bloque III. Incluye dos temas, de los que deberás desarrollar uno. Si has seleccionado el itinerario A, el tema que tienes que desarrollar será del siglo XX; si, por el contrario, has seleccionado el itinerario B, el tema que desarrollarás será del siglo XIX. La puntuación máxima de este bloque también es de 4 puntos y su extensión no debería superar las 1500 palabras.
¡IMPORTANTE!:
LOS ITINERARIOS NO SE PUEDEN MEZCLAR
3. DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DURANTE LA PRUEBA
El tiempo es una de las variables que deberás tener en cuenta a la hora de preparar y realizar el ejercicio. No solo debes conocer los contenidos y manejar las destrezas que se te piden, sino que deberás hacerlo en el tiempo que tienes establecido. ¡Recuerda que la prueba tiene una duración total de 90 minutos! Tu reto ahora es prepararte para poder responder a todas las cuestiones en ese tiempo. Esta es la distribución temporal que te proponemos:
Bloque Tiempo estimado
Bloque I 20 minutos
Bloque II 30 minutos
Bloque III 40 minutos
2
4
4
Indicaciones generales
Este bloque incluye preguntas cortas y directas, es importante ser preciso y no extenderse.
Aquí tendrás que analizar un documento, lo que requiere de una lectura atenta y organización en tus respuestas.
Este bloque demanda una redacción más elaborada, mantener una estructura coherente y responder a todo lo que se plantea en el enunciado, por lo que disponer de tiempo extra te permitirá asumir el reto.
CONSEJO
Organiza bien el tiempo de cada bloque y ajusta tu ritmo para poder responder a todas las preguntas. Empieza por las preguntas que te resulten más fáciles y dedica el tiempo necesario a la planificación del tema que tiene que desarrollar. Es recomendable que practiques con un cronómetro en casa, ajustándote a estos tiempos para ganar confianza y eficiencia.

GUÍA PARA LA REALIZACIÓN
4. LAS AGRUPACIONES DE CONTENIDO Y SU RELACIÓN CON LOS BLOQUES
De cara a este examen la materia de Historia de España se organiza en tres grandes agrupaciones de contenidos que abarcan desde los orígenes de la historia de la Península hasta la España actual. Familiarizarte con esta estructura te facilitará la organización de tu preparación para la prueba. Estas son las agrupaciones:

Agrupaciones de contenido y su relación con los bloques de la prueba de Historia de España
Agrupación de contenidos I
Desde los primeros humanos hasta el siglo XVIII, abarcando la Edad Media, la Monarquía Hispánica y el reinado de los primeros Borbones.
Se evalúa en el desarrollo del Bloque I de la prueba.
Agrupación de contenidos II
Desde el inicio de la crisis del Antiguo Régimen hasta el final del siglo XIX, analizando la evolución del liberalismo y la formación del Estado español moderno.
Agrupación de contenidos III
Desde la crisis de la Restauración y la Segunda República hasta la actualidad, incluyendo la transición democrática, la integración en Europa y los gobiernos de la democracia actual.
Se evalúan en el desarrollo de los Bloques II y III de la prueba.
5. LOS BLOQUES DE LA PRUEBA: PREGUNTAS, PUNTUACIÓN,
ORIENTACIONES Y CONSEJOS PARA RESOLVERLAS
BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III
¿En qué consiste?
¿Qué puedo esperar encontrar?
Consiste en responder a dos preguntas directas sobre la Agrupación de Contenidos I.
Se trata de preguntas sobre definiciones, conceptos históricos básicos, o diferencias clave, por ejemplo, entre figuras históricas o eventos.
Consiste en el análisis y comentario de una fuente historiográfica a partir de tres cuestiones establecidas a elegir entre dos opciones.
Los documentos pueden ser textos, gráficos, cuadros u otros recursos visuales históricos, y cada documento tiene tres preguntas asociadas, que pueden incluir identificar el contexto histórico, resumir ideas principales y analizar la relevancia del documento.
Consiste en el desarrollo de un tema a elegir entre dos opciones.
Uno de los 25 temas del listado.
¿Qué me van a evaluar?
Se evalúa la capacidad para identificar y sintetizar conocimientos históricos de manera precisa y breve. Evita extenderte en detalles innecesarios, ya que aquí la claridad y concisión son fundamentales.
Tiempo recomendado de elaboración
20 minutos
Extensión recomendada
No más de 500 palabras, entre 10 y 15 líneas.
En este bloque se mide tu capacidad para identificar y extraer las ideas principales de las fuentes que se proponen. Además, es de especial importancia tu capacidad de interrelación para fijar con claridad la trascendencia de cada fuente.
30 minutos
La primera cuestión es de respuesta breve; la segunda y la tercera deben oscilar entre las 300 y las 500 palabras. Entre 15 y 20 líneas para las cuestiones segunda y tercera.
Resultará especialmente importante la estructura, la fluidez, la claridad de las ideas expresadas y la precisión en los conocimientos históricos. Los correctores tendrán en cuenta no solo tus conocimientos teóricos, sino también la capacidad de establecer relaciones de causalidad e influencia en la España actual.
40 minutos
No más de 1500 palabras, de 45 a 60 líneas.
DE LA PRUEBA
CONSEJO
PARA EL BLOQUE II
Al leer el documento, subraya las palabras clave y las ideas principales. Practica el análisis de documentos en clase para mejorar tu capacidad de síntesis y contextualización, especialmente cuando se trata de fuentes históricas complejas. No olvides diferenciar entre la interpretación de las fuentes escritas y las fuentes gráficas o visuales.
PARA EL BLOQUE II
CONSEJO
PARA LOS BLOQUES II Y III
Es importante que te pares a pensar antes de elegir entre el itinerario A o B y hacerlo concienzudamente atendiendo las preguntas que crees que vas a saber responder mejor en ambos bloques. Recuerda que los itinerarios no pueden mezclarse (si eliges una fuente del siglo XIX deberás desarrollar un tema del siglo XX y viceversa).
CONSEJO
PARA EL BLOQUE III
Trabaja en una estructura sólida: introduce el tema con claridad, sigue con un desarrollo que abarque aspectos sociales, económicos, políticos y culturales, y concluye vinculándolo a la actualidad o destacando su relevancia histórica. Trabaja sobre un índice perfectamente estructurado, responde a todo lo que se plantea en el título y aborda con la profundidad adecuada los principales temas que pudieran presentar conexiones con la España actual.
⇨ TEN EN CUENTA…
La puntuación máxima de 4 puntos se distribuye entre las tres preguntas. Estas son sus claves:
• Identificación del documento (hasta 1 punto). Deberás titular la fuente de la forma más precisa posible.
• Resumen de ideas principales (hasta 1,5 puntos). Realizarás una brevísima sinopsis de la idea fuerza del documento.
• Contextualización histórica (hasta 1,5 puntos). Tendrás que establecer diversas conexiones entre el documento y su contexto histórico. No olvides destacar la importancia del documento y sus repercusiones para la historia de España.
PARA EL BLOQUE III
⇨ TEN EN CUENTA…
TEN EN CUENTA…

Los temas clásicos no son ahora tan importantes como sus subapartados: a diferencia de lo que venía haciéndose en los anteriores modelos, tan solo se te preguntará un apartado del tema. Los epígrafes predefinidos que te puedes encontrar en la prueba están agrupados por bloques de contenidos. Estos son los títulos que deberás tener preparados:
Agrupación de contenidos II (siglo XIX español)
1. Crisis de la monarquía borbónica y la guerra de la Independencia (1808-1814).
Unidad/ Bloque 4
Unidad/ Bloque 5
Unidad/ Bloque 6
Unidad/ Bloque 7
2. Los inicios del liberalismo en España. Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812.
3. Restauración del absolutismo e intentos liberales durante el reinado de Fernando VII (1814-1833).
1. Período de regencias durante el reinado de Isabel II: revolución liberal y Primera Guerra Carlista (1833-1843).
2. Construcción y evolución del Estado liberal durante el reinado efectivo de Isabel II (1843-1868).
3. El Sexenio Democrático: Revolución, Constitución de 1869 y la monarquía de Amadeo de Saboya.
4. El primer ensayo republicano y su fracaso durante el Sexenio Democrático.
1. Implantación del régimen de la Restauración: características y funcionamiento del sistema canovista.
2. Alfonso XII y la Regencia: alternancia conservadora y liberal.
3. Guerra colonial y crisis de 1898.
1. Cambios agrarios en el siglo XIX: las desamortizaciones.
2. La transición al capitalismo en el siglo XIX: industrialización y movimiento obrero.
Unidad/ Bloque 8
Unidad/ Bloque 9
GUÍA PARA LA REALIZACIÓN
Agrupación de contenidos III (Siglo XX español)
1. Alfonso XIII y los intentos de regeneración del sistema político (1902-1917).
2. La revolución de 1917 y la crisis del sistema político de la Restauración.
3. La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930).
1. Implantación de la Segunda República y la Constitución de 1931.
2. Segunda República: Bienio Reformista, Bienio Conservador y Gobierno del Frente Popular.
3. Sublevación militar y Guerra Civil (1936-1939): evolución militar del conflicto y consecuencias.
4. Evolución política de ambos bandos y relaciones internacionales durante la Guerra Civil.
Unidad/ Bloque 10
Unidad/ Bloque 11
1. Creación del Estado franquista: bases ideológicas, autarquía y consolidación (1939-1959).
2. El Estado franquista: del desarrollismo a la crisis final (1959-1975).
1. Transición a la democracia (1975-1978).
2. Constitución de 1978 y primeros gobiernos democráticos (1978-1982).
3. La etapa socialista: modernización e integración europea (1982-1996).
4. Alternancia política en democracia (1996-2012).
6. CRITERIOS GENERALES PARA LA CORRECCIÓN
La corrección de la prueba de Historia de España en el nuevo modelo de acceso a la universidad sigue criterios específicos para cada bloque. Recuerda:
Principales criterios de corrección de la prueba
1. Se evaluará tanto el contenido como las cuestiones formales.
2. Además de la precisión y el desarrollo de las respuestas, se valorarán la claridad, la coherencia y la adecuación al enunciado.
3. Se aplicará un criterio general de corrección que puede reducir hasta 1 punto la puntuación total en caso de errores gramaticales, de léxico o de falta de adecuación.

CONSEJO
Evita responder de manera vaga o divagar sobre el tema.
Sé directo y asegúrate de que cada frase aporte valor a tu respuesta, sin añadir datos innecesarios.
Criterios para el Bloque I
Tus respuestas deben ser breves y directas. Se evaluará especialmente:
• Concreción y precisión en la respuesta, evitando información irrelevante.
• Claridad en la exposición de los conceptos históricos solicitados, que deben estar expresados de forma concisa y correcta.
DE LA PRUEBA
Criterios para el Bloque II
Los documentos se analizan a partir de tres apartados o cuestiones, con un valor total de hasta 4 puntos. La puntuación se desglosa de la siguiente forma:
• Identificación del documento. Hasta 1 punto por la correcta identificación del contexto histórico, tipo de fuente y temática principal.
• Resumen de ideas principales. Hasta 1,5 puntos por la identificación de los aspectos esenciales y su exposición de forma organizada y clara.
• Contextualización histórica. Hasta 1,5 puntos por situar el documento en un marco histórico adecuado y explicar sus consecuencias y relevancia.
Criterios para el Bloque III
El Bloque III evalúa tu capacidad para desarrollar un tema amplio en profundidad, otorgando un máximo de 4 puntos. Los criterios de corrección específicos son:
• Localización temporal y espacial del proceso histórico. Recibirás hasta 2 puntos por situar el tema en su contexto geográfico y cronológico e identificar los componentes sociales, políticos, económicos y culturales.
• Comprensión y análisis de los conceptos de causalidad y cambio/ permanencia. Recibirás hasta 2 puntos por demostrar la relación entre causas y efectos, así como la identificación de procesos de continuidad y cambio en la historia.
Criterios generales de corrección
Se evaluarán de forma general en toda la prueba:
• La adecuación de las respuestas a lo que solicita el enunciado.
• La cohesión y coherencia en la exposición de las ideas.
• La corrección ortográfica (penalizará hasta 0,5 puntos en caso de errores) y la coherencia, la gramática y el léxico (también, hasta 0,5 puntos de penalización).

CONSEJO
Para alcanzar la máxima puntuación:
▶ procura trabajar la fuente con tranquilidad antes de empezar a escribir.
▶ Estructura tu respuesta de forma clara y lógica. Identifica y resume los puntos clave del documento,
▶ y asegúrate de contextualizar correctamente, mencionando fechas, personajes y eventos relevantes.
CONSEJO
Sigue una estructura organizada y desarrolla el tema de manera completa:
▶ introduce el contexto histórico,
▶ expón los factores más importantes
▶ y finaliza destacando su relevancia en la historia de España y su conexión con la actualidad.
CONSEJO
Revisa siempre la ortografía y gramática antes de entregar el examen. Una exposición ordenada y sin errores no solo mejorará tu nota, sino que mostrará tu capacidad de expresión con claridad y precisión.
CONSEJO
Procura no quedarte con dudas gramaticales, ortográficas o de léxico. Usa el diccionario, pregunta al profesorado y no dejes la sombra de la duda en nada de lo que escribas. Eso te dará solvencia y seguridad en ti mismo y en tu trabajo.
CÓMO PREPARAR LA PRUEBA
Inicio de la unidad
1. Imagen representativa de la unidad
2. Listado de documentos relacionados con el Bloque II del histórico de pruebas de acceso a la Universidad y temas para desarrollar incluidos en esta unidad correspondientes al Bloque III de la Prueba.
3. Índice de la unidad
4. Tabla de conocimientos imprescindibles
Cuadro resumen sobre los contenidos esenciales relacionados con los tres tipos de preguntas PAU.
Desarrollo de la unidad
5. Corpus teórico
• Organizado cronológicamente.
• A lo largo de las 11 unidades encontrarás el contenido de los 25 temas de desarrollo correspondientes a la pregunta del Bloque III de la PAU.
• Fotografías, mapas, textos históricos y otras fuentes y documentos similares a los de las preguntas del Bloque II.








CON NUESTRO PROYECTO
6. Apuntes PAU
Orientaciones, ideas, recordatorios, aclaraciones y consejos para vincular los acontecimientos históricos de la teoría a las preguntas de la PAU y facilitar así la elaboración de respuestas.
7. Actividades
Adaptadas al modelo de preguntas de la Prueba en cada Bloque.
• En las unidades 1-3:
Preguntas cortas de diferenciación, comparación y respuesta breve sobre conceptos y acontecimientos históricos similares a las del Bloque I.
Actividades con documentos y preguntas para ir entrenando los tres tipos de cuestiones del Bloque II.
• En las unidades 4-11:
Actividades con documentos y preguntas semejantes a las del Bloque II.
Actividades para desarrollar un tema a través de cuestiones pautadas según los criterios de corrección de las preguntas del Bloque III de la prueba.
8. Pistas PAU
Comentarios y consejos, basados en los criterios de corrección, para resolver las actividades y no olvidar ni dejar nada atrás.
9. Cuestiones PAU resueltas
• En las unidades 1-3 se resolverán preguntas de respuesta breve aparecidas en el histórico de Pruebas.
• En las unidades 4-11 se incluyen documentos del histórico de la Prueba resueltos.
10. Fichas de información esencial para comentar los documentos que no forman parte de actividades ni de las cuestiones PAU resueltas.



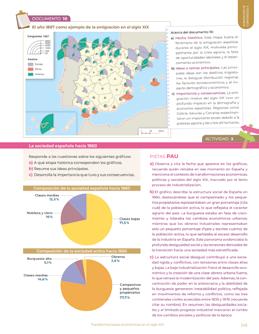


CÓMO PREPARAR LA PRUEBA
Finalización de la unidad
11. Páginas finales
a. Unidades 1-3
⏹ Sección «Preguntas resueltas», con 5 actividades de repuesta breve solucionadas, similares a las del Bloque I de la PAU.
⏹ Sección «Ahora nosotros», una batería de preguntas de respuesta breve para que puedas practicar.
b. Unidades 4-11
⏹ Modelo de Prueba PAU real, completa y solucionada
Con los tres bloques de preguntas. «Una buena respuesta», con la solución de la Prueba PAU anterior completa. La pregunta de desarrollo, semirresuelta.
⏹ «Ahora nosotros», una propuesta de trabajo real siguiendo el modelo de la Prueba PAU. Incluye el apartado «Antes de responder», con sugerencias, instrucciones y pistas para resolver cada pregunta propuesta enfocándolas a las preguntas del ejercicio PAU.
Anexos
• Apéndice de constituciones comentadas y comparadas.
• Modelos de prueba reales y sus soluciones.
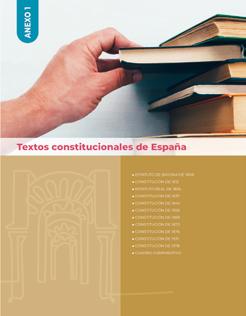


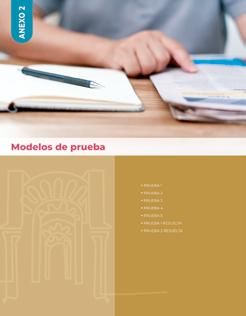





CON NUESTRO PROYECTO
Entorno Virtual PAU
Un espacio con recursos digitales de gran ayuda para completar tu preparación PAU:
1. Presentación: nuevo ejercicio PAU de Historia de España y nuestro manual.
2. Repertorio de modelos de exámenes reales y sus soluciones.
3. Repositorio de documentos historiográficos basados en las preguntas con documentos PAU: fotografías, textos históricos, mapas, datos y gráficos, etc.
4. Recursos audiovisuales: podcasts de las preguntas del Bloque III y otros.
5. Esquemas y eje cronológico de la Historia de España.
6. Libro digital.
7. Observatorio PAU:
• Normativa.
• Redes sociales.
• Noticias.
• Distrito Único Andaluz.




La obra de Louis-Michel van Loo Familia de Felipe V (1743) es el fiel reflejo del absolutismo borbónico, destacando la centralización del poder y el impulso reformista que transformó la administración, economía y sociedad española en el siglo XVIII.

El siglo XVIII: los Borbones y el reformismo (1700-1788)
Preguntas relacionadas con el Bloque I de la PAU
• El Motín de Esquilache
• Las Reales Fábricas del siglo XVIII
• La guerra de los Siete Años y la política exterior de Carlos III
• Los Tratados de París de 1763 y 1783
• La alta natalidad y las migraciones internas
• La urbanización y las dinámicas sociales del siglo XVIII
• El comercio interior y exterior de España en el siglo XVIII
• Las dos grandes batallas de la guerra de Sucesión española
• Implicaciones de los Decretos de Nueva Planta en la Corona de Aragón y en la Corona de Castilla
• Los Pactos de Familia y la política exterior de Felipe V
• La participación de España de Carlos III en las guerras de Independencia de Estados Unidos y la guerra de los Siete Años
• Cambios en la agricultura del siglo XVIII
• Origen y diferencias de la Ilustración española frente a la europea
• La causa internacional y la causa dinástica en la guerra de Sucesión española
• El impacto de los Decretos de Nueva Planta en la Península y en las colonias americanas
• Las reformas fiscales aplicadas en Castilla y en la antigua Corona de Aragón bajo el reinado de Felipe V
• Reformas en la Armada y el Ejército de Felipe V y su influencia francesa
• Objetivos de la política interior y exterior de Fernando VI
• El enfoque fiscal de Ensenada y la política exterior de Carvajal
• Las reformas ilustradas de Carlos III y las de sus predecesores
• Diferencias en las reformas económicas de Carlos III en la industria y la agricultura
• El Motín de Esquilache y la expulsión de los jesuitas en la política de Carlos III
• La participación de España en la guerra de los Siete Años y la guerra de Independencia de los Estados Unidos
• Factores que impulsaron el crecimiento demográfico en el siglo XVIII
• Evolución de la estructura social española en el siglo XVIII y el papel emergente de las clases medias urbanas
• Diferencias entre los novatores y los primeros ilustrados en España
• Las Sociedades Económicas de Amigos del País y su diferencia con las universidades
• La prensa y la difusión de las ideas ilustradas en España y sus limitaciones
• Medidas fiscales implementadas durante el reformismo borbónico y sus efectos
• Papel de las reformas en el comercio colonial durante el siglo XVIII y sus consecuencias en España y sus colonias
• Consecuencias de las reformas militares de los Borbones en la defensa del territorio español
• Evolución de la administración del Estado bajo los Borbones y su impacto en la gobernabilidad
• Las reformas borbónicas en la educación y la cultura en España
1. FELIPE V (1701-1746): LA GÉNESIS DE LA ESPAÑA BORBÓNICA
2. FERNANDO VI (1746-1759): LA RECUPERACIÓN DE ESPAÑA A TRAVÉS DE LA NEUTRALIDAD
3. CARLOS III (1759-1788): EL CAMINO HACIA EL PROGRESO
4. EL SIGLO XVIII ESPAÑOL: PROBLEMÁTICAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
5. LA ILUSTRACIÓN EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XVIII
Documentos
• Carta de Felipe V a su abuelo Luis XIV (17 de abril de 1709)
• Luis XIV sobre las victorias de Felipe V en 1710
• Artículo X del Tratado de Utrecht
• Decretos de Nueva Planta, a 29 de junio de 1707
• Primer Pacto de Familia 1733, articulo 13
• Tratado de Madrid (1750)
• Grabado sobre el Motín de Esquilache de 1766
• Tercer Pacto de Familia (1761)
• Gaspar Melchor de Jovellanos, informe en el expediente sobre la Ley Agraria (1795)
• Eugenio Larruga y Boneta, Memorias políticas y económicas, 1787-1800
• La Sociedad Económica de Amigos del País
• Nuevas poblaciones de Andalucía y Sierra Morena
Periodo

Reinado de Felipe V
Inicio/ finalización
Reinado de Fernando VI
1700-1746
Reinado de Carlos III
1746-1759
1759-1788
¿Qué información debo incluir si me preguntan…
… sobre la guerra de Sucesión española?
Fue un conflicto (1701-1714) entre los partidarios de Felipe V (Castilla, Francia) y la coalición antiborbónica (Aragón, Austria, Gran Bretaña, Provincias Unidas y Portugal) encabezada por el archiduque Carlos de Austria. Finalizó con el Tratado de Utrecht, que reconoció a Felipe como rey a cambio de cesiones territoriales.
… sobre los Decretos de Nueva Planta?
Los Decretos de Nueva Planta (1707-1716) suprimieron los fueros de los territorios de la Corona de Aragón, unificando y centralizando las leyes de España (salvo Navarra) basadas en las de Castilla bajo un modelo absolutista.
… sobre el Primer Pacto de Familia?
Este primer pacto (1733) fue una alianza de España y Francia contra Austria, en la guerra de sucesión polaca, para recuperar territorios italianos para los Borbones. Durante la guerra, los Borbones recuperaron el Reino de Nápoles y Sicilia para el infante Carlos.
… sobre el Segundo Pacto de Familia?
Este segundo acuerdo con Francia (1743) reforzó la alianza en la guerra de Sucesión austriaca, tras la que se obtuvo para el infante Felipe de Borbón los ducados de Parma, Plasencia y Guastalla.
… sobre la política de neutralidad?
Fernando VI adoptó una política de neutralidad activa, evitando la participación en conflictos europeos y concentrándose en el fortalecimiento interno de España.
… sobre el catastro de Ensenada?
El catastro de Ensenada (1749) fue un censo exhaustivo que pretendía conocer la riqueza de cada territorio para establecer una contribución única y más justa, y mejorar la eficiencia fiscal.
… sobre la guerra de los Siete Años?
En este conflicto global (1756-1763), Carlos III se alió con Luis XV de Francia en 1761 (Tercer Pacto de Familia) y se enfrentó a Gran Bretaña, lo que resultó en la pérdida de Florida y la adquisición de La Luisiana tras el Tratado de París.
… sobre el impacto del Motín de Esquilache?
El motín de 1766, motivado por descontento social, llevó a Carlos III a implementar reformas sociales y a renovar su gabinete con ministros afines a los principios ilustrados.
… sobre la expulsión de los jesuitas?
En 1767, tras acusarlos de incitar el Motín de Esquilache, Carlos III ordenó la expulsión de los jesuitas de todos sus dominios con el objetivo de reducir la influencia de la orden en la educación y la política.

Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, fue designado heredero del trono español por Carlos II, lo que inició una disputa sucesoria con el archiduque Carlos de Austria.
1. FELIPE
V
(1701-1746):
LA GÉNESIS DE LA ESPAÑA BORBÓNICA
1.1. La guerra de Sucesión española (1701-1714)
El 1 de noviembre de 1700, el monarca Carlos II fallecía sin descendencia en el Real Alcázar de Madrid. En su testamento nombró heredero a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia y María Teresa de España, de la casa de Borbón. Sin embargo, existía otro candidato al trono: el archiduque Carlos, hijo de Leopoldo I, y perteneciente a la casa de Austria. Ambas casas reales alegaban derechos a la sucesión española, pues tanto Luis XIV como Leopoldo I estaban casados con infantas españolas. Asimismo, Inglaterra y las Provincias Unidas de los Países Bajos sintieron la amenaza a sus intereses que suponía la posibilidad de unión de las Coronas española y francesa. En esta coyuntura, la adquisición de un imperio español territorialmente unido ya fuese por parte de Francia o Austria, suponía una grave amenaza para el equilibrio europeo. Felipe de Anjou aceptó la Corona española el 16 de noviembre y fue reconocido por todas las monarquías europeas a excepción de la casa de Austria. Ante la posibilidad de una unión franco-española, Inglaterra y las Provincias Unidas firman junto a los Habsburgo austríacos el Tratado de La Haya en septiembre de 1701. Apenas cuatro meses antes, las tropas austríacas, sin previo aviso, habían intentado ocupar las posesiones españolas en Italia. Será en mayo de 1702 cuando esta Gran Alianza declare formalmente la guerra a Francia y España. Comenzaba la guerra de Sucesión española. 1
Esta guerra no fue meramente sucesoria, sino que presentaba una complejidad de un doble carácter: por un lado, tuvo una vertiente internacional, desarrollada en distintos frentes europeos; y, por el otro, la consideración de conflicto civil, puesto que Castilla y Navarra fueron fieles a Felipe mientras que la mayor parte de Aragón apoyaba al archiduque Carlos. Las primeras acciones bélicas se desarrollaron en Italia, como la batalla de Cremona (Lombardía) y la pacificación del Reino de las Dos Sicilias. Dado que una de las principales preocupaciones de los ‘austracistas’ era disponer de una base naval en el Mediterráneo que alojara las flotas inglesa y neerlandesa, el conflicto aterriza en la Península con la batalla de Cádiz, en la que fueron triunfalmente rechazados por la defensa española.
APUNTES PAU
1. Si tienes que desarrollar la guerra de Sucesión española, o te preguntan por algunas de sus ideas principales o consecuencias, no olvides mencionar que este conflicto tiene un fuerte vínculo con la geopolítica, ya que Inglaterra y las Provincias Unidas buscaron limitar la influencia de Francia para preservar el equilibrio de poder en Europa, una constante histórica. Cuando desarrolles tu respuesta, enfócate en los pactos de Utrecht y Rastatt, su papel en la consolidación de Felipe V y cómo impulsaron un modelo absolutista y centralista, marcando un cambio clave en la configuración política europea.
En 1703 el conflicto experimenta un giro inesperado cuando Portugal y el Ducado de Saboya se suman a la alianza de La Haya a través del Tratado de Lisboa. Portugal se convertía así en una suerte de base de operaciones tanto terrestres como marítimas de los ‘austracistas’. Es ahora, el 12 de septiembre, cuando el emperador Leopoldo I proclama a su segundo hijo como rey de España con el nombre de Carlos III, siendo reconocido por Inglaterra y Países Bajos. Al año siguiente, tras su desembarco en Lisboa, el archiduque llevó a cabo un intento de invasión a través del valle del Tajo que fue reprimido. En paralelo, Inglaterra intentó un fallido desembarco en Barcelona y, seguidamente, asedió Gibraltar, que se rinde el 4 de agosto. En septiembre de 1705 capitulaba Barcelona en favor de Carlos y Felipe V iniciaba, sin éxito, el sitio de la ciudad. El bando aliado aprovechó la debilidad del frente portugués para avanzar sobre Madrid, villa en la que logró entrar el 27 de junio de 1706 y, aunque proclamado como rey, debido a la falta de apoyos, tuvo que desplazarse hasta Valencia, donde fue consagrado como monarca de este reino. En el plano internacional, las tropas borbónicas fueron derrotadas en la batalla de Ramillies (1706) y se retiraron del asedio de Turín. Por contrapartida, en la Península consiguieron importantes victorias —aunque no decisivas— como la batalla de Almansa. Sin embargo, sus consecuencias políticas sí fueron destacables, como la abolición de los fueros de Valencia y Aragón a través del Decreto de Nueva Planta.
El año 1709 supuso la ruptura entre Felipe V y su abuelo Luis XIV. Este, cuyo país estaba sumido en una importante crisis económica, intentó negociar el final de la guerra, pero las condiciones impuestas eran demasiado severas. Su negativa no lastró las intenciones de conseguir la paz, por lo que retiró a sus tropas de territorio español mermando la capacidad militar de su nieto. A partir de 1710, el escenario bélico cambió. Mientras Europa se preparaba para la paz, las campañas militares se llevaron a cabo en suelo español. El archi-
duque seguía intentando ocupar Madrid desde Cataluña con victorias como las de las batallas de Almenar y de Zaragoza (también llamada del monte Torrero). Tras su segunda entrada a Madrid y vuelta a Barcelona, otros enfrentamientos acabaron en derrota, como es el caso de las batallas de Brihuega y Villaviciosa. Gracias a estos triunfos borbónicos, la guerra se decantó a favor de Felipe V.
En la recta final del conflicto, a la muerte de su hermano José I, el archiduque fue nombrado Carlos VI, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Esta circunstancia complicó la guerra, pues la ahora posible unión austro-española era ciertamente más peligrosa. Por ello, Gran Bretaña (reino denominado así a partir de la unión de Inglaterra y Escocia en 1707) aceleró las negociaciones de paz con Luis XIV, cuyo pacto se hizo en secreto. Los ingleses reconocerían a Felipe V y, en compensación, conservarían Gibraltar y Menorca. En enero de 1712 comenzaron las conversaciones oficiales en Utrecht. Debido a la obligatoria separación de las Coronas española y francesa, condición impuesta por los británicos a Luis XIV, Felipe V renunció al trono francés en noviembre de ese año. En los meses de abril y julio de 1713 se firmaron los Tratados de Utrecht.
Sin embargo, Cataluña seguía resistiendo. Con Carlos coronado emperador y fuera de España, su mujer, la emperatriz Isabel Cristina de Brunswick, había quedado como regente. Esto planteaba a Felipe V el «caso de los catalanes», denominación con la que se conocieron una serie de acuerdos centrados en el destino político del Principado de Cataluña en el contexto de la Paz de Utrecht. Gran Bretaña pidió que se conservaran los fueros catalanes, pero Felipe se negó, aunque prometió una amnistía general a los catalanes.
Carlos VI, obligado por las circunstancias, firma en marzo de 1714 el Tratado de Rastatt, lo que supuso el fin de la guerra de Sucesión. A pesar de ello, Barcelona no capitularía hasta septiembre con el asedio y ocupación de la ciudad por las tropas borbónicas. La guerra se daría por terminada con la toma de Mallorca y la ocupación de Ibiza y Formentera en julio de 1715. Sin embargo, la culminación política del conflicto se materializará con la firma del Tratado de Viena el 30 de abril de 1725 entre Felipe V de España y Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico.
Una de las consecuencias 2 directas de esta guerra fue la represión llevada a cabo por Felipe V, que aplicó una serie de medidas para quienes habían apoyado al bando ‘austracista’ en la Corona de Aragón.
APUNTES PAU

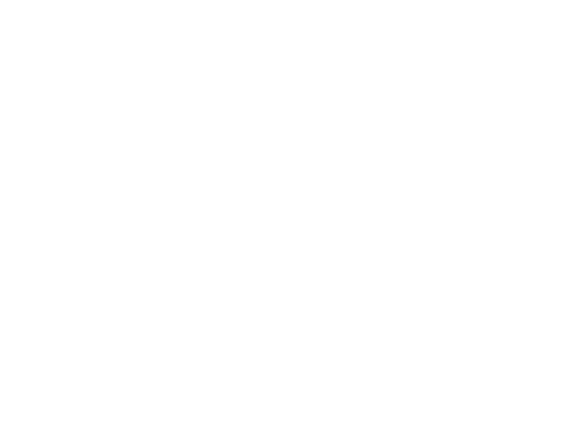




2. Si tienes que explicar las consecuencias de la guerra de Sucesión debes estructurarlas en distintos ámbitos: político, territorial y económico. A nivel político, consolidó la dinastía borbónica en España con Felipe V como rey, pero introdujo un modelo centralista mediante los Decretos de Nueva Planta, aboliendo los fueros de la Corona de Aragón. Territorialmente, el Tratado de Utrecht redistribuyó territorios europeos: España perdió los Países Bajos, Nápoles, Cerdeña y Milán en favor de Austria, mientras que Gibraltar y Menorca pasaron a Gran Bretaña, que también obtuvo privilegios comerciales en América. Esto redujo la influencia española en Europa y fortaleció a otras potencias. Económicamente, los conflictos y pérdidas territoriales afectaron las finanzas españolas, debilitando su economía. En el ámbito internacional, la guerra alteró el equilibrio de poder, marcando el ascenso de Gran Bretaña como potencia marítima y comercial.
ACTIVIDAD 1
PISTAS PAU
a) La referencia al testamento de Carlos II y la defensa de Felipe V como rey apunta a la guerra de Sucesión española (1701-1714). Reflexiona sobre cómo esta guerra fue simultáneamente un conflicto interno (entre Castilla y la Corona de Aragón) y europeo, enfrentando a Felipe V contra el archiduque Carlos. Considera cómo el testamento legitimaba a Felipe y a la implicación de las potencias extranjeras que buscaban influir en la balanza de poder europea.
Carta de Felipe V a su abuelo Luis XIV (17 de abril de 1709)
Responde a las cuestiones del siguiente documento:
a) ¿A qué hecho histórico corresponde el documento?
b) Resume sus ideas principales.
c) Desarrolla la importancia que tuvo y sus consecuencias.
«Tiempo hace que estoy resuelto y nada hay en el mundo que pueda hacerme variar. Ya que Dios ciñó mis sienes con la Corona de España, la conservaré y la defenderé mientras me quede en las venas una gota de sangre; es un deber que me imponen mi conciencia, mi honor y el amor que a mis súbditos profeso».
b) El texto expresa la firmeza de Felipe V en defender su derecho al trono y resalta su convicción en el mandato divino. Piensa en la importancia del absolutismo en esta época, en cómo los monarcas defendían su legitimidad divina. Analiza la referencia a la lealtad hacia los súbditos y al compromiso de estabilidad del reino. Estas ideas reflejan el contexto de un reino dividido y la necesidad de Felipe de reforzar su posición como legítimo rey.
c) La guerra de Sucesión española marcó el inicio de la dinastía borbónica y trajo cambios clave como los Decretos de Nueva Planta, que centralizaron el poder en España. Reflexiona sobre cómo los Tratados de Utrecht definieron un nuevo mapa territorial europeo y limitaron la influencia española en Europa. Considera también las implicaciones internas: tensiones entre regiones y poder central, y la transición hacia una política de reformas borbónicas inspiradas en Francia.
ACTIVIDAD 2
PISTAS PAU
a) El documento menciona un conflicto europeo del siglo XVIII relacionado con la sucesión al trono de España tras la muerte de Carlos II sin descendencia. Fíjate en el papel de Luis XIV y su apoyo a su nieto, Felipe de Borbón, así como en la oposición de otras potencias europeas lideradas por el archiduque Carlos.
Luis XIV sobre las victorias de Felipe V en 1710
Responde a las cuestiones del siguiente documento:
a) A qué hecho histórico corresponde.
b) Resume sus ideas principales.
c) Desarrolla la importancia que tuvo y sus consecuencias.
«Mi alegría ha sido inmensa. Las victorias de Felipe V suponen el giro decisivo de toda la guerra de Sucesión: el trono de mi nieto al fin asegurado, el archiduque desanimado y el partido moderado de Londres confirmado en su deseo de paz».
b) El documento refleja el optimismo de Luis XIV respecto al avance de Felipe V en la guerra de Sucesión española. Analiza cómo las victorias de Felipe aseguraron su trono y desanimaron al archiduque Carlos, debilitando su apoyo. Reflexiona también sobre el papel del partido moderado en Inglaterra, cuyo deseo de paz impulsó una solución diplomática al conflicto. Este contexto refuerza la importancia política y militar del triunfo borbónico.
c) Piensa en cómo las victorias de Felipe V aseguraron su trono y centralizaron el poder en España mediante reformas políticas. También reflexiona sobre las pérdidas territoriales de España en Europa tras la guerra y la influencia del tratado que marcó su final, especialmente en el equilibrio de poder internacional.
1.2. La Paz de Utrecht
Entre los años 1713 y 1715 se firman en la ciudad holandesa de Utrecht y la alemana de Rastatt un conjunto de tratados que suponían el fin de la guerra de Sucesión a pesar de que las hostilidades se prolongaría hasta julio de 1715. Conocemos que, previamente, en 1709, habían existido iniciativas de acuerdo para finalizar la contienda por parte de Luis XIV. Éste, al año siguiente, había sondeado a Gran Bretaña.
Las informaciones de las victorias de Brihuega y Villaviciosa aseguraban el trono español a Felipe V mientras que las posesiones del archiduque se reducían al Principado de Cataluña y el Reino de Mallorca. El cambio de rumbo del apoyo británico fue motivado por la proclamación de Carlos como emperador del Sacro Imperio. El acuerdo franco-británico motivó la convocatoria a la ciudad de Utrecht por parte de la reina Ana de Inglaterra a las partes en conflicto con el fin de firmar la paz. Este acuerdo fue considerado un abandono de Gran Bretaña a la casa de Austria.
El primer tratado de Utrecht se firmaba el 11 de abril de 1713, cuando los franceses tuvieron que ceder a los británicos extensos territorios, reconocer la sucesión protestante y desmantelar la fortaleza de Dunkerque. Para los Países Bajos se cedieron plazas fronterizas con los Países Bajos españoles.
El segundo tratado se firma el 13 de abril entre Gran Bretaña y España. A pesar de que los embajadores de Felipe V, el duque de Osuna y el marqués de Monteleón, disponían de instrucciones precisas para la negociación, tuvieron que ceder y hacer todo tipo de concesiones. En este contexto, Gran Bretaña recibía Gibraltar y Menorca además de ventajas comerciales con las Indias como el asiento de negros y el navío de permiso, dinamitando así el monopolio comercial que había disfrutado la Monarquía Hispánica.
Por su parte, Carlos VI, a pesar de haber recibido territorios destacados, no cejaba en su pretensión a la Corona española, no firmando los tratados. Esto provocó que la guerra prosiguiera, pero algunos reveses militares motivaron al emperador a buscar la paz iniciando las conversaciones en 1714 en la ciudad de Rastatt. Este tratado se firmó el 6 de marzo entre Francia y el Imperio provocando una vuelta a las fronteras previas al conflicto. El acuerdo definitivo se cerró el 7 de septiembre con el Tratado de Baden. La renuncia definitiva al trono español de Carlos se consolidaría en el Tratado de Viena en 1725. Este conjunto de acuerdos, conocidos como la Paz de Utrecht, tuvieron unas consecuencias territoriales en Europa y las Indias desembocando en un nuevo equilibrio de poder donde la más beneficiada fue Gran Bretaña 3
Gran Bretaña Obtuvo Gibraltar y Menorca, Nueva Escocia, la bahía de Hudson y la isla de Terranova y la isla de San Cristóbal en el mar Caribe.
Ducado de Saboya Le fueron devueltas Saboya y Niza y obtuvo la cesión de Sicilia por España.
Austria Recibe los Países Bajos españoles, el Milanesado, Nápoles y Cerdeña.
Francia Recibe el Principado de Orange y el valle de Barcelonnette y se compromete a cegar el puerto de Dunquerque y demoler sus fortificaciones.
España y Francia Concesiones a Portugal y Brandemburgo, la cual pasaría a llamarse Prusia, cuyo primer rey fue Federico I.

Robert Harley, conde de Oxford, fue una figura clave en las negociaciones del Tratado de Utrecht (1713), que pusieron fin a la guerra de Sucesión española. Su diplomacia aseguró ventajas para Gran Bretaña, como Gibraltar y Menorca, consolidando su poder naval y comercial en Europa y América.
APUNTES PAU
3. Al abordar las consecuencias del Tratado de Utrecht debes enumerarlas en políticas, territoriales, económicas y diplomáticas. Políticamente, consolidó a Felipe V como rey de España, pero conllevó la renuncia a cualquier derecho sobre la corona francesa e introdujo un modelo centralista con los Decretos de Nueva Planta. Territorialmente, España perdió importantes dominios: los Países Bajos del Sur, Milán, Nápoles y Cerdeña pasaron a Austria, mientras que Sicilia fue cedida a Saboya. Además, Gran Bretaña obtuvo Gibraltar y Menorca. Económicamente, Gran Bretaña ganó privilegios como el asiento de negros y el navío de permiso, lo que reforzó su supremacía comercial y marítima. Diplomáticamente, el tratado marcó el declive de España y Francia, favoreciendo a Gran Bretaña y Austria y estableciendo un sistema internacional basado en el equilibrio de poder.
APUNTES PAU
4. Si tienes que mencionar en tus respuestas las ideas principales de los Decretos de Nueva Planta (17071716) no te olvides añadir que marcaron un punto de inflexión en la organización territorial de España. Promulgados por Felipe V tras la guerra de Sucesión, abolieron los fueros e instituciones tradicionales de la Corona de Aragón, integrándola bajo el modelo administrativo castellano. Este proceso centralizador eliminó las particularidades locales y reforzó el absolutismo del monarca, consolidando su autoridad en todo el territorio. Además, se suprimieron las Cortes y se establecieron corregidores designados directamente por la Corona. Es fundamental analizar cómo estos decretos sentaron las bases para un Estado más homogéneo, pero a costa de una mayor resistencia regional.
APUNTES PAU
5. En el caso de que te pregunten por las causas y consecuencias de los Decretos de Nueva Planta podemos argumentar que sus causas principales fueron la necesidad de castigar a los territorios de la Corona de Aragón (Aragón, Valencia, Cataluña y Mallorca) por su apoyo al archiduque Carlos, y el deseo de Felipe V de centralizar el poder y unificar el reino bajo el modelo administrativo castellano. En segundo lugar, las consecuencias de estos decretos incluyeron la abolición de los fueros, privilegios y Cortes propias de estos territorios, reemplazándolos por instituciones y leyes castellanas. Además, se introdujo el sistema de provincias e intendencias, controladas por autoridades designadas por la Corona, y el castellano se impuso como lengua oficial. Esto marcó el fin del sistema pactista y consolidó el modelo absolutista en España.
1.3. Los Decretos de Nueva Planta
Entre 1707 y 1716, Felipe V promulgó los Decretos de Nueva Planta, 4 un conjunto de preceptos a través de los cuales quedaban abolidas tanto leyes como instituciones de los territorios integrantes de la Corona de Aragón: reinos de Valencia, Aragón y Mallorca más el Principado de Cataluña. Estas reales cédulas también se aplicaron a la Corona de Castilla estableciéndose una «nueva planta» de las reales audiencias y consumando el fin de la estructura de la Monarquía Hispánica de los Austrias 5
Reinos de Aragón, Valencia, Mallorca y Principado de Cataluña
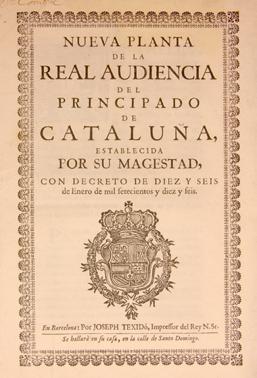
El Decreto de Nueva Planta referido a los reinos de Aragón y Valencia se firmaba el 29 de junio de 1707, aboliendo y derogando todos los fueros, privilegios, prácticas y costumbres de los referidos territorios. Esto se justificó con argumentos, discutidos en algunos casos, como haber faltado al juramento de fidelidad al rey, el control total del monarca en todos los Estados que componían la monarquía y el llamado «derecho de conquista» por el que imponía su ley a los territorios vencidos. En 1715 se rubricaba el Decreto que afectaba el Reino de Mallorca, que fue más benévolo. Sin embargo, el centrado en el Principado de Cataluña (1715-1716) establecía la abolición de las Cortes y la supresión del virrey por un capitán general; la fragmentación de Cataluña en doce corredurías con base en el modelo castellano; la prohibición de las milicias populares armadas —denominadas somatenes— y la sustitución del catalán por el castellano como idioma oficial de la Audiencia.
Estos decretos arrojaban como resultado el fin de los Estados de la Corona de Aragón, ya que perdían sus instituciones políticas y administrativas. Con la implantación del absolutismo se disolvieron las cortes de los distintos territorios —solo Navarra mantuvo sus cortes reales hasta 1841—, se modificaron los procedimientos para elegir los gobiernos municipales y se introdujo la figura del corregidor para dirigir los municipios importantes, cargo que, en los cabildos locales, desempeñaría un regidor.
Corona de Castilla
En el caso castellano, los Decretos sirvieron para la reestructuración de las Reales Audiencias y Chancillerías dado que ahora se organizaban en provincias e intendencias. En 1713 se reformarían la planta del Consejo y sus Tribunales, los consejos de Estado, de Castilla, de Hacienda y de las Indias. En 1714 se aplicaría al Consejo de Guerra. Así, las funciones del Consejo de Estado pasan al de Castilla convirtiéndose en el órgano superior de la estructura monárquica. Sin embargo, al año siguiente, dada la confusión que había originado esta reforma, se vuelve al tradicional modelo de los consejos, recuperando su papel el Real y Supremo Consejo de Castilla.
América hispana
Las reformas de los Decretos de Nueva Planta también afectaron a Las Indias. Entre 1717 y 1718 se modifica la estructura interna de virreinatos, gobernaciones y capitanías generales, y se crea el virreinato de Nueva Granada. En 1719 se reforma el Consejo de Indias, lo que supone la práctica abolición de las Leyes de Indias. Desde 1717, la Casa de la Contratación se traslada de Sevilla a Cádiz, lo que le daba a esta ciudad la exclusividad del comercio con las Indias.
ACTIVIDAD 3
Artículo X del Tratado de Utrecht
Responde a las cuestiones del siguiente documento:
a) A qué hecho histórico corresponde este documento.
b) Resume sus ideas principales del documento.
c) Desarrolla la importancia que tuvo y sus consecuencias.
«El Rey Católico, por sí y por sus herederos y sucesores, cede por este Tratado a la Corona de la Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortaleza que le pertenecen, dando la dicha propiedad absolutamente para que la tenga y goce con entero derecho y para siempre, sin excepción ni impedimento alguno.
Pero, para evitar cualesquiera abusos y fraudes en la introducción de las mercaderías. quiere el Rey Católico, y supone que así se ha de entender, que la dicha propiedad se ceda a la Gran Bretaña sin jurisdicción alguna territorial y sin comunicación alguna abierta con el país circunvecino por parte de tierra. Y como la comunicación por mar con la costa de España no puede estar abierta y segura en todos los tiempos, y de aquí puede resultar que los soldados de la guarnición de Gibraltar y los vecinos de aquella ciudad se vean reducidos a grandes angustias, siendo la mente del Rey Católico sólo impedir, como queda dicho arriba, la introducción fraudulenta de mercaderías por la vía de tierra. se ha acordado que en estos casos se pueda comprar a dinero de contado en tierra de España circunvecina la provisión y demás cosas necesarias para el uso de las tropas del presidio, de los vecinos y de las naves surtas en el puerto».
PISTAS PAU
a) El documento alude a la Paz de Utrecht, que puso fin a la guerra de Sucesión española (1701-1714). Reflexiona sobre cómo este tratado no solo resolvió el conflicto por el trono, y también reorganizó el equilibrio de poder en Europa. Observa cómo redefinió las fronteras y estableció la cesión de territorios clave, como Gibraltar a Gran Bretaña, marcando un cambio significativo en la geopolítica europea.
b) El documento resalta aspectos clave de la cesión de Gibraltar en la Paz de Utrecht: la transferencia de propiedad y derecho a Gran Bretaña, con limitaciones en jurisdicción territorial y conexión terrestre con España. Reflexiona sobre las restricciones impuestas para evitar contrabando y la autorización controlada de abastecimientos en casos necesarios. Estos detalles muestran cómo España buscó limitar los efectos de esta importante pérdida territorial.
c) Estructura tu respuesta en cuatro apartados clave: político, territorial, económico y diplomático. Debes explicar cómo la Paz de Utrecht consolidó a Felipe V en España, pero redujo su poder territorial en Europa. Asimismo, no olvides destacar que Gran Bretaña fortaleció su hegemonía marítima y comercial.
ACTIVIDAD 4
Responde a las cuestiones del siguiente documento:
a) A qué hecho histórico corresponde el texto.
b) Resume sus ideas principales.
c) Desarrolla la importancia que tuvo y sus consecuencias.
«Considerando haber perdido los reinos de Aragón y Valencia y todos sus habitantes por la rebelión que cometieron, faltando enteramente así al juramento de fidelidad que me hicieron como a su legítimo Rey y Señor, todos los fueros, privilegios, exenciones y libertades que gozaban y que con tan liberal mano se les habían concedido, sí por mi como por los señores reyes mis predecesores, en esta monarquía se añade ahora la del derecho de conquista (…) y considerando también que uno de los principales tributos de la soberanía es la imposición y derogación de las leyes (…) He juzgado por conveniente, sí por esto como por mi deseo de reducir todos mis reinos a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres y tribunales, gobernándose igualmente por las leyes de Castilla, tan loables y plausibles en todo el universo, abolir y derogar enteramente (…) todos los referidos fueros y privilegios, prácticas y costumbres hasta aquí observadas en los referidos reinos de Aragón y Valencia, siendo mi voluntad que éstos se reduzcan a las leyes de Castilla (…) de cuya resolución he querido participar al consejo para que lo tenga entendido».
PISTAS PAU
a) Relaciona el texto con los Decretos de Nueva Planta y su contexto dentro de la guerra de Sucesión española. Reflexiona sobre cómo Felipe V utilizó estos decretos para castigar a los reinos de Aragón y Valencia por apoyar al archiduque Carlos y cómo implementó un modelo centralista basado en las leyes de Castilla.
b) Identifica que las ideas clave del texto son el castigo por la rebelión de Aragón y Valencia, el deseo de uniformidad legal basada en Castilla y la centralización del poder real. Reflexiona sobre cómo estas medidas buscaban fortalecer la autoridad del rey y consolidar su dominio.
c) Reconoce que los Decretos de Nueva Planta supusieron la desaparición de los fueros y privilegios en Aragón, Valencia, Cataluña y Mallorca. Reflexiona sobre cómo marcaron el paso hacia un modelo centralista, pero también generaron tensiones regionales que influyeron en la historia política y social de España.
1.4. Política interior: los cimientos de una nueva monarquía
El Estado absoluto: reformas políticas y administrativas
Del concepto de monarquía absoluta emanaba la idea del poder ilimitado del monarca. Felipe V erigió un Estado absoluto y centralizado en el transcurso de la propia guerra de Sucesión, donde los consejeros franceses enviados por su abuelo Luis XIV, como Jean Orry, desempeñaron un papel protagonista. Sin embargo, la continuidad de las jurisdicciones señoriales y eclesiásticas suponía una de las más importantes limitaciones al poder del rey. El señor tenía una influencia directa sobre el campesinado de los señoríos y la autoridad real se percibía como algo lejano. Por ello, frente al sistema obsoleto de los Austrias, se propuso la alternativa de una «vía reservada» donde el monarca decidía sobre las propuestas de sus secretarios de Estado y del Despacho, funcionarios nombrados directamente por el rey que ocupaban las secretarías de Estado para el gobierno central. El denominado Consejo de Gabinete o de Despacho, que había surgido en 1702, quedará organizado en 1714, en cinco oficinas independientes: Estado, Justicia, Guerra, Hacienda, Marina e Indias, siendo el germen de los futuros ministerios. No obstante, Felipe V no eliminó totalmente el sistema de consejos, aspecto cuestionado por Jean Orry quien, además, criticó la organización territorial proponiendo el nombramiento de intendentes en aquellas provincias que dependían directamente del Consejo Real.
Reforma fiscal y económica
Una de las primeras competencias de los intendentes fue la de realizar el catastro de Ensenada con el fin de aplicar en Castilla la llamada «única contribución», un impuesto aplicado a los territorios de la antigua Corona de Aragón y que en cada lugar tomaba una denominación distinta. Además, pagaban otros impuestos como las «rentas generales y estancadas». Esta nueva planta fiscal, donde la monarquía era la que decidía en qué gastar lo recaudado con las rentas, se completaría con la extensión de las monedas castellanas al ámbito aragonés.
Felipe V llevó a cabo una regularización y fortalecimiento de las actividades económicas con especial énfasis en el comercio con las posesiones de ultramar. Así, ratificó medidas mercantilistas para revitalizar este comercio con las colonias a través de la creación de compañías comerciales privilegiadas. Sin embargo, el éxito de estas medidas fue relativo dadas las grandes ventajas comerciales otorgadas a Gran Bretaña en el Tratado de Utrecht como el navío de permiso y el asiento de negros.

Reformas en el Ejército y la Armada
Las necesidades bélicas motivaron que Felipe V llevara a cabo una profunda remodelación del Ejército siguiendo el prototipo francés. Los antiguos tercios fueron sustituidos por un modelo militar basado en brigadas, regimientos, batallones, compañías y escuadrones. Asimismo, experimentó un significativo aumento de sus efectivos al introducir al reclutamiento de voluntarios el sistema de quintas y levas, imposición que pronto se hizo impopular.
En cuanto a la Armada, se inicia su proceso de reconstrucción con buques más modernos y nuevos astilleros con el fin de aumentar su rapidez y eficacia. También se crearon arsenales como los de Cartagena, Cádiz, El Ferrol y La Habana, se perfeccionó la formación de sus oficiales y, con el fin de dotar a los barcos de marinería necesaria, se acudió a la «matrícula del mar», que se trataba de la obligación de servir en la marina de guerra para todos aquellos que quisieran desempeñar un trabajo relacionado con el mar.
1.5. El nuevo rumbo de la política exterior: revisionismo y Pactos de Familia
La Paz de Utrecht había redefinido el mapa político europeo con la cesión de territorios españoles a distintas potencias. Tras la guerra de Sucesión, la política exterior de Felipe V parte de un abierto rechazo a lo firmado en dichos tratados y pasa a ser especialmente agresiva respecto a Italia, pues el objetivo español fue la recuperación de los territorios italianos para asegurar el trono de los mismos al infante don Carlos, hijo de Felipe V y su segunda esposa, Isabel de Farnesio. Será ella junto al primer ministro del rey y agente de la Corte en Parma, Giulio Alberoni, quienes se conviertan en grandes protagonistas de este periodo.
Con la vista puesta en revisar lo acordado en Utrecht y con el objetivo claro de restablecer para la Corona española los territorios cedidos, entre 1717 y 1718 se conquistan Cerdeña y Sicilia. Esto provoca la guerra de la Cuádruple Alianza (1717-1720) contra Gran Bretaña, Francia, Austria y las Provincias Unidas, de la que Felipe V sale derrotado. El Tratado de La Haya ponía fin al conflicto y obligaba a la retirada de las tropas en los ducados italianos (Parma, Piacenza y Toscana), pero garantizaba al rey español el futuro gobierno de su hijo Carlos en ellos. Con el fin de concretar los acuerdos de este tratado se reúne el Congreso de Cambrai (1721-1724), donde el fracaso será ostensible: no se consiguieron los ducados de Parma y Toscana para su hijo y tampoco se pudo recuperar Gibraltar. Sin embargo, la aparición en escena del barón Johan Willem Ripperda (ministro de Felipe V entre 1725 y 1726)) evitará el fracaso absoluto. Este neerlandés conseguiría varios acuerdos en la Corte de Carlos VI, algunos de los cuales se quedarían en meras intenciones. Estos acuerdos se redactaron en el Tratado de Viena, donde quedó reflejado el reconocimiento del emperador de los derechos sucesorios de los ducados de Parma y Toscana para el infante español.
La firma del Tratado de Viena fue vista por Gran Bretaña y Francia como una amenaza a lo acordado en Utrecht y firman, junto a Prusia, el Tratado de Hannover, como alianza militar defensiva, al que se adherirían posteriormente Provincias Unidas. Suecia y Dinamarca. Gran Bretaña desplegó su flota por el Mediterráneo y Atlántico para incitar a Felipe V a desistir de su proyecto revisionista, y capturó barcos españoles. La respuesta española sería dejar sin efecto la cesión de Gibraltar del Tratado de Utrecht. El parlamento inglés ratificó su soberanía y declaró la guerra a España. Dentro de este conflicto anglo-español (1727-1729) destacarían acontecimientos como el bloqueo británico de Portobelo y el segundo sitio a Gibraltar. El resto del reinado estuvo marcado por incesantes incidentes marítimos contra los británicos como la guerra del Asiento (1739)
El reconocimiento definitivo de la vigencia de Utrecht en el Convenio de El Pardo (1728) provocó el giro de la política exterior en busca de una alianza con Francia a través del Primer Pacto de Familia (1733). Los Pactos de Familia 6 fueron tres alianzas en diversas fechas entre las monarquías de España y Francia. Estos acuerdos, dos de los cuales se formaron en época de Felipe V, llevaron a España a una serie de conflictos europeos. El Primer Pacto de Familia se firma en 1733 configurando un frente común contra Austria. Felipe lograría las coronas de Nápoles y Sicilia para su hijo, el futuro Carlos III.
El Segundo Pacto de Familia se firmó en octubre de 1743 entre Felipe V y Luis XV en el contexto de la guerra de Sucesión de Austria (1740-1748), centrada en la sucesión de María Teresa de Habsburgo y que involucró a las principales potencias europeas. Un conflicto periférico fue la guerra del Asiento (1739), que enfrentó a España y Gran Bretaña en el Caribe por el control colonial y comercial. Fernando VI anuló el pacto dentro de su política de neutralidad, logrando un acuerdo con Gran Bretaña para suprimir ventajas comerciales del Tratado de Utrecht. El Tercer Pacto de Familia se firmó en 1761 bajo el reinado de Carlos III.
La política exterior española durante el siglo XVIII
Paz de Utrecht
Alianza dinástica con Francia
POLÍTICA EXTERIOR
Primer
Reino de las Dos Sicilias Ducado de Parma
Segundo Pacto de Familia
Tercer Pacto de Familia
Guerra de los Siete Años
Guerra de Independencia de los EE. UU.
Recuperación de Menorca
APUNTES PAU
6. Si tienes que desarrollar las ideas principales de la política exterior de Felipe V, no olvides comentar que esta estuvo estrechamente vinculada a los Pactos de Familia, alianzas entre las monarquías borbónicas de España y Francia. Mediante el Primer Pacto (1733) y el Segundo Pacto (1743), España buscó recuperar territorios italianos perdidos, como Nápoles y Sicilia, y consolidar su influencia en Europa. Estas alianzas no solo fortalecieron la posición borbónica frente a otras potencias, como Austria y Gran Bretaña, sino que también implicaron costos elevados, como la participación en conflictos bélicos. La relación entre estos pactos y la política exterior evidencia la dependencia española de Francia para mantener su relevancia en el escenario europeo.
Tratados y pactos de Felipe V: desde Utrecht hasta el Segundo Pacto de Familia
Año Tratado/Pacto
ACTIVIDAD 5
¿Cuáles fueron las principales ideas, consecuencias e importancia del Segundo Pacto de Familia (1733), conocido como el Pacto de El Escorial? PISTAS PAU
El Segundo Pacto de Familia (1733) fue una alianza entre las monarquías borbónicas de España y Francia que permitió a España recuperar Nápoles y Sicilia, aunque incrementó su dependencia de la política exterior francesa.
1713 Tratado de Utrecht
1714 Tratado de Rastatt
1721 Primer Pacto de Familia
1729 Tratado de Sevilla
1733 Segundo Pacto de Familia
1738 Tratado de Viena
1743 Tercer Pacto de Familia
ACTIVIDAD 6
PISTAS PAU
a) En el contexto del Primer Pacto de Familia (1733), recuerda la alianza entre las monarquías borbónicas de España y Francia, motivada por lazos familiares y objetivos estratégicos. España pretendía recuperar territorios italianos como Nápoles y Sicilia, mientras que Francia buscaba consolidar su influencia en Europa frente a Austria. Este acuerdo simboliza la colaboración militar y política para enfrentar a Inglaterra y Austria, marcando una nueva etapa en la política exterior española tras la guerra de Sucesión española.
Descripción
Fin de la guerra de Sucesión española. Felipe V es reconocido como rey de España, pero España cede Gibraltar y Menorca a Gran Bretaña, así como territorios europeos a Austria y Saboya.
Complemento del Tratado de Utrecht que ratifica la paz entre Austria y Francia y consolida la cesión de los Países Bajos y Nápoles a Austria.
Alianza entre España y Francia, impulsada por lazos familiares entre Felipe V y Luis XV de Francia, con el objetivo de fortalecer sus posiciones frente a Gran Bretaña y Austria.
España y Gran Bretaña pactan para resolver disputas sobre Gibraltar y Menorca. Gran Bretaña devuelve a España algunas plazas italianas.
También conocido como el Tratado de El Escorial, establece una nueva alianza entre España y Francia. España apoya a Francia en la guerra de Sucesión de Polonia y obtiene territorios en Italia.
Acuerdo de paz entre España y Austria. Confirma a Carlos de Borbón, hijo de Felipe V, como rey de Nápoles y Sicilia.
Refuerza la alianza entre España y Francia para enfrentar a Gran Bretaña en el contexto de la guerra de Sucesión austriaca. España se compromete a apoyar militarmente a Francia.
Primer Pacto de Familia (1733)
Lee el siguiente fragmento y contesta a las cuestiones:
a) A qué hecho histórico corresponde el documento.
b) Resume sus ideas principales.
c) Desarrolla la importancia que tuvo y sus consecuencias.
«Artículo 13. Reconociendo su Majestad católica todos los abusos introducidos en el comercio contra la letra de los tratados, y principalmente por la nación inglesa, a cuya extirpación son igualmente interesadas las naciones española y francesa; ha determinado su dicha Majestad hacer poner todas las cosas en regla y según la letra de los tratados. Y si en odio de lo que así se hiciere por su Majestad católica viniese a faltar Inglaterra a alguno de sus empeños hacia la corona de España, o a hacer algunas hostilidades o insulto en los dominios o estados de la corona de España dentro o fuera de la Europa, hará su Majestad cristianísima causa común con su Majestad católica así y en la forma que está ya explicado arriba en el artículo 4 empleando a este fin todas sus fuerzas por mar y por tierra».
b) Fíjate en palabras clave como «abusos comerciales», «hostilidades» e «intereses comunes». Estas expresan la intención de España y Francia de combatir las infracciones de Inglaterra en el comercio y de restablecer la legalidad mediante la colaboración militar. Este pacto simboliza la lucha por el equilibrio de poder en Europa, con un énfasis en la protección mutua y en la defensa de los territorios borbónicos.
c) Piensa en cómo el pacto permitió a España recuperar territorios clave en Italia, reforzando su posición internacional, pero también en el coste económico y militar que esto supuso. Considera cómo la alianza con Francia limitó la autonomía de España en política exterior, obligándola a involucrarse en conflictos europeos. Este pacto marcó un ejemplo de la estrategia borbónica de consolidar su poder mediante alianzas familiares, pero también evidenció la fragilidad económica de España frente a sus ambiciones internacionales.
2. FERNANDO VI (1746-1759): LA RECUPERACIÓN DE ESPAÑA A TRAVÉS DE LA NEUTRALIDAD
Durante los años finales de su reinado, la enfermedad mental y deterioro físico de Felipe V fueron en aumento y terminó falleciendo en la noche del 9 de julio de 1746. Fue sucedido en el trono por su primogénito, hijo de su primer matrimonio con María Luisa Gabriela de Saboya, con el nombre de Fernando VI.
2.1. Política interior: los proyectos de Ensenada
En el momento de la llegada de Fernando VI, España se encontraba en plena guerra de Sucesión austríaca culminada con la Paz de Aquisgrán (1748) y donde no se obtuvo nada. Tras desterrar a su madrastra, Isabel de Farnesio, al Palacio de la Granja de San Ildefonso e instaurada la paz, Fernando VI desarrolló una política de neutralidad exterior apoyándose en la figura de José de Carvajal. Esto posibilitó reformas internas, dentro de las cuales las más importantes fueron los proyectos de Zenón de Somodevilla y Bengoechea, I marqués de la Ensenada.
El marqués de la Ensenada, que ostentaba el cargo de secretario de Hacienda, Marina e Indias, se inclinó por una modernización del país con la participación activa del Estado para fortalecer su posición económica y militar. Uno de sus principales objetivos fue reducir la dependencia de España respecto a otras potencias, en particular a través de una política de fortalecimiento de la Armada y la marina mercante, lo que incluía la construcción de nuevos astilleros en Cádiz, Ferrol y Cartagena.
En el ámbito fiscal, Ensenada propuso un catastro (catastro de Ensenada) que buscaba sustituir el complejo sistema impositivo por una contribución única basada en la riqueza y propiedades de cada ciudadano. Esta medida estaba orientada hacia una justicia tributaria y mayor eficiencia recaudatoria, aunque encontró resistencia entre la nobleza y el clero. También promovió la industria y el comercio con la creación de fábricas reales y medidas proteccionistas para impulsar la producción nacional. Ensenada apostó, además, por una política de alianzas centrada en Francia, como contrapeso a la influencia británica. Sin embargo, sus proyectos no lograron concretarse del todo, ya que perdió el favor real y fue destituido en 1754. Aun así, su legado dejó una base para futuras reformas y una visión de una España más autosuficiente y moderna.
En un plano social puede citarse la conocida como la Gran Redada, llevada a cabo en 1749. Se trató de una acción represiva impulsada por el ministro de Felipe V para censar y regular la población y las propiedades de las clases bajas en España. En particular, se centró en los gitanos, a quienes se les obligó a integrarse en la sociedad bajo condiciones estrictas. Esta medida buscaba fortalecer el control del Estado y fomentar la disciplina social, pero provocó una gran resistencia, ya que se percibía como una violación de las libertades individuales. La redada reflejó las tensiones entre la política centralizadora y la realidad social del país.


APUNTES PAU
7. En el desarrollo de alguna cuestión relacionada con las consecuencias de las políticas llevadas a cabo por Fernando VI (1746-1759), debes mencionar que este se caracterizó por una política de neutralidad en los conflictos europeos, lo que permitió concentrar esfuerzos en el desarrollo interno del país. Bajo el liderazgo de ministros como el marqués de la Ensenada, se impulsaron proyectos de modernización económica, como la reforma fiscal y el fortalecimiento de la Armada. También se reorganizó la administración pública para aumentar su eficacia. Esta estabilidad política y económica dejó una base sólida que facilitó la continuidad de las reformas ilustradas bajo Carlos III. Analizar este periodo es clave para comprender cómo la neutralidad permitió avances significativos en la gestión interna del reino.
ACTIVIDAD 7
PISTAS PAU
2.2. José de Carvajal y la política exterior
El secretario de Estado de Fernando VI, José de Carvajal y Lancaster, desarrolló una política exterior basada en la neutralidad y la paz, buscando alejar a España de conflictos europeos y fortalecer su estabilidad interna 7. Convencido de que la paz permitiría a España recuperarse de las guerras previas, Carvajal evitó compromisos militares, lo que supuso un alejamiento de los Pactos de Familia con Francia y una postura independiente respecto a las potencias europeas.
Carvajal centró sus esfuerzos en mejorar las relaciones con Gran Bretaña, firmando el Tratado de Madrid (1750), que resolvía conflictos coloniales en América del Sur. Este acuerdo delimitaba las fronteras entre las posesiones españolas y portuguesas en la región del Amazonas, poniendo fin a disputas que habían provocado tensiones y hostilidades. Además, promovió el desarrollo del comercio colonial y la defensa de los territorios americanos sin comprometerse en alianzas bélicas, priorizando el fortalecimiento económico de España. La política exterior de Carvajal fue coherente con el espíritu de paz de Fernando VI, permitiendo que el país se concentrara en su desarrollo interno, lo que consolidó un periodo de estabilidad y recuperación en la década de 1750.

José de Carvajal y Lancaster, secretario de Estado de Fernando VI, impulsó reformas diplomáticas y económicas clave en la España ilustrada.
Responde a las cuestiones del siguiente documento:
a) Observa que el texto menciona acuerdos previos como el Tratado de Tordesillas (1494) y el de Zaragoza (1529), así como la renuncia de Portugal a reclamaciones sobre las Filipinas. Recuerda que este contexto histórico corresponde al Tratado de Madrid (1750), que resolvió disputas territoriales entre España y Portugal. Ten en cuenta que este acuerdo consolidó la soberanía española sobre las Filipinas y mejoró las relaciones diplomáticas entre ambas potencias.
a) ¿A qué documento hace referencia el texto?
b) Extrae las ideas principales del texto
c) Cita las consecuencias e importancia del documento.
«Artículo II. Las islas Filipinas, y las adyacentes que posee la Corona de España, lo pertenecerán para siempre; sin embargo, de cualquiera pretensión que pueda alegarse por parte de la Corona de Portugal con motivo de lo que se determinó en el dicho tratado de Tordesillas, y sin embargo de las condiciones contenidas en la escritura celebrada en Zaragoza, a 22 de abril de 1529; y sin que la Corona de Portugal pueda repetir cosa alguna del precio que pagó por la venta celebrada en dicha escritura. A cuyo efecto Su Majestad Fidelísima, en su nombre y de sus herederos y sucesoras, hace la más amplia y formal renuncia de cualquiera derecho y acción que pueda tener, por los referidos principios o por cualquiera otro fundamento, a las referidas Islas, y a la restitución de la cantidad que se pagó en virtud de dicha escritura».
b) Para responder correctamente a la cuestión debes centrarte en identificar las ideas principales explícitas en el texto. Debe mencionar que el documento reafirma la soberanía española sobre las Filipinas y otras islas, que Portugal renuncia a reclamaciones basadas en acuerdos previos como el Tratado de Tordesillas y el de Zaragoza, así como a la devolución del pago recibido en 1529. También debes destacar que se trata de un acuerdo que asegura la estabilidad diplomática entre ambos países.
c) Reflexiona sobre cómo el Tratado de Madrid permitió a España consolidar su dominio en las Filipinas, reforzando su posición en Asia y asegurando rutas comerciales estratégicas. Ten en cuenta que este acuerdo redujo las tensiones con Portugal, favoreciendo la estabilidad diplomática y el control europeo en el Pacífico. Recuerda que, al clarificar las áreas de influencia, el tratado aseguró el predominio español en las islas y resolvió disputas económicas de larga data con Portugal.
3. CARLOS III (1759-1788): EL CAMINO HACIA EL PROGRESO
La reina Bárbara de Braganza falleció en la madrugada del 27 de agosto de 1758. Con su muerte, el estado de salud del rey se agravó hasta tal punto que rozaba la locura. Sin participar del cortejo fúnebre de su esposa, se instaló en el castillo de Villaviciosa de Odón. Lejos de mejorar, su trastorno mental se deterioró y murió el 10 de agosto de 1759. Al no haber tenido descendencia, el trono español fue ocupado por su hermanastro Carlos.
Carlos III era el tercer hijo varón de Felipe V, pero el primero de su matrimonio con Isabel de Farnesio. Tenía gran experiencia de gobierno ya que ostentaba el trono de Nápoles desde 1734, al cual renunció en favor de su hijo Fernando IV. Se considera el máximo exponente del despotismo ilustrado, aunque con unas reformas inspiradas en ideas ilustradas que no pusieran en peligro el orden tradicional en cuanto a política y sociedad.
3.1. Política interior: reformas ilustradas para un reino moderno
La política interior de Carlos III se caracterizó por un enfoque reformista inspirado en los principios de la Ilustración. Su gobierno buscó modernizar el país a través de una serie de reformas sociales, económicas y administrativas, con el objetivo de fortalecer el Estado y mejorar las condiciones de vida de la población. Sin embargo, su mandato también estuvo marcado por tensiones sociales, como el motín de Esquilache en 1766, que evidenció el descontento popular ante las medidas impopulares y la influencia de ministros extranjeros.
El motín de Esquilache y las reformas sociales
Fue uno de los eventos más significativos del reinado y marcó un punto de inflexión en la política interior. 8 Este levantamiento popular se originó en Madrid y rápidamente se extendió a otras ciudades. Las causas fueron múltiples, aunque la chispa inicial fue la imposición de nuevas normas sobre el vestuario urbano, específicamente la prohibición de llevar capas largas y sombreros de ala ancha, impulsada por el ministro italiano Leopoldo de Gregorio, marqués de Esquilache. Sin embargo, el descontento iba más allá de esta medida y reflejaba tensiones profundas en la sociedad española, como la inflación de precios, la escasez de alimentos y el malestar ante la creciente influencia de ministros extranjeros en el gobierno de Carlos III.
El motín mostró la fragilidad de la estabilidad social en España y puso de manifiesto el descontento popular con la política reformista que, en muchos casos, parecía beneficiar a una élite urbana y extranjera más que a la población local. Como resultado, el monarca destituyó a Esquilache y realizó cambios en su gabinete, reemplazándolo con ministros de origen español, como el conde de Aranda y Campomanes, quienes entendían mejor las demandas y preocupaciones del pueblo. Esta decisión fortaleció la legitimidad de la monarquía y permitió un acercamiento a las clases populares. Tras el motín, el gobierno adoptó una serie de reformas sociales y económicas para calmar los ánimos y mejorar las condiciones de vida.
El motín de Esquilache, por tanto, fue un catalizador que llevó al monarca a reorientar sus reformas hacia una política más inclusiva y sensible a las necesidades sociales. Este cambio permitió a la monarquía abordar temas de justicia social, promover la prosperidad de la clase trabajadora y disminuir la tensión entre la Corona y el pueblo, consolidando así el proyecto ilustrado y el reformismo borbónico.

APUNTES PAU
8. Si te preguntan por las ideas principales de la política interior de Carlos III, o algún aspecto concreto durante su reinado, no debes olvidar mencionar el Motín de Esquilache (1766). Fue un episodio clave en el reinado de Carlos III, desencadenado por la impopularidad de las reformas urbanísticas y el aumento de los precios de los alimentos. Este motín reveló el descontento popular hacia los ministros extranjeros, lo que llevó al monarca a cambiar su enfoque político. Carlos III escuchó las demandas de la población y sustituyó a los ministros extranjeros, como Esquilache, por españoles. Este evento marcó un cambio en su gobierno, reflejando la necesidad de adaptar las reformas a las circunstancias locales y manteniendo la estabilidad social mientras implementaba sus proyectos ilustrados.
APUNTES PAU
9. Si tienes que responder sobre la política económica de Carlos III, o sobre sus consecuencias, no olvides mencionar que esta reflejó los principios del mercantilismo, orientados a fortalecer la economía nacional bajo control estatal. El impulso al libre comercio eliminó restricciones entre los territorios de la monarquía, favoreciendo el crecimiento comercial. Además, la creación de fábricas reales buscó reducir la dependencia de productos extranjeros, estimulando la industria nacional. Estas medidas no solo promovieron la autosuficiencia económica, sino que también conectaron con la idea ilustrada de progreso, transformando a España en un actor económico más competitivo dentro del contexto europeo del siglo XVIII.
Reformas
económicas y fomento de la industria
Las reformas económicas de Carlos III representaron un esfuerzo por modernizar la economía española y hacerla más competitiva en el contexto europeo. 9 Inspirado en los principios de la Ilustración y el pensamiento económico mercantilista, el rey impulsó políticas que fomentaban el crecimiento de la industria, la agricultura y el comercio, sectores fundamentales para fortalecer el desarrollo económico del país.Uno de los proyectos clave fue la creación de fábricas reales, manufacturas establecidas y gestionadas por el Estado, que buscaban desarrollar sectores estratégicos como la producción de textiles, porcelanas, armas y productos de lujo. Estas fábricas, ubicadas en lugares como Guadalajara, Toledo y Segovia, ofrecían empleo y capacitación a trabajadores locales, mientras intentaban reducir la dependencia de España de productos extranjeros y estimular la producción nacional.
Asimismo, se implementaron medidas para apoyar la agricultura, la base económica de la sociedad española, promoviendo iniciativas para aumentar la productividad de la tierra, como la introducción de cultivos más eficientes y el impulso de métodos de riego avanzados. Además, se incentivó la repoblación de tierras y la distribución de baldíos a campesinos, con el fin de optimizar el uso de recursos y reducir el impacto de la escasez de alimentos, un problema recurrente en la época. También se fomentaron las Sociedades Económicas de Amigos del País, organizaciones que impulsaban mejoras agrícolas y la formación técnica de agricultores.
En el ámbito comercial, se buscó eliminar trabas que frenaban el comercio tanto interior como exterior, liberalizando rutas de comercio entre España y América, especialmente con las Reales Cédulas de Libre Comercio (1778), que permitieron que varios puertos españoles comerciaran directamente con América sin pasar por el monopolio de Cádiz y Sevilla. Esto favoreció la expansión comercial y la integración de un mercado más dinámico entre la Península y las colonias.
Control del clero y la reforma de la Inquisición

Carlos III introdujo una serie de reformas para limitar el poder de la Iglesia y reducir su influencia en asuntos de Estado, en línea con las políticas regalistas de control sobre las instituciones eclesiásticas. El objetivo principal era consolidar el poder de la monarquía y alinear el clero con los intereses del Estado, siguiendo el modelo de otras monarquías ilustradas europeas. Estas reformas se centraron en limitar privilegios eclesiásticos y reformar la Inquisición, que aún tenía un gran poder sobre la vida social y religiosa en España. Una de las primeras medidas fue acotar los privilegios eclesiásticos que afectaban la administración de justicia y los impuestos. Se restringieron los abusos del fuero eclesiástico, que permitía a los clérigos ser juzgados exclusivamente por tribunales de la Iglesia, asegurando así que sus delitos también fueran juzgados por la justicia civil. Carlos III también impulsó la desamortización de tierras en manos de la Iglesia, para aumentar las tierras productivas y reducir la acumulación de riqueza eclesiástica en detrimento del Estado. En cuanto a la Inquisición, el rey buscó reducir su autonomía y someterla a su control. La Inquisición, tradicionalmente independiente, fue supervisada más de cerca mediante el nombramiento de ministros y oficiales favorables al reformismo ilustrado y controlados por el Estado. Las intervenciones de la Inquisición en asuntos como la censura de libros y la persecución de ideas ilustradas se limitaron progresivamente, promoviendo una sociedad con mayores libertades intelectuales y un espacio para las ideas reformistas.
La expulsión de los jesuitas en 1767 fue una de las medidas más contundentes en esta política. La Compañía de Jesús, con gran influencia en la educación y la política, fue expulsada por su resistencia a las reformas y su postura conservadora, que se consideraba un obstáculo para el proyecto ilustrado de Carlos III. La expulsión consolidó el poder de la Corona y redujo la oposición a las reformas en los sectores religiosos
Modernización de la educación y promoción de la cultura
La modernización de la educación y el fomento de la cultura fueron pilares esenciales de la política de Carlos III, quien, inspirado por las ideas de la Ilustración, promovió un sistema educativo más secular y accesible, además de apoyar el avance científico y cultural en España. Estas reformas buscaban preparar una ciudadanía educada y capaz de contribuir al desarrollo del país, además de reducir la influencia eclesiástica en el ámbito educativo.
Uno de los primeros pasos fue la creación de instituciones educativas que impulsaran la formación técnica y científica. Durante su reinado, Carlos III estableció academias como la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la Real Academia de la Historia, que promovían la investigación en arte, historia y arqueología. Estas instituciones no solo fomentaban el conocimiento, sino que servían de modelos de enseñanza científica, reflejando el compromiso con el progreso intelectual. Para expandir la alfabetización y el acceso a la educación básica, se fundaron escuelas municipales en varias ciudades y se mejoraron los métodos de enseñanza. Estas escuelas, promovidas por Sociedades Económicas de Amigos del País y supervisadas por autoridades locales, buscaban proporcionar conocimientos básicos en lectura, escritura y aritmética, necesarios para integrar a la población en la vida económica y social del país.
Carlos III también impulsó el desarrollo de la ciencia mediante la fundación de instituciones como el Real Gabinete de Historia Natural y el Real Observatorio Astronómico. Estas instituciones apoyaron el estudio de las ciencias naturales, la cartografía y la astronomía, esenciales para mejorar las actividades comerciales, agrícolas y militares. También se incentivaron expediciones científicas, como la famosa Expedición Botánica al Virreinato de Nueva Granada, que recopiló información sobre especies de América y fomentó el intercambio de conocimientos
Reformas urbanísticas y embellecimiento de la capital
Carlos III emprendió un ambicioso plan de embellecimiento urbano y modernización de Madrid, con el objetivo de transformar la ciudad en una capital europea a la altura de las grandes urbes del momento. Inspirado por las ideas de la Ilustración y el urbanismo europeo, el monarca promovió una serie de mejoras que no solo embellecieron la ciudad, sino que también mejoraron significativamente la calidad de vida de sus habitantes.
Entre los proyectos más destacados está la construcción de monumentos emblemáticos, como la Puerta de Alcalá, símbolo de la modernización de la ciudad, y las fuentes de Cibeles y Neptuno, que adornaban el nuevo Paseo del Prado y dotaban a Madrid de un aire monumental y clásico. Estas obras, diseñadas por arquitectos como Francesco Sabatini y Ventura Rodríguez, buscaban tanto la estética como la funcionalidad, siguiendo una planificación racional y ordenada que mejorara la circulación y la cohesión visual de la capital.
Carlos III también impulsó mejoras en la infraestructura urbana. Se amplió el sistema de alcantarillado y pavimentación, reduciendo los problemas de insalubridad en las calles y contribuyendo a la higiene de la ciudad. Además, la instalación de iluminación pública convirtió a Madrid en una ciudad más segura durante la noche y reforzó su papel como capital digna de una monarquía ilustrada.
Estas reformas urbanísticas, que incluían parques y paseos públicos como el Jardín Botánico y el Paseo del Prado, buscaban ofrecer espacios de esparcimiento para los madrileños y reflejaban la visión de Carlos III de una capital moderna y organizada, orientada al bienestar ciudadano y al prestigio internacional.
ACTIVIDAD 8
¿Bajo qué reinado ocurrió el Motín de Esquilache?
PISTAS PAU
Recuerda que el Motín de Esquilache ocurrió bajo el reinado de Carlos III, un monarca asociado con las reformas del despotismo ilustrado. Este motín estalló en 1766 como respuesta a medidas impopulares, como la prohibición de ciertas vestimentas y el aumento del precio del pan. Piensa en cómo este evento refleja las tensiones entre las reformas modernizadoras y el descontento social.
ACTIVIDAD 9
¿Qué monarquía fomentó las Reales Fábricas en el siglo XVIII?
PISTAS PAU
Recuerda que las Reales Fábricas fueron impulsadas por los Borbones como parte de su política reformista en el siglo XVIII. Ten en cuenta que estas fábricas no solo promovieron la producción nacional, sino que también buscaban reducir la dependencia de las importaciones extranjeras. Observa ejemplos emblemáticos, como la Real Fábrica de Tapices o la de Porcelana del Buen Retiro, que muestran el intento borbónico de modernizar la economía y fomentar el desarrollo industrial.
RESUELTAS PAU CUESTIONES
Responde a las cuestiones del siguiente documento:
Grabado sobre el motín de Esquilache de 1766

a) A qué hecho histórico corresponde la imagen
El cuadro hace referencia al Motín de Esquilache, un levantamiento popular que tuvo lugar en Madrid en 1766 durante el reinado de Carlos III. El motín fue provocado por las reformas del ministro italiano Marqués de Esquilache, que implementó una serie de medidas que afectaron a la vida cotidiana de los madrileños, como la prohibición de ciertos vestidos tradicionales y el aumento de los precios de los productos básicos. Estas reformas fueron percibidas como una imposición extranjera y una carga económica, lo que generó un fuerte rechazo popular y desembocó en disturbios.
b) Desarrolla sus ideas principales
El Motín de Esquilache estuvo marcado por el descontento social debido a las reformas impuestas por el ministro Esquilache, que incluían la prohibición del uso de capas largas y sombreros, medidas que afectaban las costumbres y el porte de la población, así como la subida de precios de artículos básicos. La crisis económica, la escasez de alimentos y la percepción de un gobierno distante y autoritario fueron factores que alimentaron la protesta. El levantamiento se extendió rápidamente por Madrid, con la participación de sectores populares y algunos grupos de la nobleza. Finalmente, el rey Carlos III cedió y destituyó a Esquilache, al tiempo que suspendió las reformas.
c) Desarrolla la importancia que tuvo y sus consecuencias
Las consecuencias del Motín de Esquilache fueron significativas tanto a nivel político como social. Primero, el motín obligó a Carlos III a destituir al Marqués de Esquilache y revisar sus reformas. Además, mostró la tensión entre las reformas ilustradas impulsadas por el monarca y el rechazo de amplios sectores de la sociedad, especialmente los más humildes. A nivel político, el acontecimiento debilitó la figura de Esquilache y demostró la vulnerabilidad del gobierno ante las protestas populares. El motín también reveló las tensiones sociales existentes en la época, marcando un precedente en la relación entre el absolutismo ilustrado y las clases bajas.
3.2. Política exterior: la proyección de España en el escenario internacional
La política exterior de Carlos III estuvo marcada por una búsqueda de equilibrio y fortalecimiento de la posición de España en el contexto europeo e internacional. Influenciado por los principios de la Ilustración y los Pactos de Familia con Francia, su gobierno se caracterizó por la alianza con la potencia gala para contrarrestar el expansionismo británico. La participación en la guerra de los Siete Años y la posterior intervención en la guerra de Independencia de los Estados Unidos reflejaron un compromiso con la defensa de los intereses españoles y la recuperación de territorios perdidos, como Menorca y La Florida. A lo largo del reinado también se promovió la modernización de la administración colonial y la defensa de las posesiones ultramarinas, buscando consolidar el imperio español frente a las ambiciones de otras potencias europeas. Su política exterior, aunque marcada por conflictos, también buscó la cooperación y la mejora de relaciones diplomáticas, sentando las bases para una mayor influencia de España en el siglo XVIII.
El Tercer Pacto de Familia y la guerra de los Siete Años
Los Pactos de Familia fueron una serie de alianzas firmadas entre España y Francia durante el siglo XVIII, con el objetivo de fortalecer sus intereses comunes en Europa y contrarrestar el poder de Gran Bretaña. En el contexto del reinado de Carlos III, estos pactos jugaron un papel crucial en la política exterior, representando una de las estrategias diplomáticas más importantes del monarca. Éste, como miembro de la dinastía borbónica, mantuvo una relación cercana con Francia, que también estaba gobernada por Borbones, y promovió esta alianza como una manera de consolidar la posición de ambas naciones frente a las tensiones y conflictos europeos. La reafirmación de dichos lazos supuso la firma del Tercer Pacto de Familia (1761), acuerdo que implicaba un compromiso militar y político entre los dos países, por el cual ambos se comprometían a apoyarse mutuamente en caso de guerra. 10 El pacto llevó a España a participar en la guerra de los Siete Años (1756-1763) junto a Francia.
La guerra de los Siete Años
APUNTES PAU
10. Si tienes que responder alguna cuestión relacionada con las consecuencias de la firma de los Pactos de Familia, alianzas entre España y Francia bajo los Borbones, debes incluir que estas ejemplifican las estrategias diplomáticas del siglo XVIII en el ámbito del Derecho Internacional. Aunque comprometieron a España en conflictos europeos y coloniales, también permitieron recuperar territorios clave, como Nápoles, Sicilia, Menorca y La Florida, fortaleciendo su posición estratégica en América y el Caribe. Estas alianzas impulsaron la influencia borbónica en Europa, pero también supusieron un alto coste económico y militar para la monarquía. A pesar de las tensiones internas, los pactos consolidaron una política exterior que equilibraba los intereses dinásticos y territoriales de ambas coronas.

Áreas de combate
Coalición anglo-prusiana: Prusia, Gran Bretaña, Hannover, Liga Iroquesa, Portugal, Hessia, Brunnswick, Shaumburg
Coalición franco-austríaca: Francia, Austria, Rusia, España, Suecia, Sajonia, Imperio mogol



ACTIVIDAD 10
¿Cuáles fueron las consecuencias y la importancia de la guerra de los Siete Años en la política exterior de Carlos III?
PISTAS PAU
Explica de qué manera motivó el Tercer Pacto de Familia la entrada de España en el conflicto. Fíjate en las consecuencias negociadas en el Tratado de París de 1763, como la pérdida de La Florida y la recuperación de La Habana. Estas claves te ayudarán a entender la importancia del conflicto para el reinado de Carlos III.
Este conflicto, que enfrentó a las principales potencias europeas, principalmente Francia y Gran Bretaña, tenía como escenario no solo Europa, sino también las colonias en América, Asia y África. Inicialmente, España intentó mantenerse neutral, consciente de los costos de involucrarse en una guerra de tal envergadura y de sus consecuencias para su debilitada economía. Sin embargo, la presión de Francia, su aliada borbónica, y el temor al avance británico en América y el Caribe llevaron a Carlos III a decidir la intervención en 1762.
La entrada de España en la guerra resultó en importantes pérdidas. Gran Bretaña, con su poderosa armada, atacó y ocupó rápidamente La Habana, un centro estratégico para el control del Caribe y las rutas comerciales hacia América. Esta ocupación tuvo un impacto económico y logístico profundo para España, que perdió temporalmente una de sus colonias más valiosas. Además, Gran Bretaña también ocupó Manila, capital de Filipinas, lo que debilitó aún más las posesiones españolas en Asia. Estas derrotas expusieron la vulnerabilidad de los territorios ultramarinos y la necesidad de fortalecer las defensas coloniales.
El Tratado de París (1763) puso fin al conflicto y reflejó las pérdidas sufridas por España. En el acuerdo, España cedió La Florida a Gran Bretaña como compensación por el regreso de La Habana y Manila, lo cual dejó un impacto en su dominio territorial en América del Norte. Sin embargo, como parte de los acuerdos entre aliados, Francia cedió a España la región de Luisiana, lo que le permitió recuperar cierta influencia territorial en el continente americano.
La guerra de Independencia de Estados Unidos y la recuperación de Menorca y La Florida
Esta guerra ofreció a España una oportunidad para recuperar territorios estratégicos perdidos en conflictos anteriores, especialmente Menorca y La Florida. España decidió apoyar a las trece colonias americanas en su lucha contra Gran Bretaña, pero de forma indirecta para evitar comprometerse en una guerra abierta al inicio. Sin embargo, en 1779, tras varios años de apoyo encubierto y mediante el Tratado de Aranjuez con Francia, España declaró formalmente la guerra a Gran Bretaña, involucrándose directamente en el conflicto.
ACTIVIDAD 11
Compara los tratados de París de 1763 y 1783, señalando sus diferencias en cuanto a las consecuencias territoriales para España y su relevancia en la política exterior.
PISTAS PAU
Analiza cómo el Tratado de 1763 representó pérdidas significativas para España, como Florida, y compara esto con el Tratado de 1783, donde España recuperó territorios estratégicos como Florida y Menorca. Observa los diferentes contextos bélicos y las estrategias españolas para entender las distintas consecuencias.
La principal motivación española era aprovechar la debilidad británica para recuperar territorios clave en el Atlántico y el Caribe. Uno de los éxitos más significativos de la intervención española fue la recuperación de Menorca. En 1781, tropas españolas dirigidas por el duque de Crillón lograron tomar el control de la isla, que había sido ocupada por los británicos desde la guerra de Sucesión española. Esta victoria representaba no solo una reivindicación territorial, sino también una importante mejora en la posición estratégica de España en el mediterráneo occidental.
En América, España también centró sus esfuerzos en recuperar La Florida, que había sido cedida a Gran Bretaña tras la guerra de los Siete Años. El general Bernardo de Gálvez, gobernador de Luisiana, lideró una exitosa campaña militar en la región, tomando importantes fuertes británicos en el Misisipi, Mobile y, finalmente, en Pensacola, asegurando el control de La Florida para España. Estas victorias fortalecieron la posición de España en el Golfo de México y consolidaron su dominio en la región, protegiendo sus rutas comerciales y sus posesiones en el Caribe.
El Tratado de París (1783), que puso fin al conflicto americano, reconoció oficialmente la recuperación de Menorca y La Florida por parte de España. Este logro consolidó el prestigio internacional de Carlos III y reforzó la seguridad y estabilidad de las posesiones coloniales españolas. Además, la participación en la guerra también le permitió a España mejorar sus relaciones con las futuras naciones americanas, generando un legado diplomático positivo en el continente y restaurando su influencia en áreas estratégicas.
Defensa y consolidación de las colonias americanas
Para Carlos III, la defensa y consolidación de las colonias americanas se convirtió en una prioridad, en un contexto en el que las potencias europeas, especialmente Gran Bretaña, aumentaban sus ambiciones en el continente americano y en el Caribe. Consciente de la vulnerabilidad de los territorios ultramarinos, el monarca impulsó una serie de reformas administrativas y militares para fortalecer y proteger estas posesiones estratégicas. En el ámbito administrativo, se reorganizaron las divisiones territoriales de América, estableciendo nuevos virreinatos, como el del Río de la Plata (1776), para facilitar una administración más eficiente y cercana a los territorios de mayor actividad económica. Este sistema, además, permitió una mejor respuesta ante posibles amenazas y mejoró la recaudación de impuestos, necesarios para financiar las reformas. Asimismo, se crearon las intendencias, instituciones con autoridad en asuntos fiscales y militares que profesionalizaban la administración colonial y reducían la corrupción. En cuanto a la defensa militar, Carlos III impulsó la construcción y modernización de fortificaciones en puertos clave como La Habana, San Juan de Puerto Rico y Cartagena de Indias, puntos esenciales para la seguridad de las rutas comerciales y el control del tráfico marítimo en el Caribe. También se promovió la creación de milicias locales, integradas por colonos americanos, que fortalecían la defensa y reducían la dependencia de la metrópoli para proteger los territorios.
Otro aspecto clave fue la política de población y colonización, con el objetivo de ocupar territorios deshabitados en la frontera norte, especialmente en California y Texas, para frenar el avance británico y francés. Se incentivó el asentamiento de colonos españoles y criollos en estas regiones, dotándolas de infraestructura y apoyo militar.

Retrato de Luis Bertón, duque de Crillón, líder de la campaña española que recuperó Menorca durante la guerra de Independencia de los Estados Unidos, en un grabado francés del siglo XIX.
ACTIVIDAD 12
Tercer Pacto de Familia (1761)
Responde a las cuestiones del siguiente documento:
a) Identifica el hecho histórico al que se refiere el Tercer Pacto de Familia.
b) Desarrolla sus ideas principales.
c) Desarrolla la importancia que tuvo y sus consecuencias.
«En el nombre de la santísima e Indivisible Trinidad, Padre Hijo y Espíritu Santo. Así sea.
Los estrechos vínculos de la sangre que unen a los dos monarcas reinantes en España y Francia y la singular propensión que uno para el otro, de que se han dado tantas pruebas, empeñan a su Majestad Católica y a su Majestad cristianísima en formar y concluir entre sí un tratado de amistad y unión bajo el nombre de Pacto de Familia […]
Artículo 1. El rey Católico y el Rey Cristianísimo declaran que […] mirarán en adelante como enemigas común la potencia que viniera a serlo de una de las dos Coronas.
Artículo 3. Conceden su Majestad Católica y su Majestad Cristianísima la misma absoluta y auténtica garantía al Rey de las Dos Sicilias y al infante Don Felipe, duque de Parma, para todos los Estados, plazas y tierras que actualmente poseen.
Artículo 17. Sus Majestades Católica y cristianísima se empeñan y se prometen, para el caso de hallarse ambos en guerra, no escuchar ni hacer proposición alguna de paz, no tratarla ni concluirla con el enemigo o los enemigos que tuviesen sino de un acuerdo y consentimiento mutuo y común».
PISTAS PAU
a) Observa cómo el texto menciona las denominaciones «Majestad Católica» y «Majestad Cristianísima», que aluden específicamente a los reyes de España y Francia, respectivamente. Además, el término «Pacto de Familia» es clave para entender el contexto de cooperación entre las coronas borbónicas. Presta atención a la relación directa entre este acuerdo y los enfrentamientos con Gran Bretaña en el siglo XVIII.
b) Fíjate en frases como «enemigas comunes» o «consentimiento mutuo y común» que destacan el compromiso de defensa mutua entre España y Francia. También resulta relevante la mención de la «garantía» hacia los territorios de otros miembros de la familia borbónica, como Nápoles y Parma. Estas expresiones subrayan el espíritu de unidad borbónica y su estrategia frente a amenazas externas.
c) Repara en cómo el pacto implicó la participación española en conflictos internacionales, como la guerra de los Siete Años, y sus resultados, como la pérdida de Florida y la recuperación de La Habana y Manila. También es importante considerar cómo este acuerdo fortaleció los lazos borbónicos y marcó la postura de España frente a Gran Bretaña, incluyendo su participación en la independencia de Estados Unidos.
APUNTES PAU
11. El censo de Floridablanca (1787), aunque no completamente exacto, es una referencia fundamental para analizar la demografía del siglo XVIII en España. Elaborado durante el reinado de Carlos III, este censo representa el primer intento sistemático de contabilizar la población en función de categorías como edad, género y actividad económica. A pesar de sus limitaciones, ofrece información crucial sobre la distribución demográfica y social, reflejando las diferencias regionales y el impacto de las reformas borbónicas. Este documento también pone de manifiesto el interés ilustrado por la administración eficiente y el conocimiento como herramientas para el desarrollo y la gobernanza.
4. EL SIGLO XVIII ESPAÑOL: PROBLEMÁTICAS ECONÓMICAS
Y SOCIALES
4.1. Demografía y crecimiento poblacional
El crecimiento poblacional en el siglo XVIII en España supuso un cambio notable respecto a los siglos anteriores, en los que predominaban la inestabilidad y las caídas demográficas debido a guerras, hambrunas y epidemias. Aunque los datos disponibles son estimaciones, se calcula que la población española creció aproximadamente en 5 millones de habitantes, alcanzando cerca de 11 millones a finales de siglo, si tomamos como referencia el censo de Floridablanca. 11 Este incremento, que reflejaba una tendencia general en Europa, trajo importantes consecuencias sociales y económicas, transformando la organización del territorio y las dinámicas de las ciudades y el campo.
Evolución de la población en el siglo XVIII
La población española creció de manera desigual en el siglo XVIII, con algunas regiones experimentando un incremento mucho mayor que otras. En particular, Cataluña y otros territorios del este y sur de la Península vieron un crecimiento considerable, en parte debido a la expansión de la agricultura y el comercio en estas áreas. Por el contrario, algunas zonas de la Meseta y el interior experimentaron un crecimiento moderado o incluso un ligero estancamiento. Aunque no hubo un crecimiento continuo y uniforme debido a crisis puntuales, el balance final del siglo fue positivo, destacando la aparición de núcleos urbanos más poblados y activos económicamente. Esto favoreció el desarrollo de nuevas infraestructuras y servicios en algunas ciudades, lo que preparó el terreno para la España moderna. Factores de crecimiento demográfico: natalidad y mortalidad
El crecimiento de la población se debió principalmente a la reducción de la mortalidad y al mantenimiento de altas tasas de natalidad. Aunque la medicina de la época no tenía los avances necesarios para reducir de forma significativa la mortalidad infantil, el acceso a una alimentación más estable, en especial con la introducción de nuevos cultivos como la patata y el maíz, ayudó a disminuir las crisis de subsistencia y las hambrunas que en siglos ante riores habían diezmado a la población. La alta tasa de natalidad también contribuyó a este crecimiento poblacional. En el ámbito rural, donde la agricultura era la base económica, las familias numerosas eran comunes, ya que los hijos representaban una fuerza de trabajo esencial en las labores del campo. Además, los hijos eran un «seguro» para las familias, que dependían de ellos para subsistir en la vejez. La elevada natalidad, unida a una mortalidad ligeramente más baja, resultó en un crecimiento sostenido de la población.
Distribución de la población de España según el censo de Floridablanca
Densidad de población (hab/km2) en 1787, por provincias actuales
Menos de 15
De 15 a 25
De 25 a 40
De 40 a 60
Más de 60
Población total: 10 447 321 hab.
Densidad media: 20,70 hab/km2
Provincia con mayor densidad: Pontevedra (73,89 hab/km2)
Provincia con menor densidad: Ciudad Real (8,65 hab/km2)
Fuente: INE. Datos según el censo de Floridablanca (1787).
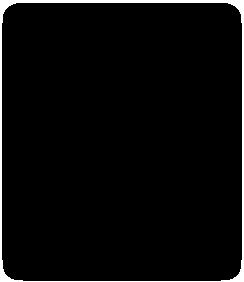
A Coruña Lugo
Ourense Gipuzkoa
Pontevedra
Burgos Álava
Palencia
Valladolid León Segovia Zamora
Ávila Salamanca
Cáceres Toledo
Huesca
Zaragoza Soria
Guadalajara
Castellón Teruel
Cuenca
Valencia Alicante Albacete Ciudad Real Badajoz
Córdoba Jaén
Murcia
Huelva
Sevilla


Santa Cruz de Tenerife






Las Palmas



Granada Almería





Cádiz
Málaga


Ceuta











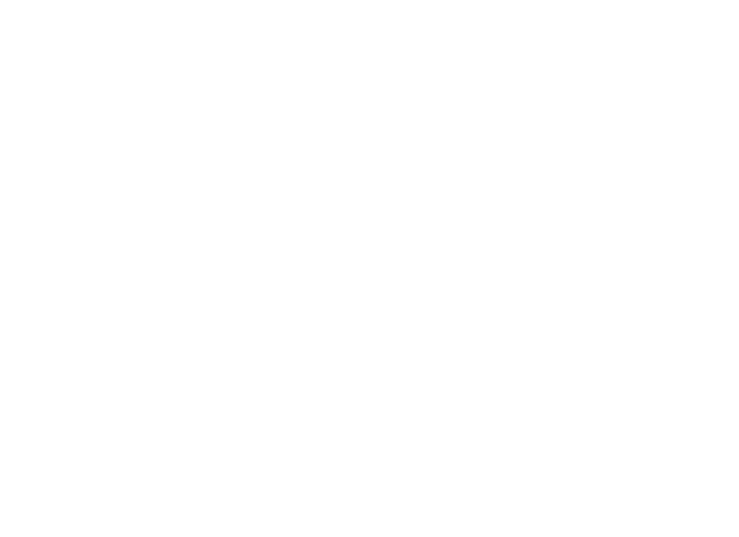
Migraciones internas y urbanización
El aumento de la población fomentó también el fenómeno de las migraciones internas, que transformaron la distribución de la población y potenciaron la urbanización. Las ciudades comenzaron a crecer y atraían cada vez más a personas en busca de trabajo y mejores condiciones de vida. Esta urbanización fue especialmente visible en ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, donde la demanda de mano de obra para la construcción, la administración y el comercio impulsaba el asentamiento de nuevos habitantes. Las migraciones internas también fueron impulsadas por las dificultades de subsistencia en el campo, debido a la presión sobre los recursos en algunas zonas rurales. Muchos campesinos se desplazaron a zonas de menor densidad o migraron a las ciudades en busca de mejores oportunidades. Esta movilidad interna cambió la estructura social de las áreas rurales y urbanas, ya que los centros urbanos se beneficiaban de la mano de obra de los migrantes, mientras que las zonas rurales reducían, en algunos casos, la presión sobre sus recursos.
Impacto de las crisis demográficas y epidemias
A pesar de esta tendencia al crecimiento, la población también se vio afectada por algunas crisis demográficas que limitaron su ascenso. Las epidemias de enfermedades infecciosas, que podían propagarse rápidamente, causaron episodios de mortalidad elevada en diversas zonas de la Península. Las malas cosechas, que se producían de manera cíclica debido a condiciones climáticas adversas, provocaron episodios de hambre que afectaban en particular a las poblaciones rurales y empobrecidas. Recordemos las crisis de subsistencia del motín de Esquilache en 1766 o los alborotos del pan (disturbios por la subida del pan debido a las malas cosechas ) en la Barcelona de 1789, que desembocó en la crisis agraria de comienzos del siglo XIX pudiendo citarse los llamados motines del hambre de 1804. Sin embargo, a diferencia de épocas anteriores, estas crisis tuvieron un impacto menos duradero gracias al aumento global de la natalidad y a las migraciones que ayudaban a recuperar las zonas afectadas. En algunas ciudades y regiones, las autoridades comenzaron a implementar medidas de cuarentena y sanitarias para mitigar los efectos de las epidemias, mejorando las condiciones de higiene en las áreas urbanas.
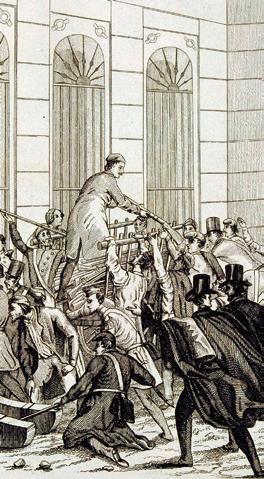
Los alborotos del pan en Barcelona (1789) reflejan la tensión social causada por la crisis de subsistencia en la España del siglo XVIII. El alza de precios y las malas cosechas generaron disturbios, evidenciando el descontento popular en un contexto de crisis demográfica y económica.
RESUELTAS PAU CU
ESTIONES
1. Explica las diferencias entre «alta natalidad» y «migraciones internas» en el contexto del siglo XVIII. En el siglo XVIII, la alta natalidad y las migraciones internas respondían a dinámicas demográficas distintas. La alta natalidad, común en las áreas rurales, era el resultado de la necesidad de mano de obra para las actividades agrícolas y de la falta de métodos anticonceptivos efectivos. Esto se reflejaba en familias numerosas, aunque también coexistía con altas tasas de mortalidad infantil. En contraste, las migraciones internas se centraban en el traslado de personas del campo a las ciudades. Este fenómeno surgía principalmente por la búsqueda de mejores oportunidades de vida debido a la pobreza rural, la falta de tierras cultivables y el crecimiento de actividades económicas urbanas, como el comercio y la manufactura. Mientras que la alta natalidad impulsaba el crecimiento demográfico de manera natural, las migraciones internas eran un fenómeno social y económico que modificaba la distribución de la población dentro del territorio.
2. Analiza cómo la urbanización influyó en las dinámicas sociales del siglo XVIII. La urbanización en el siglo XVIII trajo cambios significativos en las dinámicas sociales. El crecimiento de las ciudades fue impulsado por la llegada de trabajadores rurales, que buscaban mejorar sus condiciones de vida en el contexto de la expansión del comercio, la industria artesanal y las obras públicas. Esto creó una sociedad más heterogénea, donde las diferencias de clase se hicieron más visibles. Por un lado, se desarrollaron nuevos servicios e infraestructuras urbanas, como mercados, caminos y sistemas de abastecimiento, que favorecieron el intercambio comercial y cultural. Por otro lado, el rápido crecimiento urbano también generó problemas sociales, como la superpoblación, la falta de vivienda adecuada y el aumento de enfermedades por la falta de medidas de higiene. En respuesta, los gobiernos comenzaron a implementar medidas de planificación urbana para mejorar la salubridad, marcando los inicios de la modernización de las ciudades.
APUNTES PAU
12. Las limitaciones de la estructura agraria en el siglo XVIII fueron un obstáculo para el crecimiento económico sostenido, incluso con las reformas borbónicas. La propiedad concentrada en manos de la nobleza y la Iglesia impedía una distribución eficiente de la tierra. Además, el sistema de señoríos y las técnicas agrícolas atrasadas dificultaban la productividad. Aunque iniciativas como la liberalización del comercio de granos intentaron estimular la economía, el arraigo de las prácticas tradicionales y la resistencia al cambio frenaron los avances. Este contexto revela las tensiones entre la modernización promovida por la Ilustración y la persistencia de estructuras económicas y sociales arcaicas.
4.2. Economía: agricultura, artesanía y comercio
Durante el siglo XVIII, la economía española experimentó cambios significativos que, aunque limitados, contribuyeron a transformar el ámbito agrícola, artesanal y comercial del país. La introducción de nuevos cultivos y técnicas agrícolas, la expansión de las manufacturas y el impulso del comercio fueron algunos de los factores que reflejaron la influencia de las ideas ilustradas y el espíritu reformista de los Borbones. Sin embargo, este avance también se encontró con obstáculos importantes, como el rígido régimen de propiedad de la tierra, las estructuras gremiales y la presencia de monopolios y elevados impuestos, que dificultaron un desarrollo pleno y sostenido de la economía.
Transformaciones en la agricultura: nuevos cultivos y técnicas
La agricultura era la base de la economía española en el siglo XVIII, y las autoridades borbónicas trataron de modernizarla para aumentar su productividad. El ministro de Carlos III, Gaspar Melchor de Jovellanos, en 1784, elabora el Informe sobre la Ley Agraria, donde se refleja la situación de la agricultura y las trabas que impiden su desarrollo. Las reformas introducidas, aunque limitadas, impulsaron la expansión de la producción agrícola mediante la adopción de nuevos cultivos como la patata y el maíz, provenientes de América, que enriquecieron la dieta y permitieron una mayor disponibilidad de alimentos en periodos de crisis. Estos cultivos, que requerían menos agua y resistían mejor las condiciones climáticas adversas, se adaptaron bien a diversas regiones, aumentando así la resiliencia de la agricultura española. Además de los nuevos cultivos, se implementaron técnicas agrícolas más avanzadas, como la rotación de cultivos y la mejora de los sistemas de riego. Aunque estas innovaciones no fueron adoptadas de manera generalizada, algunas regiones, como Cataluña, incorporaron prácticas agrícolas más eficientes, impulsando un crecimiento sostenido en su producción. La existencia de las Sociedades Económicas de Amigos del País, organizaciones promovidas por los ilustrados, también favoreció la difusión de estas prácticas agrícolas innovadoras, especialmente en zonas urbanas y entre la pequeña nobleza. Sin embargo, las reformas agrícolas se vieron limitadas por el sistema de propiedad de la tierra y la falta de apoyo gubernamental para aplicar estas técnicas a mayor escala.
El régimen de propiedad de la tierra y sus limitaciones
La titularidad de las tierras en España presentaba uno de los principales obstáculos para el desarrollo agrícola. 12 La mayor parte de las tierras pertenecían a la nobleza y a la Iglesia, cuyos vastos latifundios se encontraban a menudo subexplotados. Este modelo de propiedad, caracterizado por la concentración de la tierra en pocas manos, limitaba las posibilidades de innovación y dificultaba el acceso de los campesinos a parcelas propias que pudieran trabajar de forma independiente. La mayor parte de los campesinos trabajaban como arrendatarios o jornaleros en grandes propiedades, con escasa capacidad para invertir en mejoras o nuevas técnicas de cultivo.
Además, la llamada amortización o inmovilización de bienes dificultaba la circulación de la propiedad, ya que los bienes eclesiásticos y de la nobleza estaban exentos de ser vendidos o redistribuidos. Esto obstaculizaba la creación de un mercado agrario más dinámico que permitiera el acceso a la tierra a un mayor número de pequeños propietarios. A pesar de algunos intentos de reforma, como el proyecto de desamortización que se desarrollaría más adelante, la estructura de propiedad de la tierra siguió siendo un freno para el desarrollo agrícola y para la mejora de las condiciones de vida de los campesinos.
La artesanía y el impacto del modelo manufacturero
La artesanía tradicional fue otra de las actividades económicas afectadas por los cambios del siglo XVIII. Durante esta época, los Borbones impulsaron el desarrollo de las llamadas reales fábricas, empresas estatales o semiestatales dedicadas a la producción de artículos de lujo, como textiles, cerámica, cristal y armas. Estas manufacturas estaban orientadas a producir bienes de calidad que compitieran con los productos importados, especialmente de Francia e Inglaterra, y a fomentar la autosuficiencia en determinados sectores.
Sin embargo, el modelo manufacturero impulsado por las reales fábricas no tuvo un impacto uniforme en el conjunto de la economía artesanal. Las manufacturas dependían en gran medida del apoyo estatal y estaban localizadas en áreas concretas, mientras que la producción artesanal seguía siendo la base de la economía en muchas regiones. Las técnicas de producción artesanal eran limitadas en términos de productividad y eficiencia, lo que hacía difícil que estos productos compitieran en precio y calidad con los de las manufacturas extranjeras. Además, la escasa formación técnica de los artesanos y la falta de capital para mejorar las herramientas y procesos de producción limitaban la expansión de este sector.
Comercio interior: redes comerciales y mercados locales
El comercio interior experimentó un crecimiento moderado en el siglo XVIII, impulsado por la expansión de las redes de transporte y la mejora de las infraestructuras. Los caminos, puentes y canales facilitaron la conexión entre las diferentes regiones y permitieron el intercambio de productos entre las zonas rurales y los centros urbanos. Este crecimiento del comercio interno benefició especialmente a las ciudades, que se convirtieron en centros de consumo y distribución de mercancías.
A nivel local, los mercados desempeñaban un papel central en la economía de las comunidades, ya que permitían a los campesinos y artesanos vender sus productos directamente. Sin embargo, las comunicaciones seguían siendo insuficientes y las dificultades para transportar mercancías limitaban el desarrollo de un verdadero mercado nacional. La fragmentación regional y los aranceles internos obstaculizaban el libre comercio entre las diferentes provincias, lo que restringía la integración económica de las distintas áreas del país.
Comercio exterior y relaciones con América
El comercio exterior también experimentó cambios significativos durante el siglo XVIII, especialmente en las relaciones con las colonias americanas. España intentó recuperar el control de sus rutas comerciales y establecer un monopolio sobre los productos procedentes de América, especialmente metales preciosos, azúcar y tabaco. Para ello, se crearon nuevos puertos y rutas que permitieran una conexión más directa y eficiente con el continente americano, eliminando intermediarios extranjeros.
Las reformas borbónicas también incluyeron la liberalización parcial del comercio americano, permitiendo a ciertos puertos españoles comerciar directamente con América. Prueba de ello es la publicación del Reglamento de Libre Comercio (1778). Esto incrementó las exportaciones y facilitó el flujo de productos hacia la Península, aunque también aumentó la competencia con los productos locales. Sin embargo, las limitaciones del sistema monopolístico español, que en 1717 se había trasladado de Sevilla a Cádiz con el establecimiento de la Casa de Contratación, y la presión de otras potencias, como Inglaterra y Francia, hicieron que el comercio colonial siguiera siendo una fuente de conflicto y una oportunidad económica incompleta para la economía española.
Obstáculos económicos: gremios, impuestos y monopolios
A pesar de las reformas, la economía española del siglo XVIII enfrentó obstáculos estructurales que dificultaron su desarrollo. Los gremios, que agrupaban a artesanos y comerciantes, regulaban estrictamente la producción y el acceso al mercado y limitaban la competencia e impedían la innovación. Esta rigidez hacía que el sector artesanal fuera menos dinámico y competitivo en comparación con las manufacturas extranjeras, que operaban con mayor libertad y eficiencia. La falta de incentivos para modernizar los métodos de producción reducía la capacidad de crecimiento económico en las ciudades, afectando especialmente a los pequeños productores y emprendedores que intentaban ingresar en el mercado.

Las Reales Fábricas impulsadas por los Borbones buscaban producir bienes de lujo de calidad para reducir la dependencia de productos extranjeros. En el grabado se observa el taller de fundición de la Fábrica de Armas Blancas de Toledo.
ACTIVIDAD 13
¿Cuáles fueron las diferencias entre el comercio interior y exterior en España durante el siglo XVIII? Explica su importancia económica y las medidas adoptadas para potenciar ambos ámbitos.
PISTAS PAU
Para identificar diferencias, reflexiona sobre cómo las reformas borbónicas impactaron en la integración del mercado interno (carreteras y mercados) frente al comercio exterior, enfocado en las colonias americanas. Observa palabras clave como «infraestructura» y «comercio libre» para distinguir sus respectivos desarrollos y desafíos.
ACTIVIDAD 14
PISTAS PAU
El sistema fiscal también representaba un problema significativo, ya que los impuestos eran elevados y estaban mal distribuidos. Mientras la nobleza y el clero disfrutaban de exenciones fiscales, los campesinos y pequeños artesanos soportaban la mayor carga tributaria, reduciendo su margen de inversión y crecimiento. Además, los monopolios reales y privados restringían la competencia en sectores estratégicos como el comercio de productos de lujo y el transporte marítimo, favoreciendo a una élite económica y perjudicando al resto de la población. Estas barreras estructurales impidieron un desarrollo más equitativo, limitando la modernización económica de España en el siglo XVIII.
Gaspar Melchor de Jovellanos, Informe en el expediente sobre la Ley Agraria (1795)
Responde a las cuestiones del siguiente documento:
a) Observa que el texto menciona problemas relacionados con la agricultura, como la falta de riego o el mal uso de las tierras, en un contexto ilustrado. Recuerda que Jovellanos fue un destacado reformista del siglo XVIII y su informe buscaba modernizar el campo español mediante propuestas vinculadas a los ideales de progreso de la Ilustración.
b) Fíjate en cómo el texto denuncia el atraso de la agricultura en comparación con otras áreas. Presta atención a términos como «esterilidad» o «atrasada» para identificar los problemas agrícolas, y a palabras como «mejorar» o «corregir» para entender las soluciones propuestas. Esto te ayudará a resumir las críticas de Jovellanos y su visión de progreso.
c) Relaciona el texto con la política reformista de la Ilustración en España. Reflexiona sobre cómo las ideas de Jovellanos, aunque no lograron un cambio inmediato, evidenciaron la necesidad de modernizar la agricultura. Reconoce su impacto en el pensamiento económico y reformista del siglo XVIII, influyendo en debates posteriores sobre la estructura agraria española.
ACTIVIDAD 15
PISTAS PAU
a) ¿A qué documento hace referencia el texto?
b) Extrae las ideas principales del texto
c) Cita las consecuencias e importancia del documento.
«Cultivar la tierra dista mucho todavía de la perfección a que puede ser tan fácilmente conducida. ¿Qué nación hay que, para afrenta de su sabiduría y opulencia, y en medio de lo que han adelantado las artes de lujo y de placer, no presente muchos testimonios del atraso de una profesión tan esencial y necesaria? ¿Qué nación hay en que no se vean muchos terrenos o del todo incultos o muy perfectamente cultivados; muchos que por falta de riego, de desagüe o desmonte, estén condenados a perpetua esterilidad; muchos perdidos para el fruto a que los llama la naturaleza y destinados a dañosas o inútiles producciones, con desprecio del tiempo y del trabajo? ¿Qué nación hay que no tenga mucho que mejorar en los instrumentos, mucho que adelantar en los métodos, mucho que corregir en las labores y operaciones rústicas de su cultivo? En una palabra: ¿qué nación hay en la primera de las artes que no sea la más atrasada de todas?».
Eugenio Larruga y Boneta: Memorias políticas y económicas, 1787-1800
Responde a las cuestiones del siguiente documento:
a) Relaciona este texto con el contexto reformista de la Ilustración y los intentos de modernizar la economía española durante el reinado de Carlos III. Identifica cómo se critican las actitudes improductivas de la nobleza y la rigidez de las estructuras sociales que impedían la movilidad social y el desarrollo económico.
b) Observa cómo el texto pone en evidencia el contraste entre la ociosidad de los nobles y la productividad de los artesanos y labradores. Analiza el impacto de la rigidez social en el desarrollo económico y vincúlalo con las propuestas ilustradas de cambio y modernización.
c) Analiza cómo las críticas a la nobleza reflejan los límites de las reformas borbónicas. Vincula las ideas ilustradas con los intentos de modernización en España y sus efectos a largo plazo, como el cuestionamiento de los privilegios estamentales.
a) ¿A qué documento hace referencia el texto?
b) Extrae las ideas principales del texto.
c) Cita las consecuencias e importancia del documento.
«En Madrid se halla una multitud de nobles, unos opulentos, otros ricos y mucha parte pobres que no contribuyen poco a la decadencia de su población, a la agricultura, al comercio y fábricas. La alta idea que tienen concebida de su nacimiento los entretiene en la inacción, y en la ociosidad, con el pretexto de adquirir algún empleo capaz de mantener su familia con decencia, y no ponerle algún borrón, [rehúyen] el aplicarse al comercio, a las manufacturas, o a cualquier género de industria, y desprecian con altanería al labrador y al artesano. En España el que tiene origen noble, toda su descendencia es noble, por más pobre y vaga que sea; como al contrario el labrador y artesano por más riquezas que hayan adquirido [...] si no nació noble nunca lo será, si no se le concede tal privilegio por el Rey».
LARRUGA, E.: Memorias políticas y económicas, 1787, pp. 9-10
4.3. Estructura social: tensiones y transformaciones
En el siglo XVIII, la estructura social española estaba definida por una rígida jerarquía estamental, donde nobleza, clero y campesinado ocupaban los estratos principales de la sociedad. Este sistema, aunque en esencia continuaba con sus divisiones tradicionales, experimentó algunas transformaciones en respuesta a los cambios económicos y culturales que trajo consigo la Ilustración y las reformas borbónicas, favoreciendo poco a poco a una incipiente clase media urbana que comenzaba a adquirir relevancia.
Grupos sociales: nobleza, clero y campesinado
La nobleza española mantenía un poder considerable tanto en el ámbito social como en el económico. Aunque perdió influencia política directa debido a la centralización impulsada por los Borbones, la nobleza siguió controlando vastas propiedades de tierra y conservó privilegios como la exención de impuestos. Este grupo disfrutaba de una posición privilegiada en la Corte y en las instituciones del Estado, permitiéndole preservar su estatus e influencia sobre las demás clases.
El clero, por su parte, ejercía un control importante en el ámbito cultural y educativo, al mismo tiempo que poseía una gran cantidad de tierras. A través de sus órdenes religiosas, la Iglesia mantenía un papel relevante en la vida cotidiana y en el sistema educativo, aunque también empezó a ver limitada su autonomía bajo la política regalista de la Corona. 13
El campesinado, que conformaba la mayor parte de la población, vivía en condiciones de vida sumamente duras y dependía del trabajo en las grandes propiedades de los nobles y del clero. Los campesinos carecían de derechos y se veían sujetos a las obligaciones fiscales y de servicio, lo que los mantenía en una situación de constante pobreza y dependencia. Aunque algunos campesinos lograron mejorar sus condiciones mediante la explotación de pequeñas parcelas o trabajos temporales, la gran mayoría se mantuvo en una situación de desigualdad estructural.
Crecimiento de las clases medias urbanas
Con el crecimiento de las ciudades, impulsado por la expansión comercial y la actividad económica del siglo XVIII, emergió una clase media urbana conformada por comerciantes, artesanos, burócratas y pequeños empresarios. Esta clase, aunque numéricamente reducida en comparación con el campesinado, fue adquiriendo un papel relevante en la economía y la cultura, y se vio especialmente influenciada por las ideas de la Ilustración, que promovían valores como el esfuerzo individual, el comercio y el progreso. Las clases medias urbanas comenzaron a destacar en las ciudades, especialmente en centros comerciales como Madrid, Barcelona y Sevilla. Estas nuevas clases buscaban una mejora en sus condiciones y promovían reformas que les permitieran acceder a mayores oportunidades económicas y educativas, aunque su influencia política seguía siendo limitada.
Condiciones de vida y desigualdades sociales
Las condiciones de vida en la España del siglo XVIII reflejaban profundas desigualdades sociales. Mientras que la nobleza y el clero disfrutaban de lujos y privilegios, la mayoría de la población vivía en condiciones precarias, especialmente en las áreas rurales. Las malas cosechas y las frecuentes crisis de subsistencia agravaban la situación del campesinado, que ya de por sí estaba atrapado en una estructura de tenencia de la tierra que favorecía a las clases altas. A menudo, los campesinos no tenían acceso directo a la tierra y debían trabajar para los terratenientes, lo que limitaba sus posibilidades de ascenso social y los mantenía en una situación de dependencia económica.
En las ciudades, las clases populares enfrentaban también condiciones difíciles, pero la actividad económica urbana ofrecía a algunos de sus miembros la posibilidad de trabajar en oficios, comercio o manufacturas, lo que les permitía mejorar su situación en comparación con el campo. Sin embargo, las condiciones laborales y de vivienda en las ciudades seguían siendo deficientes.

Mendigos españoles en Burgos (1878), Gustave Doré. Las clases populares urbanas enfrentaban condiciones difíciles, y la mayoría vivía en barrios humildes con problemas de insalubridad.
APUNTES PAU
13. Cuando te pregunten sobre el papel de la Iglesia en este periodo, no olvides mencionar que el regalismo borbónico, inspirado en las ideas ilustradas, buscó limitar la autonomía de la Iglesia y reforzar el control estatal sobre sus actividades. Esto se tradujo en medidas como la reducción de privilegios eclesiásticos, la intervención en la designación de obispos y la supervisión de instituciones educativas y religiosas. Además, el Estado promovió la desamortización de tierras en manos de la Iglesia para aumentar los ingresos reales. Estas políticas limitaron el poder del clero, pero generaron tensiones con sectores conservadores. Aunque el regalismo fortaleció el absolutismo, también evidenció el desafío de equilibrar la modernización con las resistencias tradicionales.
5. LA ILUSTRACIÓN EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XVIII
5.1. Origen y características

Los novatores, como Feijoo, fueron pioneros en cuestionar las creencias tradicionales y promover el pensamiento crítico. Benito Jerónimo Feijoo pintado por Mariano Salvador Maella (h. 1780-1790). Museo de Bellas Artes de Asturias.
ACTIVIDAD 16
Describe en 5 o 6 líneas los principios fundamentales de la Ilustración en España y cómo buscaban mejorar la sociedad.
PISTAS PAU
Reflexiona sobre cómo la Ilustración en España adoptó principios clave como la razón, la educación y el progreso para transformar la sociedad. Recuerda que los ilustrados españoles defendían el uso de la ciencia y las reformas en sectores como la economía y la administración pública para lograr un mayor bienestar. Asimismo, no olvides que algunas instituciones como las Sociedades Económicas de Amigos del País fueron fundamentales para materializar estas ideas en proyectos concretos de modernización y desarrollo cultural.
La Ilustración en España surgió en el siglo XVIII como parte del movimiento intelectual europeo que promovía la razón, el progreso y la educación como herramientas para mejorar la sociedad. Aunque las ideas ilustradas llegaron inicialmente de Francia e Inglaterra, en España adquirieron características propias al adaptarse a un contexto marcado por la influencia de la Iglesia y las tradiciones políticas y sociales establecidas.
La difusión de la Ilustración en España fue gradual, gracias a la circulación de libros y la influencia de pensadores locales llamados novatores, quienes introdujeron ideas sobre la ciencia y la crítica racional. Estos primeros ilustrados, como Feijoo y Mayans, fomentaron el cuestionamiento de conocimientos tradicionales y abrieron el camino para el pensamiento crítico en distintas áreas, como la medicina, la economía y la filosofía. Posteriormente destacarán otros como Jorge Juan, Campomanes o Celestino Mutis quienes contribuyeron al progreso científico y económico. Jorge Juan, experto en navegación, impulsó la astronomía y la cartografía. Campomanes promovió reformas económicas y sociales, mientras Mutis sobresalió en botánica, estudiando y catalogando la flora americana.
El movimiento ilustrado en España se fundamentó en varios principios. La razón era valorada como el motor del conocimiento y la guía para construir una sociedad más justa y moderna. El progreso fue otro concepto clave, entendiendo que, mediante reformas económicas, científicas y sociales, el país podría mejorar y alcanzar un mayor bienestar. Finalmente, la educación era vista como el medio esencial para difundir estas ideas; los ilustrados creían que una sociedad instruida era fundamental para superar la ignorancia y la superstición.
A pesar de su influencia, la Ilustración en España enfrentó limitaciones debido a la resistencia de sectores conservadores, especialmente de la Iglesia, que veían en estos cambios una amenaza a sus privilegios.
5.2. El papel de los novatores y los primeros ilustrados
Los novatores, o renovadores, fueron los precursores del pensamiento ilustrado en España a finales del siglo XVII y principios del XVIII. Estos intelectuales comenzaron a cuestionar el conocimiento tradicional y a proponer un enfoque crítico basado en la observación, la experiencia y la racionalidad. Su objetivo era renovar y actualizar el pensamiento español, introduciendo ideas científicas y filosóficas provenientes de Europa, especialmente de Francia, Inglaterra y los Países Bajos. Aunque no todos los novatores compartían las mismas ideas, su trabajo sentó las bases para el desarrollo de la Ilustración en España.
Entre los principales novatores, destacan figuras como Benito Jerónimo Feijoo y Gregorio Mayans. Feijoo, un monje benedictino, fue autor de obras como Teatro crítico universal y Cartas eruditas y curiosas, en las que desmontaba supersticiones y defendía el uso de la razón y la ciencia. Su obra tuvo una gran difusión y despertó un amplio debate, ya que desafiaba creencias populares y proponía una mentalidad más racional y abierta al cambio. Por su parte, Gregorio Mayans, historiador y filólogo, destacó por su espíritu crítico y su defensa de la educación basada en el estudio de la historia y los clásicos, apartándose de las enseñanzas escolásticas tradicionales. Estos pioneros de la renovación intelectual en España fueron fundamentales en la introducción de ideas ilustradas. Su trabajo, aunque en ocasiones enfrentó oposición, preparó el terreno para la llegada de la Ilustración en el país, promoviendo el uso de la razón y la crítica como medios para el conocimiento y la mejora de la sociedad.
5.3. La difusión de las ideas ilustradas: instituciones y medios
Las ideas ilustradas en España se difundieron a través de instituciones y medios que promovieron el conocimiento y el progreso. Destacaron las Sociedades Económicas de Amigos del País, patrocinadas por la Corona y compuestas por reformistas locales. Surgidas a mediados del siglo XVIII en ciudades como Madrid y Zaragoza, fomentaban la economía, la educación y el desarrollo social mediante proyectos prácticos en agricultura, industria y comercio. También impulsaban la alfabetización y la enseñanza de técnicas modernas para mejorar la productividad.
Las universidades contribuyeron a la divulgación del pensamiento ilustrado, aunque su adaptación fue lenta por la resistencia conservadora y la influencia eclesiástica. Aun así, algunas instituciones incorporaron contenidos racionalistas y científicos, alineándose gradualmente con los principios ilustrados.
Los periódicos, revistas y libros fueron medios clave en esta difusión. Publicaciones como el Diario de Madrid y El Pensador promovieron debates sobre economía, política y moral, cuestionando costumbres tradicionales. Autores como Feijoo y Jovellanos divulgaron ideas ilustradas a través de ensayos y tratados, destacando valores como la razón y el progreso.
Sin embargo, la censura y el peso de la tradición limitaron su impacto.
5.4. Impacto y limitaciones de la Ilustración en la sociedad española
La Ilustración 14 influyó en la educación, la ciencia y la economía española del siglo XVIII. Se promovió una enseñanza más accesible y orientada al pensamiento crítico y técnico.
Se fundaron escuelas e instituciones científicas que fomentaron el estudio de disciplinas como medicina, agricultura e ingeniería, además de traducirse obras científicas extranjeras. No obstante, estos avances enfrentaron obstáculos. La nobleza y el clero defendieron sus privilegios, dificultando reformas. La monarquía, aunque receptiva a algunas ideas, impuso restricciones que limitaron cambios profundos. La Iglesia, por su parte, se opuso a muchas propuestas, temiendo que socavaran su autoridad. Así, aunque la Ilustración trajo mejoras, su impacto fue parcial y moderado.

14. Cuando desarrolles las ideas principales de la Ilustración en España, debes comentar que esta influyó notablemente en áreas como la educación, la ciencia y la economía, promoviendo valores como la razón y el progreso. Bajo el impulso de figuras como Jovellanos y Feijoo, se fomentaron reformas educativas y la creación de instituciones científicas. Sin embargo, su impacto fue limitado por factores como la censura, el control estatal y la oposición de sectores conservadores, especialmente de la Iglesia. Aunque la Ilustración contribuyó a modernizar ciertos aspectos de la sociedad española, las tensiones entre tradición y cambio reflejan las dificultades de implementar reformas en un contexto dominado por estructuras rígidas.
La Alegoría de las Bellas Artes exaltando a la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País (Fray Manuel Bayeu, h. 1785) simboliza el impulso ilustrado a la educación y el progreso en Aragón, promoviendo la agricultura, industria y artes.
PISTAS PAU
a) Observa que las Sociedades Económicas surgieron dentro del contexto reformista del siglo XVIII, ligado a la Ilustración y a los intentos de modernización impulsados por los Borbones. Identifica sus vínculos con el progreso agrícola y educativo.
b) Presta atención a los términos «educación técnica», «autogestión» y «proyectos económicos». Estas palabras clave te ayudarán a identificar el enfoque ilustrado de las Sociedades Económicas en la mejora local.
Las Sociedades Económicas de Amigos del País
Responde a las cuestiones del siguiente documento:
a) A qué hecho histórico corresponde el texto
b) Resume sus ideas principales.
c) Desarrolla la importancia que tuvo y sus consecuencias.
«Las Sociedades Económicas de Amigos del País, creadas en el siglo XVIII bajo la influencia de la Ilustración, tenían como objetivo promover el desarrollo económico y educativo de sus localidades. Estas sociedades fomentaban la autogestión local mediante proyectos en sectores como la agricultura, la industria y el comercio, a la vez que impulsaban la alfabetización y la educación técnica. Buscaban hacer llegar los beneficios de la Ilustración a las poblaciones locales, ayudando a mejorar su nivel de vida y adaptarse a las nuevas necesidades productivas de la época».
c) Fíjate en cómo las Sociedades Económicas conectaron la Ilustración con la mejora local. Identifica términos como «alfabetización», «técnicas agrícolas» y «progreso» para analizar su impacto y trascendencia.

Pablo de Olavide promovió las Nuevas Poblaciones en Sierra Morena, un proyecto ilustrado de colonización agraria para modernizar la región. El cuadro de José Alonso del Rivero muestra a
entregando las
a los
(1805, Realiza Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid).
5.5. La
Ilustración en Andalucía: focos de renovación y resistencia
La Ilustración en Andalucía fue un fenómeno singular dentro del panorama español del siglo XVIII, caracterizado por el surgimiento de focos urbanos de innovación y reforma en ciudades como Sevilla, Cádiz y Málaga. Estas localidades, especialmente dinámicas por su proximidad al comercio con América, se convirtieron en centros activos de las ideas ilustradas, apoyando el desarrollo de proyectos económicos, científicos y sociales que buscaban mejorar la vida de la población y modernizar las estructuras existentes.
En Sevilla, la influencia de las ideas ilustradas fue promovida por instituciones como la Real Sociedad Económica de Amigos del País, creada en 1775 con el propósito de estimular la educación, la industria y la agricultura. A través de esta sociedad, los ilustrados sevillanos impulsaron programas de enseñanza para artesanos, publicaciones científicas y estudios que proponían nuevas técnicas de cultivo. Sevilla fue un espacio clave para la experimentación agrícola y para el intercambio de conocimientos en áreas como la medicina y la ingeniería, en línea con los objetivos ilustrados de progreso y utilidad pública.
Cádiz, por su parte, fue un centro crucial debido a su posición estratégica como puerto de enlace con América. Esto hizo de la ciudad un núcleo de intercambio cultural y económico, facilitando la llegada de ideas extranjeras que inspiraron reformas y nuevos proyectos. En Cádiz se fundaron academias y se apoyaron estudios relacionados con la navegación, la cartografía y la economía, lo que atrajo a comerciantes, científicos y militares interesados en innovar y adaptar nuevas técnicas. Además, la ciudad fue pionera en iniciativas de alfabetización y capacitación técnica, buscando mejorar la formación de quienes trabajaban en actividades marítimas y comerciales.
En Málaga, la Ilustración se expresó principalmente a través del crecimiento económico y la promoción de actividades agrícolas e industriales. La ciudad experimentó un auge en el cultivo de viñedos y la producción de vinos, favorecidos por la introducción de métodos más avanzados y la inversión en
infraestructuras. La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga también impulsó proyectos de mejora en las técnicas de cultivo y en la explotación de los recursos locales, tratando de diversificar la economía y mejorar las condiciones de vida en la región.
Una figura fundamental en la Ilustración andaluza fue Pablo de Olavide, un reformista y administrador que desempeñó un papel crucial en los planes de colonización de Sierra Morena y en el impulso de la agricultura en tierras infrautilizadas. Olavide promovió la creación de pueblos agrícolas en Andalucía, conocidos como las Nuevas Poblaciones, donde se asentaron colonos extranjeros para trabajar la tierra y fomentar una cultura de trabajo productivo y moderno. 15 Gracias a este proyecto se colonizaron un modernizaron diversas áreas despobladas, principalmente entre Sierra Morena y La Carolina. A través del asentamiento de colonos suizos, alemanes y flamencos, se establecieron comunidades basadas en ideales ilustrados, impulsando una reforma agraria que fomentaba la agricultura, el desarrollo económico y la cohesión territorial. Estas nuevas localidades fueron organizadas de forma planificada, con estructuras urbanas racionales y tierras repartidas equitativamente, lo que reflejaba el deseo de Carlos III de aplicar los valores ilustrados y de potenciar la economía en la región. Estos pueblos sirvieron de ejemplo de organización y modernización agrícola, en consonancia con los principios de eficiencia y racionalidad propios de la Ilustración. A pesar de los avances, la Ilustración en Andalucía también tuvo limitaciones. La persistencia de estructuras sociales rígidas y el peso de la influencia eclesiástica dificultaron la implementación de reformas más profundas. Las ideas ilustradas encontraron apoyo en algunos sectores urbanos y en figuras destacadas, pero el arraigo de tradiciones conservadoras y la resistencia de los grupos privilegiados limitaron su alcance. Así, aunque Andalucía fue un foco importante para el pensamiento ilustrado en España, las reformas se implementaron de manera parcial, y muchos proyectos quedaron restringidos por las tensiones sociales y las limitaciones estructurales de la época.
Nuevas Poblaciones de Andalucía y Sierra Morena
Responde a las cuestiones del siguiente documento:
a) A qué hecho histórico corresponde la imagen.
b) Resume sus ideas principales.
c) Desarrolla la importancia que tuvo y sus consecuencias.

0 30 60 km
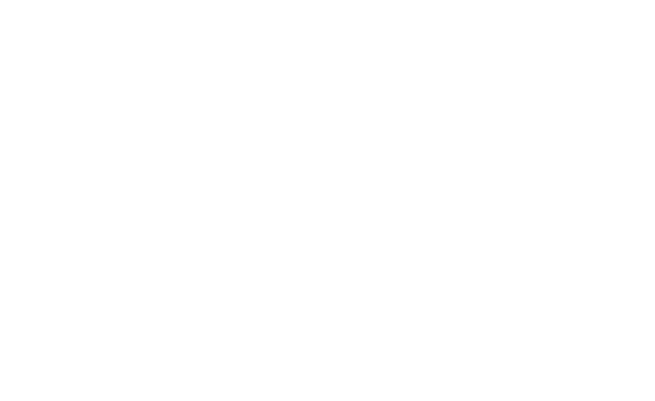
APUNTES PAU
15. Cuando respondas a alguna cuestión relacionada con las ideas principales o las consecuencias de los efectos de la Ilustración en Andalucía, no olvides mencionar a las Nuevas Poblaciones, proyecto ilustrado promovido durante el reinado de Carlos III. Fueron un proyecto de colonización que buscaba repoblar zonas despobladas, como Sierra Morena y La Carolina, con inmigrantes extranjeros y campesinos locales. Más allá de la explotación agrícola, estas comunidades se organizaron bajo principios ilustrados de racionalidad, equidad y productividad. Se introdujeron innovaciones en la agricultura y un modelo social basado en la igualdad de oportunidades, alejándose de las estructuras feudales tradicionales. Este proyecto refleja el espíritu ilustrado de modernización y progreso, aunque su éxito estuvo limitado por factores como la resistencia local y problemas económicos y administrativos.
ACTIVIDAD 18
PISTAS PAU

Fuente Palmera
Huelva Córdoba
Sevilla
La Luisiana Cañada Rosal
La Carlota
NUEVAS POBLACIONES DE SIERRA MORENA
Aldeaquemada
Santa Elena
La Carolina
Guarromán
Carboneros
Montizón Arquillos
Jaén
a) Fíjate en cómo las Nuevas Poblaciones conectan con las reformas ilustradas de Carlos III. Observa los elementos relacionados con la repoblación, la modernización agrícola y el control territorial en el siglo XVIII.
Cádiz
OCÉANO ATLÁNTICO
NUEVAS POBLACIONES DE ANDALUCÍA
Prado del Rey San Sebastián de los Ballesteros
Algar
Granada
Málaga
Mar Mediterráneo

Almería
Nucleos carolinos

Sede de la Intendencia
Subdelegación de la Intendenica
Nucleo de población
Aldea
Término municipal de las nuevas poblaciones
b) Observa cómo el proyecto se enfoca en la repoblación de tierras, la modernización agrícola y la promoción de una sociedad igualitaria. Identifica los conceptos de «autogestión», «igualdad jurídica» y «trabajo productivo».
c) Analiza cómo las Nuevas Poblaciones combinaron objetivos sociales, económicos y políticos. Fíjate en los resultados concretos, como la modernización de tierras, y en los obstáculos que enfrentaron los colonos.
PREPARANDO LA PA U
MODELO DE PRUEBA (BLOQUE I)
El presente modelo de prueba contiene solo cuestiones del Bloque I del examen PAU dado que esta unidad pertenece a la agrupación de contenidos I. En el examen PAU este Bloque contendrá solo dos cuestiones, aunque aquí te vamos a proponer más para que te ejercites en este tipo de preguntas.
Bloque I
Hasta dos puntos en total, de 0 a 1 punto por cuestión.
Responde a las cuestiones planteadas:
1. Señala las dos grandes batallas en la guerra de Sucesión española y las diferencias en sus consecuencias políticas.
2. Compara las implicaciones de los Decretos de Nueva Planta en la Corona de Aragón y en la Corona de Castilla.
3. Compara el impacto de los Pactos de Familia en la política exterior de España bajo Felipe V.
4. ¿Qué diferencias se pueden observar en los objetivos de Carlos III al participar en la guerra de los Siete Años y en la guerra de Independencia de los Estados Unidos?
5. ¿Qué cambios se introdujeron en la agricultura durante el siglo XVIII y cuáles fueron sus limitaciones?
6. ¿Cuál es el origen de la Ilustración en España y en qué se diferencia de la Ilustración en otros países europeos?
7. ¿Qué medidas fiscales se implementaron durante el reformismo borbónico y cuáles fueron sus efectos?
8. ¿Qué papel jugaron las reformas en el comercio colonial durante el siglo XVIII y cómo afectaron a España y sus colonias?
9. ¿Cómo influyeron las reformas militares de los Borbones en la defensa del territorio español?
10. ¿Cómo evolucionó la administración del Estado bajo los Borbones y qué impacto tuvo en la gobernabilidad?
11. ¿Qué impacto tuvieron las reformas borbónicas en la educación y la cultura en España?
UNA BUENA RESPUESTA
Bloque I
1. La guerra de Sucesión española (1701-1714) enfrentó a Felipe V, respaldado por Francia, y al archiduque Carlos de Austria, apoyado por varias potencias europeas como Inglaterra y los Países Bajos. Dos de sus principales batallas fueron la batalla de Almansa (1707) y la batalla de Villaviciosa (1710), ambas decisivas para el desenlace del conflicto. La batalla de Almansa supuso una victoria contundente para el ejército borbónico comandado por el duque de Berwick. Este triunfo permitió a Felipe V consolidar su control sobre los territorios de Valencia y Aragón, que hasta entonces habían estado bajo influencia del archiduque Carlos. Las consecuencias políticas fueron inmediatas: Felipe V promulgó los Decretos de Nueva Planta, aboliendo los fueros, las instituciones y los privilegios históricos de estos territorios, lo que marcó el inicio de la centralización política en España bajo el modelo castellano. Por otro lado, la batalla de Villaviciosa, aunque de menor magnitud militar, fue crucial para reafirmar la posición de Felipe V en el trono español. Tras esta victoria, las potencias europeas comenzaron a aceptar la continuidad de la dinastía borbónica, lo que facilitó la firma de los Tratados de Utrecht (1713) y Rastatt (1714). Estas negociaciones pusieron fin a la guerra, otorgando a Felipe V el trono de España, pero también implicaron la cesión de territorios como Gibraltar y Menorca a Gran Bretaña y varias posesiones europeas a Austria.
2. Los Decretos de Nueva Planta (1707-1716), promulgados por Felipe V, representaron una transformación política y administrativa en España, pero sus implicaciones variaron notablemente entre la Corona de Aragón y la Corona de Castilla.
En la Corona de Aragón, los decretos abolieron los fueros, las Cortes y las instituciones propias de los reinos de Valencia, Aragón, Cataluña y Mallorca, que tradicionalmente habían disfrutado de un alto grado de autonomía. En su lugar, se implantó un modelo administrativo basado en el sistema castellano, con corregidores designados directamente por la monarquía. Esta medida buscaba eliminar cualquier vestigio de resistencia al poder central
PREPARANDO LA PA U
y unificar políticamente el territorio bajo el dominio borbónico. Sin embargo, la abolición de los fueros generó resentimiento en los territorios aragoneses, que veían esta medida como una pérdida de sus libertades históricas. En la Corona de Castilla, los decretos no abolieron instituciones, ya que Castilla ya estaba integrada en un modelo centralizado antes de la guerra. No obstante, los decretos reorganizaron sus audiencias y consejos, fortaleciendo el Consejo de Castilla como el principal órgano administrativo y judicial del reino. Esto permitió una mayor centralización del poder y consolidó el control de la monarquía sobre todo el territorio español.
Podemos concluir que mientras en Aragón los decretos supusieron una ruptura completa con el pasado, en Castilla se limitaron a reforzar estructuras ya existentes, reflejando el carácter desigual de la centralización borbónica.
3. Los Pactos de Familia fueron alianzas estratégicas entre las monarquías borbónicas de España y Francia, diseñadas para fortalecer su influencia en Europa frente a otras potencias como Austria y Gran Bretaña.
El Primer Pacto de Familia (1733), firmado en el contexto de la guerra de Sucesión de Polonia, permitió a España recuperar los reinos de Nápoles y Sicilia para Carlos, el hijo de Felipe V. Este pacto reflejaba el deseo de España de recuperar su influencia en Italia y consolidar una alianza militar con Francia contra Austria.
El Segundo Pacto de Familia (1743), firmado durante la guerra de Sucesión de Austria, reforzó la cooperación entre ambas monarquías. Sin embargo, también involucró a España en conflictos con Gran Bretaña, como la guerra del Asiento, donde las hostilidades en América y el Caribe afectaron las relaciones comerciales españolas. Aunque estas alianzas proporcionaron beneficios territoriales, también arrastraron a España a una serie de guerras que agotaron sus recursos económicos y humanos.
A pesar de los éxitos iniciales, las implicaciones a largo plazo fueron mixtas. Por ejemplo, la política de Felipe V de involucrarse en conflictos europeos contrastó con la postura más neutral de su sucesor, Fernando VI, quien abandonó los Pactos de Familia para evitar nuevas tensiones con Gran Bretaña.
4. Carlos III adoptó posturas estratégicas distintas en los conflictos internacionales en los que participó. En la guerra de los Siete Años (1756-1763), España se vio implicada debido a los compromisos del Tercer Pacto de Familia con Francia. Sin embargo, los objetivos españoles no estaban claramente definidos y se centraban más en apoyar a Francia que en intereses propios. Esto resultó en la pérdida de importantes territorios, como La Florida, y un debilitamiento de su posición en el Caribe.
En cambio, durante la guerra de Independencia de los Estados Unidos (1775-1783), Carlos III adoptó una postura mucho más estratégica y pragmática. España participó indirectamente apoyando a los colonos estadounidenses y centró sus esfuerzos en la recuperación de territorios clave como Menorca y La Florida, lo cual se logró mediante exitosas campañas militares. Este conflicto permitió a España mejorar su posición en el Atlántico y el Caribe, sin comprometerse excesivamente en la guerra.
5. Durante el siglo XVIII, se produjeron avances significativos en la agricultura española. Se introdujeron nuevos cultivos como la patata, el maíz y el tomate, que diversificaron la dieta y aumentaron la producción alimentaria. También se implementaron técnicas innovadoras, como la rotación de cultivos y mejoras en los sistemas de riego, que incrementaron la eficiencia agrícola.
Sin embargo, estas transformaciones se vieron limitadas por factores estructurales. La concentración de la tierra en manos de la nobleza y la Iglesia restringió el acceso de los campesinos a parcelas propias. Este sistema de latifundios desincentivaba la innovación, ya que los terratenientes preferían métodos tradicionales que aseguraran beneficios sin riesgo. Además, el alto nivel de impuestos y la falta de inversión pública en infraestructuras agrícolas dificultaron la modernización del sector. Por tanto, aunque hubo avances significativos, las estructuras sociales y económicas frenaron su impacto generalizado.
6. La Ilustración en España surgió en el siglo XVIII, influida por el pensamiento racionalista europeo. Aunque se inspiró en el movimiento ilustrado de Francia, Inglaterra y Alemania, en España adoptó un carácter más moderado y adaptado a las tradiciones locales.
Mientras que en países como Francia la Ilustración fue más radical y cuestionó abiertamente la monarquía y la religión, en España se mantuvo una estrecha relación con la Iglesia católica, que condicionó el alcance de las reformas. Los ilustrados españoles, como Feijoo o Jovellanos, defendían el progreso a través de la educación, la ciencia y la mejora económica, pero evitaron confrontar directamente las estructuras de poder.
PREPARANDO LA PA U
7. Durante el reformismo borbónico se aplicaron diversas reformas fiscales con el objetivo de aumentar los ingresos del Estado y hacer más eficiente la recaudación. Una de las medidas clave fue la creación de la «Única Contribución» en la Corona de Castilla, que buscaba sustituir el complejo sistema de impuestos anteriores por un tributo proporcional a la riqueza. Sin embargo, su aplicación fue desigual y solo se implementó en algunos territorios. En la Corona de Aragón, la supresión de los fueros permitió introducir un sistema fiscal más centralizado, con impuestos directos y un control más estricto de los ingresos. Además, se fomentó el catastro como herramienta para conocer la riqueza de los contribuyentes. Estas reformas mejoraron la recaudación, pero encontraron resistencias en sectores privilegiados, como la nobleza y el clero, que lograron mantener exenciones. A pesar de los avances, el sistema seguía siendo ineficaz y no resolvió completamente los problemas financieros de la monarquía.
8. Las reformas borbónicas impulsaron cambios significativos en el comercio colonial con el objetivo de fortalecer la economía del Imperio y aumentar los ingresos de la metrópoli. Se eliminaron muchas restricciones del monopolio comercial de Sevilla y Cádiz, permitiendo que otros puertos peninsulares y americanos participaran en el comercio con las colonias. La liberalización comercial se concretó en el Reglamento de Libre Comercio de 1778, que abrió el comercio entre distintos puertos de España y América, fomentando el desarrollo económico en las colonias. Estas reformas beneficiaron a la burguesía comercial, aumentando el flujo de mercancías y promoviendo el crecimiento de ciudades como Barcelona, La Habana y Buenos Aires. Sin embargo, también intensificaron las tensiones con los criollos, que veían cómo los beneficios económicos seguían favoreciendo a la metrópoli. A largo plazo, este descontento contribuiría al auge de los movimientos independentistas en el siglo XIX.
9. Las reformas militares impulsadas por los Borbones fueron fundamentales para fortalecer la defensa del territorio español, tras la debilidad mostrada durante la guerra de Sucesión. Se modernizó el ejército mediante la profesionalización de las tropas, la creación de academias militares y la mejora en la organización de los regimientos. Se introdujo el servicio militar obligatorio en determinadas circunstancias, asegurando un reclutamiento más eficiente. Además, se construyeron nuevas fortificaciones en puntos estratégicos como Ceuta, Menorca y La Habana, con el fin de proteger los territorios frente a amenazas extranjeras. La marina también experimentó una transformación con la creación de astilleros en Ferrol, Cartagena y Cádiz, aumentando la flota de guerra y mejorando la capacidad de defensa en el Atlántico y el Mediterráneo. A pesar de estos avances, España continuó enfrentándose a derrotas frente a potencias como Gran Bretaña, lo que evidenció la necesidad de recursos más sostenibles para mantener su capacidad militar.
10. El reformismo borbónico impulsó una profunda transformación en la administración del Estado con el objetivo de centralizar el poder y mejorar su eficiencia. Se reforzó la figura del intendente, un funcionario encargado de gestionar la administración local, la recaudación de impuestos y el desarrollo económico. Esta medida permitió un mayor control del territorio y redujo la influencia de los virreyes y consejos tradicionales. Además, se redujo el peso de los Consejos en favor de las Secretarías de Estado, un modelo más ágil y funcional inspirado en el absolutismo francés. La administración también se profesionalizó, estableciendo nuevos criterios de mérito en la selección de funcionarios. Estas reformas mejoraron la gestión del Estado y aumentaron la autoridad del monarca, pero generaron resistencias en sectores que perdieron poder, como la nobleza y los antiguos oficiales locales. A largo plazo, sentaron las bases de un Estado más moderno, aunque no lograron eliminar completamente la corrupción y la ineficacia.
11. Las reformas borbónicas impulsaron el desarrollo de la educación y la cultura en España, influidas por las ideas de la Ilustración. Se promovió la creación de instituciones científicas y académicas, como la Real Academia Española, la Real Academia de la Historia y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, con el objetivo de modernizar el conocimiento y fomentar el desarrollo cultural. En el ámbito educativo, se intentó reformar las universidades, introduciendo planes de estudio más racionales y eliminando algunos aspectos escolásticos obsoletos. Además, se crearon las primeras escuelas de formación técnica y profesional, como los colegios de artillería e ingeniería. También se impulsó la educación primaria con la fundación de escuelas públicas, aunque la influencia de la Iglesia en la enseñanza siguió siendo fuerte. A pesar de estos avances, las reformas educativas no lograron extenderse a toda la sociedad, y la alfabetización siguió siendo baja en amplias capas de la población.
PREPARANDO LA PA U
AHORA NOSOTROS
El presente modelo de prueba contiene solo cuestiones del Bloque I del examen PAU dado que esta unidad pertenece a la agrupación de contenidos I. En el examen PAU este Bloque contendrá solo dos cuestiones, aunque aquí te vamos a proponer más para que te ejercites en este tipo de preguntas.
Bloque I
Hasta dos puntos del total, de 0 a 1 punto por cuestión.
Responde a las cuestiones planteadas:
1. Establece las diferencias entre la causa internacional y la causa dinástica de la guerra de Sucesión española.
2. Establece las diferencias entre el impacto de los Decretos de Nueva Planta en el territorio peninsular y en las colonias americanas.
3. Señala las diferencias en las reformas fiscales aplicadas en Castilla y en la antigua Corona de Aragón bajo el reinado de Felipe V.
4. Analiza las reformas en el Ejército y la Armada de Felipe V y explica en qué aspectos reflejaron la influencia francesa.
5. ¿En qué se diferencian los objetivos de la política interior y exterior de Fernando VI?
6. ¿Qué diferencia había entre el enfoque fiscal de Ensenada y la política exterior de Carvajal en cuanto a sus implicaciones para la nobleza y el clero?
7. ¿Qué diferencia hubo entre las reformas ilustradas de Carlos III y las de sus predecesores?
8. ¿Cómo se diferencian las reformas económicas de Carlos III en la industria y la agricultura?
9. ¿Qué diferencias existieron entre el Motín de Esquilache y la expulsión de los jesuitas en la política de Carlos III?
10. ¿Cuáles fueron las principales diferencias entre la guerra de los Siete Años y la guerra de Independencia de los Estados Unidos en cuanto a la participación de España?
11. ¿Cuáles fueron los principales factores que impulsaron el crecimiento demográfico en el siglo XVIII, y cómo contrastaron con las crisis demográficas?
12. ¿Cómo evolucionó la estructura social española en el siglo XVIII, y qué papel emergente tuvieron las clases medias urbanas?
13. ¿Qué diferencias existen entre los novatores y los primeros ilustrados en España?
14. ¿Cuál era el papel de las Sociedades Económicas de Amigos del País en la difusión de la Ilustración en España, y en qué se diferenciaban de las universidades?
15. ¿Cómo contribuyó la prensa a la propagación de las ideas ilustradas en España y cuáles eran sus limitaciones?
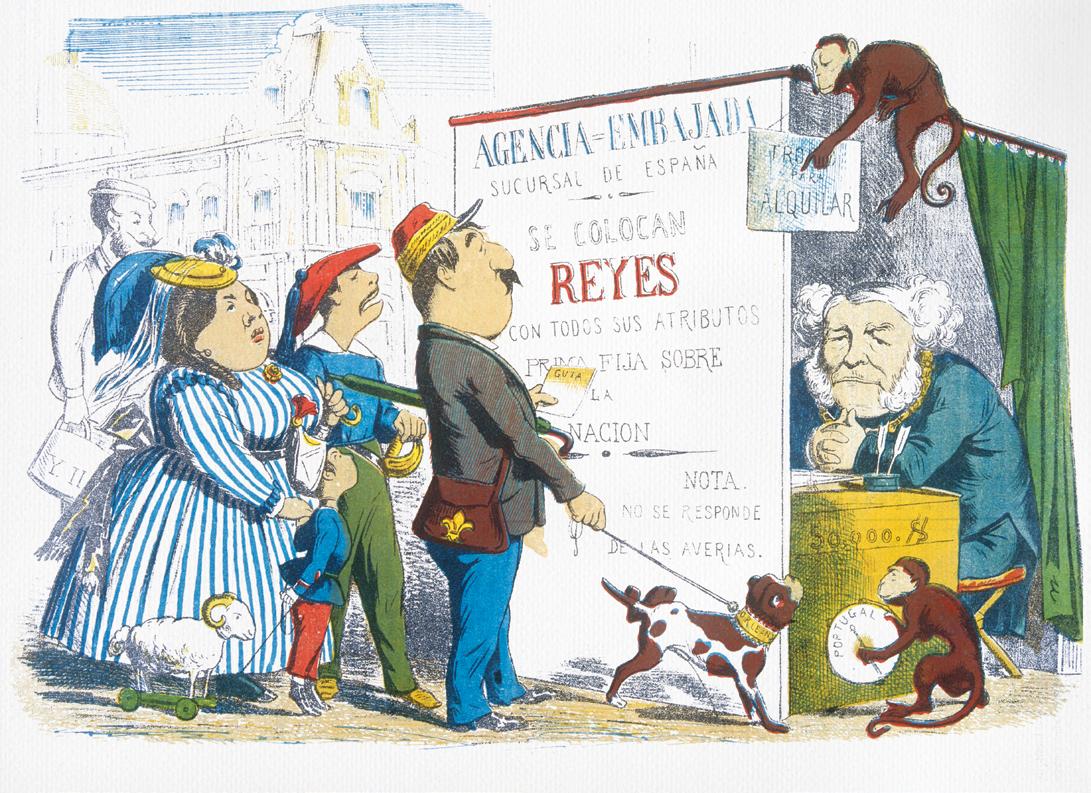
El Estado liberal: Isabel II y el Sexenio Democrático (1833-1874)
Documentos PAU
• Manifiesto de Abrantes
• El abrazo de Vergara
• Mapa de las guerras carlistas
• Caricatura Se colocan reyes, de La flaca
• Caricatura Prim busca a ciegas un régimen, de La flaca
• Jura de la Constitución de 1837
• Renuncia de la regente María Cristina
• Imagen del general Espartero
• Imagen del general Ramón María Narváez
• Constitución de 1845
• El Manifiesto de Manzanares
• Manifiesto de la Junta revolucionaria de Sevilla
• Proclama de Prim
• Pintura Amadeo I ante el cadáver de Prim
• Manifiesto de Sandhurst
• Pintura El general Pavía disuelve las Cortes en 1874
• Discurso de Castelar proclamando la Primera República
Temas PAU
• El periodo de regencias durante el reinado de Isabel II: revolución liberal y primera guerra carlista (1833-1843)
• La Revolución liberal y los primeros partidos políticos en España
• El Sexenio Democrático: revolución, Constitución de 1869 y la monarquía de Amadeo de Saboya
• El Sexenio Democrático
• Sexenio Democrático: el primer ensayo republicano y su fracaso
1. LA ESPAÑA DE ISABEL II (1833-1868)
1.1. Reinado de Isabel II: revolución liberal y primera guerra carlista (1833–1843)
• La cuestión sucesoria y la primera guerra carlista
• El liberalismo en el reinado de Isabel II: partidos, ideas y conflictos (1833-1868)
• La regencia de María Cristina de Borbón
• La regencia de Espartero
1.2. Construcción y evolución del Estado liberal durante el reinado efectivo de Isabel II (1843-1868)
• La Década Moderada (1844-1854)
• El Bienio Progresista (1854-1856)
• La descomposición del sistema isabelino (1856-1868)
2. EL SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868-1874)
2.1. El Sexenio Democrático: revolución, Constitución de 1869 y la monarquía de Amadeo de Saboya
• La Revolución de 1868 y el Gobierno provisional (1868–1870)
• La monarquía de Amadeo I
2.2. El Sexenio Democrático: el primer ensayo republicano y su fracaso
• La dictadura del general Serrano y la proclamación de Alfonso XII
Periodo

El Sexenio Democrático
Inicio/ finalización
1833-1840
¿Qué información debo incluir si me preguntan…
… sobre la primera guerra carlista?
Fue un conflicto entre los partidarios de Carlos María Isidro y los de Isabel II, su hija, por el trono de España. Se enfrentaron absolutistas y liberales.
1844-1854
1854-1856
… sobre la Década Moderada?
Fue un periodo de dominio político de los moderados, caracterizado por políticas conservadoras y la centralización del poder.
1856-1868
… sobre el Bienio Progresista?
Fue un periodo de reformas impulsado por el partido progresista tras el derrocamiento de los moderados. Durante este tiempo se buscó mejorar las condiciones económicas y expandir libertades, aunque fue un periodo de gran inestabilidad.
… sobre la descomposición del sistema isabelino?
El sistema isabelino comenzó a desmoronarse debido a la corrupción, la ineficacia del Gobierno y las tensiones entre moderados y progresistas. La crisis política y social llevó a una falta de apoyo a Isabel II, provocando el rechazo a su gobierno.
1868
1871-1873
… sobre la Revolución de 1868?
Fue un levantamiento que puso fin al reinado de Isabel II. Este acontecimiento buscaba establecer un sistema más democrático en España.
1873-1874
… sobre el reinado de Amadeo de Saboya?
Amadeo I fue elegido rey en 1870 tras la Revolución de 1868, pero su reinado fue breve y complicado por divisiones políticas. Finalmente, abdicó en 1873, ya que no contaba con el apoyo suficiente ni de los políticos ni de la población.
… sobre la Primera República?
La Primera República fue proclamada en 1873 tras la abdicación de Amadeo I, aunque solo duró once meses y contó con 4 presidentes. Este periodo estuvo marcado por enfrentamientos entre republicanos y conflictos internos que hicieron imposible su consolidación.
APUNTES PAU
1. Si tienes que desarrollar o ampliar información sobre las regencias, no olvides mencionar que una regencia es un periodo en el que una persona cercana al monarca o perteneciente a su familia asume las responsabilidades del reinado debido a circunstancias como la incapacidad del soberano o su minoría de edad. Este sistema de gobierno tiene como fin garantizar la continuidad del poder hasta que el monarca esté en condiciones de ejercerlo por sí mismo. Un ejemplo de esto es el caso de Isabel II, quien no podía reinar debido a su corta edad, por lo que su madre, María Cristina, asumió la regencia en su nombre. Posteriormente, cuando María Cristina dejó de ejercer este cargo, fue el general Espartero quien asumió la regencia, hasta que Isabel II cumplió la mayoría de edad y pudo tomar el control del trono. Este proceso aseguraba que, a pesar de la juventud o la incapacidad temporal del monarca, el gobierno del reino continuara funcionando bajo una autoridad legítima, respetando las normas establecidas y garantizando la estabilidad del reino.
1. LA ESPAÑA DE ISABEL II (1833–1868)
El reinado de Isabel II de España (1833-1868) fue un periodo marcado por profundas tensiones políticas y sociales que influyeron en la configuración de la España contemporánea. Tras la muerte de Fernando VII, la cuestión sucesoria y la guerra carlista abrieron un ciclo de conflictos entre absolutistas y liberales. Durante su minoría de edad, el país fue gobernado por diversas regencias 1 que enfrentaron intentos de reformas y reacciones conservadoras. Una vez Isabel II asumió el poder, su reinado pasó por distintas fases: la Década Moderada, con un predominio de los conservadores, el breve Bienio Progresista, con intentos de reformas liberales, y finalmente la descomposición del sistema isabelino, marcado por la creciente inestabilidad y el descontento social que culminaron en la Revolución de 1868. Este periodo es clave para entender la posterior evolución política de España en el siglo XIX y la transición hacia un nuevo modelo político. 2

APUNTES PAU
2. Es importante que, aunque en esta unidad se aborde el reinado de Isabel II desde una perspectiva política para entender la construcción del Estado liberal, comprendas que la política no es un fenómeno aislado. Las acciones políticas conllevan consecuencias de carácter social y económico, por ejemplo. Por tanto, si tienes que desarrollar las consecuencias de algunos hechos del reinado de Isabel II en alguna cuestión de la prueba PAU, no te olvides mencionar los aspectos sociales, económicos, etc. Por ejemplo, uno de los efectos de las guerras carlistas fue el dispendio económico que tuvo que soportar el Gobierno. Este hecho tuvo sus consecuencias económicas en las posteriores desamortizaciones y reformas fiscales que se dieron en este periodo.
Isabel II (1830-1904) fue reina de España y figura central del siglo XIX, cuyo reinado se vio marcado por su polémica vida privada.
Esquema resumen del periodo del reinado de Isabel II
LA REGENCIA DE MARÍA CRISTINA
Absolutistas Moderados Progresistas Unionistas
1.1. Reinado de Isabel II: revolución liberal y primera guerra carlista (1833-1843)
La cuestión sucesoria y la primera guerra carlista
En 1833, tras la muerte del rey Fernando VII, comenzó la regencia de María Cristina de Borbón, quien debía ejercer el poder hasta que su hija Isabel alcanzara la mayoría de edad. Sin embargo, este periodo estuvo marcado por un conflicto dinástico debido a la insurrección de los partidarios de Carlos María Isidro, hermano del monarca fallecido, quienes se oponían a la sucesión de Isabel y aspiraban a colocar a Carlos en el trono. Este conflicto tuvo su origen en la derogación de la Ley Sálica, que impedía a las mujeres acceder al trono, y posibilitaba la llegada al trono de Isabel II. Esta ley había sido instaurada por la dinastía borbónica en el siglo XVIII bajo la influencia de la tradición jurídica francesa. 3
Así, Fernando VII, ante la falta de un heredero varón, promulgó en 1830 la Pragmática Sanción, una reforma que anulaba esta ley y permitía la sucesión femenina, con el objetivo de garantizar los derechos dinásticos de su hija Isabel. Sin embargo, esta decisión fue vista por los sectores conservadores como una amenaza al orden tradicional, pues consideraban que el legítimo sucesor era Carlos María Isidro, de acuerdo con la normativa anterior. Comenzaba así la primera guerra carlista (1833-1840), siendo en realidad una despiadada guerra civil. La disputa no solo se limitaba a la cuestión sucesoria, sino que reflejaba una lucha más profunda entre dos visiones de gobierno: los carlistas defendían el absolutismo y el tradicionalismo, mientras que los isabelinos apoyaban un modelo de monarquía más cercano al liberalismo moderado.
Características
APUNTES PAU
3. Si te preguntan por las consecuencias de la Ley Sálica, es importante saber que esta ley impedía que las mujeres accedieran al trono. La Ley Sálica tiene su origen en los francos salios, un pueblo germánico que habitaba lo que hoy es Francia. Los francos seguían una ley consuetudinaria, es decir, un conjunto de normas no escritas que se transmitían oralmente de generación en generación. Aunque no existe un documento específico denominado ‘Ley Sálica’, este término se utiliza para referirse a una de las normas de esa tradición que regulaba la sucesión al trono. Actualmente, la Constitución de 1978 establece la igualdad entre hombres y mujeres en la línea de sucesión. Según el artículo 57, la sucesión al trono se rige por el principio de primogenitura, pero con preferencia del varón sobre la mujer solo entre hermanos.
Cuadro comparativo sobre los bandos participantes en el conflicto
Carlistas
Isabelinos
Líderes Carlos María Isidro (Carlos V) María Cristina, regente de Isabel II
Ideología Tradicionalista y antiliberal, bajo el lema «Dios, Patria y Fueros»
Apoyos
Objetivos principales
Territorios principales
Miembros del clero, pequeña nobleza agraria, campesinos en zonas rurales del norte y este y pequeños propietarios empobrecidos
Restauración del absolutismo monárquico y del papel de la Iglesia
Zonas rurales del norte de España (País Vasco, Navarra y parte de Cataluña, Aragón y Valencia)

Liberalista y apoyan al sistema constitucional
Parte de la alta nobleza, funcionarios públicos, burguesía liberal y sectores populares
Consolidación del sistema constitucional y liberal
Madrid y principales ciudades
Caricatura del pretendiente carlista publicada en la revista satírica La Flaca en enero de 1873. Se observa que el pretendiente carlista porta una bandera con el lema «Dios, patria y rey», la boina y, en sus piernas, dos atuendos diferentes que simbolizan los apoyos sociales; el campesinado y el clero.
Manifiesto de Abrantes
«¡Cuán sensible ha sido a mi corazón la muerte de mi caro hermano! Gran satisfacción me cabía en medio de las aflictivas tribulaciones, mientras tenía el consuelo de saber que existía, porque su conservación me era la más apreciable: Pidamos todos a Dios le dé su santa gloria, si aún no ha disfrutado de aquella eterna mansión. No ambiciono el trono; estoy lejos de codiciar bienes caducos; pero la religión, la observancia y cumplimiento de la ley fundamental de sucesión y la singular obligación de defender los derechos imprescriptibles de mis hijos y todos mis amados sanguíneos, me esfuerzan a sostener y defender la corona de España del violento despojo que de ella me ha causado una sanción tan ilegal como destructora de la ley que legítimamente y sin alteración debe ser perpetuada. Desde el fatal instante en que murió mi caro hermano (que santa gloria haya), creí se habrían dictado en mi defensa las providencias oportunas para mi reconocimiento; y si hasta aquel momento habría sido traidor el que lo hubiese intentado, ahora será el que no jure mis banderas, a los cuales, especialmente a los generales, gobernadores y demás autoridades civiles y militares, haré los debidos cargos cuando la misericordia de Dios, si así conviene, me lleve al seno de mi amada patria, y a la cabeza de los que me sean fieles. Encargo encarecidamente la unión, la paz y la perfecta caridad. No padezca yo el sentimiento de que los católicos españoles que me aman, maten, injurien, roben ni cometan el más mínimo exceso. El orden es el primer efecto de la justicia; el premio al bueno y sus sacrificios, y el castigo al malo y sus inicuos secuaces, es para Dios y para la ley, y de esta suerte cumplen lo que repetidas veces he ordenado».
Carlos María Isidro de Borbón, Abrantes, 1 de octubre de 1833.

La primera guerra carlista se puede dividir en diferentes fases:
1. Primera fase (1833-1835). Bajo las órdenes del coronel Tomás de Zumalacárregui, las fuerzas carlistas tomaron la iniciativa en la contienda y consiguieron, gracias a tácticas de guerrilla, algunas victorias relevantes. De esta manera, los rebeldes lograron establecer el control sobre el País Vasco (exceptuando las capitales) y gran parte de la mitad norte de Navarra. Simultáneamente se formaron otros focos en el norte de Cataluña y en la región del Maestrazgo en Castellón. Esta fase culmina con la muerte de Zumalacárregui en el asedio de Bilbao en 1835, lo que supuso un cambio significativo en el desarrollo de la guerra.
2. Segunda fase (1835-1837). A partir de 1835, el ejército isabelino, con una estrategia más consolidada, logra obligar a Carlos María Isidro a huir a Francia. En este periodo, los carlistas intentaron llevar la guerra a otras partes de la Península, donde destacan la expedición del general Gómez a Asturias y Galicia, así como sus incursiones en Madrid, Andalucía y Extremadura. Además, se menciona la expedición del pretendiente Carlos VI hacia Madrid. No obstante, ambos intentos resultan infructuosos, debido a la falta de apoyo local y a la férrea resistencia de las fuerzas isabelinas. Esta fase se caracteriza por un estancamiento en el avance carlista, que enfrenta una creciente presión por parte del gobierno liberal.
3. Tercera fase (1837-1840). En 1837, los isabelinos, liderados por generales como Espartero, asumen la iniciativa del conflicto, marcando un cambio decisivo en la balanza. La división interna entre las facciones carlistas debilita aún más su posición, especialmente tras la firma del convenio de Vergara en 1839 entre el general Maroto y Espartero, conocido como el «abrazo de Vergara». Este acuerdo puso fin al conflicto al permitir a los carlistas conservar sus posiciones en el ejército y mantener los fueros vascos y navarros a cambio de la paz.
Responde a las cuestiones del siguiente documento:
El abrazo de Vergara

a) A qué hecho histórico corresponde la imagen
La imagen corresponde al «Abrazo de Vergara», un hecho histórico que tuvo lugar el 31 de agosto de 1839 durante la primera guerra carlista (1833-1840). Este acontecimiento simboliza el acuerdo entre los generales Baldomero Espartero (representando al ejército liberal) y Rafael Maroto (al mando del ejército carlista) para poner fin a la Primera Guerra Carlista en el frente del norte.
b) Resume sus ideas principales
Este hecho histórico se enmarca en la recta final de la primera guerra carlista (1833-1840), un conflicto que enfrentó a los partidarios del pretendiente absolutista Carlos María Isidro, conocidos como ‘carlistas’, con los defensores de Isabel II y el régimen liberal. Este enfrentamiento no solo era político, sino también ideológico y territorial, dividiendo a España en torno a conceptos como el absolutismo frente al liberalismo y los fueros frente a un modelo centralista.
El evento ocurrió el 31 de agosto de 1839 en Vergara (Gipuzkoa) y fue liderado por dos figuras clave: Baldomero Espartero, al frente del ejército liberal, y Rafael Maroto, general de las tropas carlistas. Después de largos meses de desgaste militar y una creciente presión política para poner fin a la guerra, ambos generales alcanzaron un acuerdo que buscaba la reconciliación entre los bandos enfrentados. Este pacto, conocido como la «Concordia de Vergara», estipulaba que los oficiales carlistas que depusieran las armas podrían mantener sus rangos en el ejército isabelino. Además, se acordó trasladar a las Cortes la posibilidad de garantizar y respetar los fueros vascos y navarros, un tema fundamental para muchos carlistas.
c) Desarrolla la importancia que tuvo y sus consecuencias
El Abrazo de Vergara fue un momento clave en la primera guerra carlista, ya que simbolizó la reconciliación entre los generales Espartero y Maroto, representando el fin del conflicto en el frente del norte. Este acuerdo permitió a los oficiales carlistas conservar sus rangos en el ejército isabelino y prometió llevar el debate sobre los fueros vascos y navarros a las Cortes, calmando las tensiones regionales.
La importancia del pacto radica en la consolidación del régimen liberal de Isabel II, debilitando al carlismo militarmente y asegurando la estabilidad política en las regiones más afectadas. Sin embargo, aunque supuso una pacificación parcial del país, no eliminó el conflicto carlista, que resurgiría en décadas posteriores. Además, el pacto dejó abiertas tensiones como el debate sobre los fueros y las divisiones ideológicas, que seguirían marcando la historia de España. En conjunto, el Abrazo de Vergara fue un símbolo de unidad en un contexto de profundas fracturas políticas y territoriales.
4. Si tienes que comentar las guerras carlistas en alguna pregunta del bloque 2, no olvides mencionar que fueron tres conflictos entre los partidarios de Isabel II y los carlistas, que apoyaban a Carlos María Isidro. La primera, entre 1833 y 1839, fue la más relevante. Estas guerras causaron un alto coste económico, impulsando las desamortizaciones del siglo XIX, que consistieron en la confiscación de bienes para financiar al gobierno. También dejaron una profunda huella en la política y sociedad española.
Las consecuencias de la primera guerra carlista fueron significativas y tuvieron un impacto profundo. En primer lugar, la guerra facilitó la transición hacia un sistema político liberal, al derrotar de manera decisiva al absolutismo representado por los carlistas. Este cambio estableció las bases para la adopción de principios liberales y la creación de instituciones democráticas en el siglo XIX.
En segundo lugar, la victoria isabelina elevó el prestigio de los militares liberales, quienes comenzaron a desempeñar un papel crucial en la política del Estado. Esto dará como resultado la intervención militar en la política y un patrón de influencia que perduraría en los años posteriores.
El conflicto también tuvo un impacto económico y humanitario devastador, con alrededor de 200 000 bajas, tanto militares como civiles. Esta cifra refleja el alto costo humano de la guerra, que, además, causó pérdidas significativas en la producción agrícola y daños a las infraestructuras y al comercio. Las regiones más afectadas, como el País Vasco y Navarra, experimentaron un retroceso económico considerable que tardaría años en recuperarse. 4
ACTIVIDAD 1
PISTAS PAU
Principales operaciones y zonas de conflicto de la primera guerra carlista (1833-1840)
Responde a las cuestiones del siguiente documento:
a) Observa las áreas coloreadas en el mapa que representan las zonas donde se desarrolló el conflicto, así como las flechas que indican los movimientos del bando carlista. Reflexiona sobre qué conflicto relevante ocurrió entre 1833 y 1839 y cómo está relacionado con la disputa entre absolutistas y liberales respecto a la forma de gobierno que defendía cada bando.
b) Analiza la causa principal de esta guerra, la promulgación de la Pragmática Sanción, un decreto que permitió a Isabel II heredar el trono y generó un conflicto de sucesión. Asimismo, este enfrentamiento se divide en tres etapas principales: en la primera, los carlistas lograron una posición predominante; en la segunda, las fuerzas de ambos bandos alcanzaron un equilibrio sin grandes avances; y en la tercera, los liberales tomaron la iniciativa, logrando finalmente imponerse y poner fin a la guerra.
a) A qué hecho histórico corresponde.
b) Resume sus ideas principales.
c) Desarrolla la importancia que tuvo y sus consecuencias.
A Coruña
Santiago de Compostela
Lugo
Gijón Oviedo
León Riaño
Bilbao Vergara Amurrio
Miranda de Ebro
Palencia Logroño
Segovia
Madrid
Alcántara Cáceres
Valdepeñas Almadén Pozoblanco Badajoz
Córdoba
Huelva
Sevilla Écija Osuna
San Sebastián Pamplona
Vitoria Estella
Soria Tudela Zaragoza
Jadraque
Molina de Aragón
Huesca Barbastro
Berga Figueres Girona
Barcelona Lérida
Morella
Cuenca Requena Valencia
Villarrobledo
Albacete Alacant
Murcia Baeza
Cartagena
Jaén
Cádiz Ronda Málaga
Granada



c) Reflexiona sobre el impacto de las guerras carlistas, especialmente la primera, que tuvo una importancia decisiva. Recuerda que se trató de una guerra civil, lo que implicó graves pérdidas humanas y económicas. La victoria del bando isabelino no solo consolidó el régimen liberal, sino que también incrementó el prestigio de los militares, quienes fueron percibidos como los guardianes del sistema liberal.








Principales expediciones carlistas:
J. A. Guergué (1835)
Miguel Gómez (1836)
Basilio Antonio García (1836)
Pretendiente Carlos V (1837)


Principales focos del liberalismo
Principales focos del carlismo
Centros liberales
Capitales carlistas
El liberalismo en el reinado de Isabel II: partidos, ideas y conflictos (1833-1868)
Tras la convulsa primera mitad del siglo XIX, marcada por la guerra de la Independencia y el absolutismo de Fernando VII, España inició un nuevo capítulo con el ascenso al trono de Isabel II. El liberalismo, 5 como ideología triunfante, se convirtió en el marco político de referencia. Sin embargo, la fragmentación del movimiento liberal en diferentes partidos y la lucha por el poder generaron una inestabilidad política que caracterizaría este periodo.
Durante su regencia, María Cristina de Borbón se enfrentó al desafío de consolidar un régimen liberal en un país polarizado entre absolutistas y liberales. En este periodo surgieron dos grandes grupos políticos: los moderados y los progresistas:
• Los moderados, por un lado, defendían una postura intermedia, basado en un acuerdo tácito entre las viejas élites y las nuevas. Promovían un liberalismo conservador, basado en la soberanía compartida entre el rey y las cortes (con un sistema bicameral) y sostenían el sufragio censitario. Además, abogaban por la limitación de derechos individuales, especialmente los relativos a la libertad de prensa, opinión, reunión y asociación, al entender que el orden social debía prevalecer sobre la participación política de las masas. Este grupo estaba compuesto principalmente por terratenientes, comerciantes, intelectuales conservadores, la antigua nobleza, altos mandos militares y miembros del alto clero. Su visión de la libertad estaba estrechamente vinculada al principio de autoridad y orden. Entre sus líderes más destacados se encontraban figuras como Narváez y Bravo Murillo.
• Los liberales progresistas, por otro lado, se consideraban herederos del espíritu reformista de las Cortes de Cádiz y defensores de la soberanía nacional como fuente de legitimidad, en contraposición a la soberanía compartida defendida por los moderados. Eran fervientes partidarios de otorgar mayores derechos y libertades individuales, como la libertad de opinión, religión y reunión. Aunque seguían defendiendo el sufragio censitario, defendían reformas más amplias en la estructura del Estado, dando mayor autonomía a los poderes locales, como los ayuntamientos, y apoyando la existencia de la «Milicia Nacional». Entre sus principales líderes se encontraban Mendizábal, Madoz, Calatrava, Espartero y Prim.
Aspectos Moderados
Ideología Liberalismo conservador, entre absolutismo y soberanía popular.
Sufragio Censitario, limitado a propietarios y clases altas.
APUNTES PAU
5. Si tienes que desarrollar el concepto ‘liberalismo’ en el bloque II o III de las preguntas PAU, es importante que conozcas que el liberalismo del siglo XIX se divide en dos corrientes principales: por un lado, está el liberalismo doctrinario, que defiende el sufragio censitario, es decir, el derecho al voto solo para aquellos que posean propiedades o una cierta cantidad de dinero, basándose en la idea de que solo los más capacitados deberían influir en las decisiones políticas; por otro lado, se encuentra el liberalismo democrático, que aboga por el sufragio universal, defendiendo que todos los ciudadanos, sin importar su clase social o riqueza, deben tener el derecho al voto y a participar en la soberanía popular. Estas diferencias reflejan debates profundos sobre el acceso a la democracia y la representación política en una sociedad en transformación.
Progresistas
Liberalismo reformista, soberanía nacional como fuente de legitimidad.
Sufragio censitario, aunque más amplio.
Soberanía Compartida entre el rey y las Cortes. Nacional y mayor poder para las Cortes.
Derechos individuales Limitación de derechos individuales, ya que la libertad debía conciliarse con el orden social y la estabilidad política.
Apoyo Terratenientes, comerciantes, antigua nobleza, alto clero, altos mandos militares.
Relación con la iglesia Confesionalidad y búsqueda de acuerdos con la Iglesia.
Líderes Juan Bravo Murillo. Ramón María de Narváez.
Ampliación de derechos individuales, que eran esenciales para el desarrollo de la democracia.
Sectores progresistas, clases medias, profesiones liberales.
Aconfesionalidad y reducción de los privilegios de la Iglesia.
Baldomero Espartero. Juan Álvarez Mendizábal. Pascual Madoz.
Conforme avanzó el reinado de Isabel II, surgieron nuevas corrientes políticas que ampliaron el espectro ideológico de la época. Entre ellas, destaca la «Unión Liberal», fundada en 1854 como una escisión del grupo moderado, atrayendo también a sectores conservadores de los progresistas. Sus principales líderes fueron O’Donnell y Serrano. Por otro lado, el Partido Demócrata, surgido en 1849 como una división de la facción más izquierdista de los progresistas, abogaba por la soberanía popular y el sufragio universal masculino, además de la defensa firme de las libertades individuales. El republicanismo también empezó a ganar fuerza en este periodo, especialmente en los últimos años del reinado de Isabel II, debido al creciente descrédito de la monarquía.
DOCUMENTO 2
Manifiesto del Partido Demócrata (1849)
«Para que el noble partido que tomó un tiempo el nombre hermoso de liberal, no se confunda con esta falange de corrompidos, que todavía pesa sobre nuestras frentes como una mancha inmensa, es necesario que tome un nombre nuevo y en consonancia con el progreso de los tiempos; un nombre que demuestre que nuestro liberalismo no es el liberalismo de Olózaga, Narváez; un nombre que represente los adelantos de la ciencia, las conquistas del derecho, el ideal de las clases, la libertad, el porvenir. Ese nombre es la democracia. La idea liberal, que ayer se llamó progreso, desarrollada por los tiempos, hoy se llama democracia. Y en este sentido la democracia es, no sólo la verdadera expresión de los intereses, sentimientos y principios de España libre; no sólo el medio único de fundar entre nosotros la libertad querida, sino que también espera el pensamiento fundamental del siglo, y es la gran bandera de rehabilitación de las sociedades modernas».
El periódico, La Soberanía Nacional (25-11-1854).
Evolución de las ideologías políticas en España durante el reinado de Isabel II
REGENCIAS
ABSOLUTISMO
REINADO DE ISABEL II LIBERALISMO Partido
Partido Moderado Carlista
Será a partir de la década de los 40 del siglo XIX cuando aparecen los primeros movimientos republicanos. Además, surgen las primeras organizaciones de trabajadores, comenzando un incipiente movimiento obrero con las primeras huelgas.
Surge como una escisión de los moderados más progresistas y de los progresistas más conservadores
Es una escisión del ala izquierda de los progresistas, caracterizada por la defensa de la soberanía popular y el sufragio universal masculino
Es importante destacar que los partidos políticos en el siglo XIX eran principalmente agrupaciones de notables, individuos influyentes y poderosos, con un fuerte componente personalista. Este carácter individualista propiciaba frecuentes divisiones internas y escisiones dentro de los propios grupos. Además, la práctica electoral de la época estaba marcada por el arreglo y la corrupción, lo que limitaba la genuina representación política.
La
Revolución
Liberal y los primeros partidos políticos en España
Responde a las cuestiones del siguiente documento:
a) A qué hecho histórico corresponde.
b) Resume sus ideas principales.
c) Desarrolla la importancia que tuvo y sus consecuencias.
«Durante el periodo que va de 1837 a 1840 los partidos políticos Progresista y Moderado tuvieron un notable desarrollo. Su creciente fuerza desató al mismo tiempo el antagonismo entre ellos, manifiesto en enconadas batallas electorales y disputas parlamentarias, a pesar de que estaban lejos de ser partidos de masas en el sentido moderno. Esencialmente eran partidos oligárquicos que buscaban afanosamente afianzar su poder y promover los intereses materiales de los grupos relativamente restringidos que representaban. La lucha por el poder no se limitaba exclusivamente a la pugna por controlar el parlamento [...] También se extendía al terreno municipal [...] los gobiernos municipales controlaban la organización de la Milicia Nacional, el reclutamiento para el ejército, y tenían amplias facultades con respecto a la recaudación de impuestos. El objetivo de los moderados era subordinar estos poderes «democráticos» y «federales» a la autoridad del gobierno central. En cambio, los progresistas veían en la relativa autonomía municipal un instrumento fundamental para lograr el apoyo popular necesario para llevar a cabo las reformas todavía pendientes. [...] Los progresistas apoyaron a los sectores de la burguesía comercial y profesional, de la pequeña burguesía y de los artesanos que reivindicaban sus derechos a participar en el ejercicio del poder político. Los moderados estaban más identificados con aquellos sectores de las clases altas que se oponían a las reformas avanzadas».
Carlos Marichal: La revolución liberal y los primeros partidos políticos en España: 1833-1844. Madrid, Cátedra, 1980, p. 169-170.

PISTAS PAU
ACTIVIDAD 2
a) Este texto está relacionado con un periodo de la historia entre 1833 y 1840, en el que se consolidaron dos importantes partidos políticos de tendencias opuestas.
b) Identifica las características de los dos principales partidos políticos de la primera mitad del siglo XIX: los moderados y los progresistas. Estas facciones se enfrentaron constantemente debido a sus diferencias ideológicas. Los moderados defendían un liberalismo más conservador, basado en una soberanía compartida entre el rey y las Cortes, otorgando al monarca importantes prerrogativas. Por su parte, los progresistas promovían un enfoque más reformista, abogando por una soberanía nacional en la que la autoridad recayera principalmente en las instituciones representativas.
c) Reflexiona sobre cómo la lucha entre moderados y progresistas impactó las instituciones, especialmente el Parlamento y los gobiernos municipales. Ambos partidos utilizaron elecciones manipuladas y corruptas para mantenerse en el poder, reflejando su carácter elitista e individualista, lejos de ser partidos de masas. Los moderados buscaban centralizar el control bajo un liberalismo conservador, mientras que los progresistas defendían la autonomía municipal como herramienta para movilizar apoyo popular. Recuerda que, tras la primera guerra carlista, el poder creciente de los militares consolidó prácticas como los pronunciamientos, que se convirtieron en el medio principal para acceder al Gobierno. Este contexto marcó la política del siglo XIX, basada en conflictos y luchas de poder internas.
Escena parlamentaria en el salón de sesiones del Congreso de los Diputados, del autor Lucas Velázquez. El lienzo representa el desarrollo de un acto parlamentario a mediados del siglo XIX. Aparecen figuras como Espartero, Sagasta o Salustino Olozaga.
APUNTES PAU
6. Ten presente, que, aunque en la regencia de María Cristina los absolutistas no lograron regresar al poder, al inicio de su reinado, varios de sus miembros ocuparon posiciones clave en el Gobierno. Esto se debió a que la reina regente, aunque debía actuar en nombre de su hija Isabel II, mantenía una mentalidad profundamente absolutista. Su inclinación hacia un gobierno centralizado y autoritario permitió la influencia de figuras conservadoras, lo que generó tensiones políticas y un ambiente conflictivo entre liberales y absolutistas en los primeros años del reinado de Isabel II.
La regencia de María Cristina de Borbón
A la muerte de Fernando VII, el 29 de septiembre de 1833, su hija Isabel, de tan solo tres años, fue proclamada reina de España. Dado que se encontraba en una situación de minoría de edad, fue su madre, María Cristina de Borbón, quien asumió la regencia del país.
Uno de los primeros actos como regente fue la confirmación de Francisco Cea Bermúdez como primer ministro, encabezando un gobierno compuesto mayoritariamente por absolutistas moderados 6. Su objetivo principal era buscar un acuerdo con los carlistas 7. Durante este periodo, se aprobó la división territorial de España en 49 provincias, establecida por Javier de Burgos en 1833, una medida clave en la modernización del Estado.
DOCUMENTO 3
¿Hay semejanzas entre los problemas regionales de 1833 y los problemas de autonomía actuales?
APUNTES PAU
7. Si te preguntan sobre este episodio, es fundamental que menciones que durante la regencia de María Cristina comenzó la primera guerra carlista (1833-1839). Este conflicto fue una lucha dinástica entre los partidarios de Isabel II, que apoyaban la regencia de su madre, y los seguidores de Carlos María Isidro, hermano del rey Fernando VII, que reclamaba el trono para sí. La guerra fue el resultado de las tensiones políticas y sociales derivadas de la sucesión al trono, así como de la oposición de los carlistas a las reformas liberales impulsadas por el Gobierno central.
APUNTES PAU
8. Si tienes que desarrollar algún tema o documento donde tengas que mencionar la importancia del Estatuto Real, es crucial que destaques la diferencia entre una constitución y una carta otorgada. El Estatuto Real de 1834 fue una carta otorgada, es decir, un documento que el rey otorgó unilateralmente sin la participación activa del pueblo ni de sus representantes. Esto contrasta con una constitución, que es redactada por los representantes del pueblo y establece principios como la separación de poderes, la garantía de derechos y la organización de las instituciones políticas. Esta distinción sigue siendo relevante hoy en día, ya que una constitución moderna refleja la soberanía popular, mientras que una carta otorgada refleja la voluntad del monarca.
En 1833, la reforma de Javier de Burgos intentó centralizar el poder, chocando con el deseo de muchas regiones de conservar sus tradiciones y sistemas locales. Hoy en día, las identidades regionales todavía son muy fuertes, y las políticas actuales buscan equilibrar la autonomía de estas regiones con la unidad del país, enfrentando desafíos similares a los que existían hace más de 190 años.
La nueva organización territorial de España
La Coruña
Pontevedra
OCÉANO
ATLÁNTICO
Lugo
Orense
OCÉANO ATLÁNTICO
ISLAS CANARIAS
Tenerife
Mar Cantábrico
Oviedo Santander
León
Zamora
Palencia Burgos
Vizcaya
Logroño Navarra
Segovia Soria
Salamanca Ávila
Cáceres
Badajoz
Huelva

Cádiz
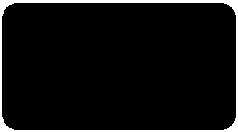

Sevilla Guipúzcoa Álava
Valladolid Zaragoza Barcelona
Toledo Madrid
Guadalajara
Cuenca Teruel
Ciudad Real Albacete
Córdoba
Málaga
Jaén
Granada
Almería
Murcia Tarragona
Huesca Lérida Gerona Castellón
Valencia
Alicante Mallorca
ISLAS BALEARES
M ar Mediterráneo

Capital de provincia
Con el inicio de la primera guerra carlista y el respaldo de los liberales a la cau sa isabelina, se produjo un cambio en el gobierno español, nombrándose a Francisco Martínez de la Rosa como primer ministro en enero de 1834. Durante su gestión, se promulgó el Estatuto Real de 1834, un documento que buscaba acercar al sector liberalista alterando lo menos posible las relaciones de poder. Este estatuto se caracterizaba por ser una Carta Otorgada flexible, breve e incompleta 8. Se trataba de una dejación voluntaria de poderes por parte de la Corona, que se vio obligada por las circunstancias a transferirlos a otros órganos. Sin embargo, la Corona mantenía la soberanía reservada y no reconocía la soberanía nacional, por lo que podía disolver las Cortes en caso de conflicto entre los ministros y el Parlamento.
Además, carecía de una declaración de derechos y libertades fundamentales y establecía unas Cortes bicamerales con escasas competencias. Estas estaban compuestas por el Estamento de Próceres (Cámara Alta), cuyos miembros eran designados por la reina regente entre la nobleza, la jerarquía eclesiástica y la alta burguesía; y el Estamento de Procuradores (Cámara Baja), elegido mediante un sufragio censitario que limitaba la participación política a las élites económicas.
DOCUMENTO 4
Estatuto Real (1834)
«Art. 2. Las Cortes generales se compondrán de los Estamentos: el de Próceres del Reino y el de Procuradores del Reino.
Art. 5. Todos los Grandes de España son miembros natos del Estamento de Próceres del Reino, y tomarán asiento en él […].
Art. 6. La dignidad de Prócer del Reino es hereditaria en los Grandes de España.
Art. 7. El Rey elige y nombra los demás Próceres del Reino, cuya dignidad es vitalicia.
Art. 13. El Estamento de Procuradores del Reino se compondrá de las personas que se nombren con arreglo a la ley de elecciones.
Artículo 24: Al rey toca, exclusivamente, convocar, suspender y disolver las Cortes.
Artículo 31: Las Cortes no podrán deliberar sobre ningún asunto que no se haya sometido a su examen en virtud de un real decreto.
Artículo 32: Queda, sin embargo, expedito el derecho que siempre han ejercitado las Cortes de elevar peticiones al Rey […]».
La insuficiencia de las reformas implementadas generó un creciente descontento que se convirtió en inestabilidad. Además, esta situación se vio agravada por una serie de factores adicionales: la propagación del cólera, el hambre, una crisis en la Hacienda pública y un fuerte sentimiento anticlerical, ya que la mayoría del clero apoyaba al carlismo. Este panorama llevó a una ola de revueltas urbanas y a la formación de juntas revolucionarias entre 1835 y 1836.
Frente a esta situación, María Cristina encargó la formación de un nuevo gobierno al liberal progresista Juan Álvarez Mendizábal, quien introdujo reformas significativas para consolidar el régimen liberal. Entre sus reformas destacaban la ampliación del sufragio a través de una reforma de la ley electoral para hacerlo más participativo, la responsabilidad del Gobierno ante las Cortes, limitando la autoridad del rey, la reorganización de la Milicia Nacional —una fuerza cívica encargada de mantener el orden—, y la institucionalización de las Diputaciones Provinciales, con el fin de reforzar la estructura administrativa local.
Sin embargo, la medida más trascendental de su gobierno fue la desamortización 9 de bienes eclesiásticos en 1836. Esta política buscaba sanear la Hacienda pública, reducir la deuda del Estado, fomentar el desarrollo capitalista en el medio rural y crear una nueva clase de propietarios rurales que respaldara el régimen liberal. El proceso implicaba la disolución de comunidades religiosas, la confiscación de sus bienes por parte del Estado y su posterior subasta pública.
El impacto de estas reformas, especialmente la desamortización, provocó fuertes presiones de los sectores privilegiados, lo que llevó a la destitución de Mendizábal en el verano de 1836, siendo reemplazado por el moderado Francisco Javier Istúriz. Sin embargo, el clima de tensión, unido al nombramiento de este político, no cesó, y en agosto de ese mismo año tuvo lugar el «Pronunciamiento de La Granja», donde algunos sargentos de la Guardia Real obligaron a la regente a jurar la Constitución de 1812 y a nombrar un nuevo gobierno encabezado por el progresista José María Calatrava.

La reina María Cristina de Borbón (18061878) era sobrina de Fernando VII y se convirtió en su cuarta esposa al enviudar este en 1829. A la muerte del rey, en 1833, asumió la regencia hasta 1840, año en que renunció y se marchó a Francia.
APUNTES PAU
9. «[...] al acercarse a los dominios del arciprestazgo, vastos y ricos algún día, hoy casi anulados por la desamortización [...]».
Si te preguntan sobre las consecuencias de la labor legislativa durante el reinado de Isabel II, es importante que resaltes cómo estas transformaciones se reflejaron en la literatura de la época, con autores como Pardo Bazán, Benito Pérez Galdós y José Zorrilla. En sus obras, como el fragmento de Los pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán, se muestra cómo las desamortizaciones cambiaron profundamente la realidad social, expropiando y vendiendo bienes eclesiásticos y comunales, lo que alteró la estructura económica y las relaciones de poder, especialmente en el ámbito rural. Estos cambios influyeron en la literatura al reflejar las tensiones sociales y económicas de la época.
Acerca del documento 5:
a) Hecho histórico. Jura de la Constitución de 1837.
b) Ideas o temas principales. La regente María Cristina de Borbón jura la Constitución de 1837 que establece la soberanía nacional, derechos individuales, separación de poderes y sufragio censitario.
c) Importancia y consecuencias. La Constitución de 1837 consolidó el liberalismo moderado, además de legitimar a Isabel II tras la primera guerra carlista. Aunque marcó un avance, generó tensiones entre progresistas y moderados, sirviendo de base para futuras constituciones, como a de 1845.

Jura de la Constitución de 1837, de José Castelaro
DOCUMENTO 6
Constitución de 1837
Art. 2. Todos los españoles pueden imprimir y publicar libremente sus ideas sin previa censura, con sujeción a las leyes. La calificación de los delitos de imprenta corresponde exclusivamente a los jurados. […]
Art. 4. Unos mismos Códigos regirán en toda la Monarquía, y en ellos no se establecerá más que un solo fuero para todos los españoles en los juicios comunes, civiles y criminales.
Art. 5. Todos los españoles son admisibles a los empleos y cargos públicos, según su mérito y capacidad.
Art.7. No puede ser detenido, ni preso, ni separado de su domicilio ningún español, ni allanada su casa, sino en los casos y en la forma que las leyes prescriban. […]
Art. 9. Ningún español puede ser procesado ni sentenciado sino por el juez o tribunal competente […]
Art. 10. No se impondrá jamás la pena de confiscación de bienes, y ningún español será privado de su propiedad sino por causa justificada de utilidad común (...)
Art. 11. La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la Religión Católica que profesan los españoles. […]
Art. 12. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.
Art. 13. Las Cortes se componen de dos Cuerpos Colegisladores, iguales en facultades: el Senado y el Congreso de Diputados.
Art. 44. La persona del Rey es sagrada e inviolable, y no está sujeta a responsabilidad. Son responsables los ministros.
Art. 47. Además de las prerrogativas que la Constitución señala al Rey, le corresponde: (...) 10.º Nombrar y separar libremente los ministros. […]
En 1837, un nuevo gobierno de tendencia progresista convocó elecciones para unas Cortes Constituyentes, cuyo objetivo era redactar una constitución que consolidará los principios liberales en España. El resultado fue la Constitución de 1837, 10 un texto consensuado entre los sectores progresistas y moderados, que intentó un equilibrio entre ambos, buscando la modernización política del país. Esta constitución sentó las bases del liberalismo en España y sirvió de guía para los futuros desarrollos constitucionales y políticos.
La Constitución de 1837 introdujo principios progresistas, destacando la soberanía nacional, que transfería la legitimidad política a la ciudadanía representada en las Cortes, y una amplia declaración de derechos que garantizaba libertades fundamentales como prensa, opinión, asociación y religión. Asimismo, estableció la división de poderes y la confesionalidad del Estado, manteniendo una separación inicial de la Iglesia y promoviendo la participación local mediante ayuntamientos elegidos por los vecinos, además de conservar la Milicia Nacional para proteger el orden liberal. Por otro lado, la Constitución incluyó elementos moderados, como el poder legislativo compartido entre el Rey y unas Cortes bicamerales. El Congreso era elegido por sufragio censitario y el Senado, designado por el Rey entre grandes contribuyentes, limitando la participación popular. La Corona conservaba amplias prerrogativas, como el veto, la disolución del Parlamento y el nombramiento de ministros, garantizando así influencia a los sectores más conservadores.
Sin embargo, las tensiones entre progresistas y moderados continuaron. Los gobiernos moderados posteriores buscaron limitar los elementos progresistas sin contravenir la ley, restringiendo la libertad de prensa, reduciendo la autonomía local mediante una Ley de Ayuntamientos que permitía a la Corona designar alcaldes, y favoreciendo al clero con la devolución de bienes y la reimplantación del diezmo. La Ley de Ayuntamientos generó un conflicto que, apoyado por la regente María Cristina, llevó a insurrecciones y, finalmente, a la abdicación de la regente el 12 de octubre de 1840.
La regencia de Espartero
Tras su dimisión, el liderazgo progresista recayó en el general Baldomero Espartero, quien gozaba de gran popularidad debido a su victoria en la primera guerra carlista y su apoyo entre las clases populares y liberales. Espartero asumió la regencia en 1840, pero pronto adoptó una gestión autoritaria que generó tensiones incluso dentro de su propio partido. Uno de los conflictos más graves durante su regencia fue el estallido de un motín en Barcelona en 1842, motivado por la aplicación de una política librecambista 11 que perjudicaba gravemente a la industria textil catalana, incapaz de competir con los productos extranjeros más baratos.
La revuelta involucró tanto a la burguesía, que veía amenazadas sus empresas, como a las clases populares, preocupadas por la pérdida de empleos. Para sofocar el levantamiento, Espartero ordenó el bombardeo de Barcelona desde el castillo de Montjuic, lo que no solo desacreditó su gobierno, sino que también provocó la oposición generalizada de Cataluña y de parte de sus propios seguidores.

APUNTES PAU
10. Si tienes que desarrollar un tema sobre esta cuestión, debes comprender que la Constitución de 1837 fue un texto clave en la historia de España, ya que marcó el primer intento de equilibrar las posturas de los sectores progresistas y moderados. Su objetivo era modernizar políticamente el país, consolidando principios liberales como la soberanía nacional, los derechos individuales y la división de poderes. Esta Constitución sentó las bases del liberalismo en España y fue fundamental para el posterior desarrollo constitucional y político. Al igual que la Constitución de 1978, ambas compartieron el propósito de establecer un sistema democrático y garantizar derechos fundamentales, buscando un equilibrio político en momentos históricos complejos.
APUNTES PAU
11. Si te preguntan por los aspectos más importantes de la regencia de Espartero, debes destacar que fue un político progresista que impulsó políticas librecambistas, promoviendo la libre competencia y el comercio sin restricciones. Esto favoreció la industrialización de España en 1841, atrayendo capitales y técnicas extranjeras. Estas medidas sentaron las bases para el desarrollo económico y la modernización del país. Hoy en día, España sigue beneficiándose de la globalización y el comercio internacional como miembro de la Unión Europea, lo que refleja la vigencia del libre comercio y la apertura económica en la actualidad.

Baldomero Fernández Espartero (1793-1879) fue un militar que ingresó en la vida política gracias a la popularidad obtenida por su victoria en la primera guerra carlista. Contaba con el respaldado de los liberales progresistas.
ACTIVIDAD 3
PISTAS PAU
a) Este episodio tiene lugar en 1840, cuando las luchas entre los partidos políticos sobre la centralización o descentralización del Estado alcanzaron su punto culminante. Este evento marcó un momento clave en el final de la regencia de María Cristina y en la preparación para el reinado de su hija, Isabel II.
b) En el texto, la regente María Cristina justifica su decisión de renunciar a la regencia debido a su delicado estado de salud y a la grave situación política del país, marcada por conflictos como la Ley de Ayuntamientos. Aunque sus consejeros le pidieron que continuara en su cargo, ella considera que no puede cumplir con las exigencias de los pueblos, necesarias para calmar los ánimos y resolver la situación. Además, hace un llamamiento a las Cortes para que nombren personas capaces que asuman el Gobierno hasta que se convoquen nuevas Cortes, garantizando así la estabilidad del país.
El descrédito de Espartero desembocó en un pronunciamiento militar 12 en 1843, encabezado por el general Ramón María Narváez y apoyado tanto por moderados como por progresistas disidentes. Ante la falta de apoyo y de colaboradores, Espartero se vio obligado a renunciar en agosto de 1843.
Con el fracaso de las dos regencias (la de María Cristina y la de Espartero), la única solución viable para estabilizar el país fue declarar la mayoría de edad de Isabel II cuando esta apenas tenía trece años, permitiéndole asumir el trono de forma anticipada y evitando así una nueva regencia.
APUNTES PAU
12. Si te preguntan por la importancia del reinado de Isabel II, es importante señalar que durante su gobierno hubo una presencia destacada de figuras militares. El acceso de los jefes militares al poder se debió a que la victoria en las guerras carlistas aseguraba una monarquía liberal. Desconfiaban de los políticos civiles y se consideraban más defensores de Isabel II que liberales. Esto los llevó a instaurar el «régimen de los generales», que perduró hasta 1868, con líderes como Espartero, Narváez, O'Donnell, Prim y Serrano.
Renuncia de la Regente María Cristina
Responde a las cuestiones del siguiente documento:
a) A qué hecho histórico corresponde.
b) Resume sus ideas principales.
c) Desarrolla la importancia que tuvo y sus consecuencias.
«A las Cortes.—El actual estado de la nación y el delicado en que mí salud se encuentra me han hecho decidir a renunciar la Regencia del reino, que durante la menor edad de mi excelsa Hija Doña Isabel II me fue conferida por las Cortes constituyentes de la nación reunidas en 1836, a pesar de que mis Consejeros, con la honradez y patriotismo que les distingue, me han rogado encarecidamente continuara en ella, cuando menos hasta la reunión de las próximas Cortes, por creerlo así conveniente al país y a la causa pública; pero no pudiendo acceder a algunas de las exigencias de los pueblos, que mis Consejeros mismos creen deber ser consultadas para calmar los ánimos y terminar la actual situación, me es absolutamente imposible continuar desempeñándola, y creo obrar como exige el interés de la nación renunciando a ella. Espero que las Cortes nombraran personas para tan alto y elevado encargo, que contribuyan a hacer tan feliz esta nación como merece por sus virtudes. A la misma dejo encomendadas mis augustas Hijas, y los Ministros que deben, conforme al espíritu de la Constitución, gobernar el reino hasta que se reúnan, me tienen dadas sobradas pruebas de lealtad para no confiarles con el mayor gusto depósito tan sagrado. Para que produzca, pues, los efectos correspondientes, firmo este documento autógrafo de la renuncia, que en presencia de las autoridades y corporaciones de esta ciudad, entrego al Presidente de mi Consejo para que lo presente a su tiempo a las Cortes. María Cristina». Renuncia de la Regente María Cristina. Valencia 12 de octubre de 1840.
c) La renuncia de María Cristina marcó el fin de una etapa en la regencia de Isabel II, un periodo marcado por la inestabilidad política. Al ser Isabel II menor de edad, las Cortes nombraron a Baldomero Espartero como regente, lo que dio inicio a una nueva fase en la política española. Espartero había ganado relevancia durante la primera guerra carlista, y su nombramiento reflejaba la necesidad de liderazgo militar. El país estaba sumido en tensiones sociales y políticas, con fuertes presiones para centralizar el poder. La renuncia de María Cristina alteró las relaciones entre facciones, lo que llevó a un reajuste en el equilibrio político.
ACTIVIDAD 4
La Revolución liberal y los primeros partidos políticos en España
Responde al siguiente tema:
El periodo de regencias durante el reinado de Isabel II: Revolución liberal y primera guerra carlista (1833-1843).
Hazlo contestando las siguientes cuestiones:
1. Localiza en el tiempo y en el espacio el periodo de regencias.
2. Explica la cuestión sucesoria tras la muerte de Fernando VII.
3. Describe de las causas de la primera guerra carlista, identificando los bandos en el conflicto, las fases y sus consecuencias.
4. Identifica los principales partidos políticos, incluyendo sus ideas y grupos sociales a los que representan.
5. Analiza el papel de las regencias de María Cristina y Espartero.
6. Cita si ha tenido alguna influencia en la configuración de la realidad española actual.
PISTAS PAU
1. No olvides abordar el periodo histórico específico al que hace referencia la regencia, comprendido entre 1833 y 1840, analizando el contexto de esa época tras la muerte de Fernando VII. 2. No te olvides mencionar la Lay Sálica, la Pragmática Sanción y el conflicto al que da lugar. 3. Enfócate en la división entre liberales y absolutistas de este conflicto. 4. Ten en cuenta que, durante la regencia, el liberalismo se consolidó como el sistema político dominante, lo que provocó divisiones dentro de los partidos políticos. 5. Cuando analices las regencias, es importante destacar la labor legislativa de cada una de ellas, como la Constitución de 1837 y las políticas librecambistas. 6. Considera cómo los eventos ocurridos en este periodo han influido en la política, la organización del Estado y las instituciones actuales en España, contribuyendo al desarrollo de un régimen democrático.
1.2. Construcción y evolución del Estado liberal durante el reinado efectivo de Isabel II (1843-1868)
La Década Moderada
(1844–1854)
Tras la caída de Espartero en 1843 y la declaración de mayoría de edad de Isabel II, los moderados tomaron el poder con el apoyo de la Corona, dando inicio a una década de gobiernos moderados. El general Ramón María Narváez, líder del Partido Moderado 13, asumió la presidencia del Gobierno. Narváez promovió un Estado liberal que respondiera a los intereses de la oligarquía, basándose en el liberalismo doctrinario, con la Corona y el Ejército como garantes del sistema. Se controlaron los mecanismos electorales, favoreciendo al partido en el poder y limitando la influencia de la oposición progresista, que se vio obligada a conspirar para hacerse con el control.




El término «espadones» se refiere a los generales españoles del siglo XIX que se involucraron de manera activa en la política. En la imagen se pueden ver a cuatro figuras prominentes del reinado de Isabel II: Ramón María Narváez, Leopoldo O’Donnell, Baldomero Espartero y Juan Prim. Estos generales asumieron en distintos momentos la presidencia del Gobierno y jugaron papeles clave en importantes levantamientos militares.
APUNTES PAU
13. Si te preguntan sobre este episodio, recuerda mencionar que durante el reinado de Isabel II, los partidos políticos principales fueron los moderados y los progresistas, que representaban intereses distintos, pero compartían el control del poder mediante prácticas corruptas. Este periodo se caracterizó por un sistema electoral fraudulento, donde el caciquismo y el clientelismo manipulaban los resultados, asegurando alternancias pactadas en el Gobierno. Los moderados defendían un Estado centralizado y ordenado, mientras que los progresistas buscaban reformas más amplias, aunque ambos priorizaban sus intereses sobre el bienestar popular. Este contexto refleja la falta de verdadera democracia en la época.
14. Si debes referirte al sufragio en respuesta a algún tema de desarrollo o algún documento, en España, actualmente existe el sufragio universal, un sistema que garantiza el derecho al voto a todos los ciudadanos mayores de 18 años, sin importar su situación económica, género, etnia o condición social. Este sistema reemplazó al sufragio censitario, empleado en épocas pasadas, que restringía el derecho al voto a quienes cumplían con ciertos requisitos económicos o de propiedad. El sufragio universal es un pilar fundamental de la democracia, ya que promueve la igualdad política y permite a todos los ciudadanos participar en la elección de sus representantes y en la toma de decisiones colectivas.


La Constitución de 1845 fue la principal obra legislativa de este periodo, estableciendo un modelo político moderado en el que la soberanía se compartía entre el rey y las Cortes, aunque el poder del monarca se reforzó notablemente. Este sistema bicameral incluía un Congreso elegido por sufragio censitario (los electores reducidos a un 1% de la población) 14 y un Senado vitalicio nombrado por la Corona. Además, se proclamó la religión católica como la única confesión del Estado, y los ayuntamientos y diputaciones quedaron bajo el control del poder central, lo que redujo significativamente su autonomía. También se disolvió la Milicia Nacional y se impusieron severas restricciones a los derechos individuales.
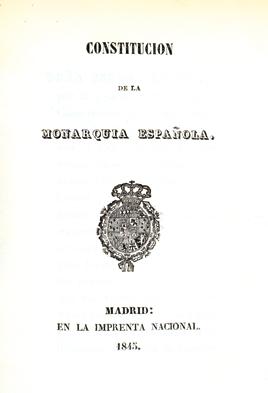
Defensa del sufragio censitario
«Yo reconozco que debe haber una perfecta igualdad al concederse los derechos civiles. Yo reconozco que el último mendigo de España tiene los mismos derechos para que se respeten los harapos que lleva sobre sí, que el que puede tener un potentado para que se respeten los magníficos muebles que adornan su palacio... pero en los políticos no. Los derechos políticos no se conceden como privilegios a toda clase de personas, no; son un medio para atender a la felicidad del país, y es preciso que se circunscriban a aquellas clases cuyos intereses, siendo los mismos que los de la sociedad, no se puedan volver contra ella».
Discurso de Calderón Collantes, 1844.
Durante el periodo moderado se llevaron a cabo reformas centralizadoras inspiradas en el liberalismo conservador francés. Destacan el Concordato con la Santa Sede de 1851, que normalizó las relaciones con la Iglesia a cambio de financiamiento estatal; la Ley Municipal de 1845, que limitó la autonomía local; y el fortalecimiento de la Administración central a través de gobernadores civiles. También se creó la Guardia Civil para mantener el orden y se consolidó el Banco de España con el derecho exclusivo de emisión de moneda. Además, se implementaron reformas fiscales de la mano de Mon-Santillán que, a pesar de racionalizar el sistema impositivo, fomentaron el fraude debido a la falta de un catastro adecuado, lo que llevó al Gobierno a depender de impuestos indirectos impopulares.
Asimismo, en este periodo, tuvo lugar la segunda guerra carlista (1846-1849), conocida como la «guerra de los matiners». La contienda, que se desarrolló principalmente en Cataluña, fue impulsada por los carlistas que respaldaban a Carlos Luis de Borbón, conde de Montemolín e hijo de Carlos María como candidato al trono en lugar de Isabel II. El conflicto estalló por la negativa del Gobierno a permitir el matrimonio entre Isabel II y Carlos Luis, quien contaba con el apoyo carlista. A pesar de la intervención del general Cabrera, la guerra no tuvo la magnitud de la anterior y concluyó en 1849 con una amnistía para los rebeldes. En 1846, Isabel II se casó con su primo, Francisco de Asís, duque de Cádiz, fortaleciendo así la unión dinástica de los Borbones.
El régimen moderado se caracterizó por su arbitrariedad y exclusión política 15, manipulando elecciones y debilitando el poder legislativo, lo que afectó la estabilidad del sistema. La vida política se centraba en la corte y en las luchas entre camarillas por el favor real. El gobierno de Bravo Murillo (1852) fue particularmente autoritario al intentar reformar la Constitución, regresando al Estatuto Real de 1834, pero su propuesta fracasó debido a la oposición interna, lo que intensificó las divisiones y el descontento social. Este creciente malestar, junto con la descomposición del partido moderado, preparó el terreno para el pronunciamiento de 1854 y el ascenso del progresismo 16
APUNTES PAU
16. Si te preguntan por la importancia de la Década Moderada, a pesar de las crisis económicas y la inestabilidad política, la Década Moderada destacó por avances en el ámbito científico. Un hito importante fue la fundación de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en 1847. Esta institución desempeñó un papel fundamental en el desarrollo y la difusión del conocimiento científico en España, promoviendo investigaciones innovadoras y apoyando a los científicos de la época. Su creación marcó un paso significativo hacia la modernización cultural del país, reflejando un compromiso con el progreso intelectual en medio de un contexto político convulso.
Constitución de 1845
Responde a las cuestiones del siguiente documento:
a) A qué hecho histórico corresponde.
b) Resume sus ideas principales.
c) Desarrolla la importancia que tuvo y sus consecuencias.
«Doña Isabel II, por la gracia de Dios y de la Constitución de la Monarquía española, Reina de las Españas […] hemos venido, en unión y de acuerdo con las Cortes actualmente reunidas, en decretar y sancionar la siguiente Constitución.
Art. 2, 4, 5, 7, 9, 12, 13. Idénticos a la Constitución de 1837.
Art. 11. La religión de la Nación española es la Católica, Apostólica, Romana. El Estado se obliga a mantener el culto y sus ministros.
Art. 14. El número de senadores es limitado; su nombramiento pertenece al Rey.
Art.15. Sólo podrán ser nombrados senadores los españoles que, además de tener treinta años cumplidos pertenezcan a las clases siguientes: Presidentes de alguno de los Cuerpos Colegisladores […], Ministros de la Corona, Consejeros de Estado, Arzobispos, Obispos, Grandes de España, Capitanes Generales […] Embajadores […]. Los comprendidos en las categorías anteriores deberán además de disfrutar 30.000 reales de renta, procedentes de bienes propios o de sueldos […], jubilación, retiro o cesantía.
Art. 45. Además de las prerrogativas que la Constitución señala al Rey, le corresponde […] nombrar y separar libremente a los ministros».
Constitución de 1845.
APUNTES PAU
15. Debes tener en cuenta que durante el reinado de Isabel II, la exclusión política fue una constante debido al sistema corrupto que controlaba el acceso al poder. Los partidos principales, moderados y progresistas, recurrían a pronunciamientos militares para derrocar al gobierno vigente y ocupar su lugar. Una vez en el poder, manipulaban las elecciones mediante el caciquismo para mantenerse, excluyendo a la oposición. Este ciclo se repetía constantemente: el partido excluido organizaba un nuevo golpe de Estado para acceder al gobierno, reiniciando la rueda. Esta dinámica perpetuaba la inestabilidad política y la falta de verdadera representación democrática en el país.
ACTIVIDAD 5
PISTAS PAU
a) Esta Constitución fue promulgada durante el reinado de Isabel II en un contexto de restauración del orden tras varios años de inestabilidad. Se trata de un evento clave en la política de la España del siglo XIX, que consolidó un tipo de monarquía. Piensa en el periodo posterior a la regencia de Espartero y la intervención de los partidos moderados.
b) La Constitución de 1845 incluye varios artículos similares a los de la Constitución de 1837, los cuales abordan temas como la libertad de expresión, los derechos individuales y la igualdad jurídica. Además, reafirma la religión católica como oficial del Estado y concede al Rey amplios poderes, como el control sobre el nombramiento de senadores y ministros. También establece un límite en el número de senadores y determina requisitos económicos y de estatus social para acceder a dicho cargo.
c) La Constitución de 1845 consolidó un sistema político con una monarquía centralizada, otorgando al Rey un gran poder, mientras que las Cortes y los órganos legislativos tenían un papel reducido. El artículo 11, que establece la religión católica como oficial, y los artículos que restringen el acceso al Senado a una élite social y económica, refuerzan un sistema conservador. Esta concentración de poder en la figura del Rey limitaba las posibilidades de una verdadera representación popular. La Constitución reflejaba claramente la postura de los moderados, quienes buscaban estabilizar el país bajo un gobierno monárquico fuerte y un sistema político elitista.
APUNTES PAU
17. Si te preguntan sobre este episodio, señala que el sistema electoral estaba corrompido, con elecciones manipuladas en favor del partido en el Gobierno. Esto provocó que las insurrecciones se convirtieran en el único medio efectivo para romper con la estructura injusta y obtener acceso al poder político. En este contexto, los militares adquirieron un papel central, considerados como la fuerza capaz de mantener el orden social y como defensores de la libertad y la estabilidad. Su intervención, aunque controvertida, era percibida por algunos sectores como indispensable para frenar el deterioro político e institucional.
El Bienio Progresista (1854-1856)
En 1854, una alianza de progresistas, moderados avanzados y demócratas, estos últimos partidarios del sufragio universal masculino, impulsó un cambio en la orientación política del Gobierno. Este giro fue propiciado por varios factores 17, como la «Vicalvarada» del 28 de junio, un pronunciamiento militar encabezado por el general Leopoldo O’Donnell en Vicálvaro, que, aunque terminó con la retirada de las tropas sublevadas, marcó el inicio de la insurrección. También destacaron las «Jornadas de julio», donde se formaron Juntas Revolucionarias en ciudades como Barcelona, Valencia y Zaragoza, y se levantaron barricadas en Madrid, reflejando el descontento social. Asimismo, el Manifiesto de Manzanares, redactado por Antonio Cánovas del Castillo el 7 de julio, exigía el fin de la camarilla que rodeaba a la reina, la reducción de impuestos y nuevas leyes electorales y de prensa.
APUNTES PAU
18. Cuando abordes este episodio, menciona que la expansión del ferrocarril refleja el nivel de industrialización de un país y es esencial para el crecimiento económico, al conectar mercados y facilitar el transporte de mercancías y personas. En España, el desarrollo ferroviario sufrió retrasos debido al terreno, la debilidad económica, la escasez de capitales y la inestabilidad política. Sin embargo, la promulgación de la Ley de Ferrocarriles en 1855 marcó un punto de inflexión. Esta legislación incentivó la inversión extranjera, otorgó ventajas fiscales y promovió la rápida construcción de una red ferroviaria.
Durante el Bienio Progresista, se llevaron a cabo reformas importantes, aunque no todas se implementaron. La Constitución de 1856, conocida como «non nata» por no ser promulgada, reflejaba el ideario progresista al reconocer la soberanía nacional, limitar los poderes de la Corona, garantizar el libre ejercicio de otras religiones (aun cuando el Estado seguiría financiando el culto católico), establecer un sistema bicameral con un Senado electivo, recuperar la Milicia Nacional y permitir la elección de alcaldes por sufragio directo.
También se implementó la Desamortización Civil de Pascual Madoz en 1855, que vendió bienes municipales y tuvo un impacto económico mayor que la anterior desamortización de Mendizábal. Además, la Ley de Ferrocarriles 18 facilitó el desarrollo de infraestructura clave para el crecimiento industrial, y la Ley de Sociedades Anónimas contribuyó al sistema financiero moderno y al establecimiento del Banco de España. Sin embargo, a pesar de estas reformas, las condiciones de vida de las clases populares no mejoraron significativamente, y un ciclo de malas cosechas y el resurgimiento de sublevaciones carlistas 19 generaron creciente inestabilidad. Ante la presión social y económica, el general Espartero dimitió en 1856, y la reina Isabel II encargó a O’Donnell formar un nuevo gobierno, marcando el fin del Bienio Progresista y el retorno a políticas más conservadoras.
La descomposición del sistema isabelino (1856-1868)
APUNTES PAU
19. Ten presente que las luchas obreras, aunque comparten objetivos como mejorar las condiciones laborales y alcanzar mayor justicia social, han evolucionado notablemente a lo largo del tiempo. En España, la primera huelga general, ocurrida en 1855, reclamaba aumentos salariales y la reducción de la jornada laboral a 10 horas. Estas movilizaciones fueron duramente reprimidas, reflejando un contexto de escasos derechos laborales y fuerte control estatal. Hoy en día, el derecho a huelga está protegido por la Constitución Española de 1978, lo que garantiza su ejercicio sin represión. Sin embargo, persisten debates sobre su regulación, impacto económico y límites en ciertos sectores esenciales.
La última etapa del reinado de Isabel II se caracterizó por la alternancia en el poder entre dos partidos principales: la Unión Liberal de Leopoldo O’Donnell, que gobernó de manera ininterrumpida entre 1858 y 1863, y el Partido Moderado, dirigido por Ramón María Narváez, que lo hizo entre 1863 y 1868. 20
APUNTES PAU
20. ¿Por qué la Corona apoyaba a los liberales moderados?
Los moderados ofrecían un enfoque más conservador y menos reformista que los progresistas. Estos últimos promovían medidas que implicaban cambios profundos en la estructura política y social, como la ampliación de los derechos civiles o la descentralización del poder político, por lo que la Corona sentía amenazados sus intereses.
Gobiernos de Isabel II
La primera etapa política estuvo dominada por la Unión Liberal, compuesta por exmiembros del Partido Moderado y del Partido Progresista, y liderada por los generales Leopoldo O’Donnell y Francisco Serrano, inspirados en el Manifiesto de Manzanares de 1854. Hasta 1866, el país experimentó un auge económico, impulsado por el crecimiento bancario, la construcción de ferrocarriles y la inversión extranjera. Sin embargo, la crisis económica de 1866 desató el descontento social, lo que llevó a una creciente represión gubernamental ante las manifestaciones de descontento. Entre los eventos más significativos se encuentran las sublevaciones campesinas en Loja (1861), la represión de estudiantes tras la destitución de Emilio Castelar en 1865, y el motín del cuartel de San Gil en 1866, que buscaba derrocar a Isabel II y que fue reprimido con gran violencia, resultando en la ejecución de 66 sargentos y la encarcelación de más de mil participantes 21
Durante estos años, España impulsó una política exterior activa para recuperar prestigio internacional, unir partidos bajo el patriotismo y satisfacer al ejército. Las principales campañas incluyeron la guerra en Marruecos (1859-1860), que terminó con victorias en Tetuán, Castillejos y Wad-Ras, destacando la figura del general Prim, y permitió anexar Ifni y expandir Ceuta y Melilla. También participó en la expedición a México (1861-1862), abandonada tras el fracaso del plan de Napoleón III, y en la intervención en Cochinchina (1858-1863) tras la masacre de misioneros, aunque el principal beneficiado fue Francia.
Entre 1863 y 1868, el reinado de Isabel II enfrentó una grave crisis política marcada por la alternancia en el gobierno entre moderados y unionistas, y una creciente radicalización de los progresistas y demócratas que aprovecharon la decadencia del régimen. Los factores que contribuyeron a esta crisis incluyeron el desprestigio de la Corte y la figura de Isabel II, especialmente por su vida privada; las protestas estudiantiles de la «noche de san Daniel» y la sublevación del cuartel de San Gil, que reflejaron el descontento social; la pérdida de grandes líderes políticos como O’Donnell y Narváez, que dejó un vacío de poder; el Pacto de Ostende de 1866, donde las fuerzas opositoras se unieron para derrocar a Isabel II; y una crisis financiera, industrial y de subsistencia que exacerbó las tensiones. Todo esto culminó en la Revolución de 1868, que puso fin a su reinado y dio paso a una nueva etapa política en España.
DOCUMENTO 8
Pacto de Ostende
«[…] después de una breve discusión […] se acordó por unanimidad lo siguiente: 1.º Que el objeto y bandera de la revolución en España es la caída de los Borbones.
2.° Que siendo para los demócratas un principio esencial de su dogma político el sufragio universal y admitiendo los progresistas el derecho moderno constituyente del plebiscito, la base de la inteligencia de los dos partidos fuera que por un plebiscito […] o por unas Cortes Constituyentes elegidas por el sufragio universal, se decidiría la forma de gobierno que se había de establecer en España, y siendo la monarquía, la dinastía que debía reemplazar a la actual;(...), había de ser absoluta la libertad de imprenta y sin ninguna limitación el derecho de reunión, para que la opinión nacional pudiese ilustrarse y organizarse convenientemente. […] que se reconocía como jefe y director militar del movimiento al general Prim».
Pacto de Ostende, 1866.
APUNTES PAU
21. En las zonas rurales, las tensiones sociales se manifiestan en luchas similares a las del movimiento obrero, con una oligarquía agraria que controla grandes propiedades en contraste con campesinos pobres. Esto da lugar a fenómenos como el bandolerismo, que desafía el poder a través del contrabando, el robo y el crimen. Esto ha quedado constatado a través de obras pictóricas, como la obra Bandoleros de Eugenio Lucas Velázquez, donde se observa a uno de estos grupos a la espera de posibles personas a las que asaltar.

Bandoleros, obra realizada por Eugenio Lucas Velázquez en 1870.
DOCUMENTO 9
Represión moderada. La «noche de San Daniel» en Madrid
«Narváez dirige personalmente la represión en la Puerta del Sol, vestido de uniforme. Una fuerza de caballería cargó en la Carrera de San Jerónimo sobre la multitud y allí fue herido el señor Viedma, que pertenece al Partido Moderado.»
Diario La Iberia (9 de abril de 1865).
ACTIVIDAD 6
PISTAS PAU
a) Es un documento clave en la historia de España que fue proclamado en 1854. Está vinculado a una revuelta popular conocida como la Vicalvarada, que buscaba cambiar el rumbo político del país y terminó con la caída del Gobierno moderado.
b) El manifiesto de Manzanares expresa las demandas de los liberales progresistas para la mejora de la política española. Se habla de la conservación del trono, pero sin la influencia de grupos corruptos, el respeto a las leyes fundamentales, la reforma electoral, la rebaja de impuestos, y la descentralización del poder, buscando más autonomía local. También menciona la importancia de la Milicia Nacional como garantía de estas reformas.
El Manifiesto de Manzanares
Responde a las cuestiones del siguiente documento:
a) A qué hecho histórico corresponde.
b) Resume sus ideas principales.
c) Desarrolla la importancia que tuvo y sus consecuencias.
«Nosotros queremos la conservación del Trono, pero sin la camarilla que le deshonra; queremos la práctica rigurosa de las leyes fundamentales, mejorándolas, sobre todo la Electoral y la de Imprenta; queremos la rebaja de los impuestos, fundada en una estricta economía; queremos que se respeten en los empleos militares y civiles la antigüedad y los merecimientos; queremos arrancar los pueblos a la centralización que los devora, dándoles la independencia local necesaria para que conserven y aumenten sus intereses propios, y como garantía de todo esto, queremos plantearemos, bajo sólidas bases, la Milicia Nacional. Tales son nuestros intentos […] las Cortes generales que luego se reúnan, la misma nación, en fin, fijará las bases definitivas de la regeneración liberal a que aspiramos». Manifiesto de Manzanares, Madrid 6 de julio de 1854.
c) Este manifiesto jugó un papel clave al dar inicio a una serie de reformas orientadas a reducir el poder de los moderados y fortalecer la posición de los progresistas. Es importante analizar cómo las peticiones de descentralización y la creación de la Milicia Nacional alteraron el equilibrio de poder en España. Este movimiento desembocó en la Revolución de 1854, que resultó en la caída del Gobierno moderado y la instauración de un Gobierno progresista, el cual promovió reformas liberales como la Constitución de 1856, que nunca fue promulgada, y la desamortización de Madoz. Su relevancia radica en que dejó al descubierto las profundas divisiones entre ambos bandos políticos, moderados y progresistas.
ACTIVIDAD 7
PISTAS PAU
Construcción y evolución del Estado liberal durante el reinado efectivo de Isabel II
Desarrolla el siguiente tema:
1. Recuerda que el reinado efectivo de Isabel II se extendió desde 1843 hasta 1868, una etapa marcada por profundos cambios políticos y sociales en España. 2 y 3. Durante este periodo, se sucedieron diversas fases caracterizadas por la lucha entre facciones políticas, como los moderados, que buscaban un liberalismo más conservador, y los progresistas, que abogaban por un sistema más reformista. Las constituciones de 1845 y 1856 fueron clave en la configuración del sistema político, ya que establecieron principios fundamentales como la soberanía compartida y los límites a la participación popular. 4. Las continuas tensiones entre liberales y conservadores, junto con los cambios en la estructura del poder, influyeron en la crisis final del reinado, que desembocó en la Revolución de 1868, un punto de inflexión en la historia de España y la transición hacia la España moderna. 5. Ten en cuenta que el objetivo primordial de la Revolución del 68 era la de democratizar el país, primero a través de una monarquía parlamentaria, con un nuevo rey, Amadeo de Saboya, y después con un modelo republicano, la Primera República española. Es indudable que esta revolución y sus posteriores fracasos (monarquía parlamentaria y un primer Estado republicano) cimentaron el futuro democrático de España.
Construcción y evolución del Estado liberal durante el reinado efectivo de Isabel II (1843–1868).
Hazlo contestando las siguientes cuestiones:
1. Localiza en el tiempo y en el espacio el reinado efectivo de Isabel II.
2. Explica el desarrollo de la Década Moderada, incluyendo la Constitución de 1845.
3. Señala los aspectos más relevantes del Bienio Progresista, incluyendo la Constitución de 1856.
4. Identifica los principales motivos que supuso el final del reinado de Isabel II.
5. Cita si ha tenido alguna influencia en la configuración de la realidad española actual.
2. EL SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868-1874)
El periodo denominado Sexenio Revolucionario o Sexenio Democrático abarca los años entre 1868 y finales de 1874. Comienza con el destronamiento de Isabel II, resultado de la conocida Revolución de septiembre. Durante estos seis años, se sucedieron diferentes formas de gobierno: una regencia, una monarquía, una república y, después de la dictadura del general Serrano, se restableció la monarquía borbónica con Alfonso XII, hijo de Isabel II. Este periodo se caracteriza por la búsqueda de un nuevo orden político y social, en el que el movimiento obrero y las clases medias urbanas comienzan a cobrar cada vez más relevancia.
2.1. El Sexenio Democrático: revolución, Constitución de 1869 y la monarquía de Amadeo de Saboya
La Revolución de 1868 y el Gobierno provisional (1868–1870)
El Sexenio Revolucionario se inició con la Revolución de septiembre, referida en su época como «la Gloriosa». En este levantamiento, el almirante Topete, al frente de la Armada, se sublevó en Cádiz, contando con el respaldo de una parte del ejército liderada por el general Serrano y el general Prim. Entre las causas del levantamiento se encontraban una crisis económica, el desgaste político y un creciente malestar social.
Causas de la Revolución de 1868
CRISIS ECONÓMICA
Se produjo una crisis de subsistencia por malas cosechas y escasez de trigo, una crisis financiera por la caída de las acciones y problemas en el sector ferroviario, y una crisis industrial por la falta de algodón.
MALESTAR SOCIAL DETERIORO POLÍTICO
La inestabilidad política y la corrupción del régimen de Isabel II minaban la confianza en la monarquía. El Partido Moderado gobernaba sin resolver los problemas del país, o que llevó a la insatisfacción social y a que los opositores recurriesen a la conspiración.
Las malas condiciones de vida y el creciente descontento social fueron cruciales para la Revolución, mientras que movimientos y asociaciones como republicanos y progresistas intensificaron la presión para el cambio.
El almirante Juan Bautista Topete, aliado de la Unión Liberal, dio inicio a la Revolución de 1868 en Cádiz, junto a los generales Serrano y Prim, conocidos como los «tres espadones». Este levantamiento pronto se expandió por Andalucía, donde Serrano derrotó a las tropas de Novaliches en la batalla del puente de Alcolea (Córdoba) el 28 de septiembre. Isabel II, que se encontraba en San Sebastián, se vio obligada a exiliarse en Francia, lo que puso fin a su reinado y abrió paso a un periodo de cambios políticos y sociales en España.
Surgieron juntas revolucionarias en varias ciudades impulsando nuevas ideas políticas. El general Prim llegó triunfalmente a Madrid, simbolizando un cambio de poder que pasó a manos de una Junta Superior Revolucionaria, que tomó el control. Esta junta moderó algunas reformas locales radicales, mientras se consolidaban demandas de libertades políticas y económicas, secularización del Estado, reforma fiscal y oposición a la monarquía borbónica.
Acerca del documento 10:
a) Hecho histórico. La Revolución de 1868, conocida como «La Gloriosa».
b) Ideas o temas principales. Se proclama el sufragio universal como fundamento de la legitimidad política, abogando por libertades esenciales como la prensa, el culto, el comercio y la enseñanza, mientras convoca Cortes constituyentes para redactar una constitución acorde con las necesidades del país.
c) Importancia y consecuencias. El manifiesto simboliza la voluntad de democratización y modernización de España, consolidando los principios del liberalismo y marcando un cambio en la relación entre ciudadanía y poder político.
DOCUMENTO 10
Manifiesto de la Junta Revolucionaria de Sevilla
«Españoles: La Junta revolucionaria de Sevilla faltaría al primero de sus deberes si no empezara por dirigir su voz a los habitantes todos de esta provincia y a la nación entera, manifestándoles los principios que se propone sustentar y defender como base de la regeneración de este desgraciado país, cuyo entusiasmo no ha podido entibiar tantos siglos de tiranía y cuya virilidad no han podido debilitar tantos años de degradación.
1º) La consagración del sufragio universal y libre como base y fundamento de la legitimidad de todos los poderes y única verdadera expresión de la voluntad nacional.
2º) La libertad absoluta de imprenta, sin depósito, fianza ni editores responsables, y sólo con sujeción a las penas que marca el código para los delitos de injuria y calumnia.
3º) La consagración práctica e inmediata de todas las demás libertades, la de enseñanza, la de cultos, la de tráfico e industria, etc., y la reforma prudente y liberal de las leyes arancelarias, hasta que el estado del país permita establecer de lleno la libertad de comercio.
11º) Cortes constituyentes por sufragio universal directo, para que decreten una Constitución en armonía con las necesidades de la época […].
¡¡Viva la libertad!! ¡¡Abajo la dinastía!! ¡¡Viva la Soberanía Nacional!!».
Sevilla, 20 de septiembre de 1868.
Acerca del documento 12:
a) Hecho histórico. La búsqueda de un candidato al trono tras el exilio de Isabel II.
b) Ideas o temas principales. Esta sátira representa a Prim buscando un rey y rodeado de candidatos al trono mientras España, representada por una joven dama republicana, rechaza la monarquía.
c) Importancia y consecuencias. Tras «La Gloriosa y el Gobierno provisional, se culmina con la elección de Amadeo de Saboya como rey en 1870, marcando el inicio de un breve y conflictivo reinado, reflejando las dificultades para estabilizar un régimen tras la caída de la monarquía borbónica.
DOCUMENTO 12
Prim busca a ciegas un régimen
DOCUMENTO 11
Revolución de 1868
Santander, 21/24
Santoña, 21
Calonje, 23
Burgos
27
Béjar, 23
Sevilla, 19/20
Huelva,20
Jerez de la Frontera
Cádiz, 17


Córdoba, 20
Serrano
Madrid
Novaliches
Andújar, 24
Alcolea (28-IX-68)
Barcelona 3-X
Valencia 2-X
Alcoy, 23
Cartagena
Granada, 26 Almería
Málaga, 21 Algeciras, 22
Prim
Ceuta, 24
La Revolución de 1868
Tropas gubernamentales Tropas revolucionarias 0 100 200 km




La Junta provisional de Madrid encargó la formación de un gobierno provisional compuesto por progresistas y unionistas encabezado por Serrano, como regente, y Prim, encargado de buscar un nuevo monarca. Esto le llevó a enfrentarse con demócratas y republicanos, sobre todo con los primeros, que habían participado en la firma del Pacto de Ostende.
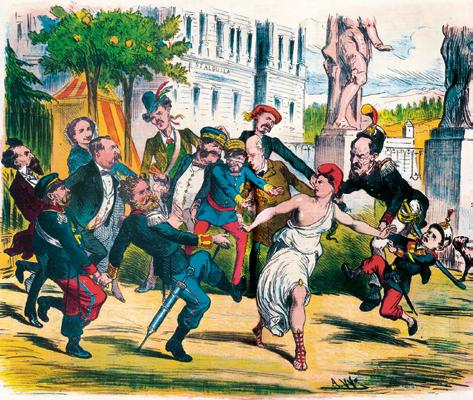
El Gobierno provisional, al asumir el poder tras la revolución, implementó medidas para estabilizar el país y restaurar el orden social. Entre sus primeras decisiones estuvieron la disolución de las Juntas revolucionarias, el desarme de la Milicia Nacional y los «Voluntarios de la Libertad», así como el restablecimiento de la disciplina en el Ejército. Además, promovió libertades civiles como la libertad de cultos, prensa y opinión, y retomó la desamortización de bienes eclesiásticos, lo cual generó tensiones con la Iglesia. Este nuevo Gobierno también buscó apoyo internacional, ofreciendo garantías para atraer inversiones y negocios tras los años de inestabilidad que marcaron el final del reinado de Isabel II.
Asimismo, se atendieron algunas demandas populares, como la eliminación de ciertos impuestos, la emancipación de los hijos de esclavos, y la ampliación de libertades en la educación y la prensa. En su «Manifiesto a la Nación», el Gobierno expuso sus principios de reforma, destacando el sufragio universal masculino, la libertad religiosa y de asociación, el libre comercio y la creación de la nueva moneda nacional, la peseta. Sin embargo,
el enfoque conservador y burgués del Gobierno, que evitó cambios democráticos más profundos, generó un creciente descontento entre sectores republicanos y populares, desatando revueltas en ciudades como Cádiz, Sevilla, Barcelona, Badajoz, y Tarragona. Las elecciones municipales de diciembre de 1868 dieron un notable apoyo a los republicanos en 20 capitales de provincia, reflejando el ánimo popular y preparando el terreno para las elecciones a Cortes Constituyentes en enero de 1869. Estas cortes, elegidas mediante sufragio universal masculino, contaron con una mayoría de progresistas y unionistas, aunque también incluyeron un significativo grupo de diputados republicanos federalistas. Estas Cortes lograron elaborar una nueva Constitución que cimentó las bases de un Estado democrático. Aunque el nuevo sistema promovía una monarquía parlamentaria y democrática, la diversidad ideológica 22 en las Cortes reflejaba las distintas visiones sobre el futuro de España, ya fuera como monarquía o república.
DOCUMENTO 13
Las Cortes Constituyentes de 1869
La Constitución de 1869, promulgada el 6 de junio, se inspiró en las constituciones belga y estadounidense y estableció principios de soberanía nacional, separación de poderes y amplios derechos civiles. En ella se definía una monarquía constitucional, 23 donde el rey detentaba el poder ejecutivo y legislativo —las Cortes— y un poder judicial independiente. Se reconocían libertades fundamentales como la de culto, expresión, asociación y la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia. Aunque el Estado mantenía el culto católico, se permitía la práctica de otras religiones, consolidando en la práctica la libertad de culto. Además, se implantó el sufragio universal masculino y un sistema parlamentario bicameral.
Durante este tiempo, el Gobierno provisional también tuvo que enfrentarse a varios problemas graves. En primer lugar, la situación en las colonias se complicó. En Cuba, los deseos de autonomía entre la élite criolla, liderados por Manuel de Céspedes con el «Grito de Yara» en 1868, desencadenaron la «Guerra Larga», un conflicto que duró diez años y culminó con la Paz de Zanjón en 1878, en la cual España prometió reformas y cierta autonomía para la isla. En la Península, la decisión del Gobierno de mantener el clero y el culto católico, junto con la falta de cambios sustanciales para los trabajadores, generó descontento y continuos conflictos sociales. Mientras tanto, Cánovas del Castillo creó el Partido Alfonsino, promoviendo los derechos dinásticos de Alfonso, hijo de Isabel II, como una opción monárquica alternativa.
A pesar de los intentos de reforma, el Gobierno enfrentó revueltas y levantamientos en varias ciudades, especialmente cuando se suprimieron ciertos impuestos populares y el malestar social se intensificó. La Ley de Fugas, promovida por Prim para controlar el bandolerismo en Andalucía, permitía ejecuciones extrajudiciales y generó fuertes críticas. La situación social y política se mantuvo inestable durante el Sexenio Democrático, con constantes insurrecciones populares, conspiraciones monárquicas y la creciente presión del movimiento obrero que demandaba cambios profundos en la estructura socioeconómica de España.
APUNTES PAU
22. Si te preguntan por las consecuencias de la Constitución de 1869, ten presente que las Cortes de 1869 fueron un escenario clave para el debate sobre el futuro político del país tras la Revolución de 1868 y la caída de Isabel II. En estas Cortes se reflejó una notable diversidad ideológica, con la presencia de republicanos, progresistas, unionistas, y moderados, quienes tuvieron diferentes visiones sobre el modelo de Estado y la organización política. Mientras los republicanos abogaban por una república federal, los progresistas y unionistas defendían la monarquía constitucional. Esta pluralidad de pensamientos y propuestas permitió la creación de la primera Constitución republicana de España, que sentó las bases de un nuevo orden político, aunque sin lograr una estabilidad duradera.
APUNTES PAU
23. Si debes realizar alguna comparación entre las constituciones anteriores a la de 1978, debes incluir que en la actual Constitución se introduce el concepto de monarquía constitucional. A diferencia de las constituciones previas, en las cuales el monarca ejerce un control absoluto sobre el Gobierno y no está sujeto a ninguna limitación legal, en una monarquía constitucional el poder del monarca está restringido por una Constitución y por leyes preestablecidas. En la actualidad, España se constituye como una monarquía parlamentaria, en la que, a diferencia del modelo constitucional, el rey carece de poderes ejecutivos.
Constitución de 1869
«Art. 3. Todo detenido será puesto en libertad o entregado a la autoridad judicial dentro de las veinticuatro horas siguientes al acto de la detención […].
Art. 17. Tampoco podrá ser privado ningún español: Del derecho de emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya por escrito, valiéndose de la imprenta o de otro procedimiento semejante. Del derecho de reunirse pacíficamente. Del derecho de asociarse para todos los fines de la vida humana que no sean contrarios a la moral pública. Y, por último, del derecho de dirigir peticiones individual o colectivamente a las Cortes, al rey y a las autoridades. […]
Art. 21. La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica. El ejercicio público o privado de cualquier otro culto queda garantizado a todos los extranjeros residentes en España, sin más limitaciones que las reglas universales de la moral y del derecho. […]
Art. 32. La soberanía reside esencialmente en la Nación, de la cual emanan todos los poderes.
Art. 34. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes. El rey sanciona y promulga las leyes.
Art. 35. El poder ejecutivo reside en el rey, que lo ejerce por medio de sus ministros.
Art. 91. A los Tribunales corresponde exclusivamente la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales. […]».
ACTIVIDAD 8
PISTAS PAU
a) Este documento se relaciona con un levantamiento militar que derrocó a Isabel II. Este levantamiento fue parte de un movimiento conocido como la Revolución de 1868 o «La Gloriosa». Fue un enfrentamiento entre diferentes fuerzas políticas y militares que buscaban un cambio de régimen.
b) Piensa en el descontento de los militares y ciudadanos con el gobierno de Isabel II, al que consideran ilegítimo. Señalan la necesidad de instaurar un gobierno provisional que represente a las fuerzas vivas del país y promuevan una regeneración política y social a través del sufragio universal. Además, exigen vivir con honor y libertad, denunciando la corrupción y los abusos del sistema político y electoral anterior, que consideran responsables de la situación que vive España. Esta proclama refleja un llamado a un cambio profundo en la estructura política del país.
Responde a las cuestiones del siguiente documento:
a) A qué hecho histórico corresponde.
b) Resume sus ideas principales.
c) Desarrolla la importancia que tuvo y sus consecuencias.
«Españoles: la ciudad de Cádiz puesta en armas con toda su provincia, con la Armada anclada en su puerto y todo el departamento marítimo de la Carraca, declara solemnemente que niega obediencia al Gobierno que reside en Madrid, asegura que es leal intérprete de los ciudadanos que, en el dilatado ejercicio de la paciencia, no hayan perdido el sentimiento de la dignidad, y resulta a no deponer las armas hasta que la nación recobre su soberanía, manifiesta su voluntad y se cumpla. ¿Habrá algún español tan ajeno a las desventuras de su país que nos pregunte las causas de tan grave acontecimiento? […]. Que cada uno repare en su memoria y todos acudiréis a las armas. Hollada la ley fundamental; convertida siempre antes en celada que en defensa del ciudadano; corrompido el sufragio por la amenaza del soborno […]. No, no será. Ya basta de escándalos […]. Queremos vivir la vida de la honra y de la libertad. Queremos que un gobierno provisional que represente todas las fuerzas vivas del país asegure el orden, en tanto que el sufragio universal echa los cimientos de nuestra regeneración social y política. ¡Viva España con honra!».
Proclama de Prim, Cádiz, 19 de septiembre de 1868.
c) Reflexiona sobre cómo la Revolución de 1868 fue fundamental para derrocar a Isabel II, poniendo fin a la Monarquía borbónica y abriendo un periodo de incertidumbre política en España. Se proclamó un gobierno provisional que reemplazó a la reina, lo que dio paso a la instauración de un nuevo sistema político, pero también a diversas crisis. A largo plazo, la revolución resultó en la expatriación de Isabel II, la convocatoria de Cortes Constituyentes y la proclamación de Amadeo de Saboya como rey. En 1869 se aprobó una nueva constitución, iniciando una fase de transformación política, pero marcada por la inestabilidad.
La monarquía de Amadeo I

Amadeo I (1845-1890) fue príncipe italiano de la Casa Saboya, una familia que había accedido al trono del Reino de Italia en 1861. Su elección se debió a que era un monarca de tradición constitucional.
Se consideraron varios candidatos para el trono español: Isabel II, su hijo Alfonso, Enrique de Borbón, el duque de Montpensier, Fernando de Coburgo, el Archiduque Leopoldo Hohenzollern-Sigmaringen, Espartero y el carlista Carlos VII. Finalmente, la candidatura de Amadeo de Saboya, respaldada firmemente por el general Prim y los demócratas, se impuso en las Cortes en diciembre de 1870. Amadeo, de tendencia liberal y democrática, era visto como un monarca comprometido con los principios constitucionales y una opción para consolidar un sistema liberal en España, alejando la restauración borbónica, que había representado un obstáculo al progreso liberal en el país. Sin embargo, días antes de que Amadeo llegara a España, el general Prim, su principal apoyo político, fue asesinado, dejando al nuevo rey sin su mayor valedor y conexión con la compleja realidad política española 24
Amadeo, durante su reinado, se enfrentó a una fuerte oposición desde el principio:
• Fue despreciado por la corte, la nobleza y los mandos militares, de manera soterrada pero evidente.
• La inestabilidad política 25 fue una constante, debido a las enfrentamientos políticos entre partidos, sucediéndose siete gobiernos cortos con Serrano, Sagasta y Zorrilla y tres convocatorias de elecciones.
• El rechazo de las masas populares debido a la dura represión al movimiento obrero.
• La manipulación electoral de Sagasta provocó la repulsa de Amadeo y endureció la oposición republicana.
• La oposición de la Iglesia católica a la casa Saboya.
Por otra parte, la guerra en Cuba, iniciada en 1868, se intensificaba, especialmente debido a la resistencia de un grupo esclavista contrario al Gobierno. Simultáneamente, en 1872 estalló la tercera guerra carlista (1872-1876), surgida de la alianza entre carlistas y neocatólicos, la facción más tradicional del partido moderado, encabezados por Carlos VII y Cándido Nocedal. Los primeros levantamientos carlistas resultaron fallidos, y tras varias derrotas, el general Serrano, sin consultar al rey, firmó el Convenio de Amorebieta, que ofrecía amnistía y reincorporación al ejército a los carlistas, lo cual generó gran descontento entre militares y radicales. Para 1873, el conflicto se reavivó, y los carlistas lograron fortalecerse en el norte, al punto de establecer un «Estado alternativo» en Navarra y el País Vasco. Este movimiento representaba una idealización romántica de un mundo rural y tradicional, defensor de valores como el catolicismo y el foralismo en oposición al capitalismo, el centralismo y la secularización. Curiosamente, con el tiempo, el carlismo fue evolucionando hacia un nacionalismo de carácter étnico, católico y excluyente.
APUNTES PAU
24. Si tienes que extraer las ideas principales de alguna caricatura de esta época, ten presente que el humor gráfico innovó en el periodismo al capturar la esencia de una época en una sola imagen. Periódicos satíricos como La Flaca y El Papelito ejemplifican esta práctica. Un ejemplo notable es una caricatura de La Flaca del 17 de julio de 1870, que muestra dos trenes, dirigidos por Francia y Prusia, a punto de atropellar a una mujer que representa a España, ilustrando la relevancia internacional de la búsqueda de un nuevo rey.

APUNTES PAU
25. Si te preguntaran sobre la inestabilidad política durante el reinado de Amadeo de Saboya, es importante señalar que el parlamento español estaba dividido en cuatro grupos representativos, lo que reflejaba la fragmentación política de la época. Estos grupos eran los progresistas, que defendían una línea reformista y liberal; los unionistas, más moderados, que buscaban un equilibrio entre el conservadurismo y el liberalismo; los republicanos, que abogaban por la abolición de la monarquía en favor de una república; y los carlistas, que apoyaban una monarquía tradicional y absolutista bajo la Casa de Borbón.
El final del reinado de Amadeo fue precipitado por la «cuestión de los artilleros», un conflicto entre el Gobierno y el Ejército sobre quién tendría primacía en el poder. El nombramiento del general Hidalgo como capitán general de las Vascongadas, rechazado por el cuerpo de artillería debido a su implicación en la brutal represión de la sublevación del cuartel de San Gil en 1866, fue el detonante. Los oficiales amenazaron con dimitir si el nombramiento continuaba, y Amadeo, aunque apoyaba la postura de los artilleros, se vio forzado a firmar el decreto en cumplimiento de su deber. Agotado de intentar gobernar en tales condiciones, abdicó finalmente el 10 de febrero de 1873.
DOCUMENTO 15
La renuncia de Amadeo de Saboya
«Dos años largos ha que ciño la corona de España, y la España vive en constante lucha, […] Si fueran extranjeros los enemigos de su dicha, entonces, al frente de estos soldados tan valientes como sufridos, sería el primero en combatirlos; pero todos los que con la espada, con la pluma, con la palabra agravan y perpetúan los males de la nación son españoles […]: entre el confuso, atronador y contradictorio clamor de los partidos, entre tantas y tan opuestas manifestaciones de la opinión pública, es imposible afirmar cuál es la verdadera, y más imposible todavía hallar remedio para tamaños males. […]. Estas son, señores diputados, las razones que me mueven a devolver a la nación, y en su nombre a vosotros, la Corona que me ofreció el voto nacional, haciendo renuncia de ella por mí, por mis hijos y sucesores». Amadeo de Saboya, Palacio de Madrid, 11 de febrero de 1873.
ACTIVIDAD 9
PISTAS PAU
a) Examina los uniformes militares y las condecoraciones que portan los asistentes, característicos de altos oficiales y figuras políticas del siglo XIX. Asimismo, presta atención a la figura central en el féretro, que probablemente representa a una personalidad política fallecida. Este tipo de ceremonias eran habituales tras el fallecimiento de gobernantes destacados.
b) El cuadro transmite una intensa carga emocional, mostrando a Amadeo I sumido en la tristeza y la consternación, reflejando la pérdida de Prim y la inestabilidad política que se avecinaba. El féretro simboliza la muerte de Prim y el fin de una etapa clave. Tras el derrocamiento de Isabel II, España necesitaba un nuevo monarca, y diversos sectores propusieron candidatos. Prim apoyó a Amadeo I por su vínculo con una monarquía constitucional, lo que representaba una esperanza de estabilidad en medio de la crisis política
Responde a las cuestiones del siguiente documento:
a) A qué hecho histórico corresponde.
b) Resume sus ideas principales.
c) Desarrolla la importancia que tuvo y sus consecuencias.

c) La muerte de Prim dejó a Amadeo de Saboya sin su principal respaldo político y estratégico, lo que debilitó considerablemente su reinado desde el inicio. España, sumida en un ambiente de polarización, estaba dividida entre monárquicos, republicanos y carlistas, lo que complicaba aún más su gobernabilidad. No te olvides de mencionar que, sin el apoyo de Prim, quien había sido clave para su llegada al trono, Amadeo enfrentó constantes desafíos, tanto internos como externos, que dificultaron su capacidad para estabilizar el país. Este vacío de poder contribuyó a la creciente inestabilidad política y social, acelerando la caída de su monarquía.
El Sexenio Democrático
Responde al siguiente tema:
Sexenio Democrático: revolución, Constitución de 1869 y la monarquía de Amadeo de Saboya.
Hazlo contestando las siguientes cuestiones:
1. Localiza en el tiempo y en el espacio el Sexenio Democrático.
2. Describe cómo se produjo y cuáles fueron las causas de la Revolución de 1868.
3. Menciona los puntos clave de la Constitución de 1869.
4. Detalla las reformas y los problemas que enfrentó el Gobierno provisional. Explica la monarquía de Amadeo I, señalando las resistencias que enfrentó y los principales problemas a los que tuvo que hacer frente.
5. Cita si ha tenido alguna influencia en la configuración de la realidad española actual.
PISTAS PAU
1. El Sexenio Democrático fue un periodo de grandes cambios políticos y sociales en España, buscando modernizar el sistema y promover ideas como la soberanía popular y los derechos fundamentales. 2. La Revolución de 1868 comenzó con un alzamiento militar con elementos civiles debido al gran descontento sobre el régimen monárquico de Isabel II. A esto hay que sumarle la gran crisis económica en la que se encontraba el país. Marcó un giro respecto al sistema monárquico anterior, dando paso a reformas profundas. 3. La Constitución de 1869 introdujo avances como el sufragio universal, la libertad de prensa y la separación de poderes. 4. Tras la caída de Isabel II, se eligió a Amadeo I como rey, pero su reinado se vio afectado por la oposición de diversos sectores, la muerte de Prim y la descomposición de la principal coalición monárquico-democrática, el Partido Progresista. 5. Estos debates sobre la forma de gobierno, los derechos y la relación entre religión y Estado siguen siendo relevantes hoy en día, ya que continúan influyendo en la política y la sociedad contemporánea.
2.2. El Sexenio Democrático: el primer ensayo republicano y su fracaso
Tras la abdicación de Amadeo de Saboya, el trono quedó vacante nuevamente. Aunque las Cortes eran mayoritariamente monárquicas, al no existir un candidato alternativo, se reunieron en una sesión urgente y proclamaron la Primera República Española 26 y 27
APUNTES PAU
26. Si te preguntan por la importancia de la Primera República, la ‘República’ se representa a menudo con una figura femenina. En Francia, la figura llamada ‘Marianne’ simboliza el espíritu revolucionario, como se observa en la obra de Delacroix conocida como La libertad guiando al pueblo. En España, ‘La Mariana’ de Tomás Padró es parecida, con alas, un gorro frigio, y una túnica roja que deja un pecho al descubierto. Ella sostiene una lápida con «LEY. RF» y una balanza. La túnica roja representa a España, el pecho descubierto simboliza el sustento de la patria, las alas y el laurel representan victoria y gloria, y la balanza es un símbolo de justicia.


APUNTES PAU
27. Si te preguntan por las ideas principales de la Primera República española o por sus consecuencias, recuerda destacar que tanto la tercera guerra carlista como la guerra de los Diez Años en Cuba (1868-1878) tuvieron lugar durante la Primera República Española, aunque sus inicios se remontan a periodos previos. La tercera guerra carlista, un conflicto dinástico y territorial, se centró en el norte de España, mientras que la guerra cubana fue un levantamiento independentista clave para la historia de la isla. Ambos conflictos reflejan la inestabilidad política y social que marcó el convulso panorama de la Primera República.
APUNTES PAU
28. Si tienes que realizar alguna comparación entre los bloques de izquierdas en el pasado y hoy en día, ten presente que la izquierda en España ha estado históricamente marcada por divisiones internas que han debilitado su capacidad de acción política. Desde las fracturas entre anarquistas y socialistas en la Segunda República, hasta las tensiones entre partidos progresistas en la democracia, estas disputas han favorecido a sus adversarios. En la actualidad, esta dinámica persiste: los desencuentros entre formaciones como PSOE y Podemos, o la fragmentación de partidos más pequeños, han dificultado consensos en cuestiones clave. Estas divisiones, aunque reflejo de la diversidad ideológica, han tenido un impacto negativo en la estabilidad y efectividad del bloque progresista.
La Primera República fue un proyecto efímero que duró desde el 11 de febrero hasta el 3 de enero de 1874. Durante sus apenas once meses de vida, se sucedieron cuatro presidentes: Estanislao Figueras, Francisco Pi y Margall, Nicolás Salmerón y Emilio Castelar. Su corta vida se debe, fundamentalmente, a que se enfrentó a un contexto de crisis general marcada por la inestabilidad política, divisiones internas y conflictos sociales. Asimismo, el republicanismo estaba fragmentado en dos corrientes 28: los republicanos unitarios y los republicanos federalistas. La división del republicanismo en España
REPUBLICANOS UNITARIOS
Defendían la idea de una república federal, donde el poder político se distribuyera entre el gobierno central y entidades federadas (como regionalizados o provincia) que tuviera cierta autonomía. Son partidarios de la descentralización.
Transigentes
Defienden una descentralización regulada desde arriba a partir de una Constitución y siguiéndoselos cauces legales. Son miembros de esta corriente Pi y Margall o Nicolás Salmerón.
DOCUMENTO 16
REPUBLICANOS FEDERALES
Defendían la idea de una república federal, donde el poder político se distribuyera entre el gobierno central y entidades federadas (como regionalizados o provincia) que tuviera cierta autonomía. Son partidarios de la descentralización.
Intransigentes
Son partidarios de una descentralización desde abajo influidos por los ideales del socialismo utópico de la Primera Internacional. Algunos dirigentes populares fueron el general Juan Contreras o José María Orense.
Caricatura sobre las divisiones en el republicanismo

Estanislao Figueras fue nombrado presidente de la Primera República Española desde el 11 de febrero hasta el 11 de junio de 1873. Su principal tarea fue convocar elecciones para unas Cortes Constituyentes, que resultaron en una victoria para los republicanos. Estas Cortes comenzaron a redactar una nueva Constitución (1873), la cual, aunque no fue promulgada, establecía que la soberanía residía en los ciudadanos, implementaba el sufragio universal masculino y organizaba el poder en instituciones autónomas, reconociendo quince estados federales más Cuba y Puerto Rico.
Las Cortes Constituyentes de 1873
Republicanos federales
Republicanos
No identificados
Tras las elecciones de 1873 se proclamó la República federal y democrática, presidida por Francisco Pi y Margall desde el 11 de junio hasta el 18 de julio. Sin embargo, Pi y Margall enfrentó múltiples desafíos, como las guerras carlistas y la insurrección en Cuba, además de carecer del apoyo militar necesario. En julio, estalló la «Huelga de Alcoy», que fue reprimida sin su respaldo y provocó la Revolución cantonal
El movimiento cantonal comenzó en Cartagena el 12 de julio y rápidamente se extendió a ciudades como Valencia, Alicante, Murcia, Sevilla, Cádiz, Salamanca y Málaga, que se declararon cantones independientes dentro de una república federal. La administración de Pi y Margall se dividió entre quienes se negaron a reprimir violentamente (los transigentes) y aquellos que abogaban por el uso de la fuerza. Los partidarios de la represión prevalecieron, y el último bastión cantonal en Cartagena cayó en enero de 1874. Esta división llevó a la dimisión de Pi y Margall y a la presidencia de Nicolás Salmerón (18 de julio hasta el 7 de septiembre), quien continuó con el proyecto de Constitución republicana federal de su predecesor, estableciendo que la nación se compondría de 17 Estados con derechos y libertades para los ciudadanos, aunque esta no llegó a implementarse. Aunque reprimió el movimiento cantonal, se negó a firmar las sentencias de muerte por razones éticas, lo que llevó a su dimisión.
Emilio Castelar sucedió a Salmerón y asumió el poder hasta el 3 de enero de 1873, representando una visión de República centralista y abogando por una represión efectiva del cantonalismo. Durante su mandato, se permitió el regreso de exiliados radicales y constitucionalistas, incluido al general Francisco Serrano. Castelar suspendió el debate constitucional por su carácter federal y abolió la esclavitud en Cuba, pero continuó enfrentando la falta de apoyo en las Cortes y los conflictos bélicos en curso.
La dictadura del general Serrano y la proclamación de Alfonso XII
El 3 de enero de 1874, el general Pavía llevó a cabo un golpe de Estado, desalojando y disolviendo el Congreso, lo que puso fin a la República federal, y dio paso a una dictadura unitaria bajo el mandato del general Serrano, que se oponía a cualquier forma de federalismo. Aunque reconoció la Constitución de 1869, suspendió los derechos y libertades y gobernó con el respaldo de las fuerzas militares, liberales moderados y sectores sociales acomodados.
Ante la creciente inestabilidad y los conflictos bélicos, Cánovas del Castillo conspiró para restaurar la monarquía borbónica en la figura del hijo de Isabel II, futuro Alfonso XII. El 29 de diciembre de 1874, el general Martínez Campos proclamó a Alfonso XII como rey de España en un pronunciamiento militar en Sagunto, lo que fue rápidamente apoyado por diversas fuerzas políticas y militares, llevando a Serrano a huir y marcando el final del Sexenio, con el restablecimiento de la monarquía borbónica en España.
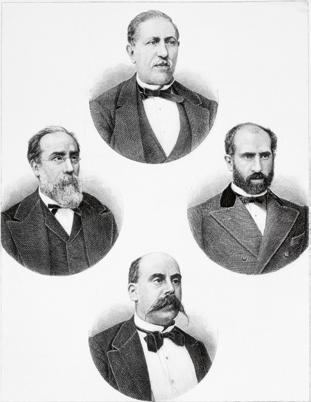


RESUELTAS PAU CUESTIONES
Responde a las cuestiones del siguiente documento:
Manifiesto de Sandhurst
«He recibido de España un gran número de felicitaciones con motivo de mi cumpleaños, y algunas de compatriotas nuestros residentes en Francia. Deseo que con todos sea usted intérprete de mi gratitud y mis opiniones. Cuantos me han escrito muestran igual convicción de que sólo el restablecimiento de la monarquía constitucional puede poner término a la opresión, a la incertidumbre y a las crueles perturbaciones que experimenta España. Dícenme que así lo reconoce ya la mayoría de nuestros compatriotas, y que antes de mucho estarán conmigo todos los de buena fe, sean cuales fueren sus antecedentes políticos, comprendiendo que no pueda tener exclusiones ni de un monarca nuevo y desapasionado ni de un régimen que precisamente hoy se impone porque representa la unión y la paz. No sé yo cuando o cómo, ni siquiera si se ha de realizar esa esperanza. Sólo puedo decir que nada omitiré para hacerme digno del difícil encargo de restablecer en nuestra noble nación, al tiempo que la concordia, el orden legal y la libertad política, si Dios en sus altos designios me la confía. Por virtud de la espontánea y solemne abdicación de mi augusta madre, tan generosa como infortunada, soy único representante yo del derecho monárquico en España. […] Por todo esto, sin duda, lo único que inspira ya confianza en España es una monarquía hereditaria y representativa, mirándola como irreemplazable garantía de sus derechos e intereses desde las clases obreras hasta las más elevadas. […] Por mi parte, debo al infortunio estar en contacto con los hombres y las cosas de la España moderna, y si en ella no alcanza España una posición digna de su historia, y de consuno independiente y simpática, culpa mía no será ni ahora ni nunca. Sea lo que quiera mi propia suerte ni dejaré de ser buen español ni, como todos mis antepasados, buen católico, ni, como hombre del siglo, verdaderamente liberal».
Alfonso de Borbón, Nork-Town (Sandhurst, 1 de diciembre de 1874).
a) A qué hecho histórico corresponde el texto.
El texto corresponde al Manifiesto de Sandhurst, carta escrita por Alfonso de Borbón, futuro rey Alfonso XII, durante su exilio en Francia en el año 1874, en el contexto de la Restauración borbónica en España. Refleja su disposición para asumir el trono bajo una monarquía constitucional tras la abdicación de su madre, Isabel II, años antes y en un momento de inestabilidad política tras el fracaso de la Primera República.
b) Resume sus ideas principales.
El texto expone la visión de Alfonso de Borbón, futuro Alfonso XII, sobre el papel de la monarquía constitucional como solución a la inestabilidad política y social de España tras el fracaso de la Primera República. Alfonso expresa su agradecimiento por el apoyo recibido y su convicción de que la mayoría de los españoles reconoce que la monarquía hereditaria y representativa es la única forma de garantizar la paz, la unión y los derechos de todas las clases sociales, desde las más humildes hasta las más altas. Asimismo, subraya su compromiso de asumir esta responsabilidad con el objetivo de restablecer la concordia, el orden legal y la libertad política en el país, si así se lo confía la voluntad de Dios. Alfonso destaca su identidad como buen español, católico y liberal, adaptándose a los valores de la modernidad.
c) Desarrolla la importancia que tuvo y sus consecuencias.
El Manifiesto de Sandhurst fue fundamental en el proceso de la Restauración borbónica, ya que marcó el compromiso de Alfonso de Borbón con la monarquía constitucional como solución para la crisis política de España. En un momento de gran inestabilidad, tras fracasar diversas formas de gobierno, como el reinado de Amadeo I de Saboya o la Primera República, este mensaje sirvió para dar a conocer a Alfonso de Borbón como un líder capaz de reconciliar las distintas facciones políticas y sociales del país. Su tono moderado, conciliador y liberal permitió que ganara el apoyo de sectores clave, incluidos antiguos republicanos y moderados, además de reforzar la confianza en la figura del monarca como símbolo de unidad. Tras la firma del Manifiesto de Sandhurst, Martínez Campos proclamó la restauración monárquica en diciembre de 1874. Así, el 14 de enero de 1875, Alfonso XII fue proclamado rey, iniciando el periodo conocido como Restauración.
ACTIVIDAD 11
El general Pavía disuelve las Cortes en 1874
Responde a las cuestiones del siguiente documento:
a) A qué hecho histórico corresponde.
b) Resume sus ideas principales.
c) Desarrolla la importancia que tuvo y sus consecuencias.

Disolución del Congreso de la Primera República el 3 de enero de 1874. Golpe de Pavía en la Asamblea Nacional. Grabado del siglo XIX. Manuel Miranda y Capuz.
PISTAS PAU
a) La obra hace referencia a un acontecimiento clave ocurrido el 3 de enero de 1874, cuando las tropas disolvieron las Cortes de forma violenta, poniendo fin a un periodo de inestabilidad política en España durante la Primera República.
b) El cuadro captura un momento de gran tensión, cuando las fuerzas militares, bajo el mando del general Pavía, irrumpen en el Congreso de los Diputados para disolver las Cortes. Transmite varias ideas clave: la intervención militar en la política, el fin de la Primera República, y el rechazo hacia la incapacidad de las Cortes para gestionar la crisis política y social que atravesaba el país. Además, resalta el uso de la fuerza militar como medio para restablecer el orden en un momento de caos y desestabilización, marcando un giro en la historia política de España.
c) Este hecho fue clave en la historia de España, ya que marcó el fin de la Primera República y el regreso de la monarquía con Alfonso XII, instaurando un nuevo orden
político. El golpe de Pavía significó el fracaso de la República como forma de gobierno, y la restauración de la monarquía como respuesta a la inestabilidad del momento. Con ello se extinguieron las esperanzas republicanas y se consolidó un régimen autoritario durante el reinado de Alfonso XII. Además, el golpe evidenció la debilidad institucional de la República y el papel decisivo de los militares en los cambios de régimen.
ACTIVIDAD 12
Sexenio Democrático: el primer ensayo republicano y su fracaso
Desarrolla el siguiente tema:
Sexenio Democrático: el primer ensayo republicano y su fracaso.
Hazlo contestando las siguientes cuestiones:
1. Localiza en el tiempo y en el espacio la Primera República.
2. Explica las diferentes corrientes ideológicas del republicanismo español.
3. Detalla los acontecimientos más relevantes de los cuatros presidentes de la Primera República.
4. Cita si ha tenido alguna influencia en la configuración de la realidad española actual.
PISTAS PAU
1. Para abordar este tema, es importante tener en cuenta que la Primera República fue un periodo breve pero crucial en la historia de España, que tuvo lugar entre 1873 y 1874, en un contexto de gran inestabilidad política y social tras la caída de la monarquía de Isabel II. 2. Este periodo estuvo marcado por la tensión entre diversas ideologías republicanas, como las federales y las unitarias, lo que generó importantes conflictos internos. 3. Los cuatro presidentes que lideraron la República fueron Estanislao Figueras, Francisco Pi y Margall, Nicolás Salmerón y Emilio Castelar. Además, el gobierno republicano enfrentó múltiples desafíos externos, como las guerras carlistas y la presión de los militares. 4. Las decisiones de los presidentes, influenciadas por estas ideologías, y los eventos que marcaron su mandato, dejaron una huella profunda en la historia política de España, contribuyendo a la transición hacia la restauración de la monarquía.
PREPARANDO LA PA U
MODELO DE PRUEBA
El examen consta de tres bloques en los que habrá de responderse en cada uno según lo indicado:
Bloque I
Hasta 2 puntos en total, de 0 a 1 punto por cuestión.
Responde a las dos cuestiones planteadas:
1. Establece las diferencias económicas entre Paleolítico y el Neolítico en la Península.
2. Analiza la estructura social de la Hispania romana, identificando los diferentes grupos sociales.
Bloque II
De 0 a 4 puntos: a) de 0 a 1; b) de 0 a 1,5; c) de 0 a 1,5.
Responde las cuestiones del siguiente documento:

a) A qué hecho histórico corresponde.
b) ¿Qué ideas se reflejan en la imagen?
c) Desarrolla la importancia que tuvo y sus consecuencias.
Bloque III
De 0 a 4 puntos: criterio a) de 0 a 2 puntos; criterio b) de 0 a 2.
Responde al siguiente tema:
El periodo de regencias durante el reinado de Isabel II: revolución liberal y primera guerra carlista (1833-1843)
PREPARANDO LA PA U
UNA BUENA RESPUESTA
Bloque I
1. Esta primera etapa, que transcurre en la península ibérica desde hace 1 200 000 años hasta aproximadamente el 5000 a. C., se caracteriza por grupos humanos nómadas, de economía depredadora, basada en caza y recolección. En el Paleolítico Inferior (1 200 000 - 100 000 a. C.), con yacimientos como Atapuerca, aparecieron especies como el Homo antecessor y el Homo heidelbergensis, y herramientas de piedra tallada como bifaces. En el Paleolítico Medio (100 000 - 35 000 a. C.), el Homo neanderthalensis desarrolló una cultura musteriense más compleja, y el Paleolítico Superior (35 000 - 5000 a. C.) vio la expansión del Homo sapiens, nuestra especie, con herramientas especializadas y organización social avanzada. En el Neolítico (5000 - 2500 a. C.), la economía pasó a ser productora, con agricultura, ganadería, sedentarismo y complejos ritos funerarios, como el megalitismo, con construcciones de grandes piedras y avances en cerámica.
2. A lo largo de la dominación romana, los territorios en Hispania adoptaron la jerarquía social romana, lo cual facilitó la integración de los pueblos indígenas mediante la ciudadanía romana, que brindaba privilegios y acceso a la élite romana. Para obtenerla, los indígenas podían destacar en la administración o servir en el ejército. La estructura social hispano-romana era piramidal: en la cúspide estaba la orden senatorial, compuesta por la nobleza romana, con cargos altos y vastas propiedades. Seguían los caballeros, en su mayoría aristócratas locales que administraban funciones menores. La plebe representaba a la población libre, dedicada a labores artesanas, comercio y agricultura, mientras que los esclavos, sin derechos, ocupaban la base de la sociedad. En el 212 d. C., el edicto de Caracalla extendió la ciudadanía a todos los habitantes libres del Imperio, modificando esta estructura.
Bloque II
a) La imagen, titulada Se colocan reyes, es una caricatura satírica publicada en la revista La Flaca el 10 de julio de 1869. Esta obra critica la inestabilidad política de la época y los intentos de otros países por influir en la elección de monarcas para España. De manera humorística, la caricatura ilustra la búsqueda de un nuevo rey tras la destitución de Isabel II, al tiempo que la familia real busca ‘trabajo’ tras su forzada inactividad. Se trata de una fuente primaria, creada en el mismo contexto histórico que retrata. Su carácter político es evidente, ya que satiriza la situación de la monarquía después del destronamiento de Isabel II en 1868 y la proclamación de una nueva constitución que establecía la monarquía democrática como forma de gobierno.
La Flaca fue una revista de alta calidad, publicada en Barcelona, que se lanzó en 1869 y estaba destinada a un público culto, principalmente la burguesía liberal, en lugar del pueblo en general, que a menudo no comprendía el mensaje completo de la publicación. Con un precio superior al de otras revistas y caracterizada por sus papeles y grabados a color, La Flaca se declararía como revista republicana y federal en 1872. Durante el Sexenio Democrático, este tipo de publicaciones prosperaron gracias a la libertad de prensa.
b) La imagen presenta a Isabel II, su hijo Alfonso, el príncipe carlista Carlos VII y el duque de Montpensier, quien es cuñado de Isabel II y aspirante a rey consorte, y que se cree que financió la revolución para hacerse con el trono. Todos ellos observan con atención un cartel que dice «se colocan reyes». Detrás de ellos se encuentra la embajada de España en París, donde el embajador Olózaga, un político progresista involucrado en la conspiración contra Isabel II, anuncia la búsqueda de un nuevo monarca para España.
Después de la Gloriosa Revolución, el trono español quedó vacante y se inició la búsqueda de un rey que cumpliera ciertos requisitos: debía ser demócrata, católico y contar con el apoyo de las potencias europeas, siendo importante que los franceses no aceptaran a un austriaco ni viceversa. En la caricatura, Olózaga se presenta en la calle con un cartel humorístico que refleja las dificultades del país.
Entre los espectadores, se distingue al duque de Montpensier, identificado por la flor de lis en su bandolera, símbolo de la familia real francesa, y por el nombre «Orleans» en el collar del perro que lleva. Detrás se encuentra Carlos VII, el pretendiente carlista, con una boina roja típica de su facción. También aparece Isabel II, representada como una mujer de sobrepeso, junto a su hijo Alfonso, que viste un uniforme militar y juega con un carnero de juguete.
PREPARANDO LA PA U
Cabe mencionar que la caricatura omite a algunos pretendientes relevantes, como Leopoldo de Hohenzollern, cuya candidatura fue rechazada por el emperador francés Napoleón III, y Amadeo de Saboya, quien terminaría siendo rey de España.
c) La revolución que surgió del Pacto de Ostende tenía un objetivo común: derrocar a Isabel II, dejando la elección de la nueva forma de gobierno, que recaería en las Cortes constituyentes tras las elecciones de 1869. En estas elecciones, los progresistas, en alianza con los demócratas que aceptaban una monarquía democrática, obtuvieron la mayoría, seguidos de los unionistas. Esta composición llevó a que la Constitución de 1869 optara por la monarquía. Mientras se buscaba un nuevo monarca, el líder unionista Serrano fue nombrado regente y Prim, del partido progresista, asumió la presidencia del gobierno. Finalmente, se eligió a Amadeo de Saboya, hijo de Víctor Manuel II, monarca constitucional de la recién unificada Italia.
Sin embargo, la llegada de Amadeo a España coincidió con el asesinato de Prim, lo que auguraba un mal comienzo para la Monarquía democrática de Amadeo I (1871-1873). El rey, debido a su carácter tímido, no logró ganar la simpatía popular ni fue aceptado por la oligarquía, que lo asociaba con la democracia y el desorden social, prefiriendo la restauración borbónica encabezada por el príncipe Alfonso de Borbón. Los republicanos rechazaron la monarquía democrática, mientras que los carlistas se alzaron en el País Vasco y Navarra. Además, en Cuba se había iniciado en 1868 un levantamiento independentista. Estas guerras y los aumentos de impuestos agitaron aún más la vida social y política en España, generando temor en las clases medias y altas hacia el movimiento obrero que surgía amparado por las garantías constitucionales.
Con el tiempo, los propios partidos que sostenían el régimen comenzaron a distanciarse entre sí, y tras la muerte de Prim, incluso los progresistas se dividieron. Ante esta situación, Amadeo abdicó en febrero de 1873. Esa misma noche se proclamó la República (1873-1874) en el Congreso, aunque este no tenía la autoridad para tomar esa decisión, que contravenía la Constitución y a pesar de que los republicanos eran una minoría; no había otra alternativa viable.
Durante este periodo, la prensa satírica tuvo un importante desarrollo. Entre las revistas más destacadas se encontraba La Flaca, subtitulada como revista liberal y anticarlista, que tuvo una vida activa entre 1869 y 1876, durante el Sexenio Democrático. Este fue un momento propicio para las libertades, especialmente la de prensa, lo que permitió el crecimiento de este tipo de publicaciones. La Flaca criticaba temas como el carlismo, el fraude electoral, el caciquismo, la jerarquía católica, la guerra de Cuba y la gestión del gobierno en general.
Bloque III
Para comprender este periodo histórico, es importante estructurar los acontecimientos en una cronología que permita visualizar su desarrollo y contexto.
LA REGENCIA DE MARÍA CRISTINA LA REGENCIA DE ESPARTERO 1833 1834 1835 1837 1840 1843 Hechos relevantes durante las regencias
Estatuto Real Revueltas progresistas
1834 1836 1837 1840 1842
Desamortización de Mendizábal. Constitución progresista. Desmantelamiento del Antiguo Régimen
Ley de Ayuntamientos Arancel Librecambista
PREPARANDO LA PA U
La explicación debe comenzar abordando la cuestión sucesoria, específicamente la derogación de la Ley Sálica y la promulgación de la Pragmática Sanción. Estas reformas abrieron el camino para la primera guerra carlista, un conflicto en el que es necesario detallar los bandos enfrentados y sus principales fases.
Primera guerra carlista
LEY SÁLICA
Pagmática sanción
Isabel II. Regente Mª Cristina de Borbón
Liberales
Burguesía
Carlos IV.
Carlos María Isidro
Absolutistas
Iglesia
Campesinos Francia, Reino Unido y Portugal
ETAPAS DE LA GUERRA (1833-1840)
Iniciativa carlista
Iniciativas cristianas 1833-1835 1835-1837 1837-1845
Equilibrio y expediciones cartistas
Zumalacárregui
Navarra, vascongadas y Maestrazgo 1939 Convenio de Vergara entre Maroto Espartero
Tradicionalistas
Dios
Patria
Rey
Fueros
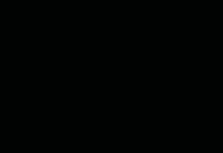
PRIMERA GUERRA CARLISTA
1940
Ramón Cabrera derrotado
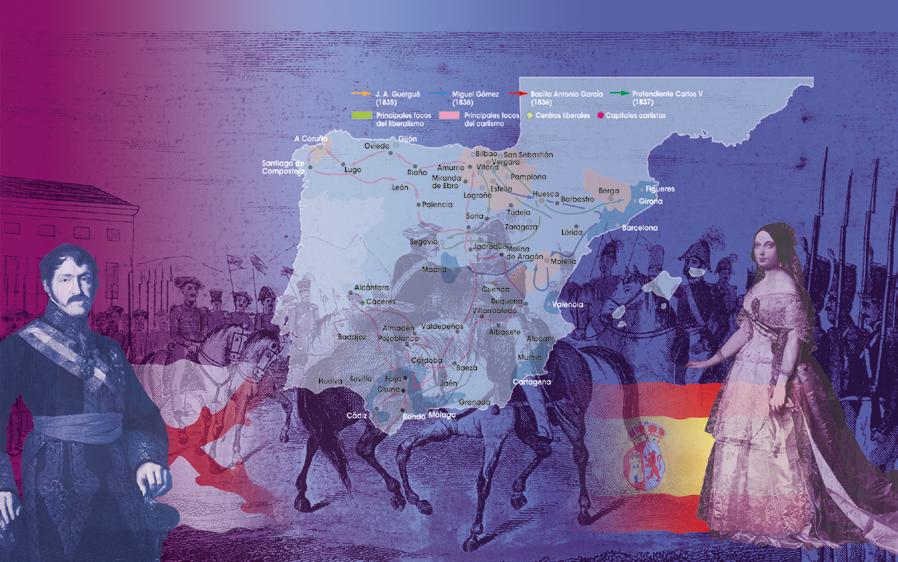
Primera fase (1833-1835)
Los carlistas se alzaron y controlaron buena parte del territorio de Cataluña, el País Vasco y Navarra y lograron que el conflicto se extendiera por amplias zonas de Levante. La conquista de Bilbao se convirtió en el principal objetivo militar, en cuyo sitio murió un importante general carlista: Tomás de Zumalacárregui.
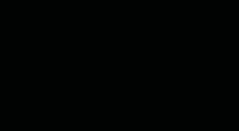

Segunda fase (1836-1837)
En esta fase el protagonismo lo acaparó el general carlista Ramón Cabrera, que operó en la zona del Maestrazgo. En 1837 el general Gómez organizó la denominada «expedición real», que marchó sobre Madrid, aunque sin el éxito esperado. Por tanto, los carlistas seguían sin controlar ninguna gran ciudad española.
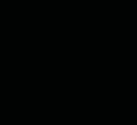
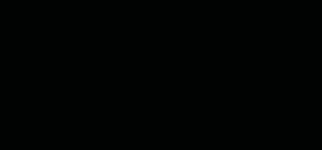
Tercera fase (1838-1840)
Los isabelinos habían logrado equipar un potente ejército. Los carlistas fracasaron en su nuevo intento de toma de Bilbao, donde el general Espartero logró la importante victoria del Puente de Luchana. Tras esta victoria isabelina, el general carlista Maroto decidió firmar un convenio para alcanzar la paz con el general Espartero, el llamado Pacto de Vergara. El pretendiente carlista al trono abandonó España y marchó al exilio.
PREPARANDO LA PA U
Posteriormente, se debe analizar el surgimiento de los primeros partidos políticos, ya que el absolutismo perdió su influencia definitiva tras la primera guerra carlista. En este punto, es esencial distinguir entre los partidos moderados y progresistas, cada uno con visiones distintas para la organización política del país.
Moderados y progresistas
MODERADOS
PROGRESISTAS
«personas de orden» «defensores de la libertad»
Terratenientes, comerciantes, altos mandos militares e intelectuales conservadores
Ramón María Narváez y Francisco Bravo Murillo
DEFINICIÓN
BASE SOCIAL
LÍDERES
Burguesía, oficialidad media del ejército y clases populares urbanas
Juan Álvarez Mendizábal, Baldomero Espartero y Juan Prim
Compartida Nacional
Restringido
Limitación de los derechos ind viduales, sobre todo los colectivos
Confesionalidad
SOBERANÍA
SUFRAGIO
DERECHOS
IGLESIA-ESTADO
Restringido (ampliación del cuerpo electoral)
Ampliación de los derechos individuales y colectivos
Aconfesionalidad 1837-40 1843•54 1863-68 1840-43 1854-56
PERIODOS DE GOBIERNO
Finalmente, se deben abordar las regencias que marcaron esta etapa. En primer lugar, la regencia de María Cristina, caracterizada por importantes reformas políticas, entre las cuales destaca la Constitución de 1837, con sus principios y características claves. A continuación, la regencia de Espartero debe ser explicada, con énfasis en eventos como el bombardeo de Cataluña y su posterior abdicación.
La Constitución de 1837
Ideología Soberanía Relación entre poderes
Carácter progresista Nacional No se reconoce la separación de poderes: colaboración legislativa del Rey y las Cortes en la iniciativa y el veto legislativos.
Cámaras Sufragio Derechos fundamentales IglesiaEstado
Bicameral: Senado y Congreso
Censitario Amplios Estado confesional católica, sin libertad de culto
PREPARANDO LA PA U
AHORA NOSOTROS
El examen consta de tres bloques en los que habrá de responderse en cada uno según lo indicado:
Bloque I
Responde a las dos cuestiones planteadas:
1. Describe las diversas civilizaciones colonizadoras que se establecieron en la Península Ibérica.
Antes de responder:
Piensa en qué pueblos (fenicios, griegos…) llegaron a la Península y el impacto cultural que dejaron en el territorio.
2. Detalla las distintas etapas de la conquista romana de la península ibérica.
Antes de responder:
Describe las etapas de la conquista, desde la llegada de los romanos en las guerras Púnicas, pasando por las campañas militares en distintas regiones, hasta la completa integración de la Península en el Imperio romano.
Responde a las cuestiones del siguiente documento:
«Señores diputados: Aquí, el partido republicano reivindica la gloria que sería haber destruido la monarquía; no os echéis en cara la responsabilidad de este momento supremo. No; nadie ha matado. Yo, que tanto he contribuido a que legase este momento, debo decir que no siento, no, en mi conciencia, mérito alguno de haber concluido con la monarquía. La monarquía ha muerto sin que nadie, absolutamente nadie, haya contribuido a e lo, más que la Providencia. Señores: con Fernando VII murió la monarquía tradicional; con la fuga de Isabel II, la monarquía parlamentaria, y con la renuncia de Amadeo, nadie ha acabado con ella. Ha muerto por sí misma. Nadie trae la República; la traen las circunstancias; la trae una conspiración de la Sociedad, de la Naturaleza, de la Historia. Señores: saludémosla, como el sol que se levanta por su propia fuerza en el cielo de nuestra patria"».
Discurso de Emilio Castelar en la Cámara de Diputados el 11 de febrero de 1873
a) A qué hecho histórico corresponde.
b) Resume sus ideas principales.
c) Desarrolla la importancia que tuvo y sus consecuencias.
Antes de responder:
Reflexiona sobre la situación política de España en 1873 y sobre los sucesos que llevaron a la proclamación de la Primera República, identificando a su autor y las atribuciones que realiza las fuerzas externas.
Bloque III
Responde al siguiente tema:
Construcción y evolución del Estado liberal durante el reinado efectivo de Isabel II (1843–1868).
Antes de responder:
Identifica los principales grupos políticos y las divisiones internas de los mismos y examina el papel de las instituciones como las Cortes y la Constitución de 1845.
Caricatura de 1882 del periódico
El Loro, que representa a Antonio Cánovas del Castillo y Práxedes Mateo-Sagasta, líderes de los partidos que se turnaron en el gobierno durante el periodo de la Restauración borbónica.
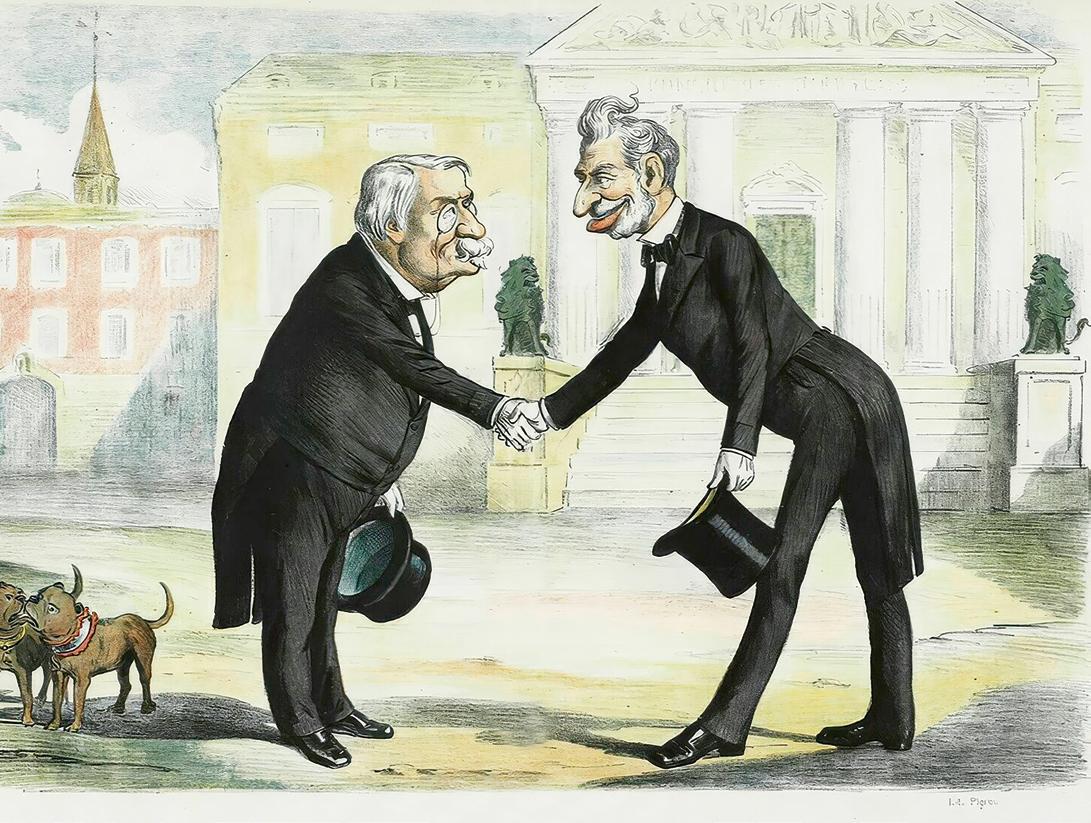
La Restauración borbónica. Un nuevo sistema político (1874-1902)
Documentos PAU
• Grabado de la entrada de Alfonso XII en Madrid en enero de 1875
• Resultados electorales entre 1881 y 1898 (en número de escaños)
• Artículos de la Constitución de 1876
• Escaños por grupos políticos en el Congreso de los Diputados
• Benito Pérez Galdós, «Política española», Antología de artículos, 1884
• Valentí Almirall, «El falseamiento de las elecciones», España tal cual es, 1886
• Emilio Castelar, Discursos parlamentarios, 1881
• Imagen del acorazado Maine en la bahía de La Habana
• Tratado de Paz entre España y EE. UU. (1898)
• Tabla con el número de muertos en Cuba y Filipinas (1895-1898)
• Intervención de Sagasta en el Congreso de los Diputados acerca del desastre del 98
• Manifiesto de Montecristi
• Ultimátum a España del Congreso de EE. UU.
Temas PAU
• La implantación del régimen de la Restauración. Características y funcionamiento del sistema canovista
• El régimen de la Restauración. Alfonso XII y la regencia. La alternancia conservadora y liberal
• Guerra colonial y crisis de 1898
1. LA IMPLANTACIÓN DEL RÉGIMEN DE LA RESTAURACIÓN. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CANOVISTA
1.1. La Restauración borbónica
1.2. Fundamentos ideológicos del sistema canovista
1.3. La Constitución de 1876
1.4. El funcionamiento del sistema
2. EL RÉGIMEN DE LA RESTAURACIÓN. ALFONSO XII Y LA REGENCIA. LA ALTERNANCIA CONSERVADORA Y LIBERAL
2.1. El reinado de Alfonso XII (1875-1885)
2.2. La regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena (1885-1902)
2.3. La oposición política al régimen de la Restauración
3. GUERRA COLONIAL Y CRISIS DE 1898
3.1. La situación de las colonias españolas a finales del siglo XIX
3.2. La intervención de Estados Unidos
3.3. El Tratado de París
3.4. Las consecuencias internas del conflicto
Periodo

Inicio/ finalización
1874-1875
1875-1876
La implantación del régimen de la Restauración
1876
1876-1902
1874-1885
Alfonso XII y la regencia. La alternancia conservadora y liberal
1885-1902
Guerra colonial y crisis de 1898
1875-1902
¿Qué información debo incluir si me preguntan…
… sobre la instauración de la monarquía de Alfonso XII?
La Restauración borbónica, liderada por Cánovas del Castillo tras el pronunciamiento de Martínez Campos, estableció un sistema político basado en el bipartidismo y la estabilidad institucional tras los convulsos años del Sexenio Democrático.
… sobre los fundamentos ideológicos del sistema canovista?
Se basaban en el conservadurismo, la defensa de la monarquía parlamentaria, el turno pacífico de partidos (Conservador y Liberal) mediante el pacto político y la búsqueda de la estabilidad institucional.
… sobre las características de la Constitución canovista de 1876?
Establecía una monarquía parlamentaria, la soberanía compartida entre el rey y las Cortes, un sistema bicameral, el reconocimiento de derechos y libertades (sujetos a leyes restrictivas) y una gran flexibilidad para adaptarse a los gobiernos conservadores y liberales.
… sobre los partidos políticos y el bipartidismo?
El Partido Conservador de Cánovas y el Partido Liberal de Sagasta se alternaron en el poder mediante el turno pacífico, asegurado por el fraude electoral y el caciquismo, con el objetivo de garantizar la estabilidad política y evitar enfrentamientos entre las élites.
… sobre el reinado de Alfonso XII?
Marcado por la Restauración borbónica, buscó estabilidad tras el Sexenio Democrático con la Constitución de 1876 y el sistema de turno pacífico.
… sobre la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena?
Gobernó tras la muerte de Alfonso XII y mantuvo el sistema canovista tras la firma del Pacto de El Pardo, mientras Alfonso XIII alcanzaba la mayoría de edad.
… sobre las principales fuerzas de oposición al régimen de la Restauración?
Incluyeron republicanos, carlistas, socialistas, anarquistas y nacionalistas regionales, quienes rechazaban el sistema de turno y su carácter oligárquico.
… sobre cuándo y por qué estalló la definitiva guerra de la Independencia en Cuba?
Estalló en 1895 por el descontento con la dominación española y el fracaso de reformas prometidas tras la guerra de los Diez Años.
… sobre cuándo y por qué estalló la definitiva guerra de la Independencia en Filipinas?
Comenzó en 1896 por el descontento con el dominio colonial español y la influencia de movimientos ilustrados como el Katipunan.
… sobre por qué EE. UU. comenzó a intervenir en el conflicto colonial español de finales del siglo XIX?
Motivada por intereses económicos en Cuba y el hundimiento del acorazado Maine en 1898.
… sobre el Tratado de Paz de París de 1898?
Puso fin a la guerra hispano-estadounidense: España renunció a la soberanía de Cuba y cedió Puerto Rico, Filipinas y Guam a EE. UU.
APUNTES PAU
1. Si te preguntan por las causas de la implantación del régimen de la Restauración (o por la importancia del propio documento) recuerda citar el Manifiesto de Sandhurst: una declaración pública en la que se expresaba claramente los principios y objetivos del rey Alfonso XII. A través de este manifiesto, se buscó influir en la opinión pública y movilizar a las personas hacia la causa canovista. Se pretendía convencer a la ciudadanía de que la monarquía era la única salida para superar la crisis del Sexenio Democrático. En este manifiesto se apuntaron las líneas fundamentales de lo que iba a ser el sistema de la Restauración.
1. LA IMPLANTACIÓN DEL RÉGIMEN DE LA RESTAURACIÓN. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CANOVISTA
Como ya se trató en la unidad anterior, el 29 de diciembre de 1874, el general Arsenio Martínez Campos, mediante un pronunciamiento militar, proclama al príncipe Alfonso como rey de España. Quedaba así restaurada la monarquía de los Borbones y comenzaba una nueva etapa de la historia de España conocida como Restauración borbónica. Esta se inicia en 1875 con el ascenso al trono del joven rey Alfonso XII y finaliza en 1931 con la proclamación de la Segunda República española. El nuevo régimen se configuró y consolidó durante el reinado de Alfonso XII y la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena, tras fallecer el rey. Sin embargo, coincidiendo con el reinado de Alfonso XIII, el régimen entró en su fase de crisis y decadencia, que llevaría a la implantación de la dictadura de Primo de Rivera en 1923.
1.1. La Restauración borbónica
El artífice del nuevo régimen fue el político malagueño Antonio Cánovas del Castillo, quien durante el Sexenio Revolucionario dirigió el Partido Alfonsino, creado para preparar la vuelta al trono del príncipe Alfonso. Contando con el apoyo de las fuerzas conservadoras, se dispuso a configurar un nuevo régimen monárquico que recogiera los principios, ya consolidados, del Estado liberal.
Para dar estabilidad al país y evitar que los pronunciamientos militares rigieran la política española, Cánovas ideó un sistema político basado en el parlamentarismo británico, del que era un ferviente admirador.
Las líneas fundamentales de este sistema se esbozaron en el manifiesto de Sandhurst 1 , escrito por el propio Cánovas y firmado por el príncipe Alfonso el 1 de diciembre de 1974. En él, el futuro rey expresaba su deseo de retornar a España para iniciar un reinado que acabase con la crisis del periodo revolucionario y sentase las bases de una monarquía liberal constitucional. Su propósito era convencer a la ciudadanía de que la monarquía era la única salida para superar la crisis del Sexenio. Sin embargo, como se ha descrito, el pronunciamiento de Martínez Campos el 29 de diciembre proclamando rey a Alfonso precipitó los acontecimientos. A pesar de su posición inicial, Cánovas aceptó ocupar una regencia hasta que Alfonso regresase.
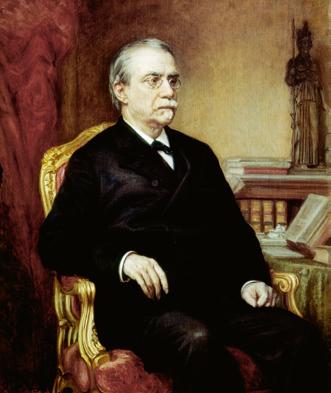

DOCUMENTO 1
Alfonso

Responde a las cuestiones del siguiente documento:
a) A qué hecho histórico corresponde.
b) Resume sus ideas principales.
c) Desarrolla la importancia que tuvo y sus consecuencias.

Alfonso XII (1857-1885) fue clave en la consolidación de la Restauración borbónica en España tras su ascenso al trono en 1875. Con el apoyo de Antonio Cánovas del Castillo, desarrolló un sistema basado en la alternancia pacífica de partidos mediante el turno político, lo que garantizó estabilidad tras los convulsos años del Sexenio. Su liderazgo favoreció la reconciliación nacional, poniendo fin a la tercera guerra carlista y a la guerra de los Diez Años en Cuba. Aunque su reinado fue breve, su papel fue fundamental para asentar el régimen canovista y fortalecer las bases de un sistema parlamentario que perduraría hasta la crisis de la monarquía en el siglo XX.
ACTIVIDAD 1
PISTAS PAU
a) Se refiere a la entrada en Madrid de uno de los Borbones el 15 de enero de 1875, tras su proclamación como rey de España (escribe su nombre).
b) La imagen refleja el apoyo popular y oficial al regreso de Alfonso XII, con una recepción solemne y festiva en la capital. Se destacan símbolos de unidad nacional, estabilidad y restauración del orden monárquico tras un periodo de inestabilidad política. Representa el triunfo del proyecto de Cánovas del Castillo para consolidar una monarquía parlamentaria con la colaboración de las principales fuerzas políticas del país.
c) Este acontecimiento marca el inicio de una época muy importante (cita cuál) en la historia de España, impulsada por un político malagueño (recuerda mencionar su nombre) muy conocido durante el Sexenio Democrático y la Primera República. Este momento simboliza el retorno de una forma de Estado (no olvides cuál) y el establecimiento de un sistema político basado en la alternancia pacífica entre dos partidos políticos (escribe sus nombres). Además del turno pacífico, este periodo se caracterizó por el papel central de la monarquía como garante de estabilidad y la búsqueda de reconciliación nacional tras las guerras carlistas. Sin embargo, el sistema excluyó del poder político a gran parte de la población, lo que generó movimientos de oposición que influyeron en la historia del siglo XX.
(1874-1902)
1.2. Fundamentos ideológicos del sistema canovista
Antonio Cánovas del Castillo ideó un sistema político basado en los siguientes fundamentos ideológicos:
• Refuerzo firme de la monarquía. Para Cánovas, la monarquía y las Cortes eran los pilares fundamentales de la historia de España. La Corona debía recuperar el prestigio perdido durante el reinado anterior, compartir la soberanía con las Cortes y arbitrar el sistema político sin perder su autoridad.
• Crear una constitución en la que tuviesen cabida todas las tendencias políticas liberales. Se trataba de crear un sistema válido para los moderados, progresistas, unionistas y demócratas, que aceptasen la monarquía y la alternancia en el Gobierno. Pretendía que el texto constitucional durase y que permitiese gobernar a los partidos de distinto signo ideológico.
• La eliminación de la influencia militar en la vida política. Cánovas quiso construir un sistema político exclusivamente civil, por lo que retiró al Ejército a sus cuarteles para evitar la figura del pronunciamiento.
• El bipartidismo. Los principales referentes políticos de Cánovas eran el parlamentarismo británico y el liberalismo conservador. Los británicos habían logrado estabilidad política mediante la alternancia pacífica entre dos grandes partidos: los conservadores (tories) y los liberales (whigs). Cánovas intentó replicar este modelo con el turno pacífico entre partidos para garantizar que los cambios de gobierno se produjeran sin grandes alteraciones. A este sistema se le denomina bipartidismo 2
Para que su sistema funcionase Cánovas requería dos partidos mayoritarios que aglutinasen a las distintas tendencias políticas. Así, su partido, el Alfonsino, pasó a ser el Partido Liberal-Conservador, que reunía a las principales fuerzas conservadoras. Tras aceptar la monarquía y el turnismo entre partidos apareció el Partido Liberal-Fusionista, que aunaba a las tendencias más progresistas y estaba liderado por Práxedes Mateo-Sagasta.
Los partidos dinásticos en la Restauración
Partido Partido Liberal-Conservador
Liderazgo Antonio Cánovas del Castillo
Ideología Conservadores, monárquicos y defensores del orden establecido
Apoyo social Burguesía latifundista y financiera, aristocraciay grupos católicos
Concepción del
Estado Centralismo
Política económica Proteccionismo
Política social Contrarios a las reformas y defensores de la estructura social tradicional
Sistema electoral Sistema bipartidista, control de los caciques, corrupción en el sistema electoral (encasillado)
Sufragio Censitario o restringido
APUNTES PAU
Partido Liberal-Fusionista
Práxedes Mateo-Sagasta
Liberales, progresistas y defensores de una democracia limitada
Burguesía urbana, intelectuales y sectores progresistas
Federalismo en algunas etapas
Liberalismo económico
Partidarios de reformas sociales limitadas
Participación en el sistema bipartidista, también implicados en el sistema del encasillado
Universal masculino
Los principales fundamentos ideológicos del sistema político ideado por Cánovas del Castillo quedaron plasmados en la Constitución de 1876.
2. Si en la prueba te piden explicar las características del sistema canovista durante el régimen de la Restauración es importante que menciones el bipartidismo como núcleo central de este sistema político que dominó en España entre 1876 y 1923. Los dos partidos principales, el Partido Liberal y el Partido Conservador, se alternaban en el poder mediante un pacto conocido como el turno pacífico. Este sistema fue diseñado para evitar conflictos políticos y asegurar la estabilidad del régimen de la Restauración, aunque en la práctica era un sistema controlado, donde las elecciones eran manipuladas y no se permitía la participación real de otros grupos políticos. Esto llevó a una falta de representación plural y de democracia genuina.
Resultados electorales entre 1881 y 1898 (en número de escaños)
Contesta las siguientes cuestiones sobre la tabla.
a) A qué hecho histórico corresponde la tabla.
b) Resume sus ideas principales.
c) Desarrolla la importancia que tuvo y sus consecuencias.
Elecciones
ACTIVIDAD 2
a) Recuerda indicar que esta tabla hace referencia al sistema político de la Restauración basado en el bipartidismo y el turno pacífico. No olvides mencionar que esto permitió una alternancia controlada entre conservadores y liberales. Destaca el contexto de manipulación electoral mediante el caciquismo.
b) Tienes que indicar que los resultados reflejan el funcionamiento del bipartidismo pactado y el predominio del fraude electoral. Señala cómo este sistema garantizaba una estabilidad política formal. Recuerda que esta aparente estabilidad excluía a amplios sectores sociales de la política real.
c) Piensa que este sistema permitió que el régimen de la Restauración funcionara temporalmente. Finaliza enumerando las consecuencias negativas, como el caciquismo y el descontento social, y que esto contribuyó a la crisis del sistema a finales del siglo XIX y principios del XX.
1.3. La Constitución de 1876
Tras el pronunciamiento del general Martínez Campos se formó un Gobierno provisional, denominado Ministerio-Regencia, presidido por Antonio Cánovas del Castillo. Este Gobierno fue confirmado por el rey Alfonso XII al llegar a Madrid en enero de 1875.
Los principios ideológicos de Cánovas le llevaron a convocar elecciones por sufragio universal masculino para formar unas Cortes constituyentes que redactasen y aprobasen la nueva Constitución.
El nuevo texto constitucional, de carácter moderado, se basó en lo esencial en la Constitución de 1845, aunque incorporaba el reconocimiento de algunos derechos de la Constitución de 1869, de carácter más progresista.
Fue una constitución flexible, breve y longeva:
• Flexible, porque permitía ser modificada con relativa facilidad. Las reformas podían realizarse mediante una simple ley, sin necesidad de convocar un proceso constituyente.
• Breve, porque era una constitución concisa que recogía principios generales. Esto la hacía más adaptable a distintos contextos políticos y sociales.
• Longeva, porque el objetivo era que se mantuviera en el tiempo. Estuvo vigente durante 47 años, lo que la convirtió en una de las constituciones más duraderas de la historia de España.
Esta Constitución, compuesta por 89 artículos, fue promulgada el 30 de junio de 1876 y estuvo vigente hasta 1923, año en que la suspendió Primo de Rivera tras un golpe de Estado. Fue la base fundamental para la organización política del Estado durante la Restauración borbónica en España, pues permitió mantener la alternancia de partidos. Además, ha sido una de las más importantes en la historia de España.
Una particularidad de esta Constitución es que el tipo de sufragio no quedó establecido. Se remitió a leyes electorales posteriores: la de 1878, con la que se aprobó el sufragio censitario con el gobierno del Partido Conservador, y la ley electoral de 1890 con la que, bajo el gobierno del Partido Liberal, se aprobó el sufragio universal masculino (varones mayores de 25 años).
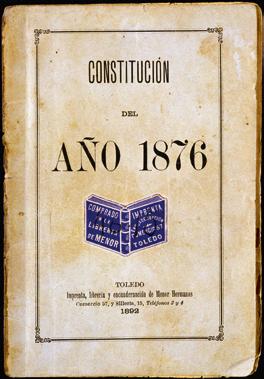
Ideología Soberanía Relación entre poderes
Moderada conservadora
Compartida entre el rey y Cortes
ACTIVIDAD 3
PISTAS PAU
División de poderes:
• Legislativo (Cortes)
• Ejecutivo (rey y sus ministros)
• Judicial (tribunales de justicia)
Constitución
Cámaras
Bicameral:
• Congreso de los Diputados (elegido por sufragio)
• Senado (formado por senadores por derecho propio, senadores vitalicios elegidos por el rey y senadores elegidos por las corporaciones y grandes contribuyentes)
Sufragio
Pendiente de concreción en posteriores leyes electorales (1878, sufragio censitario y 1890, sufragio universal masculino)
Artículos de la Constitución de 1876
a) Fíjate en que el texto está relacionado con la Restauración borbónica y el regreso de un monarca al trono después de un período de inestabilidad. Don Alfonso XII es mencionado como el rey constitucional, lo que indica que la Constitución fue sancionada durante su reinado. Además, el hecho de que el texto mencione la fecha de 30 de junio de 1876 da una pista indiscutible sobre el año en que se promulgó.
b) El texto recoge varios principios fundamentales de la Constitución de 1876: establece una religión oficial del Estado (cita cuál), aunque garantiza la libertad de culto dentro de ciertos límites; asegura algunas libertades individuales —observa el artículo 13 y menciona cuáles—; regula la estructura del poder con la soberanía compartida entre el Rey y las Cortes, y establece un sistema bicameral en el que el Senado y el Congreso tienen competencias compartidas. También subraya la unidad jurídica de España con un único sistema de códigos para todos los ciudadanos.
c) La Constitución de 1876 fue fundamental para la consolidación de la Restauración borbónica y el establecimiento de un régimen moderado que permitió una relativa estabilidad política en España, a través de la alternancia de poder entre liberales y conservadores. Sin embargo, su carácter conservador limitó el avance democrático, ya que excluía a grandes sectores de la población del poder real y perpetuaba el caciquismo y las desigualdades sociales. Su importancia radica en haber garantizado la paz interna durante varias décadas, pero también en haber reforzado un sistema político que no favorecía una verdadera democracia, lo que terminó generando descontento hacia finales del siglo XIX. No olvides finalizar tu respuesta mencionando hasta qué año estuvo vigente y el militar que la suspendió con un golpe de Estado.
Derechos fundamentales IglesiaEstado
Amplia declaración de derechos y libertades (imprenta, expresión, asociación y reunión) Estado confesional. Reconoce el catolicismo como religión oficial del Estado. Tolera otras religiones en la práctica privada
Responde a las cuestiones del siguiente documento:
a) A qué hecho histórico corresponde el texto.
b) Resume sus ideas principales.
c) Desarrolla la importancia que tuvo y sus consecuencias.
«CONSTITUCIÓN DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA
Art. 11. La religión católica, apostólica, romana es la del Estado. La Nación se obliga a mantener el culto y sus ministros. Nadie será molestado en el territorio español por sus opiniones religiosas ni por el ejercicio de su respectivo culto […]. No se permitirán, sin embargo, otras ceremonias ni manifestaciones públicas que las de la religión del Estado. […].
Art. 13. Todo español tiene derecho:
• De emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra, por escrito, […] sin sujeción a la censura previa.
• De reunirse pacíficamente.
• De asociarse para los fines de la vida humana […].
Art. 18. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.
Art. 19. Las Cortes se componen de dos Cuerpos Colegisladores, iguales en facultades: el Senado y el Congreso de los Diputados.
Art. 20. El Senado se compone:
1.º De senadores por derecho propio.
2.º De senadores vitalicios nombrados por la Corona.
3.º De senadores elegidos por las corporaciones del Estado y mayores contribuyentes […].
Art. 28. Los diputados se elegirán y podrán ser reelegidos indefinidamente por el método que determine la ley […].
Art. 50. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey […].
Art. 75. Unos mismos códigos regirán en toda la monarquía, sin perjuicio de las variaciones que por particulares circunstancias determinen las leyes».
Madrid, 30 de junio de 1876.
1.4. El funcionamiento del sistema
El sistema político, impulsado por Antonio Cánovas del Castillo en la Restauración borbónica, se basó en un pacto entre las élites políticas para mantener la estabilidad y el orden en España sin tener que recurrir a los pronunciamientos militares.
Las dos formaciones políticas principales, el Partido Liberal y el Partido Conservador, coincidían en los mismos ideales fundamentales: defensa de la monarquía y de la Constitución, de la propiedad privada y de la unidad nacional. Estos partidos controlaron el poder y apartaron del gobierno a las restantes fuerzas políticas y sociales (carlistas, republicanos, anarquistas y socialistas).
La alternancia en el poder de los partidos dinásticos (como también se conoce a los partidos principales de la Restauración borbónica) se llevó a cabo por acuerdo entre los dirigentes de ambos. Estos cedían el control del país cuando se consideraba conveniente el relevo o por desgaste del partido que estaba en el gobierno.
El procedimiento se realizaba de la manera siguiente:
• Cuando el partido que estaba gobernando anunciaba el relevo, los líderes de los partidos dinásticos (Cánovas y Sagasta) pedían al rey que designase al nuevo jefe de Gobierno, quien convocaba nuevas elecciones.
• El partido al que le tocaba gobernar siempre obtenía la mayoría necesaria para formar el nuevo Gobierno, previa manipulación del sufragio.
• El partido entrante gobernaba hasta que se consideraba necesario un nuevo relevo.
El turnismo funcionó a la perfección durante el reinado de Alfonso XII y se consolidó durante la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena. Cánovas y Sagasta se comprometieron a facilitar el relevo en el Gobierno y a no derogar la legislación que cada uno de ellos aprobara en el ejercicio del poder.
ACTIVIDAD 4
Escaños por grupos políticos en el Congreso de los Diputados
Responde a las cuestiones del siguiente documento:
a) A qué hecho histórico se refiere la tabla.
b) Qué ideas se extraen de los datos de la tabla.
c) Desarrolla la importancia que tuvo y sus consecuencias.
Escaños por grupos políticos en el Congreso de los Diputados
Partidos/Grupos Elecciones de 1876 Elecciones de 1879 Elecciones de 1881 Elecciones de 1884 Elecciones de 1886
PISTAS PAU
a) Fíjate en las fechas de las elecciones (1876, 1879, 1881, 1884 y 1886) y responde en qué contexto político de España podrían haber ocurrido esas elecciones. Asimismo, recuerda cómo funcionaba el sistema político del turno pacífico y cómo se organizaban las elecciones en esa época.
M. Martínez Cuadrado: Elecciones y partidos políticos de España, 1868-1931, Taurus, 1968.
b) Los datos muestran que las elecciones durante estos años estuvieron dominadas por dos partidos (cita cuáles), con una representación mínima de otros grupos (menciónalos). Esto refleja cómo el sistema político estaba diseñado para garantizar el dominio de esos dos principales partidos, excluyendo a otras formaciones. Además, la adjudicación casi total de la mayoría de escaños a uno de los dos partidos principales en cada elección de forma alterna refleja el control de los electores por medio del fraude electoral y el caciquismo.
c) El turno pacífico permitió la estabilidad política del régimen de la Restauración durante varias décadas (cita las fechas del periodo completo), pero a costa de un sistema profundamente antidemocrático, basado en la manipulación electoral y el control de los resultados. Aunque este sistema garantizó la alternancia en el poder, el descontento con la falta de representatividad de otros partidos contribuyó a la crisis del sistema a finales del siglo XIX, y facilitó el eventual declive de la Restauración a principios del siglo XX, lo que dio paso a nuevos movimientos políticos y sociales.
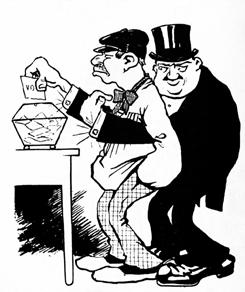
Oligarquía, caciquismo y fraude electoral
El sistema canovista contó con el apoyo de los oligarcas, personas con gran poder económico y social que durante la Restauración controlaban la política y la toma de decisiones en España. Para beneficiarse, esta oligarquía se servía del sistema político y de los caciques, líderes locales con gran influencia en su comunidad, que manipulaban las elecciones mediante prácticas fraudulentas, como la compra de votos o la coacción, para asegurar que los resultados favorecieran a sus candidatos, principalmente en zonas rurales. Estas dos prácticas fueron las grandes protagonistas del corrupto sistema electoral que se estableció en aquella época para garantizar la formación de gobiernos estables.
Para obtener el resultado electoral acordado de antemano se procedía de la manera siguiente. Primero, el Ministro de la Gobernación, a petición del rey y del líder político al que le correspondía gobernar, elaboraba la lista de candidatos (encasillado) que tenían que salir elegidos para formar mayorías estables y asegurar así la gobernabilidad. Uno de los grandes protagonistas del entramado electoral en la Restauración fue el político andaluz y ministro de la Gobernación, Francisco Romero Robledo, muy vinculado al Partido Liberal-Conservador y responsable de la manipulación de las elecciones.
Seguidamente, las oligarquías, desde Madrid, bajo la coordinación del Ministro de la Gobernación, entregaban el encasillado a los gobernadores civiles de las provincias. Estos tenían que garantizar que los resultados electorales fuesen los acordados previamente.
Luego, los gobernadores civiles se servían de los alcaldes y de los caciques para que el resultado electoral fuese favorable a los candidatos de su circunscripción.
Más tarde, los caciques de las comarcas, pueblos y aldeas sobornaban a sus paisanos a cambio de favores, regalos, coacción y presión sobre los votantes, e incluso aplicaban el pucherazo, una práctica fraudulenta que consistía en cambiar la urna verdadera por otra con los votos deseados a favor del candidato. El nombre de esta práctica electoral proviene de la palabra «puchero», el recipiente en el que se guardaban los votos.
Finalmente, también se encargaban de manipular las listas de votantes, incluyendo a ciudadanos fallecidos, o las mesas electorales, alterando el escrutinio a favor de su candidato.
De esta manera el nuevo gobierno siempre ganaba las elecciones.
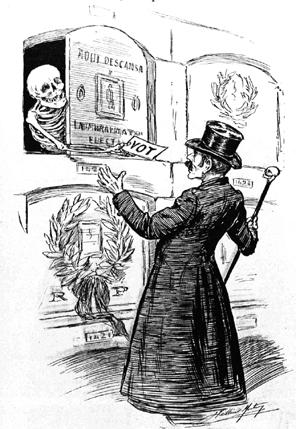
Los líderes de los partidos dinásticos pactan el cambio de gobierno El nuevo JEFE DEL GOBIERNO, liberal o conservador…
comunica al…
MINISTRO DE LA GOBERNACIÓN elabora el encasillado REY nombra al nuevo Jefe del Gobierno, encargado de preparar las elecciones
contacta con…
da instrucciones a …
GOBERNADORES CIVILES
negocian los candidatos por provincias
da instrucciones a …
ALCALDES
junto a los CACIQUES influyen en el voto de los electores
emplean métodos como….
• manipulación de los censos de los electores
• coacción a los votantes
• cambio de los resultados en las actas electorales
PUCHERAZO
Responde a las cuestiones del siguiente documento:
Benito Pérez Galdós, «Política española»
«Es muy triste como se han hecho las últimas elecciones, con el menor número posible de electores, con bastantes resurrecciones de muertos y no pocas violencias y atropellos. Ya es costumbre que solo voten los que de una manera u otra sacan partido de las amistades y servicios políticos y la inmensa mayoría de la nación, mirando tan importante acto con desdén, se abstiene de tomar parte en él, segura de no alcanzar por procedimientos representativos el remedio de sus males. […] Resultado de este fraude político, es que las elecciones las hace el ministro de la Gobernación y de aquella fábrica de votos salen también las minorías. No pudiendo marchar bien el sistema sin oposición, el gobierno la fabrica con el mismo celo que pone en la construcción de la mayoría. […] El mismo Padre Eterno, que quisiera tener un puesto en el Congreso, no lo conseguiría sin el auxilio de ese Espíritu Santo político, a quien llamamos ministro de la Gobernación. Cuando más, hay un poco de animación, batalla en los preparativos electorales; el gobierno destituyendo ayuntamientos arbitraria y violentamente, las oposiciones organizando comités y pronunciando algún discurso moderno; pero en la elección propiamente dicha, ni hay lucha ni la puede haber»

Benito Pérez Galdós: «Política española», Antología de artículos, 1884.
a) A qué hecho histórico corresponde el texto.
El texto de Benito Pérez Galdós se refiere al fraude electoral en el contexto de la Restauración borbónica en España, especialmente durante la última parte del siglo XIX. Está relacionado con las elecciones manipuladas a través del caciquismo y el control de los resultados por parte del gobierno, un sistema que garantizaba la alternancia entre los Partidos Liberal y Conservador a costa de la participación popular y la transparencia electoral.
b) Resume sus ideas principales.
Pérez Galdós denuncia el fraude electoral del sistema político de la Restauración, destacando cómo las elecciones eran manipuladas por el ministro de la Gobernación, quien controlaba los resultados y favorecía la creación de mayorías artificiales. La mayoría de los ciudadanos se abstenían de votar, sabiendo que el sistema no les ofrecía ninguna solución a sus problemas. El texto describe cómo el proceso electoral estaba marcado por la violencia, las irregularidades y la falta de competencia real entre partidos. También ironiza con que Dios mismo, omnipotente en el mundo cristiano, no podría entrar en el Congreso si quisiera sin la ayuda del ministro de Gobernación.
c) Desarrolla la importancia que tuvo y sus consecuencias.
La denuncia de Pérez Galdós pone de manifiesto la ilegitimidad del sistema político de la Restauración, caracterizado por el fraude electoral y el caciquismo, lo que redujo la representación democrática y fomentó el descontento popular. Esta falta de legitimidad contribuyó a la crisis del sistema de la Restauración, pues el desinterés de la población por el proceso electoral y la falta de oposición real sentaron las bases para el eventual colapso del régimen. A largo plazo, este fue un factor que llevó al fin de la Restauración y a la transición hacia nuevas formas de gobierno.
PISTAS PAU
ACTIVIDAD 5
Valentí Almirall, «El falseamiento de las elecciones»
Responde a las cuestiones del siguiente documento:
a) El texto se refiere al fraude electoral durante el periodo que estamos estudiando (cita su nombre y fecha).
b) El texto denuncia la farsa electoral que se llevaba a cabo en España, donde el proceso estaba manipulado por el ministro de la Gobernación, con la ayuda de funcionarios y autoridades locales (menciona el nombre que recibían el conjunto de estas personas influyentes). Se describe cómo se falsificaban las listas de votantes, incluyendo nombres de difuntos, y cómo los empleados subalternos representaban a los fallecidos para garantizar el resultado deseado. El autor relata una experiencia personal muy clarificadora (descríbela) para ilustrar la extensión del fraude.
c) El texto resalta cómo el fraude electoral y el control absoluto del sistema por parte del gobierno minaban la legitimidad del régimen de la Restauración, ya que las elecciones no representaban la voluntad del pueblo, pues siempre salían «elegidos» los mismos partidos. Este sistema de manipulación y caciquismo contribuyó al desencanto de la ciudadanía y a la falta de confianza en las instituciones políticas, lo que a largo plazo aceleró la crisis del sistema y favoreció la llegada de nuevos movimientos que cuestionaban la estructura política de la época.
a) A qué hecho histórico corresponde el texto.
b) Resume sus ideas principales.
c) Desarrolla la importancia que tuvo y sus consecuencias.
«La nuestra es una farsa en toda su desnudez, una completa farsa, especial y exclusiva de las elecciones españolas. Ya se trate de sufragio universal o restringido, no hay sino un solo y único elector: el ministro de la Gobernación, el cual, ayudado por los gobernadores de las provincias y por un ejército de funcionarios de toda clase, sin olvidar a los altos dignatarios de la Magistratura y de la Universidad, prepara, ejecuta y lleva a cabo todas las elecciones desde su despacho, bien situado en el centro de Madrid. Se confeccionan las listas de electores poniendo algunos nombres reales entre una serie de nombres imaginarios y, sobre todo, nombres de difuntos que en el acto de la votación están representados por empleados subalternos vestidos con trajes civiles. El autor de estas líneas ha visto en muchas ocasiones cómo su padre, a pesar de llevar muerto muchos años, acudía a depositar su voto en la urna, en la persona de un barrendero o de un sabueso de la policía, vestido para tal ocasión con un terno prestado […]». Valentí Almirall: «El falseamiento de las elecciones», España tal cual es, 1886.
ACTIVIDAD 6
La implantación del régimen de la Restauración. Características y funcionamiento del sistema canovista
PISTAS PAU
Responde al tema contestando a las cuestiones:
1. Recuerda que estamos estudiando el contexto histórico de España en el último tercio del siglo XIX. Piensa cuándo se inicia la Restauración de la monarquía borbónica y quién ocupó el trono. 2. Identifica las desavenencias internas, la inestabilidad de las instituciones, la influencia de los movimientos revolucionarios o conservadores y los grandes conflictos bélicos a los que tuvieron que enfrentarse los gobiernos del Sexenio Democrático, el periodo anterior a este. Asimismo, reflexiona sobre el objetivo de Cánovas de lograr estabilidad política. Piensa qué tipo de problemas quería resolver: guerras internas, cambios de régimen constantes, ausencia de consenso político, etc. 3. Considera el papel de Cánovas como artífice de la Restauración y el manifiesto que proclamó el regreso de Alfonso XII. Investiga cómo la ideología de este régimen buscaba la reconciliación nacional y una estructura de gobierno más estable. Identifica los principios fundamentales de la Constitución canovista, como la soberanía compartida y la flexibilidad en derechos. Piensa también si todos los ciudadanos disfrutaban de esos derechos de manera efectiva o si había limitaciones en su aplicación. 4. Examina cómo se diseñó el sistema para alternar el poder entre los dos grandes partidos (Liberal y Conservador). Investiga el papel que jugaban las élites locales y las prácticas irregulares para mantener el sistema en funcionamiento. 5. Reflexiona sobre los efectos a corto y largo plazo del sistema canovista. ¿Crees que logró estabilizar el país tras años de conflicto? ¿Cómo influyó en la participación política y en el desarrollo económico y social? 6. Considera si algunos aspectos del sistema político de la Restauración han perdurado o si han servido de lección para evitar errores similares en la historia contemporánea de España.
La implantación del régimen de la Restauración. Características y funcionamiento del sistema canovista
1. Localízala en el tiempo y en el espacio.
2. Identifica y explica sus causas.
3. Identifica sus componentes económicos, sociales, políticos y culturales.
4. Explica la evolución de este proceso histórico.
5. Señala los aspectos que han cambiado y que han permanecido en este proceso histórico.
6. Cita si ha tenido alguna influencia en la configuración de la realidad española actual.
2. EL RÉGIMEN DE LA RESTAURACIÓN.
ALFONSO XII Y LA REGENCIA. LA ALTERNANCIA CONSERVADORA Y LIBERAL
El régimen de la Restauración se implantó progresivamente durante el reinado de Alfonso XII y se consolidó durante la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena tras la muerte del rey en 1885.
Fue en este periodo cuando se demostró la viabilidad de la alternancia entre gobiernos conservadores y liberales con independencia de la voluntad popular.
Sin embargo, fue también durante la regencia cuando se iniciaron profundas transformaciones que alteraron el equilibrio del régimen. Al malestar general generado por las debilidades del sistema, se unió el nacimiento de los regionalismos, nacionalismos y del movimiento obrero, y el problema colonial.
2.1. El reinado de Alfonso XII (1875-1885)
El ideólogo de la Restauración borbónica, Antonio Cánovas del Castillo, líder del Partido Conservador, se mantuvo en el poder hasta 1881 en un primer momento. Desde el ala conservadora se estructuraron los partidos dinásticos y se redactó y aprobó el nuevo texto constitucional (1876) en el que quedaron recogidos los fundamentos ideológicos del sistema canovista.
En esta etapa se llevó a cabo la labor de pacificación militar tanto en el interior de España (finalización de la tercera guerra carlista) como en la provincia de Cuba (guerra de los Diez Años) Su gobierno se centró en aprobar medidas restrictivas para fortalecer el control del Estado. Así se restringían derechos que se habían reconocido en la Constitución, como la libertad de expresión y de reunión. El derecho a voto quedó definido como sufragio censitario en la Ley electoral de 1878. Tampoco se aplicaron medidas económicas y laborales para mejorar las condiciones de vida de las clases populares. En el plano administrativo, la tendencia fue centralizar las instituciones.
Entre 1881 y 1884 gobernó el Partido Liberal de Sagasta, que dio inicio al turnismo. En estos años se restableció la libertad de expresión (Ley de Prensa de 1882) y asociación y se crearon comisiones para analizar la situación de la clase obrera.
Tercera guerra carlista (1872-1876)
Causas
• Rivalidad dinástica entre carlistas (pretendiente Carlos VII 3) e isabelinos (Alfonso XII).
• Descontento con el régimen liberal: rechazaban la monarquía constitucional y el turno de partidos.
• Crisis económica y social por las desamortizaciones.
• Defensa de los fueros.
• Inestabilidad política en los años del Sexenio Democrático.
Causas
• Descontento de los cubanos por la explotación colonial y la falta de autonomía.
• Influencia de los movimientos independentistas de la América Hispana y el despertar de un sentimiento nacionalista cubano.
• El autoritarismo y las restricciones del gobierno español sobre el comercio y la autonomía de Cuba.
• Influencia de los Estados Unidos en los intereses cubanos.
• El liderazgo que ejercieron figuras como Carlos Manuel de Céspedes y otros líderes, que comenzaron a organizarse para luchar por la independencia.
Consecuencias
3. No olvides que Carlos VII fue pretendiente al trono de España. Fue líder de los carlistas, un movimiento monárquico que defendía los derechos de su familia sobre la Corona española y se oponía a Isabel II. Su figura representó la lucha por una monarquía tradicional y foral frente al liberalismo.
• Derrota carlista. Exilio del pretendiente al trono a Francia.
• Fin del carlismo como movimiento militar.
• Abolición de los fueros vascos y reorganización política del país.
• Refuerzo del poder de Alfonso XII y del turno pacífico.
• Marginación política del carlismo.
Consecuencias
• Tensión creciente entre España y Cuba; primeros intentos de independencia cubana.
• Acuerdo con la firma de la Paz de Zanjón (1878), sin lograr la independencia. España promete abolir la esclavitud. Fue el tratado que puso fin a la guerra de los Diez Años en Cuba.
• Continuación del dominio colonial español, pero con fuertes movimientos separatistas que seguirán tras la guerra.
• Revueltas posteriores. El conflicto sembró las semillas de los siguientes enfrentamientos: la guerra Chiquita de 1879, una breve insurrección en Cuba, liderada por Máximo Gómez, que tuvo como objetivo continuar la lucha por la independencia tras la Paz de Zanjón, y la guerra de Independencia de Cuba de 1895.
APUNTES PAU
4. Si te preguntan por la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena, no olvides que abarcó desde 1885 hasta 1902, con la firma del Pacto de El Pardo para garantizar la continuidad del sistema canovista. Durante este periodo, Sagasta, al frente del Partido Liberal, impulsó reformas clave como el sufragio universal (1890) y el Código Civil (1890). El turno pacífico de alternancia entre liberales y conservadores, apoyado por caciques, caracterizó la política española. Recuerda que, aunque el sistema otorgó estabilidad interna, la pérdida de las colonias en 1898 reflejó sus limitaciones para afrontar los retos internacionales.

Alfonso XIII y su madre la reina regente María Cristina de Habsburgo-Lorena.

Caricatura del periódico El Loro (1881) sobre el turno pacífico entre los dos grandes partidos de la Restauración borbónica en España, conservadores y liberales. En la imagen superior es el líder liberal Práxedes Mateo-Sagasta el que sirve la mesa del Gobierno conservador presidido por Antonio Cánovas del Castillo, mientras que en la imagen inferior es Cánovas el que hace lo mismo con el Gobierno liberal presidido por Sagasta.
2.2. La regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena (1885-1902)
En 1885 muere el rey Alfonso XII con solo 27 años. La reina María Cristina de Habsburgo-Lorena, embarazada, asumió la regencia 4 hasta la mayoría de edad de Alfonso XIII.
De inmediato, se firmó el Pacto de El Pardo entre los partidos dinásticos para darle continuidad legal al sistema canovista. Ambos partidos se comprometieron a respetar la alternancia en el poder mediante el turno pacífico, acordaron que el Partido Liberal de Sagasta asumiría el gobierno (para evitar que se uniera a los republicanos si no accedía al poder) y garantizaron su apoyo a la reina regente para impedir cualquier intento de deslegitimación que pudiera poner en riesgo la continuidad de la monarquía. Este pacto supuso la consolidación del régimen político de la Restauración.
La regencia se inició con el gobierno del Partido Liberal de Sagasta (1885-1890), el llamado «Parlamento largo», por la duración de esta legislatura, la más extensa de la Restauración. Durante este periodo, Sagasta promovió varias reformas políticas y sociales progresistas con el objetivo de estabilizar España tras el desgaste de los gobiernos anteriores:
• Código de Comercio (1885) .
• Código Civil (1890).
• Ley de Asociaciones (1897).
• Ley de Jurado (1888).
• Sufragio universal masculino (1890).
• Abolición de la esclavitud en Cuba (1886).
Los liberales se opusieron a la concesión de la autonomía a Cuba, al reconocimiento de los regionalismos y nacionalismos, y a la reforma militar que pretendía implantar el servicio militar obligatorio.
Tras el largo gobierno reformista de Sagasta continuaron alternándose conservadores y liberales. La situación política de finales de siglo se agravó tras el asesinato del jefe de Gobierno, Cánovas del Castillo, a manos de un anarquista en 1897. Dos años antes, había estallado un nuevo conflicto colonial que culminó en 1898 con la pérdida de las últimas colonias en el Caribe y en el Pacífico.

Asesinato de Antonio Cánovas del Castillo el 8
2.3. La oposición política al régimen de la Restauración
El sistema político del turno pacífico no permitía una auténtica participación democrática de todas las fuerzas políticas y sociales del país. Esto alimentó la frustración y la lucha de los diversos grupos opositores 5, que buscaron alternativas al sistema político dominante en diferentes formas y niveles.
Fuerzas de oposición
Republicanismo

Carlismo

Características
Ideología: republicana y antimonárquica
Objetivos: abolir la monarquía e instaurar una república. Este movimiento político estaba poco cohesionado y lo conformaban cuatro grupos ideológicos:
1. Federalistas de Pi i Margall
2. Centralistas de Salmerón
3. Posibilistas de Castelar
4. Progresistas de Ruiz Zorrilla
Apoyos sociales: clases populares
Representación parlamentaria: obtuvieron escasa representación parlamentaria
Ideología: monárquica, tradicionalista y católica
Objetivos: defensores de los derechos dinásticos de los descendientes de Carlos María Isidro, del tradicionalismo católico y de los fueros
Apoyos sociales: clero, nobleza, militares y sectores rurales
Acciones: renunció a la lucha armada tras finalizar la tercera guerra carlista (1876). El movimiento se había extendido por Navarra, País Vasco y Cataluña fundamentalmente
Líder: al inicio del reinado de Alfonso XII el líder del carlismo fue Carlos de Borbón y Austria-Este, autotitulado «duque de Madrid» y «conde de la Alcarria», con el nombre de Carlos VII como pretendiente al trono.
Representación parlamentaria: obtuvieron muy pocos escaños
Socialismo Ideología: socialismo con orientación marxista


Objetivos: transformación de la sociedad mediante la lucha de clases y la implantación de un sistema socialista
Acciones: difusión del ideario socialista a través de las Casas del Pueblo, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT).
Apoyos sociales: proletariado urbano
Líderes destacados: Pablo Iglesias Posse, fundador del PSOE y Felipe Sánchez Román
Representación parlamentaria: no obtuvieron representación parlamentaria hasta 1910
Anarquismo Ideología: anarquismo, en contra de cualquier forma de autoridad, incluidos el Estado y la propiedad privada
Objetivos: revolución social, abolición del Estado y creación de una sociedad sin jerarquías
Acciones: huelgas, atentados, propagación de ideas anarquistas
Apoyos sociales: obreros y jornaleros
Organismos: Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE) y la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), primer sindicato anarquista
Líderes: Francisco Ferrer i Guardia y Ricardo Mella
Representación parlamentaria: el anarquismo se opone a cualquier forma de autoridad, por lo que no se constituyeron como partido político ni se presentaron a las elecciones
APUNTES PAU
5. Si te preguntan por la oposición política al régimen de la Restauración, responde que el sistema del turno pacífico, al alternar el poder entre liberales y conservadores, excluía a muchas fuerzas políticas, lo que provocó frustración en amplios sectores de la sociedad. Diferentes grupos, como republicanos, anarquistas y movimientos regionalistas, lucharon por cambiar el sistema político. La falta de una verdadera democracia, sumada a la manipulación electoral, alimentó estas tensiones. Además, los fracasos en la política colonial, como la pérdida de las últimas colonias en 1898, incrementaron la oposición al régimen, que se expresó a través de manifestaciones y revueltas.
APUNTES PAU
6. Si tienes que desarrollar el tema de la alternancia conservadora y liberal, recuerda mencionar que, además de las fuerzas políticas dominantes, hubo regionalismos y nacionalismos como el catalán, cuyas principales ideas se recogen en las Bases de Manresa de 1892. Estas fueron un conjunto de principios políticos formulados por la Lliga Regionalista y que constituyeron un manifiesto a favor de la autonomía de Cataluña dentro de España. Las bases propugnaban la creación de un gobierno propio para Cataluña con un Parlamento y un ejecutivo propios, el control sobre la educación, la administración de justicia, etc. También defendían el derecho a la lengua catalana y la descentralización política.
Estas bases marcaron un hito en la lucha por el autogobierno catalán y sentaron las bases del movimiento autonómico que se consolidó en las décadas posteriores.
APUNTES PAU
7. Al hilo del apunte anterior no olvides mencionar que Blas Infante fue clave en el desarrollo del movimiento regionalista andaluz. Considerado el «Padre de la Patria Andaluza», promovió la identidad andaluza a través de su ideal de autonomía y la reivindicación de la cultura, historia y variedades lingüísticas de Andalucía. En 1918, presentó el Proyecto de Estatuto de Autonomía de Andalucía También fundó la Unión Regionalista Andaluza y promovió el andalucismo como movimiento político y cultural. Su legado sigue siendo central en la historia del regionalismo andaluz y la autonomía de la región.
Nacionalismos y regionalismos
Catalán

Vasco

Gallego

Valenciano

Andaluz

Características
Ideología: regionalista, reivindicaba derechos y autonomía para Cataluña
Origen: impulsado por la burguesía industrial y por el movimiento cultural de la Renaixença (reclama cultura y lengua)
Apoyos sociales: burguesía urbana y clases medias
Líderes: adquirió carácter político con Valentí Almirall, republicano federalista y fundador de la Unió Catalanista. Elaboró las Bases de Manresa 6 (1892), un conjunto de principios políticos que constituyeron un manifiesto a favor de la autonomía de Cataluña. Posteriormente, Prat de la Riba fundó la Lliga Regionalista, primer partido político catalanista
Representación parlamentaria: obtuvieron representación en las Cortes, aunque no lograron superar el bipartidismo
Ideología: nacionalismo vasco, conservador, con vínculos con el catolicismo
Origen: unido al carlismo y a la defensa de sus fueros
Apoyos sociales: burguesía industrial, clases medias y campesinos
Objetivos: defensa de la identidad, la cultura y la autonomía del País Vasco
Líder: movimiento liderado por Sabino Arana, fundador del Partido Nacionalista Vasco y defensor de la lengua vasca, de la existencia de una supuesta raza vasca y de los fueros
Representación parlamentaria: presencia limitada en las Cortes
Ideología: movimiento autonomista de carácter progresista y revolucionario
Origen: surgió del movimiento cultural O Rexurdimento
Apoyos sociales: intelectuales y burguesía local
Objetivos: defensa de las tradiciones gallegas (lengua y cultura)
Líder: el movimiento adquirió un carácter político con Murguía, fundador de la Asociación Regionalista Gallega
Representación parlamentaria: escasa representación en las Cortes
Ideología: movimiento autonomista, moderado y conservador
Origen: conectado con el regionalismo catalán. Una de las primeras instituciones que promovió el regionalismo cultural y lingüístico en la región fue el Centro Valenciano de Cultura
Apoyos sociales: clases medias urbanas, intelectuales, profesionales y burguesía local
Objetivos: autonomía política y económica para la región
Líder: el político y escritor Vicente Blasco Ibáñez fue una de las figuras más destacadas del regionalismo valenciano
Representación parlamentaria: sin apenas representación parlamentaria
Ideología: regionalismo andaluz, reivindicaba la autonomía y la soberanía para Andalucía
Origen: movimiento cantonal republicano
Apoyos sociales: clases populares
Líder: la primera manifestación regionalista fue la elaboración del Proyecto de Constitución Federal para Andalucía. Más tarde, el movimiento se reactivó con Blas Infante 7, considerado el «Padre de la Patria Andaluza», promovió la identidad andaluza a través de su ideal de autonomía y la reivindicación de la cultura, historia y lengua de Andalucía
Representación parlamentaria: el movimiento regionalista andaluz no tuvo una representación clara y sostenida en las Cortes
Emilio Castelar, Discursos parlamentarios (1881)
Responde a las cuestiones del siguiente documento:
a) A qué hecho histórico corresponde el texto.
b) Resume sus ideas principales.
c) Desarrolla la importancia que tuvo y sus consecuencias.
«Hemos entrado en un nuevo periodo político al que he consagrado mi obra desde 1874. El Ministerio presidido por Cánovas había prestado relevantes servicios, terminando la guerra civil en España y en Cuba. Pero no había sabido controlar el orden alcanzado por los sacrificios de todos, con la libertad de todos. Y la nación a pesar de sus desgracias históricas, ama los principios liberales. Y debo decirle que el señor Sagasta los aplica con sinceridad y con deseo de no asustarse de los inconvenientes que trae consigo. Ha colgado la Ley de Imprenta en el Museo Arqueológico de las leyes inútiles; ha abierto la Universidad a todas las ideas y a todas las escuelas; ha dejado un amplio derecho de reunión que usa la democracia según le place y ha entrado en un periodo tal de libertades prácticas y tangibles que no podemos envidiar cosa alguna a los pueblos más liberales de la tierra: Nosotros, sí sabemos mantener la paz pública y el orden regular en las calles y en los campos […]».
Emilio Castelar: Discursos parlamentarios, 1881.
ACTIVIDAD 7
a) Ten en cuenta los nombres mencionados en el texto (el de Cánovas y Sagasta y el del propio autor del discurso). Piensa en el contexto político de España a finales del siglo XIX, especialmente en relación con la Restauración después de un periodo de inestabilidad. ¿Qué proceso político importante tuvo lugar en esa época? Fíjate también en el año de pronunciación del discurso, ¿quién empezó a gobernar ese año?
b) Presta atención al texto, el autor menciona la transición a un nuevo periodo político y el contraste entre las políticas de los dos líderes mencionados. Identifica los temas clave a los que se hace referencia, como la libertad de prensa, los derechos de reunión y educación, además de los principios liberales y cómo estos se implementaron. ¿Cómo describe el autor las medidas de Sagasta y el periodo político en el que se desarrollaron?
c) Este discurso refleja el auge de las libertades durante el primer periodo en que gobernaron los liberales (recuerda citar de nuevo a su líder, Sagasta), que contrasta con las políticas de la anterior etapa de gobierno (menciona de nuevo quiénes gobernaban y cuál era su dirigente). Estas reformas facilitaron un mayor acceso a la participación y la difusión de ideas en la sociedad española, aunque, a su vez, el sistema del turno pacífico limitó una verdadera representación democrática. Las medidas de Sagasta fueron esenciales para el desarrollo de la modernidad política en España, pero también alimentaron la oposición de sectores que se sentían excluidos del poder real.
ACTIVIDAD 8
El régimen de la Restauración. Alfonso XII y la regencia. La alternancia conservadora y liberal
Responde al siguiente tema:
El régimen de la Restauración. Alfonso XII y la regencia.
La alternancia conservadora y liberal.
Hazlo contestando a las siguientes cuestiones:
1. Localízalo en el tiempo y en el espacio.
2. Identifica y explica sus causas.
3. Identifica sus componentes económicos, sociales, políticos y culturales.
4. Explica la evolución de este proceso histórico.
5. Señala los aspectos que han cambiado y que han permanecido en este proceso histórico.
6. Cita si ha tenido alguna influencia en la configuración de la realidad española actual.
1. No olvides que el régimen de la Restauración se implantó y consolidó en el último cuarto del siglo XIX en España. Toma como referencia el año 1874 en el que se pusieron en marcha los mecanismos necesarios para restaurar la monarquía borbónica en la persona del príncipe Alfonso, además de otras fechas relevantes. 2. Reflexiona sobre el legado del Sexenio Democrático y los problemas políticos, sociales y económicos que afectaban al país en ese momento. Considera también el impacto de los conflictos internos como el carlismo y las luchas por el poder. Analiza el contexto de inestabilidad política y los intereses de Cánovas en crear un sistema basado en el orden y la reconciliación. 3. Investiga cómo se organizó el sistema canovista y destaca la alternancia pacífica en el poder entre los partidos. Piensa en el rol moderador de la Corona y cómo Cánovas consolidó la hegemonía conservadora en esta etapa. Reflexiona sobre los logros en términos de estabilidad política y social. Considera también cómo se gestionaron los conflictos internos, como la tercera guerra carlista o la guerra de los Diez Años y los avances en la consolidación del régimen. 4. Analiza el papel de M.ª Cristina como regente tras la muerte de Alfonso XII y las estrategias empleadas por los partidos para mantener la estabilidad del sistema político. 5. Entre los aspectos que se mantuvieron, destaca la alternancia política de los dos principales partidos en el poder; entre los que cambiaron, cita el crecimiento de los nacionalismos periféricos, el surgimiento de las organizaciones obreras y el final de última guerra carlista. 6. Reflexiona sobre si algunos elementos del sistema político de la Restauración o los movimientos de oposición han dejado huella en las instituciones o los debates regionales o nacionalistas actuales.

José Martí fue una figura clave en la lucha por la independencia de Cuba del dominio español. Defensor de la justicia social y la libertad, fue uno de los fundadores del Partido Revolucionario Cubano y murió en combate durante la guerra de Independencia de Cuba.
3. GUERRA COLONIAL Y CRISIS DE 1898
A finales del siglo XIX, España tuvo que enfrentarse a uno de los acontecimientos más trascendentales de nuestra historia: la pérdida de los restos del antiguo, extenso y poderoso imperio colonial. Este hecho generó graves repercusiones en el ámbito militar y político, y produjo una crisis de conciencia nacional que se prolongó hasta bien entrado el siglo XX.
El origen del conflicto obedece fundamentalmente a dos causas: la inadecuada política colonial llevada a cabo por los partidos dinásticos, incapaces de aplicar reformas administrativas y económicas, y los intereses expansionistas de Estados Unidos.
3.1. La situación de las colonias españolas a finales del siglo XIX
Tras la emancipación de toda la América española continental en el primer tercio del siglo XIX, España aún mantenía las islas de Cuba y Puerto Rico en las Antillas y los archipiélagos de Filipinas, las Carolinas, las Marianas, las Palaos y la isla de Guam en el Pacífico.
Cuba
Puerto Rico

España en 1900
Territorios cedidos a EE.UU.
Elobey, Annobón y Corisco
Territorios vendidos a Alemania 0 2 500 5 000 km

APUNTES PAU


8. Si te preguntan por este tema, es importante que entre las causas destaques la Paz de Zanjón (1878), que fue el tratado que puso fin a la Guerra de los Diez Años iniciada en 1868 en Cuba. Firmada entre el Gobierno español y los insurgentes cubanos, otorgó algunas reformas, como la abolición de la esclavitud y la promesa de una mayor autonomía para Cuba, pero finalmente no se facilitó el autogobierno cubano, lo que provocó frustración en muchos sectores.
y José Martí, uno de los fundadores del Partido Revolucionario Cubano. Estados Unidos, principal receptor de las exportaciones azucareras, ofreció ayuda a las guerrillas revolucionarias.
Pese a lo acordado en la Paz de Zanjón de 1878 8, que dio fin a la conocida como guerra de los Diez Años o guerra Grande, el Gobierno de España fue incapaz de establecer un régimen de autogobierno en la isla, lo que favoreció el estallido de nuevas insurrecciones entre 1879 y 1885.
La definitiva guerra de la Independencia de Cuba se inició en 1895 con el grito de Baire, una sublevación independentista contra la metrópoli. El Gobierno liberal intentó una política de negociación y envió al general Martínez Campos a la isla. Incapaz de aplicar medidas represivas contra los insurrectos fue sustituido por el general Valeriano Weyler, quien aplicó métodos de enorme crueldad para acabar con los insurrectos. Obligó a los campesinos cubanos a concentrarse en zonas controladas por los españoles (auténticos campos de concentración). El objetivo era privar a los insurgentes cubanos y a las guerrillas de apoyo logístico y población para dificultar así su resistencia. Este sistema provocó una gran escasez de alimentos y recursos, y miles de cubanos murieron debido a las malas condiciones, enfermedades y hambre, lo que generó una enorme controversia internacional. En 1897, Sagasta tomó el relevo en el Gobierno y envió al general Ramón Blanco a la isla, que decretó la autonomía y una amnistía política. Las medidas llegaron demasiado tarde. Estados Unidos ya había decidido intervenir.

Isla de los Pinos






Mar Caribe







































Islas Caimán (R. U.)






Principales áreas independentistas
Área de expansión independentista
Área de resistencia española Última zona de resistencia española

Ruta de José Martí
Ruta del general Antonio Maceo Gómez
Principales focos de sublevación en 1895
Trochas fortificadas españolas Intervención militar de Estados Unidos



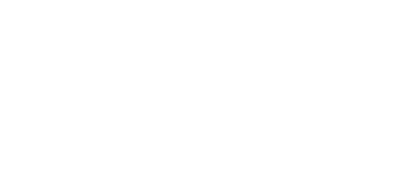
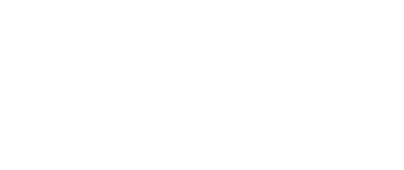


José Rizal (izda.) fue un líder intelectual filipino que luchó por la independencia de Filipinas del dominio español. Fue ejecutado por las autoridades coloniales, convirtiéndose en un mártir para la causa filipina, que fue continuada desde el exilio por Emilio Aguinaldo (dcha.), a la postre, primer presidente de Filipinas.
APUNTES PAU
9. Si te preguntan por las causas de la crisis de 1898, no olvides abordar tres aspectos clave: la intervención de Estados Unidos, la situación interna de las colonias españolas a finales del siglo XIX y el contexto internacional. Primero, destaca el interés de Estados Unidos en expandir su influencia en el Caribe y el Pacífico. Luego, analiza las dificultades que enfrentaban las colonias españolas, especialmente en Cuba, con los movimientos independentistas y la falta de recursos para mantener el control. Finalmente, señala el contexto global de imperialismo y la competencia entre potencias, que exacerbó las tensiones y llevó al conflicto de la guerra hispano-estadounidense.
Filipinas
En 1896, Filipinas vivió un levantamiento liderado por José Rizal, intelectual filipino, reformista y crítico del dominio español. Rizal abogaba por la igualdad de derechos para los filipinos, pero sus ideas reformistas, plasmadas en obras como Noli me tangere y El filibusterismo, despertaron el rechazo del gobierno colonial. Aunque Rizal no apoyaba la violencia, su influencia intelectual inspiró a la sociedad secreta Katipunan, fundada por Andrés Bonifacio, que optó por la vía armada.
El Katipunan organizó una insurrección en agosto de 1896, pero una fuerte represión española intentó sofocar el movimiento. Rizal, acusado de instigar la rebelión, fue arrestado y ejecutado en diciembre de ese año, lo que hizo que se considerase un símbolo del nacionalismo filipino. A pesar de la represión, el movimiento independentista no cesó. Tras la ejecución de Bonifacio en 1897 por disputas internas en el Katipunan, Emilio Aguinaldo asumió el liderazgo del movimiento, lo consolidó y logró victorias significativas en Luzón.
La estrategia española para contener el conflicto incluyó el uso de tropas peninsulares y la negociación de un armisticio en Biak-na-Bató en 1897, que permitió la salida de Aguinaldo al exilio a cambio de ciertas reformas. Sin embargo, las reformas prometidas no se materializaron, lo que alimentó la desconfianza hacia el Gobierno español y prolongó el conflicto. La rebelión en Filipinas puso de manifiesto la debilidad administrativa y militar de España en sus colonias y la creciente conciencia nacionalista entre los filipinos, quienes comenzaron a exigir no solo reformas, sino la independencia completa. Por tanto, la ejecución de Rizal y la resistencia armada simbolizaron el inicio de un movimiento nacionalista que cambiaría el futuro del archipiélago.
3.2. La intervención de Estados Unidos
La intervención de Estados Unidos 9 en el conflicto colonial contó con el apoyo de la opinión pública estadounidense, influida por los ideólogos del imperialismo. El 15 de febrero de 1898 estalló en el puerto de La Habana el acorazado estadounidense Maine. La fortuita explosión causó 254 muertos. De inmediato, el Gobierno y la prensa amarillista estadounidense atribuyeron toda la responsabilidad a España y exigieron la renuncia de Cuba a España. Estos hechos precipitaron el estallido de la guerra hispano-estadounidense. La guerra se inició en Filipinas. Tras tres años de movilizaciones, el ejército español parecía tener controlada la insurrección independentista. En la primavera de 1898 una flota norteamericana se dirigió a las islas para apoyar a los insurrectos. El 1 de mayo de 1898, en la batalla de Cavite, la flota naval española fue aniquilada por la estadounidense, mejor preparada material y técnicamente. En agosto Manila capituló.
En Cuba, la flota naval española, sitiada en Santiago, fue derrotada el 3 de julio de 1898. Seguidamente, los estadounidenses tomaron Guantánamo y Puerto Rico.



Los supervivientes del destacamento de Baler son conocidos hasta el día de hoy como «los últimos de Filipinas», por ser los últimos soldados españoles que lucharon contra los independentistas filipinos, incluso una vez firmado el Tratado de París.
El acorazado Maine en la bahía de la Habana
Responde a las cuestiones del siguiente documento:
a) Qué representa la imagen.
b) Resume sus ideas principales.
c) Desarrolla la importancia que tuvo y sus consecuencias.
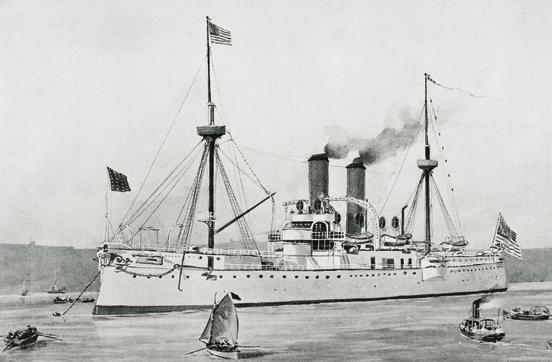
El acorazado Maine en la bahía de La Habana, publicado en La Ilustración Española y Americana.
ACTIVIDAD 9
a) Cuando observes la imagen y su pie descubrirás que está relacionada con un evento que ocurrió al final de una guerra entre España y Estados Unidos. Piensa en un conflicto bélico que llevó a un cambio significativo en las colonias españolas en el siglo XIX.
b) Fíjate bien en la imagen y piensa en las relaciones entre España, Cuba y Estados Unidos a finales del siglo XIX. No olvides destacar por qué un barco de guerra estadounidense estaba en la bahía de La Habana, qué ocurrió con el Maine en febrero de 1898 y qué impacto tuvo su hundimiento a nivel internacional y periodístico, especialmente en Estados Unidos. Señala cómo afectó este suceso a las tensiones entre España y Estados Unidos.
c) Analiza cómo el hundimiento del Maine fue el catalizador para la intervención de Estados Unidos en la guerra hispano-estadounidense. La prensa jugó un papel clave al difundir teorías sensacionalistas sobre el ataque, lo que influyó en la opinión pública estadounidense a favor de la guerra. Como consecuencia, España perdió sus últimas colonias, incluyendo Cuba, Filipinas y Puerto Rico.
Amplía información sobre el papel de la prensa (sensacionalismo o yellow journalism) en la difusión de este evento y el fomento del conflicto.
3.3. El Tratado de París
El 10 de diciembre de 1898 se firmó el Tratado de París en los siguientes términos:
• España renunciaba a Cuba (aunque oficialmente independiente, quedó bajo el control estadounidense).
• Cedió a Estados Unidos las islas Filipinas, por 20 millones de dólares, Puerto Rico y la isla de Guam en el archipiélago de las Marianas.
En 1899, el Gobierno español vendió a Alemania, por 15 millones de dólares, el resto de las islas Marianas, las Carolinas y las Palaos.
Con este acto España perdió definitivamente las últimas plazas de nuestro imperio colonial en América, Asia y Oceanía, lo que representó un golpe decisivo a nivel internacional.
Responde a las cuestiones del siguiente documento: Tratado de Paz entre España y Estados Unidos de América (1898)
«S. M. la Reina Regente de España, en nombre de su augusto hijo D. Alfonso XIII y los Estados Unidos de América, deseando poner término al estado de guerra hoy existente entre ambas naciones […] previa discusión de las materias pendientes han convenido en los siguientes artículos:
1.º España renuncia a todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba. En atención a que dicha isla, cuando sea evacuada por España, va a ser ocupada por los Estados Unidos […].
2.º España cede a los Estados Unidos la isla de Puerto Rico y las demás que ahora están bajo su soberanía en las Islas Occidentales y la isla de Guam en el archipiélago de las Marianas o Ladrones.
3.º España cede a los Estados Unidos el archipiélago conocido por las Islas Filipinas […]. Los Estados Unidos pagarán a España la suma de veinte millones de dólares dentro de los tres meses después del canje de ratificaciones del presente Tratado […].
4.º Los Estados Unidos, durante el término de diez años a contar desde el canje de ratificación del presente Tratado, admitirán en los puertos de las Islas Filipinas los buques y mercancías españolas, bajo las mismas condiciones que los buques y mercancías de los Estados Unidos […]». Tratado de Paz entre España y Estados Unidos de América, 10 de diciembre de 1898.
a) A qué hecho histórico corresponde el texto.
El texto se refiere al Tratado de París de 1898, que puso fin a la guerra hispano-estadounidense. Fue firmado entre España y Estados Unidos el 10 de diciembre de 1898. En este tratado, España renunció a su soberanía sobre Cuba y cedió varios territorios coloniales (Puerto Rico, Filipinas y Guam) a Estados Unidos, lo que marcó el fin del imperio colonial español en el Caribe y el Pacífico.
b) Resume sus ideas principales.
El Tratado de París de 1898 estipula que España renunciaba a su soberanía sobre Cuba y cedía a los Estados Unidos Puerto Rico, Filipinas y Guam. Estados Unidos, a cambio, pagó 20 millones de dólares a España. También se establecía la igualdad de condiciones para los buques y mercancías españolas en los puertos filipinos durante diez años. Este tratado precipitó la venta en 1899 de las últimas islas españolas del océano Pacífico (Palaos, Carolinas y Marianas) a Alemania.
c) Desarrolla la importancia que tuvo y sus consecuencias.
La firma del Tratado de París marcó un cambio radical en la política internacional, ya que España perdió las últimas colonias del imperio español. Este acto consolidó la expansión de Estados Unidos como potencia mundial, mientras que España enfrentaba una profunda crisis interna y pasaba a ser una potencia de segunda fila. El tratado, además, mostró el impacto de la intervención de Estados Unidos en los asuntos coloniales, y condicionó la relación de España con sus antiguos territorios y potencias internacionales.
3.4. Las consecuencias internas del conflicto
A las consecuencias derivadas de la derrota de España en la guerra hispanoestadounidense de 1898 se conoce como desastre del 98. Este conflicto, que culminó con la firma del Tratado de París, tuvo importantes repercusiones:
CONSECUENCIAS
Demográficas
España perdió alrededor de 60 000 combatientes.
La mayoría fueron muertes por enfermedades tropicales (fiebre amarilla, malaria, etc.) que diezmaron las tropas españolas.
Políticas
Se criticó con dureza la ineptitud de los gobiernos, pero el sistema político de la Restauración sobrevivió al desastre. Internacionalmente España se convirtió en una potencia de segunda fila.
Económicas
Pérdida de las riquezas y mercados coloniales, aunque muchos empresarios repatriaron sus capitales, lo que propició un gran desarrollo de la banca española.
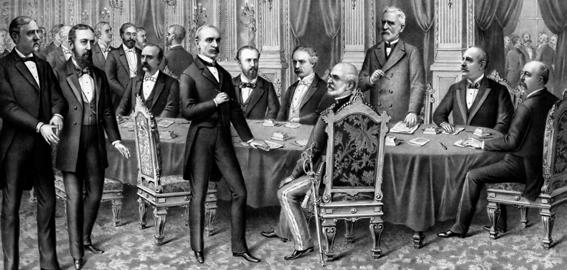
Muertos en Cuba y Filipinas (1895-1898)
Responde a las cuestiones del siguiente documento:
a) A qué hecho histórico se refiere la tabla.
b) Resume sus ideas principales.
c) Desarrolla la importancia que tuvo y sus consecuencias.
Muertos en Cuba y Filipinas (1895-1898)
En guerra 1 general 60 oficiales 1 314 soldados
Por heridas 1 general 81 oficiales 704 soldados
Por fiebre amarilla – 313 oficiales 13 000 soldados
Por otras enfermedades – 127 oficiales 40 000 soldados
En la travesía – – 60 soldados
Total 2 generales 581 oficiales 55 078 soldados
Melchor Fernández Almagro: Historia política de la España Contemporánea, vol. III, Madrid, 1968.
Ideológicas
Crisis de conciencia nacional que se manifestó en dos movimientos: uno literario, la Generación del 98, y otro intelectual y político, el Regeneracionismo.
Kurz y Allison, Grabado del Tratado de paz hispanoestadounidense, París, 1898.
ACTIVIDAD 10
a) Observa las fechas (1895-1898) y relaciona estos años con los conflictos en los que España estaba involucrada en sus colonias de ultramar. Piensa qué dos territorios se mencionan (Cuba y Filipinas) y qué estaba ocurriendo allí en ese momento respecto a movimientos independentistas y guerras.
b) Analiza las causas de las muertes: ¿son más por el combate o por otras razones? Reflexiona sobre las condiciones en las que se encontraban las tropas españolas. Fíjate en las cifras de soldados afectados frente a los oficiales y generales. ¿Qué diferencias puedes identificar y qué sugiere esto sobre las realidades del conflicto?
c) Reflexiona sobre cómo estas cifras pudieron influir en la capacidad de España para mantener el control en sus colonias. Relaciona los datos con el resultado de la guerra hispano-estadounidense de 1898. ¿Qué papel jugaron las bajas humanas y las condiciones sanitarias en el desenlace? Considera cómo este episodio marcó el final del Imperio español y cómo afectó a la política y sociedad en España.
DOCUMENTO 2
María Lejárraga

María Lejárraga fue una de las autoras destacadas de la Generación del 98. Publicó bajo el nombre de su marido numerosas obras a favor del movimiento feminista.
Otras autoras que no debemos dejar de conocer fueron Victoria Kent, Carmen de Burgos, María de Maeztu o Clara Campoamor.

Generación del 98 y Regeneracionismo
El desastre del 98 marcó el fin del imperio colonial español y produjo una profunda crisis política, social y económica en España. Se consideró un desastre porque, además de la pérdida territorial, evidenció la decadencia de las instituciones españolas y su atraso respecto a las grandes potencias mundiales. Surgieron así dos grandes movimientos: uno literario y otro político, que estuvieron profundamente interconectados, ya que muchos autores de la Generación del 98 también compartieron las preocupaciones del Regeneracionismo.
La Generación del 98 estaba constituida por un grupo de escritores, ensayistas y pensadores españoles activos entre finales del siglo XIX y principios del XX, que surgió como respuesta a la crisis de 1898.
Sus características principales fueron las siguientes:
• Crítica a la decadencia de España: se reflejó una profunda preocupación por el atraso económico, político y social del país.
• Desolación existencial: muchos miembros de esta generación se sintieron pesimistas y angustiados por el destino de España, pero también reflexionaron sobre su identidad y su lugar en el mundo.
• Estilo literario: la literatura de la Generación del 98 se caracteriza por un lenguaje preciso, a menudo sobrio y directo. Su estilo tiende al simbolismo y a la renovación estética, con una fuerte influencia de la tradición literaria española.
Entre sus autores destacamos:
• Miguel de Unamuno: filósofo y escritor, centrado en el tema de la identidad española y el conflicto entre la fe y la razón.
• Antonio Machado: poeta andaluz cuya obra se caracteriza por una profunda reflexión sobre el tiempo, el paisaje y la naturaleza de España.
• Azorín (José Martínez Ruiz): novelísticamente aborda la identidad española, con un enfoque en la introspección y el análisis de la realidad cotidiana.
• Ramiro de Maeztu: ensayista que defendió una visión de la España tradicional y católica.
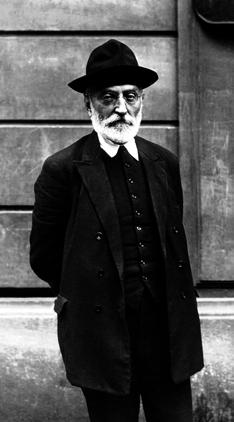
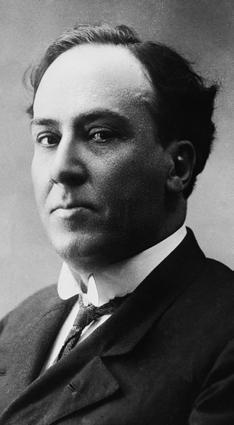

El Regeneracionismo fue un movimiento ideológico y de acción política que surgió también en respuesta a la crisis de 1898. Buscaba una transformación profunda de la sociedad española para superar sus problemas estructurales. Sus características principales son las siguientes:
• Crítica al sistema político y social: el regeneracionismo cuestionó las instituciones políticas tradicionales y la corrupción, por lo que propuso una reforma integral de España.
• Recuperación de valores tradicionales: los regeneracionistas apostaron por una vuelta a los valores fundamentales de la cultura española, como el respeto por la educación, la moralidad y la espiritualidad.
• Reformas económicas y sociales: a menudo abogaron por una modernización económica y un enfoque en la educación como herramientas esenciales para el progreso de España.
Entre sus representantes destacamos:
• Francisco Silvela: político y escritor español, líder del Partido Conservador tras la muerte de Cánovas del Castillo. Destacó por su intento de regenerar la política española tras el desastre del 98. Como presidente del Consejo de Ministros, promovió reformas para modernizar la administración pública y reorganizar el sistema fiscal. Su famoso artículo «Sin pulso» reflejaba el pesimismo tras la pérdida de las colonias.
• Joaquín Costa: intelectual y político regeneracionista. Es conocido por su lema «Escuela y despensa» y su crítica a la oligarquía y el caciquismo. Promovió reformas educativas, agrarias y sociales para modernizar España y superar su atraso. Gran parte de su pensamiento se condensó en su famosa obra Oligarquía y Caciquismo, que influyó en el movimiento regeneracionista.
• Ángel Ganivet: filósofo y escritor que promovió un ideal de regeneración cultural y moral para España.
• José Martínez Ruiz (Azorín): aunque también forma parte de la Generación del 98, Azorín fue un firme defensor del regeneracionismo, particularmente en términos de la renovación de la vida política y social.
• Ramón y Cajal: científico que contribuyó a la regeneración de la ciencia y la educación en España.
Aspecto
Definición
Generación del 98
Movimiento literario y filosófico que surgió tras la crisis del 98.
Contexto histórico Inspirado por la crisis de 1898 (pérdida de las últimas colonias españolas).
Enfoque principal Reflexión intelectual y estética sobre España, su identidad y su decadencia. Crítica al sistema político.
Protagonistas Escritores y filósofos: Miguel de Unamuno, Pío Baroja, Antonio Machado, Azorín, Valle-Inclán.

Francisco Silvela, político y presidente del gobierno español en los años 1899, 1900, 1902 y 1903.
Regeneracionismo
Movimiento político y social enfocado en la reforma y modernización de España.
Surgió como respuesta al atraso socioeconómico y político de España tras el desastre del 98.
Propuestas prácticas para regenerar la nación: acabar con la corrupción, el atraso económico y la deficiente educación.
Políticos y pensadores: Francisco Silvela, Joaquín Costa, Ricardo Macías Picavea, entre otros.
Frase representativa «España es el problema y Europa la solución» (Unamuno). «Escuela, despensa y doble llave al sepulcro del Cid» (Joaquín Costa).
Impacto Influyó en la literatura y el pensamiento español del siglo XX.
Sentó las bases de algunas reformas en la política y la sociedad españolas.
ACTIVIDAD 11
PISTAS PAU
a) El texto se refiere al desastre del 98, un conflicto bélico que llevó a la derrota de España frente a un país norteamericano a finales del siglo XIX (cita el año) con la consecuente pérdida de sus últimas colonias en Asia y América (menciona con concreción qué territorios se perdieron).
b) Fíjate bien en la reflexión que hace el autor (recuerda escribir su nombre, el cargo que representa) sobre la decisión de no rendirse sin resistencia ante el ultimátum de Estados Unidos. Considera las afirmaciones del autor sobre cómo la resistencia preservó la dignidad de España y sobre la posible percepción nacional si el país se hubiese rendido.
c) El desastre de 1898 tuvo consecuencias militares (decenas de miles perdieron la vida), territoriales (pérdida del territorio español en América y Asia), geopolíticas (internacionalmente, el paso de España a ser una potencia de segunda fila), económicas (pérdida de riquezas y mercados, y repatriación de capitales) y otras muy importantes de carácter ideológico (crisis de identidad). Por último, explica los movimientos culturales y políticos que surgieron: generación del 98 y el Regeneracionismo.
ACTIVIDAD 12
PISTAS PAU
La polémica del desastre
Responde a las cuestiones del siguiente documento:
a) A qué hecho histórico corresponde el texto.
b) Resumen sus ideas principales.
c) Desarrolla la importancia que tuvo y sus consecuencias.
«¿Qué quería S. S. que hubiese hecho? ¿Que ante ese ultimátum requiriéndonos para que abandonáramos Cuba hubiésemos cedido en el acto y les hubiéramos entregado Cuba solo porque los norteamericanos la querían? ¡Ah! Su Señoría que se lamenta de cómo ha venido el ejército español, Su Señoría que se lamenta de la situación en que se halla España, ¿cómo se lamentaría [...] si hubiéramos cedido sin más ni más a la pretensión de los Estados Unidos de despedirnos, como se puede despedir a un lacayo, de un país en que llevábamos 400 años de dominación y en que teníamos 200 000 soldados y entre voluntarios y guerrilleros otros 100 000, es decir, un ejército de 300 000 hombres? ¡Ah! ¿Era eso posible? Claro está que nosotros no podíamos hacer más de lo que hemos hecho, defendiéndonos de la agresión como hemos podido y hasta donde hemos podido; hemos sido vencidos, pero después el vencido no ha quedado deshonrado; en cambio, si nuestros soldados hubieran venido sin hacer la más mínima resistencia [...] ¡ah! entonces España hubiera quedado borrada del número de las naciones civilizadas y nuestro ejército no hubiera venido cubierto por la desgracia ni la nación sería en estos momentos desgraciada; no, nuestro ejército hubiese venido cubierto de oprobio y la nación española sería una nación despreciable [...]». Sagasta, presidente del Consejo de Ministros, a Salmerón, Diario de Sesiones del Congreso, 23 de febrero de 1899.
Guerra colonial y crisis de 1898
Responde al tema contestando a las cuestiones:
Guerra colonial y crisis de 1898
1. Cita cuándo comienzan las guerras coloniales en cada lugar, el momento en que interviene Estados Unidos y el año de finalización 2. Entre las causas destacan la inadecuada política colonial de los partidos dinásticos y los intereses expansionistas de Estados Unidos (recuerda mencionar el episodio del Maine). 3. Señala los componentes económicos, sociales, políticos y culturales de este hecho histórico: en Cuba, explotación económica, falta de autonomía política y derechos, la influencia de Estados Unidos y los ideales independentistas (José Martí). En Filipinas, sobresalen los movimientos nacionalistas (José Rizal) y el resentimiento hacia la administración colonial. 4. Recuerda que la guerra colonial comienza antes, pero que en 1898 se precipita su finalización debido al poderío militar de Estados Unidos y el desgaste español. En Filipinas, las rebeliones locales ayudaron a Estados Unidos a vencer. España fue superada por la tecnología y la estrategia militar de Estados Unidos. 5. Acuérdate de explicar en qué términos se firmó el Tratado de París en diciembre de 1898. Tratado que marcó el fin del imperio colonial. Cuando expongas las consecuencias del conflicto, clasifícalas por categorías: demográficas (Weyler), económicas, políticas e ideológicas. Relaciona las consecuencias del desastre del 98 con la fuerte crisis moral y el profundo pesimismo que sintió la sociedad española, lo que dio lugar a dos movimientos: uno literario, la Generación del 98, grupo de intelectuales que reflexionaron sobre la identidad española y el sentido de la nación; y otro político y social, el Regeneracionismo, movimiento que buscaba modernizar España. 6. Reflexiona sobre la crisis del 98 y el fin de la España imperial y cómo en la actualidad siguen vigentes algunos debates sobre regeneración política y modernización.
1. Localízalo en el tiempo y en el espacio.
2. Identifica y explica sus causas.
3. Identifica sus componentes económicos, sociales, políticos y culturales.
4. Explica la evolución de este proceso histórico.
5. Señala los aspectos que han cambiado y que han permanecido en este proceso histórico.
6. Cita si ha tenido alguna influencia en la configuración de la realidad española actual.
PREPARANDO LA PA U
MODELO DE PRUEBA
El examen consta de tres bloques cuyas preguntas habrá que responder según lo indicado:
Bloque I
Hasta 2 puntos en total, de 0 a 1 punto por cuestión.
Responde a las dos cuestiones planteadas:
1. Señala los dos monarcas de más amplio reinado en el siglo XVI y las diferencias en su política exterior.
2. Cita alguno de los validos del reinado de Felipe IV. Explica en qué consiste la figura del valido y la importancia que tuvo en el siglo XVII.
Bloque II
De 0 a 4 puntos: a) de 0 a 1; b) de 0 a 1,5; c) de 0 a 1,5
Responde a las cuestiones del siguiente documento:
«La guerra no es contra el español que, en el seguro de sus hijos y en el acatamiento a la patria que se ganen, podrá gozar respetado, y aún amado, de la libertad que sólo arrollará a los que le salgan, imprevisores, al camino. Nosotros, los cubanos, empezamos la guerra, y los cubanos y los españoles la terminaremos […]. No hay odio en el pecho antillano, y el cubano saluda en la muerte al español a quien la crueldad del ejército forzoso arrancó de sus casas y su terreno para venir a asesinar en pecho de hombres la libertad que él mismo ansía. Más que saludarlo en la muerte quisiera la Revolución acogerlo en vida, y la República será un tranquilo hogar para todos los españoles laboriosos y honestos, que podrán gozar en ella de la libertad y de los bienes que no habrían de encontrar aún por largo tiempo en la flaqueza, la apatía y los vicios políticos de su país […]».
José Martí y Máximo Gómez, Manifiesto de Montecristi (Montecristi Santo Domingo, 25/3/1895).
a) A qué hecho histórico corresponde.
b) Resume sus ideas principales.
c) Desarrolla la importancia que tuvo y sus consecuencias.
Bloque III
De 0 a 4 puntos: criterio a) de 0 a 2 puntos; criterio b) de 0 a 2 puntos.
Responde al siguiente tema:
Guerra colonial y crisis de 1898.
PREPARANDO LA PA U
UNA BUENA RESPUESTA
Bloque I
1. En el siglo XVI, los dos monarcas con más amplio reinado fueron Carlos I (1516-1556) y Felipe II (1556-1598).
Aunque ambos gobernaron vastos territorios y compartían objetivos relacionados con la consolidación del poder de la monarquía hispánica, sus políticas exteriores diferían significativamente.
Carlos I, también emperador del Sacro Imperio Romano Germánico como Carlos V, centró su política exterior en la defensa del catolicismo frente a la Reforma protestante y en contener el poder de Francia y el Imperio otomano. Su política era de carácter universalista y buscaba preservar la hegemonía en Europa mediante alianzas, guerras y su título imperial, lo que lo llevó a enfrentarse a múltiples frentes simultáneamente. Su corte era itinerante y pasó viajando gran parte de su vida.
Por otro lado, Felipe II, su hijo, que no fue emperador del Sacro Imperio, adoptó un enfoque más centrado en los territorios españoles, conocido como la «política hispánica». Mantuvo la defensa del catolicismo como prioridad, pero concentró sus esfuerzos en la lucha contra Inglaterra, en sofocar la rebelión de los Países Bajos y en la expansión marítima en América. Felipe II lideró la monarquía desde un enfoque más administrativo y territorial, con Madrid como centro de operaciones.
Mientras Carlos I buscaba mantener el equilibrio europeo mediante su poder imperial, Felipe II consolidó una política más defensiva y religiosa, enfocada en los intereses específicos de la Monarquía Hispánica.
2. Uno de los validos más destacados del reinado de Felipe IV fue el conde-duque de Olivares (Gaspar de Guzmán). La figura del valido en el siglo XVII fue muy importante. El valido era el hombre de confianza del monarca que asumía gran parte de las tareas de gobierno y actuaba como su principal consejero y gestor. Este fenómeno se debía a la creciente complejidad administrativa de las monarquías y a la tendencia de los reyes a delegar el poder en personas cercanas y leales, en lugar de confiar en las instituciones tradicionales. Los validos no ocupaban cargos oficiales de gobierno, pero su influencia les permitía dirigir la política interior y exterior. En el caso de Olivares, ejerció un papel clave en la centralización del poder en la Monarquía Hispánica, con el impulso de medidas como la Unión de Armas, que buscaba redistribuir las cargas militares entre los distintos territorios del imperio.
La importancia de los validos en el siglo XVII radicaba en que concentraron un poder político enorme y que algunos fueron muy corruptos, lo que generó tanto avances como tensiones. Por un lado, podían implementar reformas ambiciosas; por otro, su gestión personalista a menudo suscitaba críticas y recelos, especialmente en tiempos de crisis. El conde-duque de Olivares, por ejemplo, enfrentó fuertes oposiciones debido a la crisis económica y las derrotas militares, lo que culminó en su caída en desgracia en 1643. Pronto fue sustituido por su sobrino Luis Méndez de Haro.
Bloque II
a) El documento corresponde al Manifiesto de Montecristi, firmado el 25 de marzo de 1895 por José Martí y Máximo Gómez en Santo Domingo. Este texto marca el inicio de la guerra de Independencia de Cuba (1895-1898), también conocida como la guerra del 95 o la última guerra de independencia cubana contra España.
b) Este manifiesto es considerado uno de los textos fundamentales en la historia de la independencia de Cuba, ya que establece las bases ideológicas, políticas y éticas de la lucha contra el dominio colonial español. Los autores del manifiesto exponen las siguientes ideas:
1. La guerra no está dirigida contra el pueblo español, sino contra el sistema colonial opresor.
2. Se enfatiza la intención de construir una república libre y justa que incluya a todos los habitantes laboriosos y honestos, sin importar su origen.
3. Se condena la crueldad del ejército forzoso, compuesto por soldados obligados a combatir por un régimen que no les representa ni les beneficia.
4. Se señala la debilidad política, la apatía y los vicios del sistema español como causa de su incapacidad para ofrecer libertad y prosperidad a sus ciudadanos.
PREPARANDO LA PA U
5. El manifiesto expresa respeto y compasión hacia los soldados españoles, y ofrece una coexistencia pacífica en una futura Cuba independiente.
6. Proclama que la lucha es iniciada por los cubanos y será culminada juntamente con los españoles que se sumen a la causa de la libertad.
c) El Manifiesto de Montecristi es un documento crucial para entender la guerra de Independencia de Cuba y el pensamiento de los principales líderes revolucionarios: José Martí y Máximo Gómez.
El documento sentó las bases ideológicas de la guerra, entre las que destacan la lucha por la libertad y la justicia frente a la opresión colonial, y subrayó la necesidad de unidad entre cubanos para evitar divisiones raciales, sociales o políticas, lo que reafirmaba el ideal de Martí de una Cuba inclusiva.
El manifiesto inspiró a los insurgentes cubanos y consolidó el liderazgo de Martí y Gómez como figuras clave del movimiento independentista. También reforzó el compromiso de sectores de la sociedad cubana con la guerra, que se intensificó tras este manifiesto.
Aunque el movimiento revolucionario buscaba distanciarse del pueblo español, el documento también subrayó las tensiones entre la metrópoli y los soldados enviados a combatir, y destaca la desconexión entre las órdenes gubernamentales y las aspiraciones de los españoles.
La guerra culminó en 1898 con la independencia formal de Cuba tras la intervención de Estados Unidos.
El manifiesto contribuyó a sentar las bases de una identidad nacional cubana centrada en la inclusión y la justicia social, principios que influyeron en la construcción de la República de Cuba.
Bloque III
1. Introducción
A finales del siglo XIX, España tuvo que enfrentarse a uno de los acontecimientos más trascendentales de nuestra historia: el fin de nuestro extenso y poderoso imperio colonial. Este hecho generó graves repercusiones en el ámbito militar y político, y dio lugar a una crisis de conciencia nacional que se prolongó hasta bien entrado el siglo XX. El origen del conflicto obedece a dos causas: la inadecuada política colonial llevada a cabo por los partidos dinásticos, incapaces de aplicar reformas administrativas y económicas, y los intereses expansionistas de Estados Unidos.
Tras la emancipación de la América española continental en el primer tercio del siglo XIX, España aún mantenía, de su ya maltrecho imperio colonial, Cuba y Puerto Rico en las Antillas, y Filipinas, las Carolinas, las Marianas, las Palaos y la isla de Guam en el Pacífico.
Cuba, la principal isla del Caribe, era la mayor exportadora de azúcar del mundo y productora de café y tabaco. Era explotada exclusivamente por España, que monopolizaba el mercado colonial en beneficio propio y en contra de los intereses de los isleños. Esto propició el nacimiento de un movimiento independentista entre los hacendados cubanos, apoyados por Antonio Maceo y José Martí. Estados Unidos, principal receptor de las exportaciones azucareras, ofreció ayuda a las guerrillas revolucionarias.
2. Desarrollo
Pese a lo acordado en la Paz de Zanjón de 1878, con la que se puso fin a la guerra de los Diez Años, el Gobierno de España fue incapaz de establecer un régimen de autogobierno en la isla, lo que favoreció el estallido de varias insurrecciones entre 1879 (guerra Chiquita) y 1885.
La definitiva guerra de la Independencia de Cuba se inició en 1895 con el grito de Baire, un levantamiento independentista contra la metrópoli. El Gobierno liberal intentó una política de negociación y envió al general Martínez Campos a la isla. Incapaz de aplicar medidas represivas contra los insurrectos, fue sustituido por el general Valeriano Weyler, quién recuperó el territorio aislando a los insurrectos y evitando que la población civil apoyase a las guerrillas (creando verdaderos campos de concentración).
En 1897, Sagasta tomó el relevo en el Gobierno y envió al general Ramón Blanco a la isla, que decretó la autonomía y una amnistía política. Las medidas llegaron demasiado tarde. Estados Unidos ya había decidido intervenir. En 1896, estalló en Filipinas una sublevación en pro de la independencia. El levantamiento encabezado por José Rizal y apoyado por la sociedad secreta Katipunan fue duramente reprimido por el ejército español y su líder ejecutado.
PREPARANDO LA PA U
A pesar del supuesto control del Gobierno sobre las islas, el movimiento continuó activo.
La intervención de Estados Unidos en el conflicto colonial contó con el apoyo de la opinión pública americana, influida por los ideólogos del imperialismo y la prensa.
El 15 de febrero de 1898 estalló en el puerto de La Habana el acorazado estadounidense Maine. La fortuita explosión causó 254 muertos. De inmediato, el Gobierno estadounidense atribuyó toda la responsabilidad a España. En esas condiciones, Estados Unidos propuso la compra de la isla por 300 millones de dólares y ante la previsible negativa española, lanzó un ultimátum amenazando a España con la guerra si en tres días no renunciaba a la soberanía. El enfrentamiento era inevitable, ni la clase política ni los militares españoles estaban dispuestos a aceptar las condiciones al tratarse de una cuestión de prestigio.
La guerra se inició en Filipinas. Tras tres años de movilizaciones, el ejército español parecía tener controlada la insurrección independentista. En la primavera de 1898 una flota estadounidense se dirigió a las islas para apoyar a los insurrectos. El 1 de mayo de 1898, en la batalla de Cavite, la flota naval española fue aniquilada por la estadounidense, mejor preparada en material y técnica. En agosto Manila capituló.
En Cuba, la flota naval española, sitiada en Santiago, fue derrotada el 3 de julio de 1898. Seguidamente, los estadounidenses tomaron Guantánamo y Puerto Rico.
3. Conclusión
El 10 de diciembre de 1898 se firmó el Tratado de París, por el que España renunciaba a Cuba (aunque oficialmente independiente, quedó bajo el control estadounidense) y cedía a Estados Unidos las islas Filipinas, por 20 millones de dólares, Puerto Rico y la isla de Guam en el archipiélago de las Marianas.
En 1899, el Gobierno español vendió a Alemania, por la cantidad de 15 millones de dólares, el resto de las islas Marianas, las islas Carolinas y las Palaos.
Con este acto España perdió definitivamente los últimos territorios del Imperio español (excepto los africanos) y representó también un golpe decisivo para su poderío internacional.
A las consecuencias derivadas de la derrota de España en la guerra hispano-estadounidense de 1898 se conoce como desastre del 98. Este conflicto tuvo importantes repercusiones de carácter político, económico, social e ideológico. Se consideró un desastre porque, además de la pérdida territorial, evidenció la decadencia de las instituciones españolas y su atraso respecto a las grandes potencias mundiales. Surgieron así dos grandes movimientos: uno literario y otro político, ambos profundamente interconectados, ya que muchos autores de la Generación del 98 también compartieron las preocupaciones del Regeneracionismo.
La Generación del 98, con autores como Miguel de Unamuno, Antonio Machado y Azorín, reflexionó sobre la identidad española y la necesidad de renovación cultural. Paralelamente, el Regeneracionismo, liderado por Joaquín Costa, abogó por reformas políticas, económicas y sociales para modernizar el país. Ambos movimientos compartieron la crítica al atraso de España y la búsqueda de soluciones para superar la crisis.
La crisis de 1898 marcó el inicio de una reflexión sobre la identidad nacional y el papel de España en el mundo, cuyos ecos aún resuenan en debates culturales y políticos actuales.
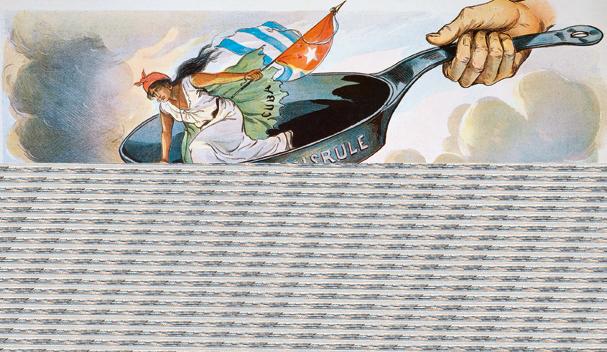
Caricatura de Louis Dalrymple, en Puck, 1898.
PREPARANDO LA PA U
AHORA NOSOTROS
El examen consta de tres bloques en los que habrá de responder en cada uno según lo indicado:
Bloque I
Responde a las dos cuestiones planteadas:
1. ¿Qué reyes efectuaron la unión dinástica en España a finales del siglo XV? Explica brevemente la expansión territorial realizada por dichos monarcas.
Antes de responder: Recuerda que fue uno de los matrimonios más conocidos de la historia de España. La unión dinástica de estos reyes trajo consigo el inicio de la Monarquía Hispánica.
2 ¿En qué reinado se libró la batalla de Lepanto? Describe la política exterior durante ese reinado.
Antes de responder: Recuerda que esta batalla ocurrió durante el reinado de uno de los Austrias mayores. El rey tuvo que hacer frente a graves problemas como las guerras con Francia, conflictos con el Imperio otomano, revueltas en los Países Bajos, tensiones con Inglaterra y Portugal, etc.
Bloque II
Responde a las cuestiones del siguiente documento:
«Considerando que las horribles condiciones que han existido en la isla de Cuba, tan próxima a nuestras costas, por más de tres años, condiciones que han ofendido el sentido moral del pueblo de los EE. UU. […], y que han culminado en la destrucción de un acorazado de los EE. UU. durante una visita amistosa al puerto de la Habana […], no pueden soportarse por más tiempo como lo afirma el presidente de los Estados Unidos en su mensaje de 11 de Abril de 1898, sobre el cual el Congreso ha sido invitado a pronunciarse.
En consecuencia, el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, reunidos en Congreso han resuelto:
Primero: que el pueblo de la isla de Cuba es, y tiene derecho a ser, libre e independiente.
Segundo: que los Estados Unidos tienen el deber de pedir, y por tanto el Gobierno de los Estados Unidos pide, que el Gobierno español renuncie inmediatamente a su autoridad y gobierno sobre la isla de Cuba y retire de Cuba y de las aguas cubanas sus fuerzas terrestres y navales [...].
Si a la hora del mediodía del sábado próximo, 23 de abril, no ha sido comunicada a este Gobierno por el de España una completa y satisfactoria respuesta a la Resolución, en tales términos que la paz de Cuba quede asegurada, el presidente procederá sin ulterior aviso a usar poder y autorización ordenados y conferidos a él, tan extensamente como sea necesario».
Ultimátum a España del Congreso de los EE. UU., 18 de abril de 1898.
a) A qué hecho histórico corresponde.
b) Resume sus ideas principales.
c) Desarrolla la importancia que tuvo y sus consecuencias.
Antes de responder: Identifica los países implicados, menciona el incidente que sirvió como detonante para la guerra, describe el desarrollo de esta y las consecuencias a nivel global e interno en España.
Bloque III
Responde al siguiente tema:
El régimen de la Restauración. Alfonso XII y la Regencia. La alternancia conservadora y liberal
Antes de responder: No olvides hacer referencia al contexto histórico, al papel de Alfonso XII y la Regencia, al sistema de turnos y a la evolución y consecuencias del régimen en este periodo.
Llegada del primer tren de viajeros por la línea férrea de Espeluy a Jaén, dibujado por M. Ruiz y grabado por Bernardo Rico, en La ilustración española y americana (30/8/1881).
Transformaciones económicas en el siglo XIX

Documentos PAU
• Ley de desamortización general de Pascual Madoz (1855)
• Mapa de la desamortización de Madoz (1855-1867)
• Artículos 1 y 2 de la Ley de desamortización de Mendizábal
• Gráfico de las desamortizaciones eclesiástica y civil
• Mapa de la implantación del movimiento obrero en España entre 1881 y 1887
• Evolución del ferrocarril en el siglo XIX (1848-1900)
• Gráfico sobre la emigración en el siglo XIX
• Gráficos de la composición de la sociedad española en 1860
• Tabla de la desamortización eclesiástica y la civil (1836-1856)
• Exposición a la Regente de Juan Álvarez Mendizábal en la que explica los objetivos del Decreto de desamortización
Temas PAU
• Cambios agrarios durante el siglo XIX. Las desamortizaciones
• La transición al capitalismo en el siglo XIX: industrialización y movimiento obrero
1. CONTEXTO HISTÓRICO Y ECONÓMICO EN ESPAÑA DURANTE EL SIGLO XIX
2. CAMBIOS AGRARIOS DURANTE EL SIGLO XIX. LAS DESAMORTIZACIONES
3. LA TRANSICIÓN AL CAPITALISMO EN EL SIGLO XIX: INDUSTRIALIZACIÓN Y MOVIMIENTO OBRERO
4. COMERCIO, FINANZAS E INFRAESTRUCTURAS EN EL SIGLO XIX
5. REGIONES ECONÓMICAS Y DESEQUILIBRIOS TERRITORIALES
6. TRANSFORMACIONES SOCIALES DERIVADAS DE LOS CAMBIOS ECONÓMICOS
7. LA CRISIS ECONÓMICA DE FINALES DEL SIGLO XIX
Periodo

Siglo XIX
Inicio/ finalización
Inicio del siglo XIX
1808-1814
A partir de 1836-1837
Desde 1855 hasta principios del siglo XX
¿Qué información debo incluir si me preguntan…
… sobre el modelo económico preindustrial?
España era una economía agraria, con baja productividad, escasa mecanización y dependencia de técnicas tradicionales; el comercio estaba limitado, y la industrialización apenas comenzaba.
… sobre las consecuencias económicas de la guerra de la Independencia?
La guerra devastó infraestructuras, interrumpió las actividades económicas, redujo la producción agrícola e industrial y provocó una crisis de deuda, lo que exacerbó la fragmentación económica.
… sobre los objetivos de la desamortización de Mendizábal?
Pretendía sanear la deuda pública mediante la venta de bienes eclesiásticos, reducir el poder del clero y fomentar una nueva clase burguesa agraria, aunque su éxito fue limitado.
… sobre las características de la desamortización de Madoz?
Se centró en la venta de bienes comunales municipales para financiar obras públicas, modernizar el campo y generar ingresos fiscales, aunque incrementó las desigualdades sociales en el medio rural.
… sobre la propiedad de la tierra?
Consolidó grandes latifundios y fortaleció la burguesía terrateniente, excluyendo a pequeños campesinos y jornaleros, lo que perpetuó tensiones sociales y económicas a lo largo del siglo.
… sobre los factores que explican el retraso industrial en España?
La falta de inversión en infraestructuras, la fragmentación del mercado interno, una burguesía débil y la dependencia de sectores tradicionales limitaron la industrialización.
Todo el siglo
Finales del siglo XIX
… sobre la importancia de la industria textil catalana?
Cataluña lideró la industrialización española, especialmente la producción de algodón con maquinaria moderna, apoyada en un comercio dinámico con el resto del país y mercados coloniales.
… sobre el desarrollo de la siderurgia en el País Vasco?
La industria siderúrgica se consolidó gracias a los yacimientos de hierro de alta calidad, la cercanía a puertos para exportar, el capital extranjero y una mano de obra relativamente capacitada.
… sobre los orígenes del movimiento obrero?
Las duras condiciones laborales (jornadas largas, salarios bajos y falta de derechos) impulsaron la creación de asociaciones mutualistas y sindicatos para defender los intereses de los trabajadores.
… sobre el socialismo y el anarquismo?
Finales del siglo XIX 1845
Segunda mitad del siglo XIX
El socialismo promovía reformas legales y la propiedad colectiva, mientras que el anarquismo defendía la revolución y la abolición del Estado como forma de liberar a los trabajadores.
… sobre el impacto de la reforma fiscal de Mon-Santillán?
Unificó el sistema tributario en toda España, estableció impuestos directos y modernizó la recaudación, lo que permitió al Estado financiar sus crecientes necesidades económicas y políticas.
… sobre la influencia del desarrollo ferroviario?
Permitió conectar mercados regionales, lo que favoreció la integración de la economía nacional; estimuló la agricultura y la industria al facilitar el transporte de productos, y fomentó inversiones extranjeras en el sector.
APUNTES PAU
1. La interrelación entre la economía, la estructura social y los eventos políticos es clave para entender por qué España enfrentó tantas dificultades en el siglo XIX. La combinación de una agricultura atrasada, un sistema gremial restrictivo y la falta de infraestructuras de transporte frenó el desarrollo económico. La guerra de la Independencia exacerbó estas limitaciones al destruir recursos, interrumpir la producción y aumentar la deuda pública. Considerar estos aspectos permite observar cómo las condiciones internas y los conflictos externos causaron que la capacidad de España para competir con otras potencias europeas de la época ya industrializadas se viera reducida.
1. CONTEXTO HISTÓRICO Y ECONÓMICO EN ESPAÑA DURANTE EL SIGLO XIX
Durante el siglo XIX, la economía española presentaba un carácter preindustrial, basado en la agricultura como principal actividad económica y con un bajo nivel de desarrollo 1 . La estructura social rígida y las desigualdades entre clases limitaban el progreso, mientras que la tecnología agrícola apenas había evolucionado desde la Edad Media. La agricultura, a pesar de su papel central, sufría importantes limitaciones: los latifundios en el sur, en manos de la nobleza y la Iglesia, generaban una economía de subsistencia con jornaleros en condiciones precarias, mientras que en el norte y centro predominaba el minifundio, donde las pequeñas parcelas eran insuficientes para sostener a las familias campesinas. Además, los derechos señoriales, como diezmos y cargas feudales, representaban un freno adicional.
La industria era escasa y se limitaba a talleres artesanales controlados por los gremios, que imponían restricciones a la competencia e innovación, obstaculizando el desarrollo de una industria moderna. El comercio también enfrentaba obstáculos, como la falta de infraestructuras de transporte y la fragmentación del mercado interno debido a las aduanas. El comercio de la metrópoli con la América española se había resentido por las guerras de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX con Reino Unido, que habían provocado un bloqueo. La economía, en general, era poco dinámica, con escasa diversificación y dependía de las fluctuaciones climáticas.
DOCUMENTO 1
Los bajos rendimientos de la agricultura española
La guerra de la Independencia (1808-1814) agravó profundamente esta situación económica. Los enfrentamientos destruyeron infraestructuras y cultivos, provocaron el abandono de tierras y llevaron a una caída drástica de la producción agrícola. La requisición de alimentos y ganado, sumada a la interrupción de las actividades agrarias, generó hambre y un debilitamiento adicional del sector. La incipiente industria también sufrió un colapso: la falta de materias primas y la caída de la demanda paralizaron las manufacturas, especialmente en ciudades como Barcelona, que comenzaba a desarrollar la industria textil.
0 50 100 150 200
1890 ton/ha
España
Italia
Francia
Alemania
Países bajos
Durante la guerra de la Independencia (1808-1814) la devastación de tierras y cultivos acentuó la crisis agrícola. En la imagen: Batalla de Vitoria, de Heath y Sutherland.
El comercio colonial, pilar económico de España, se vio gravemente afectado por el control marítimo británico y la pérdida de autoridad en América. La interrupción de los flujos comerciales privó a España de metales preciosos y materias primas, mientras que las exportaciones peninsulares hacia América se redujeron. Este contexto aceleró los procesos independentistas en las colonias, lo que supuso la pérdida definitiva del imperio colonial en las décadas siguientes.
Financieramente, la guerra agotó las arcas del Estado y aumentó la deuda pública, lo que limitó la capacidad del Gobierno para reconstruir el país y emprender reformas económicas. La destrucción y el estancamiento económico dejaron a España aún más rezagada respecto a las potencias europeas.

2. CAMBIOS AGRARIOS DURANTE EL SIGLO XIX.
LAS DESAMORTIZACIONES
2.1. Contexto y objetivos de las desamortizaciones
Las desamortizaciones del siglo XIX en España 2 fueron procesos de gran envergadura destinados a transformar la estructura de la propiedad de la tierra, que tuvieron profundos efectos económicos, sociales y políticos. Este fenómeno se enmarcó en un contexto ideológico y político caracterizado por la consolidación del liberalismo, así como por la necesidad apremiante de obtener recursos fiscales para afrontar las múltiples crisis del Estado español.
La España del siglo XIX estuvo marcada por los conflictos entre el Antiguo Régimen y las ideas liberales que emergían con fuerza tras la Revolución francesa. El liberalismo, ideología dominante en Europa durante este período, defendía la libertad individual, la propiedad privada y la eliminación de privilegios feudales. En España, las desamortizaciones fueron parte del proyecto de modernización económica y social impulsado por los liberales, quienes consideraban la propiedad comunal y eclesiástica como un obstáculo para el progreso.
Desde un punto de vista político, las desamortizaciones estuvieron vinculadas a la consolidación del Estado liberal frente al absolutismo. Tras la guerra de la Independencia (1808-1814) y el regreso del absolutismo con Fernando VII, los liberales lucharon por implementar reformas estructurales que rompieran con las bases del Antiguo Régimen. La desamortización se convirtió en una herramienta clave para debilitar a los sectores sociales y políticos asociados al antiguo orden, como la Iglesia y la nobleza, y para fomentar una burguesía agraria que respaldara el nuevo sistema liberal. Uno de los principales objetivos de las desamortizaciones fue resolver la grave crisis financiera que atravesaba España. A comienzos del siglo XIX, la Hacienda estaba al borde de la quiebra, debido a las pérdidas coloniales, el coste de las guerras y una estructura fiscal ineficaz basada en privilegios y exenciones. La venta de los bienes desamortizados, especialmente los de la Iglesia, proporcionó al Estado una fuente inmediata de ingresos. Estas tierras se subastaban, lo que permitía a la Hacienda recaudar dinero de forma rápida. En el caso de la desamortización de Mendizábal de 1836 3, este objetivo fue especialmente relevante, ya que el dinero obtenido se utilizó para financiar las guerras carlistas y sanear la deuda pública.
Las desamortizaciones también buscaban liberar recursos improductivos y aumentar la productividad agrícola. Se consideraba que las propiedades eclesiásticas y comunales estaban mal gestionadas, ya que no estaban sujetas a las leyes del mercado. Al privatizar estas tierras, los liberales esperaban fomentar la inversión y modernización de la agricultura, lo que debería haber generado un aumento en la producción y, por ende, en los ingresos fiscales a largo plazo.
Otro objetivo era promover la creación de una clase media agraria, capaz de convertirse en un soporte económico y político del sistema liberal. En teoría, las tierras subastadas serían adquiridas por pequeños y medianos propietarios, quienes modernizarían sus explotaciones y contribuirían al desarrollo rural. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de las tierras quedaron en manos de grandes propietarios, lo que perpetuó las desigualdades estructurales.
3. Si te preguntan por la desamortización de Mendizábal, los datos claves son que en 1836 se expropiaron bienes eclesiásticos para reducir la deuda pública, financiar la guerra contra los carlistas, debilitar a la Iglesia y fortalecer al Estado liberal, lo que transformó la propiedad agraria al favorecer a la burguesía frente a los campesinos. APUNTES PAU
APUNTES PAU
2. Tanto si tienes que desarrollar el tema de las desamortizaciones como si tienes que comentar un documento relacionado con ellas, puedes hacerlo desde una perspectiva económica, social y política, pero también jurídica. El proceso implicó la transformación de la estructura de la propiedad en España, pues eliminó el régimen de propiedad comunal y eclesiástica, lo que afectó al derecho de uso colectivo tradicional. En comparación con la Revolución Industrial en otros países europeos, España sufrió un estancamiento económico, ya que la privatización de tierras no fomentó la inversión ni la modernización esperada. Desde un punto de vista sociológico, este fenómeno demuestra cómo una reforma diseñada para redistribuir la riqueza puede fracasar al consolidar las desigualdades existentes, y acabar beneficiando a las élites económicas en detrimento de las clases populares.

Juan Álvarez Mendizábal (1790-1853) fue un político y economista liberal gaditano que constituyó una figura clave durante la regencia de María Cristina.

Pascual Madoz (1806-1870) fue un político, periodista y jurista navarro que destacó por su ideario progresista.
2.2. Las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz
Las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz representan dos de los hitos más significativos en el proceso de redistribución de la propiedad de la tierra en España durante el siglo XIX. Aunque compartieron ciertos objetivos comunes, se diferencian por su contexto, alcance y resultados 4
La desamortización de Juan Álvarez Mendizábal (1836) se enmarcó en el contexto de la primera guerra carlista (1833-1840), una época de intensa lucha entre liberales y absolutistas. Como ministro de Hacienda del gobierno progresista, Mendizábal lanzó este proceso en 1836 con dos objetivos principales: obtener recursos para financiar la guerra y consolidar el sistema liberal frente a las fuerzas carlistas y la Iglesia, aliada del absolutismo. Por su parte, la desamortización impulsada por Pascual Madoz en 1855 tuvo un carácter más amplio y sistemático que la de Mendizábal. En este caso, no solo afectó a bienes eclesiásticos sino también a propiedades comunales pertenecientes a los municipios, conocidas como bienes de propios. El objetivo principal era impulsar la modernización agraria y obtener recursos para el desarrollo de infraestructuras, como el ferrocarril.
APUNTES PAU
4. Al redactar tus respuestas no te limites a describir los hechos, incluye un análisis crítico de las consecuencias sociales y económicas de las desamortizaciones. Por ejemplo, explica cómo el fracaso en la redistribución de las tierras contribuyó al aumento del latifundio en muchos casos y al consecuente descontento campesino. Utiliza gráficos o mapas para recordar la concentración de tierras y compara el impacto regional en Andalucía, Castilla y Galicia. Además, menciona las críticas contemporáneas a las desamortizaciones, como la acusación de beneficiar solo a las élites.
ACTIVIDAD 1
PISTAS PAU
a) Recuerda citar el nombre de la ley, el ministro que le dio nombre y la fecha de entrada en vigor. También, señala el periodo histórico en que se enmarca (Bienio Progresista durante el reinado de Isabel II que has estudiado en la unidad 5).
b) La ley declaró en venta pública los bienes de diversas entidades (nómbralas, las puedes ver en su artículo I), aunque exigía el pago en metálico, y garantizaba que las cargas previas de las propiedades se mantuvieran. Su objetivo era movilizar las tierras improductivas, para fomentar la circulación de riqueza y financiar al Estado. Además, los ingresos obtenidos se destinarían a obras públicas e infraestructuras, como ferrocarriles y carreteras, necesarias para la modernización económica.
Responde a las cuestiones del siguiente documento:
a) A qué hecho histórico corresponde.
b) Resume sus ideas principales.
c) Desarrolla la importancia que tuvo y sus consecuencias.
«I. Se declaran en estado de venta, con arreglo a las prescripciones de la presente ley, y sin perjuicio de las cargas y servidumbres a que legítimamente estén sujetos, todos los predios rústicos y urbanos, censos y foros pertenecientes:
Al Estado; al clero; a las órdenes militares de Santiago, Alcántara, Calatrava, Montesa y San Juan de Jerusalén; a cofradías, obras pías y santuarios; a los propios y comunes de los pueblos; a la beneficencia, a la instrucción pública y cualesquiera otros pertenecientes a manos muertas, ya estén o no mandados vender por leyes anteriores […].
III. Se procederá a la enajenación de todos y cada uno de los bienes mandados vender por esta ley, sacando a pública licitación las fincas o sus suertes […].
VI. Los compradores de las fincas o suertes quedan obligados al pago en metálico de la suma en que se les adjudiquen […]».
c) La Ley de Madoz fue fundamental para el desarrollo del liberalismo económico y la modernización del país, al reducir la deuda pública y financiar infraestructuras. Sin embargo, tuvo consecuencias sociales controvertidas: las subastas favorecieron a las élites y a la burguesía, excluyendo a los campesinos —quienes esperaban acceder a la propiedad— por el tamaño de los lotes, la falta de acceso a créditos y la posterior presión fiscal que implicaría su compra (impuestos y asunción de deudas del propietario anterior). La pérdida de bienes comunales empobreció a muchas comunidades rurales, lo que aumentó las desigualdades. A pesar de sus críticas, este proceso marcó un cambio irreversible en la estructura de propiedad agraria y en la relación entre el Estado y la sociedad.
Aranjuez, a 19 de mayo de 1855. Yo, la Reina. El ministro de Hacienda, Pascual Madoz.
Cronología
Contexto histórico
Objetivos principales
Bienes afectados
Método de venta
Beneficiarios principales
Impacto social
Impacto económico
Consecuencias políticas
Legislación destacada
Relación con la Iglesia
Diferencias regionales
• Inicio en 1836.
• En plena regencia de María Cristina y la revolución liberal.
• Guerra carlista (1833-1840) y necesidad de recursos para financiarla.
• Financiar el esfuerzo bélico durante la guerra carlista.
• Reducir la influencia económica y política de la Iglesia.
• Impulsar la creación de una clase media propietaria.
• Propiedades de la Iglesia (bienes eclesiásticos «amortizados»).
• Monasterios, conventos y bienes del clero regular.
• Subastas públicas.
• Participación limitada a grandes compradores por el elevado coste inicial.
• Grandes terratenientes y burguesía urbana con capacidad económica.
• En menor medida, pequeños propietarios rurales.
• Descontento entre campesinos, que no se beneficiaron del reparto de tierras.
• Incremento del paro entre los trabajadores de conventos e instituciones religiosas.
• Incremento de ingresos fiscales a corto plazo.
• Consolidación de grandes propiedades privadas y escasa redistribución de la riqueza.
• Rechazo por parte de sectores conservadores y religiosos.
• Afianzó la alianza entre liberales progresistas y la burguesía.
• Decreto de Mendizábal de 1836 sobre la desamortización del clero regular.
• Confiscación de bienes de la Iglesia sin compensación adecuada.
• Aumento del conflicto con el clero y sectores tradicionalistas.
• Más incidencia en regiones donde predominaban propiedades eclesiásticas (Castilla, Andalucía).
La escultura de San Jerónimo (h. 1525) del artista florentino Pietro Torrigiano es un ejemplo ilustrativo del trasiego que ciertas obras de arte sufrieron debido a avatares históricos, como las desamortizaciones. El santo ocupaba un lugar central en la escenografía para la que fue ideado en el monasterio sevillano de San Jerónimo de Buenavista. Con la guerra de la Independencia, se traslada a los Reales Alcázares, posteriormente, al convento de San Buenaventura, y entre 1823-1825, al de Santa Paula. Después vuelve a San Jerónimo hasta que llega la desamortización, siendo trasladada en 1840 a la Catedral. Finalmente, en 1845, llega al Museo de Bellas Artes de Sevilla, por aquel entonces denominado Museo Provincial.
Desamortización de Madoz
• 1855 en adelante.
• Durante el Bienio Progresista (1854-1856).
• Intento de consolidar el modelo liberal en España.
• Recaudar fondos para modernizar infraestructuras, especialmente la red ferroviaria.
• Avanzar en la liquidación de estructuras del Antiguo Régimen.
• Bienes de los ayuntamientos (bienes comunales y propios).
• También incluyó propiedades del clero que no habían sido desamortizadas previamente.
• Subastas públicas con procedimientos similares.
• Más accesible para ciertos sectores medios, aunque dominada por compradores adinerados.
• Grandes propietarios, especialmente en regiones como Castilla.
• Muy pocos campesinos lograron acceder a tierras.
• Descontento en el medio rural por la pérdida de acceso a bienes comunales esenciales para la subsistencia (bosques, pastos).
• Fondos recaudados invertidos en proyectos de modernización, como ferrocarriles.
• Intención de ampliar la base económica liberal, que acabó reforzando las desigualdades.
• Mayor enfrentamiento entre progresistas y conservadores.
• Intensificación del conflicto entre Estado e Iglesia.
• Ley de desamortización general (1855), impulsada por Pascual Madoz.
• Aunque afectó en menor medida a la Iglesia, agravó las tensiones con el Vaticano.
• Fue percibida como una continuación de la política anticlerical.
• Más impacto en zonas con amplios bienes comunales (Castilla, Aragón, Galicia).


El
ACTIVIDAD 2
PISTAS PAU
varias entidades: la sede del Instituto Andaluz del Patrimonio
ráneo y el rectorado de la Universidad Internacional de Andalucía.
el Centro
a) Recuerda citar el nombre de la ley, el mi nistro que le dio nombre y la fecha de en trada en vigor. También escribe el periodo histórico en que se enmarca (Bienio Progre sista durante el reinado de Isabel II).
b) Dos ideas se destacan fundamentalmen te del mapa de forma directa: la primera es que, aunque principalmente se desamor tizaron bienes civiles, también afectó a un buen número de propiedades del clero que no habían sido previamente desamortiza das con la Ley de Mendizábal; la segunda es la desigual cantidad de bienes desamortiza dos según las provincias españolas, pudién dose destacar su importante valor en las provincias de la mitad sur —especialmente en su zona central y occidental— frente a provincias con pocos o nulos bienes cleri cales desamortizados (observa y menciona, por ejemplo, las provincias más destacadas en ambos casos).



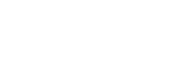
c) La desamortización de Madoz amplió la desamortización iniciada anteriormente (menciona su nombre y fecha) y fue clave para consolidar el liberalismo en España. La ley dispuso la venta pública de bienes inmuebles pertenecientes a instituciones en manos muertas, como el clero, cofradías y municipios, con el requisito de que el pago se hiciera en metálico. Permitió sanear parcialmente la deuda pública y financiar infraestructuras esenciales, como el ferrocarril. Sin embargo, las subastas beneficiaron principalmente a las élites y a la burguesía, dejando a los campesinos sin acceso a la propiedad. Además, debilitó a la Iglesia (provocó tensiones con el Vaticano) y a los municipios, lo que propició un aumento de la desigualdad agraria entre clases sociales y entre provincias.



Responde a las cuestiones del siguiente documento:
Real Decreto de 19 de febrero de 1936 o Ley de desamortización de Mendizábal
«Atendiendo a la necesidad y conveniencia de disminuir la deuda pública […] conformándome con lo propuesto por el Consejo de Ministros, en nombre de mi excelsa hija, la reina doña Isabel II, he venido en decretar lo siguiente:
Artículo 1.º Quedan declarados en venta desde ahora todos los bienes raíces de cualquier clase que hubiesen pertenecido a las comunidades y corporaciones religiosas extinguidas y los demás que hayan sido adjudicados a la Nación por cualquier título o motivo.
Artículo 2.º Se exceptúan de esta medida general los edificios que el gobierno destine para el servicio público o para conservar monumentos de las artes, o para honrar la memoria de hazañas nacionales. El mismo gobierno publicará la lista de los edificios que con este objeto deben quedar excluidos de la venta pública».
En El Pardo, a 19 de febrero de 1836. A don Juan Álvarez y Mendizábal.
a) A qué hecho histórico corresponde. Este documento corresponde al Real Decreto de Desamortización promovido por Juan Álvarez Mendizábal en 1836, durante la regencia de María Cristina en nombre de su hija, la reina Isabel II. Se enmarca dentro del proceso de construcción del Estado liberal en España, que enfrentó las profundas crisis políticas y económicas del siglo XIX. La desamortización fue una medida esencial que consistió en la expropiación y posterior venta de bienes inmuebles pertenecientes fundamentalmente a la Iglesia, así como de tierras comunales. Este decreto buscaba alcanzar múltiples objetivos: disminuir la deuda pública tras las guerras carlistas, modernizar la estructura agraria e incorporar dichas tierras al mercado. Representa un ataque al poder económico de la Iglesia y la consolidación del liberalismo frente al Antiguo Régimen. Fue también un hito en la evolución hacia un sistema agrario capitalista en España.
b) Resume sus ideas principales.
1. Reducción de la deuda pública. El texto enfatiza la necesidad de medidas económicas para paliar la grave crisis fiscal, para lo que propone la venta de bienes raíces pertenecientes a la Iglesia como solución.
2. Expropiación de bienes eclesiásticos. Los bienes raíces de comunidades religiosas extinguidas y otros adjudicados al Estado pasan a estar disponibles para la venta pública. Este punto refleja una estrategia clave para debilitar la influencia de la Iglesia en la economía y la sociedad.
3. Protección del patrimonio cultural y público. El decreto hace una excepción explícita en el caso de edificios destinados al servicio público o con valor histórico-artístico, lo que muestra sensibilidad hacia el legado cultural.
4. Construcción del Estado liberal. En su trasfondo, el decreto busca reforzar la estructura política y económica del liberalismo frente al Antiguo Régimen, al eliminar propiedades amortizadas e introducirlas en un mercado más dinámico.
c) Desarrolla la importancia que tuvo y sus consecuencias.
El decreto de Mendizábal tuvo un impacto trascendental en la historia de España. En términos económicos, proporcionó al Estado los recursos necesarios para hacer frente a la deuda pública y financiar la lucha contra los carlistas. Desde un punto de vista social, provocó un cambio profundo en la estructura de la propiedad agraria: las tierras pasaron a manos de la burguesía y los terratenientes, y no beneficiaron significativamente a los campesinos.
Además, debilitó considerablemente a la Iglesia, al reducir su poder económico y limitar su influencia en la esfera pública. Políticamente, consolidó el régimen liberal, rompiendo con las bases del Antiguo Régimen y promoviendo una sociedad más capitalista. Sin embargo, también generó tensiones sociales debido a la concentración de tierras en pocas manos, alimentando desigualdades que marcarían el campo español durante décadas.
Este proceso de desamortización sentó un precedente para reformas posteriores, como la de Madoz en 1855, y definió el rumbo del liberalismo español.
APUNTES PAU
5. Aunque las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz buscaban modernizar la economía agraria y redistribuir la propiedad de la tierra, en la práctica no cumplieron sus objetivos principales. La estructura del mercado, la falta de acceso al crédito para los campesinos y la subasta de grandes lotes favorecieron a las élites económicas (nobles y burgueses), perpetuando las desigualdades sociales. Además, el impacto ambiental negativo por la privatización de bienes comunales limitó el uso tradicional de bosques y pastos. Consecuentemente, esta situación generó tensiones sociales y económicas, y dejó una herencia de desequilibrio territorial en España que perduró hasta bien entrado el siglo XX.
2.3. Impacto de las desamortizaciones en la estructura de la propiedad
Las desamortizaciones del siglo XIX produjeron cambios significativos en la estructura de la propiedad de la tierra, que consolidaron la propiedad privada como base del sistema económico y político liberal, aunque también perpetuaron y, en algunos casos, acentuaron las desigualdades sociales y económicas. Este proceso marcó una ruptura con el sistema de propiedad colectiva del Antiguo Régimen, pero sus efectos estuvieron lejos de lograr la redistribución equitativa de la riqueza agraria.
Uno de los objetivos fundamentales de las desamortizaciones 5 fue transformar la tierra en una mercancía sujeta a las leyes del mercado. En el contexto de la transición al capitalismo, los liberales defendían la eliminación de formas de propiedad vinculadas, como los bienes de manos muertas (pertenecientes a la Iglesia) y los bienes comunales gestionados por los municipios. El proceso desamortizador permitió que estas tierras pasaran a ser propiedades privadas, su compra y venta en el mercado libre.
Este cambio no solo tuvo implicaciones económicas, sino también ideológicas. La consolidación de la propiedad privada era vista por los liberales como un medio para fomentar la iniciativa individual y la inversión, claves para modernizar la agricultura y aumentar la productividad. Además, desde el punto de vista político, la creación de una clase de propietarios terratenientes fortalecería el sistema liberal al vincular sus intereses económicos con la estabilidad del régimen.
Sin embargo, la realidad fue distinta. Aunque se privatizaron millones de hectáreas, la distribución de estas tierras no benefició a los pequeños agricultores. Por el contrario, se consolidaron grandes latifundios en regiones como Andalucía y Extremadura, mientras que en otras áreas del norte y centro de España predominaron las medianas propiedades.
El proceso de subasta pública, el principal mecanismo de venta de tierras desamortizadas, favoreció a un grupo reducido de compradores. En lugar de fomentar el acceso de pequeños campesinos a la propiedad, la mayoría de las tierras fueron adquiridas por nobles, burgueses y comerciantes adinerados que podían permitirse las pujas y disponer del capital necesario para las transacciones. Esto perpetuó las desigualdades preexistentes en el campo español. Los campesinos pobres quedaron excluidos del acceso a la tierra y se vieron obligados a trabajar como jornaleros, en condiciones precarias y con salarios bajos.
El resultado fue una concentración aún mayor de la tierra en manos de unas pocas élites económicas. En regiones del sur, los grandes latifundios se expandieron, mientras que los jornaleros seguían dependiendo de los grandes propietarios para acceder a la tierra como trabajadores asalariados. En otras zonas, especialmente en el norte, se consolidó una estructura de mediana propiedad que, aunque más equilibrada, no logró resolver las tensiones agrarias.
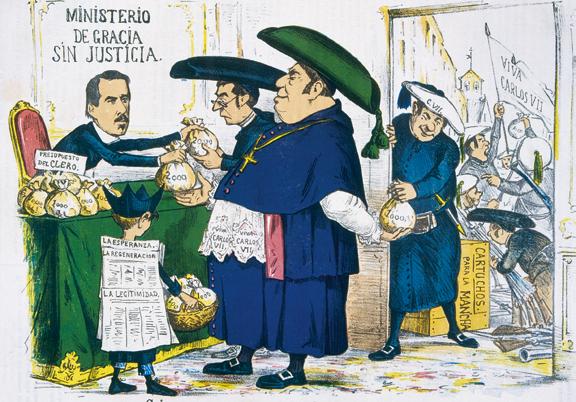
Caricatura del siglo XIX que denuncia que el presupuesto destinado al clero acababa en manos de los carlistas en perjuicio de los más necesitados y de los valores liberales.
En el plano económico, las desamortizaciones no lograron el nivel de modernización esperado. Aunque se privatizaron grandes extensiones, la falta de inversiones y la persistencia de métodos agrícolas tradicionales limitaron el incremento de la productividad. Además, el nuevo sistema de propiedad privada consolidó un modelo de explotación orientado al beneficio inmediato, a menudo sin considerar la sostenibilidad a largo plazo de los recursos naturales.
DOCUMENTO 2
Comparación entre el valor de la desamortización de Mendizábal y la de Madoz


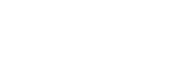






Desamortización



Huelva Sevilla



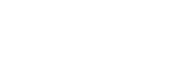


2.4. Transformaciones en el uso y explotación de la tierra
Las desamortizaciones no solo modificaron la estructura de la propiedad, sino que también impulsaron ciertos cambios en el uso y explotación de la tierra, aunque estos fueron desiguales y limitados en su impacto general.
En el contexto de un mercado más dinámico, algunos propietarios buscaron aumentar la rentabilidad de sus tierras mediante la introducción de cultivos comerciales. En áreas como Andalucía y Levante, se expandió el cultivo de olivos, viñedos y cítricos, destinados tanto al consumo interno como a la exportación. Estos cultivos, más rentables que los tradicionales cereales, comenzaron a desempeñar un papel creciente en la economía agrícola española.
En Castilla, por otro lado, las tierras desamortizadas se mantuvieron predominantemente destinadas al cultivo de cereales, aunque con mejoras limitadas en los rendimientos.
El cambio hacia la propiedad privada incentivó en algunos casos la inversión en tecnologías agrícolas más avanzadas, como arados de hierro o sistemas de riego. Sin embargo, la adopción de estas innovaciones fue limitada y desigual, debido a la falta de capital de muchos propietarios y la persistencia de métodos tradicionales de cultivo.
En el sur, los latifundios continuaron siendo explotados con una lógica extensiva, basada en el monocultivo y el trabajo jornalero. En el norte, donde predominaban las medianas propiedades, se introdujeron métodos más diversificados, aunque igualmente con restricciones significativas debido a las condiciones económicas de los pequeños propietarios.









1855
Valor en remate de las


Gonzalo Bilbao en La siega (1895) plasma a los jornaleros trabajando en el campo bajo condiciones precarias. La falta de derechos laborales y la dependencia hacia los terratenientes para acceder al trabajo generaron un ciclo de pobreza en las clases más bajas del mundo rural.
APUNTES PAU
6. Algunos consejos para estudiar el impacto de las desamortizaciones en el uso de la tierra:
• Organiza el contenido atendiendo al contexto histórico (reformas liberales, guerras carlistas).
• Analiza los tipos de propiedad (latifundios, propiedades medianas) y cómo ello influyó en el desigual impacto según las regiones.
• Enfócate en las consecuencias sociales (concentración de tierras, campesinos, tensiones sociales).
2.5. Crisis agrarias y cambios en el campesinado
Las desamortizaciones y las crisis agrarias del siglo XIX afectaron gravemente al campesinado español 6. La baja productividad de los métodos tradicionales, la falta de inversión en tecnología agrícola y las fluctuaciones climáticas empeoraron las malas cosechas. La concentración de la tierra en grandes propietarios aumentó la precariedad: muchos campesinos siguieron como jornaleros o arrendatarios, con contratos inestables y riesgo constante de expulsión. Altos impuestos y precios elevados agravaron su pobreza.
En regiones como Andalucía y Extremadura, los jornaleros vivían en extrema miseria, atrapados en un círculo de pobreza estructural. Estas crisis generaron conciencia de clase y movimientos de protesta que demandaban reformas agrarias, mientras que la pobreza obligó a muchas familias a emigrar, lo que aceleró el éxodo rural y transformó la estructura social.
2.6. Relaciones entre los grandes propietarios y jornaleros
Las relaciones entre grandes propietarios y jornaleros estuvieron marcadas por la desigualdad y los conflictos. Los terratenientes, beneficiados por las desamortizaciones, controlaban las tierras, mientras que los jornaleros dependían de ellos para trabajar, lo que los hacía vulnerables. La falta de derechos laborales y la inestabilidad del empleo, agravadas por malas cosechas o intentos limitados de mecanización, intensificaron las tensiones sociales.
Estas desigualdades desembocaron en protestas y revueltas campesinas que exigían reformas agrarias y mejores condiciones. Sin embargo, los terratenientes respondieron con represión, apoyados por las políticas liberales y las fuerzas del orden. Esta situación impulsó el apoyo a ideologías como el socialismo y el anarquismo, que prepararon el terreno para futuros conflictos.
ACTIVIDAD 3
PISTAS PAU
Cambios agrarios durante el siglo XIX. Las desamortizaciones
Responde al siguiente tema:
1. Ubica las desamortizaciones en el siglo XIX y destaca concretamente las fechas de 1836 (Mendizábal) y 1855 (Madoz). Piensa en cómo afectaron principalmente a Castilla, Andalucía y otras regiones donde se concentraban bienes eclesiásticos y comunales. Relaciónalo con el liberalismo, que buscaba eliminar estructuras del Antiguo Régimen y modernizar la economía. 2. Reflexiona sobre las razones económicas, como la necesidad de reducir la deuda pública tras las guerras carlistas y financiar infraestructuras como los ferrocarriles. Considera los motivos políticos, como debilitar el poder de la Iglesia y fortalecer el Estado liberal, y los sociales, con la intención de movilizar tierras improductivas y fomentar la propiedad privada, en línea con los ideales liberales. 3. En lo económico, analiza cómo se buscaba integrar tierras al mercado y a qué grupo social se benefició finalmente. En lo social, valora cómo incrementaron las desigualdades al excluir a los campesinos. En lo político, considera el fortalecimiento del Estado liberal. En lo cultural, reflexiona sobre la pérdida de patrimonio artístico y arquitectónico, al venderse propiedades religiosas y comunales. 4. Diferencia las etapas de Mendizábal, centrada en bienes eclesiásticos, y de Madoz, que incluyó bienes comunales. Piensa en las consecuencias: la consolidación del latifundismo y la exclusión de los pequeños agricultores, que perpetuó las desigualdades rurales. 5. Aborda en los cambios en la titularidad de las tierras y los aspectos que no variaron, como la permanencia del latifundismo y las desigualdades sociales. 6. Reflexiona sobre la configuración actual de la estructura agraria, cómo perpetuó desigualdades y afectó al patrimonio cultural, dejando huellas visibles en el desarrollo rural y social de España.
Cambios agrarios durante el siglo XIX. Las desamortizaciones.
Hazlo contestando las siguientes cuestiones:
1. Localízalo en el tiempo y en el espacio.
2. Identifica y explica sus causas.
3. Identifica sus componentes económicos, sociales, políticos y culturales.
4. Explica la evolución de este proceso histórico.
5. Señala los aspectos que han cambiado y que han permanecido en este proceso histórico.
6. Cita si ha tenido alguna influencia en la configuración de la realidad española actual.
RESUELTAS PAU CUESTIONES
Responde a las cuestiones del siguiente documento:
Desamortizaciones eclesiástica y civil (en millones de reales de vellón)
Bienes eclesiásticos
Bienes civiles
1836-1844 1845-1854 1855-1856 1858-1867
a) A qué hecho histórico corresponde el gráfico.
El gráfico refleja los distintos periodos de desamortización y la magnitud de bienes expropiados tanto eclesiásticos como civiles entre 1836 y 1867. Esta política forma parte del contexto de la consolidación del Estado liberal español, que buscaba reformar la economía agraria, reducir el poder del clero y aumentar los ingresos estatales mediante la venta de propiedades. Además, la desamortización es un fenómeno vinculado a los cambios estructurales del siglo XIX y a la transición hacia el capitalismo, pero también dejó profundas consecuencias sociales y económicas.
b) Resume sus ideas principales.
El gráfico evidencia dos grandes oleadas de desamortización en España: la eclesiástica (1836-1844) y la civil (1855-1867).
• Desamortización eclesiástica (1836-1844). Representa la mayor cantidad de bienes vendidos, principalmente propiedades de la Iglesia. Esta etapa está asociada a Mendizábal, ministro del gobierno liberal, quien confiscó bienes del clero regular y secular con la justificación de financiar la primera guerra carlista y modernizar el país. El volumen de propiedades expropiadas fue significativamente alto, como muestra el pico del gráfico en esos años.
• Desamortización civil (1855-1867). Bajo la ley de Madoz, se desamortizaron tanto bienes eclesiásticos como civiles (propiedades del Estado, municipios y cofradías). El gráfico refleja un aumento en los bienes civiles expropiados y en él se destaca el periodo de 1858-1867, cuando se alcanzaron cifras superiores a los 3000 millones de reales de vellón. Esta medida buscaba generar recursos financieros para el Estado y fomentar el desarrollo económico mediante la liberación de tierras improductivas.
c) Desarrolla la importancia que tuvo y sus consecuencias.
Las desamortizaciones en el siglo XIX fueron un proceso clave en España con profundas implicaciones económicas, sociales y políticas:
• Económicamente, buscaban modernizar el sistema productivo y generar ingresos estatales, pero la mayoría de las tierras fue adquirida por la burguesía y grandes terratenientes, lo que consolidó la concentración de la propiedad agraria sin mejorar las condiciones de vida de los campesinos.
• Socialmente, facilitaron el ascenso de una nueva clase terrateniente, empobrecieron a los municipios, provocaron un éxodo rural y debilitaron el poder de la Iglesia, lo que incrementó el anticlericalismo y las tensiones con los liberales.
• Políticamente, las desamortizaciones consolidaron el modelo liberal al fortalecer al Estado con los ingresos por la venta de tierras, pero también generaron resistencia, especialmente entre sectores eclesiásticos y conservadores.
APUNTES PAU
7. Comparar el desarrollo industrial de España con el de otros países europeos como el Reino Unido o Alemania puede facilitar el análisis si te preguntan por este tema. Ten en cuenta cómo la Revolución Industrial transformó la sociedad y economía europeas, mientras España quedó rezagada. Esto te permitirá entender la posición periférica de España en el contexto europeo.
3. LA TRANSICIÓN AL CAPITALISMO EN EL SIGLO XIX: INDUSTRIALIZACIÓN Y MOVIMIENTO OBRERO
3.1. Factores del retraso industrial en España
La Revolución Industrial en España durante el siglo XIX se caracterizó por un desarrollo tardío y desigual en comparación con las principales potencias europeas. Este retraso respondió a una combinación de factores económicos, sociales y políticos que limitaron la capacidad del país para modernizar su estructura productiva e integrarse plenamente en el sistema capitalista.
Uno de los principales factores que dificultaron la industrialización fue la estructura económica predominantemente agraria. A pesar de las desamortizaciones, la agricultura española permaneció atrasada, basada en métodos tradicionales y con una productividad limitada. La concentración de la tierra en grandes latifundios en el sur, como se abordará en el epígrafe 3.4, y el predominio de pequeñas explotaciones en el norte no permitieron generar los excedentes necesarios para financiar la industrialización o desarrollar un mercado interno robusto.
Además, el sector industrial español se enfrentó a una dura competencia exterior. Países como el Reino Unido y Francia, ya consolidados como potencias industriales, inundaban los mercados europeos con productos más elaborados y baratos. En este contexto, la industria nacional tuvo dificultades para competir, lo que llevó a una dependencia de las importaciones y al escaso desarrollo de sectores estratégicos 7




La estructura social del país también contribuyó al retraso industrial. Como veremos en el epígrafe 6.1, España mantenía una sociedad profundamente desigual, dominada por una aristocracia terrateniente y una burguesía débil, incapaz de liderar un proceso de transformación económica. Por otro lado, la mayoría de la población trabajadora estaba vinculada al sector agrario como jornaleros o pequeños campesinos y con poca capacidad adquisitiva para consumir productos industriales. El éxodo rural y el crecimiento demográfico que caracterizaron al siglo XIX no generaron un proletariado industrial masivo como en otros países, sino que derivaron en problemas sociales en las ciudades, con condiciones laborales precarias y una insuficiente formación técnica de la mano de obra. español del siglo XIX también frenó el proceso industrializador. La inesmarcada por guerras civiles, pronunciamientos militares y cambios de régimen, impidió la implementación de políticas coherentes y sostenidas para fomentar el desarrollo económico. Las prioridades del Estado se centraron en mantener el orden interno y financiar conflictos, relegando la industrialización a un segundo plano. Asimismo, las élites políticas liberales priorizaron la consolidación del sistema fiscal y la venta de bienes desamortizados, pero no impulsaron una política industrial clara. La falta de infraestructuras adecuadas y de incentivos fiscales o crediticios para la inversión industrial fue un obstáculo importante para el crecimiento económico. falta de capital fue otro de los problemas más críticos. España carecía de una red bancaria desarrollada y de mecanismos eficaces para movilizar el ahorro hacia la inversión productiva. Aunque surgieron instituciones como el Banco de San Fernando (posteriormente Banco de España) y otras entidades crediticias, su alcance fue limitado y muchas de ellas se centraron en financiar al Estado en lugar de a la industria. Por otro lado, el mercado interno español era pequeño y fragmentado. La falta de infraestructuras de transporte dificultaba la circulación de mercancías entre regiones. Como veremos en el epígrafe 3.3, el ferrocarril jugó un papel clave en el intento de integrar los mercados, aunque su impacto fue desigual. Además, la población española, mayoritariamente rural y con bajos niveles de ingresos, tenía una capacidad adquisitiva reducida, lo que restringía la demanda de productos manufacturados.



3.2. Los sectores clave de la industrialización: textil
y siderurgia
Destacaron dos sectores: el textil en Cataluña y la siderurgia en el País Vasco. Estos sectores se convirtieron en motores económicos de sus respectivas regiones, aunque enfrentaron limitaciones y desafíos que impidieron un avance más amplio y equilibrado a nivel nacional.
El sector textil, especialmente el algodón, fue el más importante en el proceso de industrialización en España. Cataluña se convirtió en el epicentro de esta actividad gracias a una combinación de factores económicos y geográficos. La región contaba con una tradición artesanal en la producción de tejidos, una burguesía emprendedora y la proximidad al puerto de Barcelona, que facilitaba la importación de materias primas y la exportación de productos manufacturados.
Durante la primera mitad del siglo XIX, la industria textil catalana experimentó una modernización significativa con la introducción de maquinaria, como los telares mecánicos y las máquinas de vapor. Esta transformación permitió un aumento en la producción y una mayor competitividad frente a los productos extranjeros, aunque la dependencia de las importaciones de algodón y maquinaria representaba una vulnerabilidad estructural.
El crecimiento de la industria textil catalana no estuvo exento de desafíos. La competencia de productos británicos más baratos presionó a los industriales locales, lo que llevó al Estado español a aplicar políticas proteccionistas. Los aranceles impuestos a los productos textiles extranjeros favorecieron el desarrollo de la industria local, pero también encarecieron los precios para el mercado interno, lo que limitó su expansión. A pesar de estas dificultades, el sector textil catalán sentó las bases de una economía industrial moderna en España, lo que generó empleo y acumulación de capital 8
La siderurgia en el País Vasco fue otro pilar fundamental de la industrialización española, especialmente durante la segunda mitad del siglo XIX. Esta región contaba con abundantes recursos naturales, como hierro de alta calidad, lo que la situó en una posición estratégica para el desarrollo de esta industria. Además, su proximidad a puertos importantes, como Bilbao, facilitaba la exportación de minerales y productos manufacturados hacia el resto de Europa.
Inicialmente, la siderurgia vasca se orientó hacia la exportación de mineral de hierro sin transformar, especialmente hacia el Reino Unido. Sin embargo, a partir de la década de 1850, se inició un proceso de modernización con la instalación de altos hornos y el uso del carbón coque importado, lo que permitió aumentar la producción y la calidad del acero.
El auge de la siderurgia en el País Vasco estuvo estrechamente vinculado al desarrollo del ferrocarril, que demandaba grandes cantidades de acero para la construcción de vías, locomotoras y vagones. Además, el crecimiento de este sector atrajo importantes inversiones extranjeras, principalmente británicas, que impulsaron la modernización tecnológica y organizativa.
Sin embargo, el desarrollo de la siderurgia también presentó desafíos. La dependencia del carbón extranjero, especialmente del Reino Unido, encarecía los costes de producción y limitaba su competitividad en los mercados internacionales. Asimismo, la concentración de la actividad siderúrgica en el País Vasco acentuó los desequilibrios regionales en el proceso de industrialización en España. Por lo tanto, y como se ha señalado en el subepígrafe 3.1, la falta de recursos propios, como el carbón, condicionó la competitividad en la industria.

La composición del cuadro titulado La pequeña obrera (h. 1885-1889) de Joan Planella y Rodríguez representa el trabajo infantil en las fábricas textiles del siglo XIX en Cataluña. Lejos de tener un carácter crítico, la intención de la obra se centra en reflejar la cotidianeidad de esta labor infantil.
APUNTES PAU
8. Si te preguntan sobre las causas del atraso de la industria española, es importante señalar que, aunque el textil catalán y la siderurgia vasca fueron sectores destacados, no lograron impulsar un proceso industrializador homogéneo en todo el país. Otras regiones continuaron dependiendo de la agricultura tradicional, lo que limitó el crecimiento económico a nivel nacional.
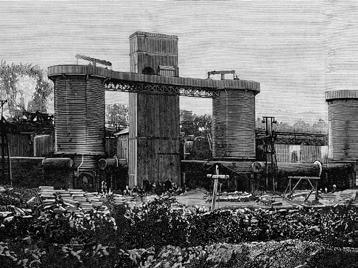
Fábrica Altos Hornos San Francisco, en Sestao (1887). Denominada San Francisco del Desierto hasta 1886 y conocida popularmente como «La Mudela». Adquirida décadas más tarde por Altos Hornos de Vizcaya.
APUNTES PAU
9. Recuerda mencionar que una de las causas que ayudó al desarrollo económico en la España del siglo XIX fue la construcción de vías de ferrocarril. Este medio de transporte facilitó la integración de mercados, el transporte eficiente de mercancías y personas, y la dinamización del comercio. Además, impulsó sectores estratégicos como la minería y la siderurgia, al aumentar la demanda de acero y carbón para su construcción. Sin embargo, el modelo radial de la red ferroviaria favoreció a Madrid y a las regiones industrializadas, dejando al margen zonas agrarias menos desarrolladas.
3.3. El ferrocarril como motor de desarrollo económico
El desarrollo del ferrocarril en España durante el siglo XIX marcó un hito en la modernización económica del país 9. Aunque el proceso comenzó más tarde que en otras naciones europeas, la expansión de la red ferroviaria desempeñó un papel crucial en la integración de mercados, la dinamización del comercio y el impulso de la industrialización en regiones clave.
La Ley General de Ferrocarriles de 1855 fue el punto de partida para la construcción masiva de líneas ferroviarias. El gobierno español adoptó un modelo de financiación público-privado que atrajo inversiones extranjeras, principalmente francesas. En pocos años, se estableció una red que conectaba Madrid con los principales puertos y ciudades industriales del país, como Barcelona, Bilbao y Sevilla. No obstante, esta expansión tuvo limitaciones: las líneas radiales favorecieron a la capital, mientras que otras regiones quedaron desconectadas.
El sistema ferroviario español adoptó un ancho de vía más amplio que el estándar europeo, lo que dificultó la conexión con redes internacionales. A pesar de ello, la expansión ferroviaria ayudó a superar barreras geográficas, lo que facilitó el transporte de mercancías y personas. El ferrocarril fue un motor de crecimiento para sectores estratégicos como la minería y la siderurgia. La demanda de materiales para su construcción, como acero y carbón, impulsó la actividad industrial, especialmente en el País Vasco, como se ha mencionado en el apartado anterior. Además, el transporte rápido y eficiente permitió a las empresas distribuir productos a mayor escala, fomentando la especialización regional.
Sin embargo, el impacto positivo del ferrocarril fue desigual. Las zonas más agrarias, como Castilla, no aprovecharon plenamente sus ventajas, mientras que regiones industrializadas y mineras se beneficiaron más. A pesar de sus limitaciones, el ferrocarril simbolizó el esfuerzo por integrar económicamente al país y sentó las bases de una economía más moderna y conectada.
3.4. Albores de la industrialización en Andalucía
La industrialización en Andalucía durante el siglo XIX fue limitada y presentó características particulares, marcadas por la estructura socioeconómica y los recursos naturales de la región. Aunque no alcanzó el dinamismo de Cataluña o el País Vasco, en Andalucía surgieron sectores emergentes que desempeñaron un papel economico importante.
Andalucía era una región predominantemente agraria, con latifundios en manos de terratenientes y jornaleros que vivían en condiciones precarias. Esta estructura social condicionó el desarrollo industrial, ya que la falta de una burguesía industrial sólida y la escasa capacidad adquisitiva de la población limitaron la creación de un mercado interno fuerte.
DOCUMENTO 4
La red ferroviaria entre 1848 y 1868
Gijón Oviedo
Sama de Langreo Santander Bilbao Irún San Sebastián Pamplona Logroño Vitoria León Astorga Palencia
Zamora Burgos Valladolid Zaragoza Medina
Salamanca Ávila Madrid Aranjuez Toledo
Ciudad Real Badajoz Córdoba
Sevilla Albacete
Grao Játiva Alicante Almansa Valencia Lérida
Murcia Cartagena Granada Málaga Morón Jeréz Cádiz Puerto de Sta. María
Gerona Granollers Mataró Barcelona Tarragona


Ferrocarriles construidos entre: 1848 y 1855 1855 y 1860 1860 y 1868



A pesar de estas limitaciones, Andalucía contaba con recursos naturales valiosos, como minas de carbón, plomo y cobre, que se convirtieron en el motor de su incipiente industrialización. Además, su ubicación estratégica y la existencia de puertos como los de Cádiz, Sevilla y Málaga facilitaron las actividades comerciales.


La minería fue el sector más destacado de la industrialización andaluza. Zonas como Río Tinto (Huelva) y Linares (Jaén) se convirtieron en importantes centros de extracción de minerales, con una fuerte inversión extranjera, especialmente británica. Sin embargo, gran parte de los recursos extraídos se exportaban sin procesar, lo que limitaba la generación de valor añadido local. Hemos de resaltar, asimismo, la siderurgia malagueña y de la Sierra Norte de Sevilla. Otro sector relevante fue la producción de azúcar en la costa tropical de Granada y Málaga, impulsada por el cultivo de caña de azúcar. Aunque de menor envergadura, esta actividad industrial se mantuvo como un referente regional.
Pozoblanco
Montoro
Córdoba


Linares
0 30 60 km

Cazalla de la Sierra
El Pedroso
Sevilla
Jerez de la Frontera
El Puerto de Santa María
OCÉANO ATLÁNTICO
Cádiz
Sierra
Écija
Bujalance
Montilla
Priego de Córdoba
Granada
Antequera
Yunquera Ronda Grazalema
Málaga
Mijas
Marbella
Mar Mediterráneo
Almería
Adra
Ferrocarriles hacia 1880
Carreteras en 1865
Carretera Camino carretero
Camino de herradura

3.5. Origen y evolución del movimiento obrero

Durante el siglo XIX, el surgimiento del movimiento obrero en España fue una respuesta directa a las duras condiciones laborales impuestas por la industrialización. Este proceso estuvo marcado por la precariedad económica de los trabajadores, su creciente organización y la formación de asociaciones que dieron lugar a las primeras reivindicaciones colectivas.
La industrialización trajo consigo la aparición de fábricas y talleres. Las jornadas laborales eran muy largas (12 o 14 horas diarias) y los salarios eran bajos, insuficientes para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias, lo que llevó a una constante situación de pobreza. Además, las condiciones en los centros de trabajo eran insalubres y peligrosas, con escasas medidas de seguridad y frecuentes accidentes laborales.
A esta situación se sumaba la ausencia de derechos laborales. No existían leyes que protegieran a los trabajadores frente a los abusos de los empresarios, lo que facilitaba despidos arbitrarios y prácticas como la reducción unilateral de salarios. El empleo infantil era común, y las mujeres, que representaban una parte importante de la fuerza laboral, recibían salarios significativamente más bajos que los hombres. El descontento generalizado entre los trabajadores se intensificó a medida que la industrialización avanzaba, especialmente en regiones como Cataluña, el País Vasco y Andalucía, donde se concentraban los principales sectores productivos del país.
Ante estas condiciones, los trabajadores comenzaron a organizarse para defender sus derechos. Las primeras asociaciones surgieron en la década de 1830, inicialmente bajo la forma de sociedades de ayuda mutua. Estas organizaciones sentaron las bases del movimiento obrero al fomentar la solidaridad entre los trabajadores y promover la idea de que solo mediante la unión podrían mejorar sus condiciones de vida.
En las décadas de 1840 y 1850, estas sociedades comenzaron a adoptar una perspectiva más reivindicativa. Surgieron sindicatos y otras organizaciones que plantearon demandas específicas, como la reducción de la jornada laboral, el aumento de los salarios y la mejora de las condiciones de seguridad en el trabajo. Uno de los hitos más importantes fue la creación de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) en 1864, que tuvo una gran influencia en España al introducir las ideas del socialismo y el anarquismo. El movimiento obrero español se enfrentó a una fuerte represión por parte del Estado y los empresarios, que veían en estas organizaciones una amenaza al orden establecido. A pesar de ello, los trabajadores continuaron organizándose y comenzaron a utilizar herramientas como la huelga para presionar a los empresarios y al gobierno.
En la imagen, la fábrica de tejidos de la viuda de José Tolrá en San Esteban de Castellar (Barcelona). DOCUMENTO 5

En el mes de julio de 1854 en la ciudad de Barcelona se desarrollaron unos hechos (huelgas, incendios de fábricas) —conocidos como «Conflicto de las selfactinas»— contra la mecanización del hilado facilitada por las llamadas selfactinas (del inglés self-acting), máquinas automáticas de hilar que ahorraban mano de obra y a las que se achacaba el paro forzoso de muchos trabajadores.
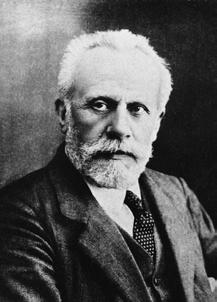
Pablo Iglesias Posse (1850-1925) fue una figura clave en la historia del movimiento obrero español. Fundó el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en 1879 y la Unión General de Trabajadores (UGT) en 1888.

Giuseppe Fanelli fue enviado a España en 1868 por la Primera Internacional para difundir las ideas anarquistas, lo que sirvió para sembrar las bases para la formación de organizaciones como la CNT.
3.6. Ideologías y consolidación del movimiento obrero
El movimiento obrero en España se consolidó a lo largo del siglo XIX gracias a la adopción de ideologías como el socialismo y el anarquismo, que ofrecieron a los trabajadores un marco teórico para entender y transformar su realidad. Estas corrientes ideológicas, aunque diferentes en sus métodos y objetivos, tuvieron un profundo impacto en la organización y luchas obreras en el país 10
APUNTES PAU
10. Si te preguntan por el movimiento obrero, indica que una de sus consecuencias fue el desarrollo del derecho laboral. La consolidación del socialismo y el anarquismo impulsó cambios legislativos que sentaron las bases del derecho laboral moderno. Las demandas de reducción de jornada, aumento salarial y seguridad en el trabajo fueron recogidas posteriormente en leyes como la referida a la jornada laboral de ocho horas, aprobada en 1919 en España. Desde una perspectiva económica, el movimiento obrero puso en evidencia las desigualdades generadas por el capitalismo industrial, por lo que propuso alternativas al modelo liberal. En ética, se reflexiona sobre la dignidad del trabajo, la justicia social y los derechos fundamentales del trabajador.
Aspecto
Definición e ideología
Inspiración teórica
Métodos y estrategias
Objetivo principal
Organizaciones clave
Ámbitos de influencia
Hitos destacados
Relación con el Estado
Tensiones internas
• Corriente ideológica que busca la creación de una sociedad igualitaria mediante la abolición de la propiedad privada y la socialización de los medios de producción.
• Influido por Karl Marx y la Primera Internacional.
• Acción gradualista.
• Organización sindical y política.
• Participación en el sistema político.
• Conseguir reformas laborales y sociales dentro del sistema político para avanzar hacia una sociedad socialista.
• Partido Socialista Obrero Español (PSOE): fundado en 1879 por Pablo Iglesias.
• Unión General de Trabajadores (UGT): creada en 1888 como su sindicato.
• Mayor presencia en sectores urbanos industriales y en trabajadores organizados sindicalmente.
• Creación del PSOE (1879) y de la UGT (1888).
• Fomento de reformas laborales y derechos a través de la política.
• Participación política para impulsar reformas dentro del sistema parlamentario.
• Se produjeron tensiones con los anarquistas debido a sus diferencias en métodos y objetivos, pero ambos fortalecieron la lucha obrera.
• Ideología que promueve la abolición del Estado y del capitalismo, y defiende una sociedad basada en la autogestión y la cooperación voluntaria.
• Inspirado por pensadores como Mijaíl Bakunin y Piotr Kropotkin.
• Rechazo a la participación política.
• Uso de la acción directa, como huelgas generales y sabotajes.
• Lograr la emancipación de los trabajadores mediante la abolición del Estado y la instauración de una sociedad autogestionada.
• Confederación Nacional del Trabajo (CNT): fundada en 1910 como principal representante anarcosindicalista.
• Amplio arraigo en Cataluña y Andalucía, con fuerte impacto en trabajadores rurales y urbanos.
• Introducción del anarquismo por Fanelli (1868).
• Fundación de la CNT (1910) y su papel clave en las huelgas generales.
• Rechazo absoluto al Estado y a cualquier forma de autoridad.
• Tensiones con los socialistas por su rechazo a la participación política y su énfasis en la acción directa.
Movimiento obrero en España entre 1881 y 1887
DOCUMENTO FRANCIA
La Coruña Pontevedra Lugo Orense
Oviedo
Santander Navarra
Zamora León Palencia
Vizcaya Álava Guipúzcoa
Logroño
Burgos Soria
Segovia Valladolid
Salamanca Ávila
Cáceres
Badajoz
Sevilla
Huelva
Huesca
Lérida
Zaragoza
Guadalajara
Teruel
Madrid Cuenca
Toledo
Ciudad
Real Albacete
Jaén Córdoba
Granada Almería
Gerona
Barcelona
Tarragona
Castellón
Valencia
Alicante
Baleares

Canarias





Málaga





Acerca del documento 6:
a) Hecho histórico. Este mapa refleja la implantación del movimiento obrero en España entre 1881 y 1887, un periodo clave para el desarrollo de organizaciones como la Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE) y las primeras agrupaciones socialistas lideradas por el PSOE.
b) Ideas o temas principales. Las ideas principales son la expansión del anarquismo, la influencia socialista, las diferencias regionales y el contexto socioeconómico.




Cádiz
Ceuta
Implantación socialista Implantación anarquista


c) Importancia y consecuencias. La expansión del movimiento obrero durante este periodo fue crucial para la historia laboral y social de España.

ACTIVIDAD 4
Responde al siguiente tema:
La transición al capitalismo en el siglo XIX: industrialización y movimiento obrero.
Hazlo contestando las siguientes cuestiones:
1. Localízalo en el tiempo y en el espacio.
2. Identifica y explica sus causas.
3. Identifica sus componentes económicos, sociales, políticos y culturales.
4. Explica la evolución de este proceso histórico.
5. Señala los aspectos que han cambiado y que han permanecido en este proceso histórico.
6. Cita si ha tenido alguna influencia en la configuración de la realidad española actual.
PISTAS PAU
1. Piensa en qué momento histórico se da la transición al capitalismo. ¿Qué eventos clave ocurrieron a fines del siglo XVIII y principios del XIX? Reflexiona sobre qué regiones de España fueron las más industrializadas y por qué. 2. ¿Qué crisis económicas o factores externos influyeron en la necesidad de un cambio económico? ¿Cómo influyó la situación política de España en este proceso de transformación hacia el capitalismo? No olvides pensar en las condiciones sociales de la época y en cómo la sociedad rural tradicional comenzó a transformarse. 3. ¿Qué cambios se produjeron en la economía de las zonas más industrializadas? ¿Qué industrias fueron clave? ¿Cómo afectó la industrialización al trabajador? Reflexiona sobre las condiciones laborales y la nueva clase obrera, ¿qué tipo de reformas políticas acompañaron este proceso? Piensa en los movimientos liberales, por ejemplo. ¿De qué manera la cultura y las relaciones sociales cambiaron debido a la urbanización y al trabajo en fábricas? 4. ¿Cómo fue la introducción de la industria en España? ¿Cómo se fue extendiendo en el territorio? Reflexiona sobre los movimientos de resistencia que surgieron, como los primeros sindicatos y huelgas. 5. ¿Qué transformaciones se produjeron en la estructura social y en la economía durante este periodo? ¿Qué desigualdades persistieron a lo largo del proceso, especialmente en las zonas rurales frente a las urbanas? 6. Reflexiona sobre la herencia de la industrialización y el movimiento obrero en el siglo XXI. ¿En qué aspectos las regiones industriales siguen siendo diferentes de otras? ¿Cómo influye la historia del trabajo y los derechos laborales en la España de hoy?

Alejandro Mon (1801-1882) fue un político y jurista español, destacado por su reforma tributaria de 1845 y su labor como ministro de Hacienda y presidente del Consejo de Ministros en 1864.
4. COMERCIO, FINANZAS E INFRAESTRUCTURAS
EN EL SIGLO XIX
4.1. La reforma fiscal de Mon-Santillán y su impacto económico
La reforma fiscal de Mon-Santillán, implementada en 1845 bajo el reinado de Isabel II, representó un paso fundamental en la modernización de las finanzas públicas en España durante el siglo XIX. Impulsada por Alejandro Mon, entonces ministro de Hacienda, y supervisada por Ramón de Santillán, la reforma fue una respuesta a las graves deficiencias del sistema tributario heredado del Antiguo Régimen y a la necesidad de consolidar la Hacienda del Estado en un contexto de creciente endeudamiento.
El sistema fiscal español anterior a la reforma era caótico e ineficiente, caracterizado por una multitud de impuestos locales y provinciales que variaban según las regiones, lo que dificultaba su recaudación y fomentaba la desigualdad. Además, el sistema estaba plagado de privilegios fiscales para ciertos grupos sociales, como la nobleza y el clero, que estaban exentos de muchas contribuciones.
La reforma de 1845 estableció un modelo tributario más racional y centralizado, inspirado en el sistema francés. Uno de sus principales logros fue la creación de un sistema de impuestos directos e indirectos. Entre los directos, destacaban el impuesto sobre la renta y el de inmuebles, mientras que los impuestos indirectos gravaban el consumo, como en el caso de los aranceles y los impuestos sobre productos de uso cotidiano, como el alcohol y el tabaco. Este modelo buscaba ampliar la base fiscal, eliminando privilegios para distribuir de manera más equitativa la carga impositiva entre la población.
La reforma también introdujo un sistema de administración más profesional y eficiente, con la creación de organismos encargados de la recaudación fiscal, lo que permitió un mayor control sobre los ingresos del Estado. Esto redujo significativamente la evasión fiscal y mejoró la previsión presupuestaria, aunque todavía persistían limitaciones en las regiones más rurales, donde la economía de subsistencia dificultaba la recaudación.
La reforma de Mon-Santillán fue esencial para consolidar la Hacienda española, que había sufrido un deterioro notable tras décadas de guerras y crisis políticas. Durante la primera mitad del siglo XIX, el Estado se enfrentó a una situación financiera crítica, agravada por la guerra de la Independencia, las guerras carlistas y la pérdida de la América española continental. La deuda pública alcanzaba niveles insostenibles, y los ingresos fiscales eran insuficientes para cubrir los gastos básicos del gobierno. La reorganización fiscal permitió aumentar los ingresos del Estado, lo que contribuyó a estabilizar las finanzas públicas y a reducir el déficit presupuestario. Esto fue crucial para fortalecer la capacidad del gobierno de afrontar gastos esenciales, como la modernización de infraestructuras, el mantenimiento del ejército y la financiación de la administración pública. Además, la consolidación de la Hacienda facilitó el acceso a los mercados financieros internacionales, lo que permitió al Estado recurrir a préstamos en condiciones más favorables. Esto fue particularmente relevante en un periodo en el que España necesitaba financiar proyectos de modernización económica, como la construcción de ferrocarriles y puertos, y la expansión de la red telegráfica. Aunque la reforma fiscal de Mon-Santillán representó un avance significativo, su impacto económico fue desigual. Por un lado, permitió al Estado disponer de mayores recursos para promover el desarrollo económico, lo que benefició a sectores clave como el comercio y la industria. Por otro lado, la carga fiscal recayó de manera desproporcionada sobre las clases populares, especialmente a través de los impuestos indirectos, que gravaban productos de consumo básico.
La introducción del impuesto sobre inmuebles también afectó a los propietarios rurales, muchos de los cuales ya enfrentaban dificultades económicas debido a la crisis agraria
y los efectos de las desamortizaciones. Esto generó tensiones sociales y alimentó el descontento en las áreas rurales, donde el sistema fiscal era percibido como injusto.
A pesar de estas limitaciones, la reforma fiscal de Mon-Santillán sentó las bases de un sistema tributario más moderno y eficiente, que permitió al Estado español adaptarse a las demandas de una economía en transición hacia el capitalismo. Marcó el inicio de una nueva etapa en la gestión financiera del país, caracterizada por un mayor control y previsión, aunque todavía quedaban desafíos pendientes, como la diversificación de la base fiscal y la reducción de las desigualdades en la distribución de la carga tributaria.
4.2. Surgimiento de los bancos y evolución del comercio interior
El siglo XIX marcó un período clave en la transición económica de España hacia un modelo capitalista, impulsado por el surgimiento de un sistema bancario moderno y la evolución del comercio interior. Aunque España enfrentaba importantes desafíos estructurales, estas transformaciones contribuyeron al desarrollo de nuevas dinámicas económicas que sentaron las bases para la economía contemporánea. El sistema bancario español se desarrolló durante el siglo XIX como respuesta a la necesidad de estructurar y modernizar la economía del país. Antes de esta época, la actividad financiera en España estaba dominada por instituciones arcaicas, como los prestamistas privados y los Montes de Piedad, que ofrecían crédito limitado a tasas elevadas. Sin embargo, la creciente necesidad de financiación para proyectos industriales, infraestructuras como el ferrocarril, y el comercio, impulsó la creación de bancos modernos.
La primera gran institución bancaria fue el Banco Español de San Fernando, fundado en 1829, que más tarde pasaría a ser el Banco de España. Este banco asumió un papel central en la emisión de papel moneda y la regulación del sistema financiero. La Ley de Bancos de 1856 marcó un hito importante al establecer un marco legal para la creación de bancos de emisión y descuento.
El sistema bancario español también estuvo condicionado por la necesidad de captar capital extranjero, principalmente británico y francés, que financió proyectos clave. No obstante, la banca española enfrentó limitaciones significativas, como la escasez de capital nacional, una red de ahorro poco desarrollada y el predominio de inversiones en sectores específicos como el ferroviario, en detrimento de una diversificación económica más amplia.
Paralelamente, el comercio interior experimentó una transformación importante, favorecida por el desarrollo de infraestructuras y políticas económicas destinadas a unificar el mercado nacional. Durante el Antiguo Régimen, el comercio en España estaba fragmentado por barreras internas, como aduanas regionales, impuestos de tránsito y una red de transporte rudimentaria que dificultaba la movilidad de bienes. Estas limitaciones comenzaron a superarse con la abolición de las aduanas interiores en 1839 y la creación de una red de infraestructuras más eficiente. El ferrocarril desempeñó un papel crucial en la integración comercial, al conectar regiones productoras con mercados consumidores.
La unificación del mercado interno también fue respaldada por una política arancelaria proteccionista, que buscaba fomentar la producción nacional y limitar la competencia extranjera. Sin embargo, esta estrategia benefició principalmente a las regiones industriales como Cataluña, mientras que las áreas rurales, dependientes de la agricultura tradicional, se vieron menos favorecidas por estas políticas. A pesar de los avances en la integración comercial y el desarrollo del sistema bancario, España seguía enfrentando problemas estructurales que dificultaban su plena modernización económica. La debilidad del mercado interno, derivada de una población con bajo poder adquisitivo y un sistema productivo insuficientemente diversificado, limitó el alcance de estas reformas. Además, el sector bancario, aunque más desarrollado, permaneció concentrado en unas pocas regiones y proyectos específicos, lo que dejó amplias áreas del país sin acceso a financiación.
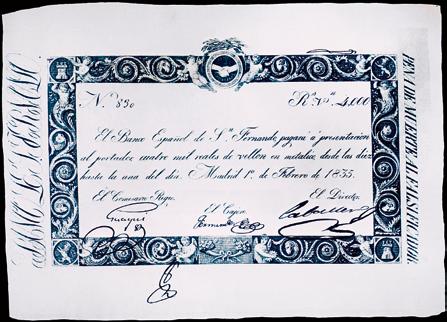
4.3. Desarrollo de infraestructuras: la red ferroviaria y el transporte marítimo
El siglo XIX fue un período de profundas transformaciones en las infraestructuras de transporte en España, marcadas por el desarrollo de la red ferroviaria y los avances en el transporte marítimo. Estos cambios, aunque desiguales, tuvieron un impacto significativo en la economía y contribuyeron a la integración territorial y a la modernización del país. La construcción de la red ferroviaria fue el proyecto de infraestructura más ambicioso del siglo XIX. La primera línea de ferrocarril, inaugurada en 1848 entre Barcelona y Mataró, marcó el inicio de una red que crecería rápidamente en las décadas siguientes. La expansión ferroviaria se diseñó con el objetivo de conectar las principales regiones económicas con los puertos y la capital, Madrid, siguiendo un modelo radial.
Como se ha mencionado en apartados anteriores, el ferrocarril tuvo un impacto económico notable, pues facilitó la movilidad de bienes y personas, y estimuló la demanda de carbón, hierro y acero, lo que impulsó sectores industriales clave. Sin embargo, también enfrentó importantes limitaciones: como el ancho de vía más amplio que el estándar europeo y la baja rentabilidad de las líneas por la escasa densidad de población y el débil mercado interno. El transporte marítimo, esencial para un país con extensa costa y tradición comercial, también experimentó avances significativos durante el siglo XIX. Los puertos se modernizaron para adaptarse al creciente volumen de comercio, especialmente en ciudades como Barcelona, Bilbao, Cádiz y Málaga. Estas mejoras incluyeron la ampliación de muelles, la construcción de diques y la incorporación de grúas y sistemas de carga más eficientes.
El desarrollo del transporte marítimo estuvo estrechamente vinculado al comercio internacional. Aunque España había perdido la mayoría de sus colonias americanas, continuó siendo un importante exportador de productos agrícolas como vino, aceite de oliva y cítricos. Además, las importaciones de maquinaria y carbón desde Reino Unido y Francia se incrementaron con el auge de la industrialización.
DOCUMENTO 7
Construcción de la red ferroviaria en la España peninsular
Mar Cantábrico

La Coruña
Santander Gijón
Sama de Langreo
Santiago Astorga
Orense
León
Palencia
Zamora
Salamanca
Ávila
VitoriaGasteiz
Bilbao
Burgos
El siglo XIX también fue testigo de la transición de la navegación a vela a la propulsión a vapor, lo que revolucionó el transporte marítimo. Los barcos de vapor permitieron un comercio más rápido y eficiente, ya que redujeron los tiempos de travesía y ampliaron las rutas comerciales. Esta modernización impulsó la competitividad de los puertos españoles en el Mediterráneo y el Atlántico. Durante el siglo XIX, el desarrollo de infraestructuras de transporte impulsó la economía española al facilitar el comercio, la movilidad y la integración regional. Sin embargo, las inversiones se concentraron en las zonas económicamente más dinámicas, dejando a otras regiones rezagadas en este proceso de modernización.
Logroño
DonostiaSan Sebastián
Irún
Pamplona
Jaca
Huesca
Gerona
Lérida
Valladolid Badajoz
Mérida
Huelva
Sevilla
Jerez de la Frontera
Cádiz
Medina del Campo
Segovia
Zaragoza Soria
Guadalajara
Madrid Aranjuez
Cuenca
Toledo Alcázar de San Juan
Ciudad Real
Teruel Reus
Castellón
Valencia
Albacete
Córdoba Linares
Baza
Morón de la Frontera
Granada
Ceuta
Játiva Almansa
Alicante
Murcia Cartagena
Almería Málaga
Melilla
Mataró
Barcelona Tarragona
Islas Baleares
Entre 1848-1855
Entre 1855-1860
Entre 1860-1868
Entre 1868-1900
Acerca del documento 7:
a) Hecho histórico. El mapa refleja la expansión de la red ferroviaria en la España peninsular entre 1848 y 1900.
b) Ideas o temas principales. Este proceso se enmarca en la modernización económica impulsada por el Estado liberal y la integración del territorio nacional. Las líneas ferroviarias más densas se concentraron en áreas industriales clave como Cataluña, el País Vasco y las llanuras cerealistas de Castilla.
c) Importancia y consecuencias. La construcción del ferrocarril conectó áreas agrícolas, industriales y portuarias, lo que promovió la movilidad y el comercio, siguiendo modelos europeos. Socialmente, facilitó migraciones internas desde áreas rurales hacia ciudades y regiones industriales, acelerando la urbanización.

5. REGIONES ECONÓMICAS Y DESEQUILIBRIOS TERRITORIALES
5.1. Áreas industriales: Cataluña y el País Vasco
Como se ha citado en apartados precedentes, en el contexto del siglo XIX, Cataluña y el País Vasco se destacaron como las principales regiones industriales de España que lideraron el proceso de industrialización en un país marcado por profundos desequilibrios territoriales. Aunque ambas regiones compartieron ciertos elementos en su desarrollo, también presentaron características particulares que respondieron a sus condiciones geográficas, económicas y sociales 11
Cataluña se consolidó como el principal polo industrial del país gracias al desarrollo de su industria textil, especialmente la algodonera. La industria textil catalana se caracterizó por un rápido crecimiento, impulsado por la mecanización progresiva y la adopción de tecnología británica. Durante la primera mitad del siglo XIX, los telares manuales fueron sustituidos gradualmente por telares mecánicos, lo que aumentó la productividad y redujo los costes de producción. Además, la concentración de fábricas en torno a ciudades como Barcelona, Sabadell y Tarrasa generó un entorno urbano-industrial dinámico, que atrajo mano de obra del interior de España. En Cataluña predominaban pequeñas y medianas empresas.
Sin embargo, el desarrollo industrial catalán enfrentó retos significativos. La dependencia del mercado interior y la política proteccionista del Gobierno español limitaron las oportunidades de expansión internacional. Asimismo, las condiciones laborales en las fábricas textiles, marcadas por largas jornadas y bajos salarios, fomentaron tensiones sociales que serían el germen del movimiento obrero en la región.
En el País Vasco, el desarrollo industrial estuvo centrado en la siderurgia. Esta industria se benefició de la abundancia de recursos naturales y la ubicación costera de Bilbao facilitó la exportación de hierro hacia mercados internacionales, especialmente Reino Unido, y la importación de carbón, necesario para alimentar los altos hornos. El crecimiento de la siderurgia vasca fue impulsado por la llegada de capital extranjero y la implementación de tecnologías avanzadas.
El modelo industrial vasco se basó en grandes corporaciones con un fuerte control vertical, lo que permitió una mayor eficiencia en la producción. No obstante, el País Vasco también enfrentó desafíos, como la dependencia del carbón extranjero y la competencia internacional en el mercado siderúrgico.
Ambas regiones compartieron ciertos aspectos clave en su desarrollo industrial. Tanto en Cataluña como en el País Vasco, el acceso a recursos estratégicos y una ubicación geográfica favorable fueron determinantes para su éxito. Asimismo, en ambas regiones, la industrialización promovió la urbanización y la formación de una clase obrera industrial que jugaría un papel destacado en el movimiento obrero español. Sin embargo, como se ha explicado, las diferencias fueron notables. Cataluña, centrada en la industria textil, desarrolló un modelo empresarial más descentralizado, mientras que el País Vasco se especializó en la siderurgia, caracterizada por una concentración de grandes empresas. Además, el impacto de las políticas proteccionistas tuvo efectos diversos: mientras que en Cataluña protegieron la industria textil frente a la competencia internacional, en el País Vasco incentivaron la exportación de hierro y acero.
En términos de dinamismo social y económico, Cataluña presentó un modelo más diversificado que combinaba actividad industrial, comercial y financiera, mientras que el País Vasco dependió en gran medida del sector siderúrgico. Esto generó estructuras económicas diferentes que moldearon el desarrollo de cada región y las relaciones entre empresarios y trabajadores.
APUNTES PAU
11. Si tienes que desarrollar el tema de la industrialización española, contextualízala en el marco europeo, pues, aunque más limitada, guarda paralelismos con los procesos observados en otros lugares del continente, especialmente en Reino Unido. En este país, la mecanización y la producción en masa revolucionaron la economía a partir del siglo XVIII, basada en recursos como el carbón y el hierro, y en innovaciones tecnológicas como la máquina de vapor. España, por su parte, intentó replicar estos avances en regiones concretas como Cataluña y el País Vasco durante el siglo XIX. Cataluña se especializó en la industria textil algodonera, incorporando maquinaria británica, mientras que el País Vasco desarrolló la siderurgia aprovechando sus ricos yacimientos de hierro y tecnologías como el convertidor Bessemer. Sin embargo, la falta de recursos energéticos como carbón de alta calidad y una infraestructura insuficiente ralentizaron su progreso. Además, el mercado interior limitado y la dependencia del proteccionismo contrastaron con el dinamismo de las economías industriales más avanzadas.
APUNTES PAU
12. Si tienes que responder sobre los cambios agrarios y las desamortizaciones, compara los modelos de propiedad según la región: latifundios en Andalucía, minifundios en Castilla y diversidad en el Levante.
Analiza el impacto de desamortizaciones en la concentración de tierras y las condiciones sociales, como la precariedad de jornaleros andaluces frente a pequeños propietarios castellanos. Asimismo, contextualiza cada modelo dentro de la economía global: el comercio de cítricos y uvas en el Levante contrasta con la baja modernización en Andalucía y Castilla, que refleja desigualdades aún vigentes.
5.2. Regiones agrarias: Andalucía, Castilla y el Levante
Durante el siglo XIX, las regiones agrarias españolas presentaron modelos de explotación muy distintos, reflejo de diferencias en la propiedad, los cultivos y las condiciones socioeconómicas. Andalucía, Castilla y el Levante ilustraban las desigualdades territoriales del sector agrario 12
En Andalucía predominaban los latifundios, grandes extensiones de tierra concentradas en pocas manos, dedicadas a cultivos extensivos como cereales, vid y olivo. Este modelo reflejaba una estructura social desigual, con jornaleros en condiciones precarias y sin acceso a la propiedad. Las desamortizaciones intensificaron esta situación, beneficiando a los terratenientes y dejando al margen a los campesinos. De hecho, como hemos destacado en el subepígrafe 2.3, el proceso de desamortización no logró una redistribución equitativa de la tierra. Además, la baja inversión tecnológica limitaba la productividad, lo que perpetuaba la dependencia de los jornaleros y la pobreza rural.
En Castilla, el predominio de los minifundios configuraba un sistema cerealista basado en pequeñas parcelas trabajadas por propietarios o arrendatarios. Sin embargo, enfrentaban desafíos como la baja productividad, el agotamiento del suelo y las crisis climáticas. Aunque los campesinos gozaban de cierta autonomía, la concentración de tierras tras las desamortizaciones perjudicó a los pequeños agricultores, lo que dificultó su capacidad de competir en un mercado creciente.
El Levante, con regiones como Valencia y Murcia, destacó por un modelo intensivo basado en huertas irrigadas y cultivos de alto valor como cítricos y hortalizas. Un sistema de regadío eficiente, heredado de la época islámica, permitió una alta productividad y consolidó su papel en el comercio internacional. Sin embargo, el acceso al agua generaba conflictos, y persistían desigualdades sociales, con jornaleros dependientes de la demanda estacional.
Estos tres modelos ilustran la diversidad agraria de España en el siglo XIX: latifundios y extensividad en Andalucía, minifundios cerealistas en Castilla y agricultura intensiva en el Levante, con marcadas diferencias económicas y sociales que condicionaron su desarrollo.
DOCUMENTO 8
Estructura de las exportaciones españolas durante el siglo XIX (porcentajes)
L. Prados de la Escosura: «El sector exterior español durante el siglo XIX», en G. Anés y Álvarez de Castrillón (coord.), Historia económica de España: siglos XIX y XX, Galaxia Gutemberg, 1999.
La tabla muestra la evolución de las exportaciones españolas durante el siglo XIX y refleja el impacto de las transformaciones económicas en las regiones agrarias. Andalucía destacó por la exportación de alimentos, como aceite y vino, aprovechando las desamortizaciones, aunque los jornaleros siguieron en condiciones precarias. Castilla, con un sistema de minifundios, mantuvo una producción agrícola limitada para el mercado interno. El Levante se benefició de cultivos intensivos, como cítricos, destinados a la exportación, pero fue vulnerable a fluctuaciones internacionales. Este panorama evidencia cómo los cambios económicos reforzaron las desigualdades sociales y regionales en el ámbito agrario.
6. TRANSFORMACIONES SOCIALES DERIVADAS DE LOS CAMBIOS ECONÓMICOS
6.1. Alteraciones en la estructura social: burguesía, proletariado y campesinado
El siglo XIX transformó profundamente la estructura social de España debido a cambios económicos como la industrialización, las desamortizaciones y la expansión del comercio. Estas transformaciones dieron lugar a nuevas clases sociales, como la burguesía y el proletariado, y modificaron significativamente la situación del campesinado 13
La burguesía emergió como la clase dirigente en las zonas urbanas e industrializadas, especialmente en Cataluña y el País Vasco, donde controlaba sectores clave como la industria textil, la siderurgia y el transporte. Compuesta por empresarios, comerciantes y profesionales, esta élite adquirió propiedades rurales gracias a las desamortizaciones y desempeñó un papel crucial en la financiación del ferrocarril y la modernización económica. No obstante, este proceso estuvo vinculado a la desigual industrialización, que ya hemos abordado en el subepígrafe 3.1. Sin embargo, la burguesía española dependía del proteccionismo estatal y del apoyo gubernamental, lo que limitó su capacidad para desarrollar un capitalismo dinámico al nivel europeo.
El proletariado, formado principalmente por campesinos empobrecidos que emigraron a las ciudades, surgió como una nueva clase trabajadora concentrada en torno a las fábricas de ciudades como Barcelona, Bilbao y Madrid. Enfrentaron largas jornadas, bajos salarios y condiciones laborales precarias, lo que fomentó la creación de movimientos sindicales y obreros. Estas organizaciones evolucionaron hacia formas más combativas, con la adopción de ideologías socialistas y anarquistas, y lideraron huelgas y protestas que fortalecieron la conciencia de clase, como hemos visto de forma pormenorizada en el apartado correspondiente.
El campesinado siguió siendo mayoritario, pero sufrió importantes transformaciones debido a las desamortizaciones y cambios agrarios. Aunque algunos lograron convertirse en pequeños propietarios, la mayoría permaneció como jornaleros o arrendatarios, especialmente en Andalucía, donde la concentración de tierras generó desigualdades y tensiones sociales. En Castilla, los minifundios garantizaban cierta autonomía, aunque la baja productividad perpetuaba la precariedad. En el Levante, la agricultura intensiva ofrecía mejores oportunidades, pero la dependencia de los mercados internacionales exponía a los campesinos a crisis económicas. En conjunto, el siglo XIX marcó el paso de una sociedad agraria y estamental a una más compleja y estratificada, donde la posición económica y la relación con los medios de producción determinaron las dinámicas sociales.

APUNTES PAU
13. Si te preguntan en la prueba sobre la transición al capitalismo en la España del siglo XIX, a la hora de abordar los componentes sociales es fundamental estructurar la respuesta en torno a las tres grandes clases sociales: burguesía, proletariado y campesinado. Define brevemente cada clase, y explica su origen y características principales. Utiliza ejemplos concretos, como el impacto de la industrialización en Cataluña o las desamortizaciones en Andalucía, para ilustrar tus argumentos. Además, relaciona los cambios sociales con los económicos, destacando cómo fenómenos como el ferrocarril o las crisis agrícolas intensificaron las desigualdades. Finalmente, concluye explicando cómo estos procesos sentaron las bases de las tensiones del siglo XX.
En Tipos madrileños en la Puerta del Sol antes del derribo (1855), el pintor Ramón Cortés refleja la diversidad social de la España del siglo XIX. En la plaza concurren burgueses con sombreros de copa, militares, comerciantes y clases populares, entre los que destaca la desigualdad y el dinamismo urbano en un contexto marcado por transformaciones económicas, industriales y sociales.
APUNTES PAU
14. Si tienes que desarrollar el tema de los cambios agrarios en el siglo XIX o el de la transición al capitalismo, recuerda citar que el éxodo rural fue causado por diversos factores económicos y sociales. Entre ellos destaca la desamortización, que concentró las tierras en manos de grandes propietarios; las crisis agrarias, que dificultaron la subsistencia en el campo; y la industrialización, que atrajo a campesinos a las ciudades en busca de empleo. Estos cambios económicos obligaron a muchas familias a abandonar sus tierras y adaptarse a un entorno urbano marcado por la precariedad.
6.2. Migraciones
interiores
y éxodo rural
El siglo XIX fue testigo de importantes migraciones interiores en España impulsadas por los cambios económicos y sociales. El éxodo rural, caracterizado por el desplazamiento masivo de campesinos hacia las ciudades, se convirtió en un fenómeno central en este periodo. Este movimiento respondió principalmente a las dificultades económicas en el campo, agravadas por las desamortizaciones, la concentración de la tierra en manos de grandes propietarios y las crisis agrarias recurrentes 14
Las principales ciudades industriales, como Barcelona, Bilbao y Madrid, se convirtieron en destinos preferentes para quienes buscaban oportunidades laborales en fábricas, talleres o servicios urbanos. Este flujo migratorio permitió el crecimiento demográfico y económico de estas urbes, al tiempo que generó profundos cambios en su estructura social. Sin embargo, la capacidad de las ciudades para absorber a esta nueva población era limitada, lo que dio lugar a la formación de barrios obreros marcados por el hacinamiento, la insalubridad y la precariedad.
La migración también transformó las relaciones familiares y comunitarias. Muchos campesinos que abandonaron el medio rural dejaban atrás redes de apoyo tradicionales y se enfrentaban a la incertidumbre de una vida urbana que a menudo no cumplía sus expectativas. Además, el éxodo rural contribuyó a la despoblación de ciertas zonas agrícolas, lo que afectó negativamente la producción en algunas regiones.
En términos laborales, los migrantes se integraron en el incipiente proletariado industrial, pero con frecuencia bajo condiciones de explotación. Esta situación alimentó tensiones sociales y fomentó la organización de los movimientos obreros que hemos visto. El éxodo rural fue, por tanto, una de las principales fuerzas motrices de los cambios sociales en el siglo XIX, que vinculó el mundo rural y urbano en un proceso de modernización desigual.
DOCUMENTO 9
Transformaciones sociales en la España del siglo XIX
SOCIEDAD
El paso de una sociedad estamental a otra clasista dio lugar al surgimiento de movimientos sociales activos.
DEMOGRAFÍA
ESTRUCTURA SOCIAL
Crecimiento demográfico
Lento éxodo rural
Emigración a ultramar
Oligarquía procedente de la antigua nobleza y la alta burguesía
Clases populares desfavorecidas
Lento desarrollo de las clases medias Revueltas agrarias
Nacimiento del movimiento obrero (socialismo, anarquismo)
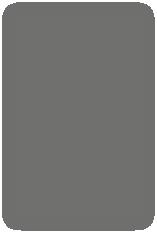



La sociedad española hacia 1860
Responde a las cuestiones sobre los siguientes gráficos:
a) A qué etapa histórica corresponden los gráficos.
b) Resume sus ideas principales.
c) Desarrolla la importancia que tuvo y sus consecuencias.
Composición de la sociedad española hacia 1860
Clases medias
Nobleza y clero

Clases bajas
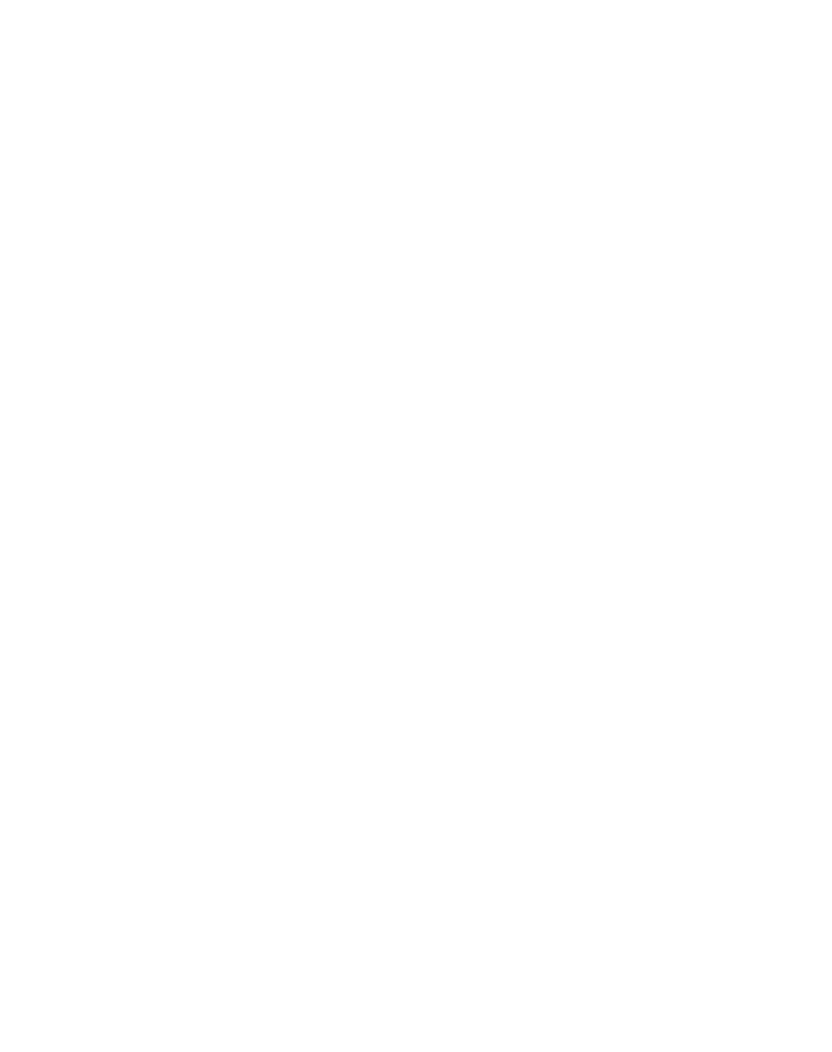

Composición de la sociedad activa hacia 1860
Obreros
Burguesía alta
Clases medias
Acerca del documento 10:
a) Hecho histórico. Este mapa ilustra el fenómeno de la emigración española durante el siglo XIX, motivada principalmente por la crisis agraria, la falta de oportunidades laborales y el estancamiento económico.
b) Ideas o temas principales. Las principales ideas son los destinos migratorios, la desigual distribución regional, los factores socioeconómicos y el impacto demográfico y económico.
c) Importancia y consecuencias. La emigración masiva del siglo XIX tuvo un profundo impacto en la demografía y economía españolas. Regiones como Galicia, Asturias y Canarias experimentaron un importante éxodo debido a la pobreza agraria y las crisis alimentarias.
ACTIVIDAD 5
PISTAS PAU
a) Observa y cita la fecha que aparece en los gráficos, recuerda quién reinaba en ese momento en España y menciona el contexto de transformaciones económicas, políticas y sociales del siglo XIX, marcado por el lento proceso de industrialización.
b) El gráfico describe la estructura social de España en 1860, destacándose que el campesinado y los pequeños propietarios representaban un gran porcentaje (cita cuál) de la población activa, lo que reflejaba el carácter agrario del país. La burguesía estaba en fase de crecimiento y lideraba los cambios económicos urbanos; mientras que los obreros industriales representaban solo un pequeño porcentaje (fíjate y escribe cuánto) de la población activa, lo que señalaba el escaso desarrollo de la industria en España. Este panorama evidenciaba la profunda desigualdad social y las tensiones derivadas de la transición hacia una sociedad más estratificada.
Campesinos y pequeños
c) La estructura social desigual contribuyó a una sociedad rígida y conflictiva, con tensiones entre clases altas y bajas. La baja industrialización frenó el desarrollo económico y la creación de una clase obrera urbana fuerte, lo que retrasó la modernización del país. Además, la concentración de poder en la aristocracia y la debilidad de la burguesía generaron inestabilidad política, reflejada en movimientos de reforma y conflictos, como las tres contiendas civiles acaecidas entre 1833 y 1876 (recuerda citar su nombre). En resumen, las desigualdades sociales y el limitado progreso industrial marcaron el rumbo de los cambios sociales y políticos de la época.



6.3. La figura de la mujer en los cambios económicos y sociales
El papel de las mujeres en el siglo XIX se vio profundamente influido por los cambios económicos y sociales del periodo, aunque sus oportunidades seguían limitadas por las normas patriarcales. En el ámbito laboral, muchas mujeres participaron en la economía industrial, especialmente en sectores como el textil, donde se empleaban en fábricas bajo condiciones laborales precarias, con salarios considerablemente inferiores a los de los hombres. En el ámbito rural, continuaron desempeñando un papel crucial en la agricultura, pero con escaso reconocimiento económico o social.
En las ciudades, las mujeres también encontraron empleo como trabajadoras domésticas, costureras y vendedoras ambulantes. Estas ocupaciones, aunque necesarias, estaban mal remuneradas y ofrecían pocas posibilidades de mejora social. Al mismo tiempo, las mujeres de las clases altas y medias permanecían generalmente restringidas al ámbito doméstico, donde cumplían un rol centrado en el hogar y la familia, acorde con los ideales de la época.
A nivel social, las mujeres comenzaron a implicarse tímidamente en las primeras asociaciones mutualistas y movimientos obreros, aunque su participación era marginal y enfrentaba la resistencia tanto de hombres como de las autoridades. A pesar de ello, estas actividades sentaron las bases para futuras reivindicaciones feministas en el siglo XX.
En la vida cotidiana, la doble carga laboral y doméstica recaía especialmente sobre las mujeres trabajadoras, quienes, además de desempeñar largas jornadas en fábricas o campos, asumían las tareas del hogar sin apoyo institucional. Estas circunstancias limitaban su acceso a la educación, la formación profesional y la participación política, lo que perpetuaba su subordinación en la sociedad del siglo XIX.
Las mujeres permanecieron en gran medida invisibilizadas y relegadas a una posición secundaria en una sociedad que avanzaba hacia la modernidad con una desigualdad de género profundamente arraigada. A pesar de ello, podemos citar ejemplos destacados como Concepción Arenal (1820-1893) quien, además de ser figura clave en la literatura social, fue también una defensora de los derechos laborales de las mujeres, abogando por su acceso a trabajos dignos y salarios justos; Rosalía de Castro (1837-1885), aunque más conocida por su obra literaria, también reflejó en sus escritos la difícil situación económica de las mujeres rurales gallegas, visibilizando su papel en la economía agraria, y Amalia Domingo Soler (1835-1909), activa en círculos espiritistas y feministas, promovió la independencia económica femenina a través de sus escritos en revistas que defendían el derecho al trabajo. Estas mujeres, desde diferentes enfoques, influyeron en la conciencia social sobre la importancia del rol económico de las mujeres en una España marcada por desigualdades y transformaciones sociales.
DOCUMENTO 11
Asociación para la Enseñanza de la Mujer
Escuelas
Año de creación
Escuela de Institutrices 1869
Escuela de Comercio 1878
Escuela de Correos y Telégrafos 1883
Escuela de Profesoras de Párvulos 1884
Escuela de Primaria Elemental 1884
Escuela Primaria Superior 1884
Escuela Preparatoria 1885
Escuela de Segunda Enseñanza 1894
Escuela de Taquígrafas y Mecanógrafas 1907
En el siglo XIX, la educación de la mujer comenzó a ganar terreno gracias a entidades como la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, fundada en 1870 por Fernando de Castro y Pajares, pedagogo e intelectual español.
7. LA CRISIS ECONÓMICA DE FINALES DEL SIGLO
7.1. Consecuencias de la crisis agraria de los años 1880
La crisis agraria de los años 1880 afectó gravemente a la economía rural española debido a la competencia internacional, el descenso de los precios agrícolas y las limitaciones estructurales del sector. La entrada masiva de cereales baratos de América del Norte desestabilizó el mercado interno, especialmente en Castilla, donde el cultivo de cereal era predominante. Los pequeños propietarios y arrendatarios vieron reducidos sus ingresos, lo que les llevó a perder tierras y a emigrar hacia las ciudades o el extranjero. Los jornaleros también sufrieron un fuerte impacto, con un aumento del desempleo y la precariedad laboral debido a la menor demanda de mano de obra.
La crisis profundizó las desigualdades sociales en el medio rural. Los grandes terratenientes pudieron adaptarse diversificando inversiones y reduciendo salarios, mientras los campesinos más vulnerables quedaron atrapados en la pobreza. Esta situación alimentó tensiones sociales y fomentó movimientos reivindicativos entre los trabajadores agrícolas, marcando un punto de inflexión en las luchas sociales del campo español.
Además, la crisis agravó las limitaciones estructurales de la agricultura española, cuya baja productividad y técnicas atrasadas dificultaron su modernización, dejando a la economía rural rezagada frente a las regiones industrializadas.
7.2. Impacto económico de la pérdida de las colonias en 1898
La pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas en 1898 representó un golpe económico significativo para España, al terminar con los beneficios derivados del comercio colonial. El intercambio de productos como azúcar, tabaco y café, que generaba importantes ingresos, se redujo drásticamente y colapsó las redes comerciales que dependían de estos flujos.
En el ámbito financiero, las colonias eran una fuente de ingresos clave mediante impuestos y monopolios. Aunque la repatriación de capitales tuvo un efecto positivo transitorio en bancos y bolsa, no compensó las pérdidas a largo plazo. Sectores como el textil catalán, que dependían de los mercados coloniales, sufrieron un importante retroceso y enfrentó dificultades para encontrar nuevos mercados frente a la competencia europea.
Socialmente, la pérdida colonial generó un clima de descontento y cuestionamiento del modelo económico y político. Este evento evidenció la necesidad de modernizar las estructuras productivas y financieras, y dio lugar al inicio de un debate que marcaría el desarrollo económico del país, aunque el ajuste fue lento y desigual.

Cuba era la joya de la corona entre las colonias españolas, y su pérdida en 1898 significó no solo el colapso económico, sino también un cambio profundo en la identidad nacional de España.
En la ilustración, una vista de La Habana a mediados del siglo XIX, de Louis Le Breton.
PREPARANDO LA PA U
MODELO DE PRUEBA
El examen consta de tres bloques en los que habrá de responderse en cada uno según lo indicado:
Bloque I
Hasta 2 puntos en total, de 0 a 1 punto por cuestión.
Responde a las dos cuestiones planteadas:
1. ¿En qué se diferenció el modelo de unificación territorial de los Reyes Católicos del de los Austrias?
2. Analiza las diferencias entre la conquista de Granada y la incorporación de Navarra en la formación de la Monarquía Hispánica.
Bloque II
De 0 a 4 puntos: a) de 0 a 1; b) de 0 a 1,5; c) de 0 a 1,5.
Responde las cuestiones del siguiente documento:
Desamortización
Desamortización
a) A qué hecho histórico corresponde.
b) Extrae las ideas principales.
c) Desarrolla la importancia que tuvo y sus consecuencias.
Bloque III
De 0 a 4 puntos: criterio a) de 0 a 2 puntos; criterio b) de 0 a 2.
Responde al siguiente tema:
La transición al capitalismo en el siglo XIX: industrialización y movimiento obrero
PREPARANDO LA PA U
UNA BUENA RESPUESTA
Bloque I
1. La unificación territorial de los Reyes Católicos se basó en la unión dinástica de las Coronas de Castilla y Aragón, y respetó las leyes e instituciones de cada territorio. Aunque compartían soberanos, cada reino mantenía su autonomía política, económica y judicial. La única entidad con jurisdicción en toda la Monarquía Hispánica durante el reinado de los RR. CC. fue el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. La conquista de Granada (1492) y Navarra (1512) añadió nuevos territorios, mientras que la expansión atlántica con la llegada a América fortaleció la hegemonía castellana. Sin embargo, no hubo un proceso de unificación administrativa, ya que se respetó el carácter plural de la Monarquía.
Por el contrario, los Austrias optaron por una administración más centralizada, especialmente durante el reinado de Felipe II. Aunque respetaron la diversidad territorial, impulsaron medidas para fortalecer el control real, como el establecimiento de Consejos específicos (de Castilla, de Aragón, de Indias, de Portugal, de Italia, de Flandes y Borgoña) y la creciente presencia de virreyes y gobernadores. Sin embargo, esta centralización encontró resistencias, como en Cataluña o Portugal, que estallaron en conflictos como la revuelta de 1640 en la primera y la independencia de la segunda.
En síntesis, mientras los Reyes Católicos priorizaron una unión flexible y pragmática, los Austrias buscaron una mayor centralización, con tensiones derivadas de la diversidad territorial que caracterizaba a la Monarquía Hispánica.
2. La conquista de Granada (1492) y la incorporación de Navarra (1512) fueron procesos clave en la consolidación territorial de la Monarquía Hispánica, pero difirieron en sus causas, métodos y consecuencias.
La conquista de Granada fue el resultado de una prolongada guerra (1482-1492) contra el último reino musulmán de la Península. Motivada por el ideal de Reconquista, contó con apoyo militar, económico y religioso, y buscó la unificación bajo el cristianismo. Granada fue incorporada directamente a la Corona de Castilla y su población musulmana fue inicialmente tolerada, aunque más tarde se enfrentó a políticas de conversión forzada y expulsión (en 1502).
Por otro lado, la incorporación de Navarra fue un proceso político-militar más breve, liderado por Fernando el Católico en 1512. Aunque justificada bajo la idea de evitar la influencia francesa, fue una anexión estratégica para asegurar la frontera norte. Navarra conservó sus fueros e instituciones propias, integrándose en la Monarquía Hispánica como un reino diferenciado.
En suma, mientras Granada marcó el fin de la presencia musulmana y reforzó la expansión castellana, Navarra representó un equilibrio entre anexión territorial y respeto a la diversidad institucional, hecho que destaca las diferencias en las estrategias de consolidación territorial.
Bloque II
a) Las tablas presentadas corresponden al proceso de desamortización en España durante el siglo XIX, específicamente a las desamortizaciones eclesiásticas y civiles entre 1834 y 1856. Este proceso consistió en la expropiación y venta de bienes inmuebles, principalmente tierras, que hasta entonces estaban en manos de la Iglesia, las corporaciones civiles y el Estado. Los objetivos fundamentales de este proceso eran sanear la Hacienda pública, modernizar la economía agraria y debilitar el poder de la Iglesia católica, en consonancia con las ideas liberales de la época. La desamortización eclesiástica, iniciada por Juan Álvarez Mendizábal en 1836, marcó un hito al incautar bienes de la Iglesia para subastarlos. Le siguió la desamortización civil impulsada por Pascual Madoz en 1855, que amplió la expropiación a tierras comunales y bienes públicos. Ambos procesos se desarrollaron en un contexto de consolidación del Estado liberal tras la guerra de la Independencia y el fin del Antiguo Régimen.
En cuanto al impacto, la desamortización transformó el régimen de propiedad agraria, al favorecer la concentración de tierras en manos de grandes propietarios y dejar a los campesinos sin acceso a tierras, lo que perpetuó las desigualdades sociales. Además, contribuyó a la configuración de una economía capitalista y marcó el inicio de transformaciones económicas, sociales y políticas en España.
PREPARANDO LA PA U
b) La primera tabla se divide en tres etapas principales: 1836-1844, 1845-1854 y 1854-1856. En la primera fase (18361844) se expropiaron la mayor cantidad de fincas rústicas (110 945) y urbanas (13 113), lo que refleja el amplio alcance inicial del proceso. Durante la segunda etapa (1845-1854), las cifras descendieron notablemente, con solo 3731 fincas rústicas y 1329 urbanas enajenadas. Estas dos primeras etapas corresponden a la desamortización impulsada por Mendizábal. En la última etapa (1854-1856), que coincide con la desamortización impulsada por Madoz, hubo un nuevo repunte con 24 845 fincas rústicas y 5205 urbanas vendidas. En cuanto a la tabla sobre la desamortización civil (1834-1856), contempla los efectos de la desamortización de Mendizábal y la primera incidencia de la de Madoz: incluyó bienes de corporaciones y del Estado. Las corporaciones aportaron 16 859 fincas rústicas y 3327 fincas urbanas, siendo uno de los principales grupos afectados. El Estado también contribuyó con la venta de 5074 fincas rústicas y 661 urbanas.
La idea principal que se extrae al observar los datos de la tabla es que las desamortizaciones impactaron en mayor medida en los bienes de la Iglesia. No obstante, debemos recordar que solamente refleja una muy incipiente incidencia de la ley de desamortización de Madoz, cuya vigencia se mantuvo hasta los primeros años del siglo XX y que tuvo un impacto sobre los bienes civiles casi tan amplio como en los de la Iglesia.
c) La desamortización en España, desarrollada entre 1834 y 1856, tuvo una trascendencia histórica notable en la configuración del Estado liberal, la economía y la estructura social. Este proceso transformó el modelo de propiedad de la tierra y fue clave en la transición de España hacia una economía capitalista. Sus consecuencias, importancia y legado fueron:
Consecuencias económicas
Consecuencias sociales
Consecuencias políticas y culturales
Importancia
Legado
En el corto plazo, permitió al Estado obtener ingresos mediante la venta de propiedades, pero el modelo de subasta favoreció a una élite económica que concentró las tierras. Esto consolidó una estructura latifundista en el sur de España y perpetuó las desigualdades sociales, dado que los campesinos, principales trabajadores de estas tierras, quedaron excluidos del reparto. Además, la ausencia de reformas agrícolas paralelas limitó la modernización productiva del sector agrario.
La exclusión de las clases bajas generó un descontento social que alimentó los movimientos campesinos y los conflictos agrarios del siglo XIX. La Iglesia, principal perjudicada, perdió su base económica, pero mantuvo una influencia social relevante, resistiéndose a las políticas liberales.
Consolidó el modelo de Estado liberal, en el que se distanciaron la Iglesia y el poder político. En términos culturales, la pérdida de bienes eclesiásticos supuso la desaparición de parte del patrimonio histórico y artístico, ya que muchas propiedades no fueron protegidas adecuadamente.
La desamortización se sitúa en un periodo de consolidación del liberalismo en España, marcado por la necesidad de modernizar el país tras la crisis del Antiguo Régimen. La desamortización eclesiástica, liderada por Mendizábal, buscó financiar el déficit estatal en el contexto de la primera guerra carlista, reducir el poder económico de la Iglesia y fortalecer el control del Estado sobre la sociedad. Más tarde, la desamortización civil de Madoz extendió estos objetivos a las tierras comunales, promoviendo una visión capitalista de la economía agraria.
La desamortización tuvo efectos duraderos en la configuración de la España contemporánea. La persistencia de grandes latifundios y la marginación de los campesinos fueron factores que alimentaron las tensiones sociales hasta el siglo XX, siendo un antecedente de la Reforma Agraria de la Segunda República. Este proceso también evidenció las dificultades de España para articular un modelo agrario eficiente e inclusivo.
Bloque III
1. Localización en el tiempo y en el espacio
La transición al capitalismo en España tuvo lugar durante el siglo XIX, un periodo marcado por la desaparición del Antiguo Régimen y el ascenso del Estado liberal. A nivel espacial, el proceso fue desigual: las regiones más industrializadas fueron Cataluña, con el desarrollo del sector textil, y el País Vasco, impulsado por la minería y la siderurgia. Otras áreas, como Andalucía y Castilla, mantuvieron una economía agraria basada en el latifundio y con poca industrialización. Este contraste definió las dinámicas económicas y sociales del país.
En Andalucía, aunque predominaba la economía agraria, hubo intentos de industrialización, entre los que destaca el caso de la siderurgia en Marbella. En la primera mitad del siglo XIX, se fundó la Ferrería La Concepción, impulsada por inversores extranjeros. Gracias a la proximidad de recursos minerales y a la disponibilidad de energía
PREPARANDO LA PA U
hidráulica, Marbella llegó a convertirse en el segundo núcleo siderúrgico del país tras Mieres. Sin embargo, la falta de carbón de coque, la competencia de la siderurgia vasca y las dificultades de transporte provocaron su declive a finales del siglo. Este caso ilustra las dificultades estructurales que enfrentó la industrialización en el sur de España. Otro caso andaluz que hay que subrayar es el de la fábrica de hierros de El Pedroso, situada entre los términos municipales de El Pedroso y Cazalla de la Sierra, ambos en la Sierra Norte de Sevilla.
2. Causas
a) Revolución Industrial en Europa. España se integró tardíamente en el proceso industrial europeo, pero las innovaciones tecnológicas y la expansión del comercio internacional influyeron en su economía.
b) Desamortizaciones. Las políticas desamortizadoras, al liberar tierras vinculadas, buscaban modernizar la economía agraria. Sin embargo, su impacto fue limitado por la falta de acceso a la tierra para las clases populares.
c) Inversiones extranjeras. La construcción de infraestructuras, especialmente el ferrocarril, dependió en gran medida de capital británico y francés.
d) Abolición de estructuras del Antiguo Régimen. La supresión de privilegios señoriales y la introducción de reformas liberales favorecieron una economía de mercado.
e) Expansión demográfica. El crecimiento poblacional aumentó la demanda de bienes y servicios, lo que impulsó la producción industrial y agraria.
3. Componentes económicos, sociales, políticos y culturales
a) Económicos. El capitalismo emergente se centró en la industria textil catalana, que introdujo maquinaria moderna, y en la siderurgia del País Vasco, que aprovechó los recursos minerales. Sin embargo, España seguía siendo predominantemente agraria, con un sector agrícola tradicional y pocas innovaciones. Además, el ferrocarril se convirtió en un símbolo del progreso económico, pues conectó mercados y potenció el comercio.
b) Sociales. La industrialización trajo consigo la aparición del proletariado industrial, una nueva clase social caracterizada por su dependencia del salario y sus condiciones laborales precarias. Paralelamente, la burguesía industrial y comercial fue consolidando su poder económico. En el ámbito rural, los campesinos permanecieron marginados, ya que el latifundismo perpetuó las desigualdades.
c) Políticos. El liberalismo impulsó reformas económicas y la consolidación de la propiedad privada. No obstante, surgieron conflictos sociales, como huelgas y protestas campesinas, que reflejaban las tensiones entre las clases trabajadoras y las élites económicas.
d) Culturales. El contacto con ideas europeas fomentó la difusión de ideologías como el socialismo, el anarquismo y el republicanismo. Estas ideas calaron especialmente entre los obreros y campesinos, que se convirtieron en la base del movimiento obrero organizado.
4. Evolución del proceso histórico
El desarrollo industrial español fue lento y desigual, ya que se concentró en unas pocas regiones con mayor dinamismo económico. A mediados del siglo XIX, Cataluña lideraba la industria textil, beneficiada por su red comercial y la adopción de máquinas de vapor, aunque dependía de la importación de algodón. El País Vasco destacó por su industria siderúrgica, favorecida por la abundancia de mineral de hierro y la inversión extranjera, aunque con una fuerte dependencia del carbón británico.
El ferrocarril se convirtió en un elemento clave para la modernización, aunque su desarrollo fue más tardío que en otros países europeos. A pesar de su limitado alcance, permitió conectar los principales centros industriales con los puertos y estimular la integración del mercado nacional. Sin embargo, la falta de cohesión territorial impidió un crecimiento equilibrado, lo que dejó a muchas regiones en una situación de atraso económico.
A finales de siglo, las tensiones sociales se intensificaron debido a las precarias condiciones laborales, con jornadas de hasta 14 horas y salarios bajos. La falta de legislación laboral provocó un aumento del descontento obrero, especialmente en Cataluña, el País Vasco y Andalucía. Esta situación impulsó la aparición de sindicatos como la UGT (1888) y el crecimiento del anarquismo, que tuvo un fuerte arraigo en el campesinado andaluz y el proletariado industrial catalán. Las huelgas y protestas obreras marcaron el inicio de una movilización social que cobraría aún mayor fuerza en el siglo XX.
PREPARANDO LA PA U
5. Cambios y continuidades
a) Cambios. El siglo XIX marcó una ruptura con el sistema económico y social del Antiguo Régimen. Entre los cambios más destacados, se encuentran:
• Consolidación del capitalismo: España pasó de un modelo económico tradicional esencialmente agrario a un sistema capitalista, donde la producción industrial y el mercado comenzaron a adquirir protagonismo. Aunque el proceso fue tardío y desigual en comparación con otros países europeos, sectores como el textil en Cataluña y la siderurgia en el País Vasco evidenciaron esta transformación.
• Aparición del proletariado industrial: la industrialización trajo consigo el desarrollo de una nueva clase social, el proletariado. Esta clase, formada por obreros asalariados, enfrentó condiciones laborales precarias, largas jornadas y bajos salarios. Su surgimiento marcó el inicio de un cambio profundo en la estructura social española.
• Urbanización y crecimiento de las ciudades: la industrialización impulsó el crecimiento urbano en ciudades como Barcelona y Bilbao, que se convirtieron en polos industriales. Este fenómeno atrajo población rural hacia ellas, lo que cambió la composición demográfica del país.
• Infraestructuras modernas: el ferrocarril se consolidó como símbolo del progreso, ya que conectó regiones y facilitó el transporte de mercancías. Aunque su impacto fue limitado en términos de cohesión territorial, sentó las bases para una modernización posterior.
• Difusión de ideologías modernas: con la llegada del capitalismo, España fue permeable a ideologías como el liberalismo económico, el socialismo, el anarquismo y el republicanismo. Estas ideas influyeron tanto en las élites como en los movimientos obreros y campesinos, lo que transformó la esfera política y social.
b) Continuidades. A pesar de los cambios, el proceso estuvo acompañado de importantes continuidades que dificultaron una plena transición hacia la modernidad:
• Persistencia del modelo agrario: la economía española continuó siendo predominantemente agraria, especialmente en regiones como Andalucía, Castilla y Extremadura. La falta de modernización en este sector mantuvo a gran parte de la población en condiciones de subsistencia y frenó el desarrollo industrial generalizado.
• Desigualdades sociales: aunque surgieron nuevas clases sociales, como la burguesía industrial y el proletariado, la sociedad española mantuvo profundas desigualdades económicas y sociales. Los grandes terratenientes siguieron controlando la tierra, y consecuentemente, perpetuaron el latifundismo al marginar a los campesinos.
• Dependencia del capital extranjero: el desarrollo industrial español dependió en gran medida de inversiones extranjeras, especialmente británicas y francesas. Esto limitó la autonomía económica del país y lo subordinó a las grandes potencias europeas.
• Falta de cohesión territorial: el desarrollo industrial se concentró en unas pocas regiones, como Cataluña y el País Vasco, y dejó a otras zonas del país en una situación de atraso económico y social. Esta desigualdad regional persistió a lo largo del siglo XX y sigue siendo un desafío en la actualidad.
• Limitada democratización: a pesar del auge del liberalismo, los derechos políticos y sociales quedaron restringidos a una minoría. Las clases trabajadoras y campesinas permanecieron excluidas del sistema político, lo que generó tensiones sociales y conflictos.
6. Influencia en la realidad actual
El proceso de industrialización y el surgimiento del movimiento obrero sentaron las bases de las transformaciones sociales y económicas del siglo XX en España. Las reivindicaciones laborales, como la jornada de ocho horas y los derechos sindicales, surgieron de las luchas obreras del XIX. Además, las desigualdades económicas entre regiones industriales y rurales han perdurado, siendo un reto para la cohesión territorial y el desarrollo equilibrado en la actualidad.
PREPARANDO LA PA U
AHORA NOSOTROS
El examen consta de tres bloques en los que habrá de responderse en cada uno según lo indicado:
Bloque I
Responde a las dos cuestiones planteadas:
1. ¿Qué dos importantes rebeliones se produjeron en el año 1640 en la Monarquía Hispánica?
Antes de responder:
Cita los territorios donde se produjeron, qué rey y valido gobernaban y compara sus resultados.
2. ¿Cómo influyeron las guerras contra Francia en la configuración política de la Monarquía Hispánica durante el reinado de Carlos I y Felipe II?
Antes de responder:
Comienza destacando la importancia de las guerras contra Francia como un elemento clave en la política exterior de los Reyes Católicos y en la configuración de la Monarquía Hispánica durante el reinado de Carlos I y Felipe II.
Responde las cuestiones del siguiente documento:
Exposición a S. M. la reina gobernadora
«Señora:
Vender la masa de bienes que han venido a ser propiedad de la nación no es tan solo cumplir una promesa solemne y dar una garantía positiva a la deuda nacional por medio de una amortización exactamente igual al producto de las ventas; es abrir una fuente abundantísima de felicidad pública; vivificar una riqueza muerta; desobstruir los canales de la industria y de la circulación […].
El decreto que voy a tener la honra de someter a la augusta aprobación de V. M. sobre la venta de bienes adquiridos ya por la nación, así como en su resultado material ha de producir el beneficio de minorar la fuerte suma de la deuda pública, es menester que en su tendencia, en su objeto y aun en los medios por donde aspire a aquel resultado, se encadene, se funde en la alta idea de crear una copiosa familia de propietarios, cuyos goces y cuya existencia se apoye principalmente en el triunfo completo de nuestras altas instituciones».
Juan Álvarez y Mendizábal: Exposición a la Regente. Gaceta de Madrid. 21 de febrero de 1836.
a) A qué hecho histórico corresponde.
b) Resume sus ideas principales.
c) Desarrolla la importancia que tuvo y sus consecuencias.
Antes de responder:
Identifica el contexto histórico liberal de Juan Álvarez Mendizábal y su protagonismo en la desamortización, destacando sus objetivos políticos, económicos y sociales. Analiza sus efectos inmediatos y a largo plazo en la economía, la sociedad y la configuración de España.
Bloque III
Responde al siguiente tema:
Cambios agrarios durante el siglo XIX. Las desamortizaciones
Antes de responder:
Analiza el contexto liberal de las desamortizaciones, los objetivos de Mendizábal y Madoz, su impacto en la propiedad y la tierra, y cómo las crisis agrarias transformaron el campesinado y generaron tensiones con los propietarios.

Textos constitucionales de España
■ ESTATUTO DE BAYONA DE 1808
■ CONSTITUCIÓN DE 1812
■ ESTATUTO REAL DE 1834
■ CONSTITUCIÓN DE 1837
■ CONSTITUCIÓN DE 1845
■ CONSTITUCIÓN DE 1856
■ CONSTITUCIÓN DE 1869
■ CONSTITUCIÓN DE 1873
■ CONSTITUCIÓN DE 1876
■ CONSTITUCIÓN DE 1931
■ CONSTITUCIÓN DE 1978
■ CUADRO COMPARATIVO
INTRODUCCIÓN
La historia del constitucionalismo español es una pieza fundamental para entender la evolución política, social y jurídica de nuestro país. Las constituciones no solo han sido herramientas legales, sino que también han reflejado los valores y aspiraciones de la sociedad de cada periodo. Desde el siglo XIX, España ha sido un espacio de intensa experimentación constitucional, cuyo legado ha trascendido sus fronteras, marcando la política no solo en Europa, sino también en los nacientes Estados del continente americano.
A lo largo del siglo XIX, España experimentó una alternancia constante entre proyectos constitucionales que reflejaban las tensiones entre corrientes liberales, progresistas y conservadoras, monárquicas y republicanas. Esta diversidad convierte a nuestra historia constitucional en única, ya que recoge una amplia gama de modelos de organización del poder: desde monarquías moderadas hasta repúblicas democráticas. Cada texto constitucional intentó articular una respuesta a las demandas de su tiempo, pero también reflejó los conflictos sociales, económicos y políticos que marcaron cada etapa histórica.

La singularidad del constitucionalismo español reside en su capacidad para reflejar una historia compleja, marcada por conflictos, pero también por esfuerzos de modernización y diálogo. Los textos constitucionales no solo han influido en el sistema político actual, sino que han dado forma a nuestra identidad colectiva, demostrando cómo las leyes fundamentales son, al mismo tiempo, testigos y motores de la evolución social. Por ello, estudiar esta trayectoria nos ayuda a comprender el pasado y a valorar los cimientos sobre los que se sostiene la España contemporánea.
TEXTOS CONSTITUCIONALES
ESTATUTO DE BAYONA: El primer intento constitucional de España
El Estatuto de Bayona, promulgado en 1808 por Napoleón Bonaparte, ocupa un lugar singular en la historia de España al ser el primer intento de dotar al reino de España de un texto de naturaleza constitucional. Aunque técnicamente no fue una constitución, sí representó un esfuerzo por articular un sistema político basado en principios ilustrados, adaptados al contexto de una monarquía controlada por el imperio napoleónico.
Este estatuto, elaborado en un contexto de ocupación militar y sin un proceso participativo real, buscaba legitimar en el trono español a José Bonaparte, impuesto por Napoleón durante la invasión. Su contenido, aunque innovador en algunos aspectos, combinaba elementos tradicionales, como la defensa de la religión católica, con reformas modernizadoras que anticipaban aspectos del liberalismo.

ESTATUTO DE BAYONA (8 de julio de 1808)
SOBERANÍA Se trata de una Carta Otorgada. El rey es el soberano por un aparente pacto con el pueblo.
DERECHOS FUNDAMENTALES Contiene el reconocimiento de algunos derechos fundamentales, como la libertad de imprenta, pero no consagra los derechos básicos reconocidos en otros textos del periodo.
DIVISIÓN DE PODERES No se proclama. El rey ocupa el centro del sistema, nombrando a los ministros, a los miembros del Consejo de Estado, a algunos diputados, al presidente de las Cortes y a los jueces.
SUFRAGIO Indirecto para la elección de diputados provinciales.
El Parlamento se integra por el Senado y las Cortes.
PARLAMENTO
FORMA DE GOBIERNO
OTROS DATOS
• El Senado se integra por los Infantes de España y 24 senadores designados por el rey con carácter vitalicio.
• Las Cortes tenían carácter estamental.
El parlamento no tenía iniciativa legislativa.
Se instituye una monarquía limitada, en la que el rey debía contar con el Ministerio (integrado por 9 ministros y un secretario de Estado), el Parlamento y el Consejo de Estado para gobernar.
• Es la primera Constitución española.
• Fue promulgada por José Bonaparte.
• La religión católica es la religión del rey y de la nación, no permitiéndose otra.
• Consta de 146 artículos.
Artículos destacados
Art. 1. La religión Católica, Apostólica y Romana, en España y en todas las posesiones españolas, será la religión del Rey y de la Nación, y no se permitirá ninguna otra.
Art. 2. La Corona, de España y de las Indias será hereditaria en nuestra descendencia natural directa y legítima de varón en varón por orden de primogenitura y con exclusión perpetua de las hembras. En defecto de la descendencia masculina natural y legítima la Corona de España y de las Indias volverá a nuestro muy caro y muy amado hermano Napoleón.
Art. 34. Las plazas de senador serán de por vida.
Art. 36. El presidente del Senado será nombrado por el Rey, y elegido entre los senadores. Sus funciones durarán un año.
Art. 61. Habrá Cortes Juntas de la Nación, compuestas de 172 miembros divididos en tres Estamentos, a saber: el Estamento del clero, el de la Nobleza y el del pueblo.
Art. 72. Para ser diputado por las provincias o por las ciudades se necesita ser propietario de bienes raíces.
Art. 88. Será libre en dichos reinos y provincias (los reinos y provincias españolas de América y Asia) toda especie de cultivo o industria.
Art. 97. El orden judicial será independiente en sus funciones.
Art. 99. El rey nombrará todos los jueces.
Art. 116. Las Aduanas interiores de partido a partido y de provincia a provincia quedan suprimidas en España e Indias.
Art. 117. El sistema de contribuciones será igual en todo el reino.
Art. 126. La casa de todo habitante en el territorio de España y de Indias es inviolable.
CONSTITUCIÓN DE 1812:
El nacimiento del liberalismo en España
La Constitución de 1812, promulgada por las Cortes de Cádiz en plena guerra de la independencia española, es uno de los hitos más destacados de la historia del constitucionalismo europeo. Conocida popularmente como «La Pepa», este texto marcó el inicio del liberalismo político en España y sentó las bases para una larga tradición de textos constitucionales en América.

Juramento de las Cortes en Cádiz.
Inspirada en los ideales de la Ilustración y en las revoluciones americana y francesa, la Constitución de 1812 estableció principios ilustrados en España, como la soberanía nacional, la división de poderes y la igualdad ante la ley. Además, consagró derechos fundamentales como la libertad de imprenta y la abolición de los señoríos. Sin embargo, mantuvo elementos tradicionales como la confesionalidad católica del Estado, lo que reflejó el equilibrio entre modernidad y tradición.
A pesar de su corta vigencia y de las resistencias que enfrentó, La Pepa fue un referente esencial para los movimientos liberales de España y América Latina.
CONSTITUCIÓN
DE CÁDIZ (19 de marzo de 1812)
SOBERANÍA
DERECHOS FUNDAMENTALES
DIVISIÓN DE PODERES
SUFRAGIO
PARLAMENTO
FORMA DE GOBIERNO
OTROS DATOS
Nacional. Su artículo 3 dice: «La soberanía reside esencialmente en la nación, y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales».
Se consagran a lo largo del texto. La Constitución recoge, entre otros, la libertad de pensamiento e imprenta que la nación se obliga a conservar y proteger.
Se consagra rígidamente, con separación de estos. El legislativo corresponde a las Cortes con el rey, el ejecutivo al rey y el judicial a los tribunales.
• Activo: indirecto, sucesivamente en juntas electorales de parroquia, de partido y de provincia.
• Pasivo: para ser diputado se requiere ser mayor de veinticinco años y tener una renta proporcionada de bienes propios.
Unicameral. Se integra por las Cortes, que tienen la iniciativa legislativa. El rey inauguraba y clausuraba sus sesiones, pero no podía estar presente en las deliberaciones ni suspender ni disolver sus sesiones.
Monarquía moderada y hereditaria. El rey es considerado el jefe del poder ejecutivo, y gobierna con los secretarios del Estado.
• Las Cortes de Cádiz se reunieron cuando España estaba inmersa en la guerra de la Independencia.
• Consta de 384 artículos.
IDEOLOGÍA Liberal progresista.
1812–1814
VIGENCIA
1820–1823
1836–1837
CUESTIÓN RELIGIOSA La religión católica se fija como oficial.
Artículos destacados
Art. 1. La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios.
Art. 2. La Nación española es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona.
Art. 3. La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales.
Art. 4. La Nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. [...]
Art. 6. El amor de la Patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles y, asimismo, el ser justos y benéficos. [...]
Art. 12. La religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquier otra.
Art. 13. El objeto del gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen.
Art.14. El gobierno de la Nación española es una monarquía moderada hereditaria.
Art. 15. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el rey.
Art. 25. El ejercicio de los mismos derechos se suspende: Primero. En virtud de interdicción judicial por incapacidad física o moral. Segundo. Por el estado de deudor quebrado, o de deudor a los caudales públicos. Tercero. Por el estado de sirviente doméstico. Cuarto. Por no tener empleo, oficio o modo de vivir conocido. Quinto. Por hallarse procesado criminalmente. Sexto. Desde el año de 1830 deberán saber leer y escribir los que de nuevo entren en el ejercicio de los derechos de ciudadano.
Art. 27. Las Cortes son la reunión de todos los Diputados que representan la Nación, nombrados por los ciudadanos en la forma que se dirá.
Art. 149. El Rey puede negar la sanción a un proyecto por dos veces consecutivas, pero si por tercera vez fuere el proyecto admitido y aprobado por las Cortes, por este mismo hecho se entiende que el Rey da la sanción.
Art. 362. Habrá en cada provincia cuerpos de Milicias Nacionales, compuestos por habitantes de cada una de ellas, con proporción a su población.
Art. 366. En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles.
ESTATUTO REAL DE 1834: Comienzos del parlamentarismo moderado
El Estatuto Real de 1834 fue una de las piezas clave en la transición del absolutismo al liberalismo en España. Promulgado durante la regencia de María Cristina de Borbón (madre de Isabel II), este documento no fue una constitución sino una carta otorgada que buscaba conciliar los intereses de la monarquía con las demandas de los sectores liberales moderados. El contexto de tensiones políticas y sociales derivadas de la primera guerra carlista marcó su desarrollo y aplicación, y por ello apenas tuvo periodo de implantación.
El texto estableció un sistema bicameral compuesto por el estamento de Próceres, de carácter aristocrático, y el estamento de Procuradores, con representación más amplia pero limitada por restricciones censitarias. Aunque mantuvo intacta la soberanía de la Corona, el Estatuto reconoció la necesidad de consultar al Parlamento en la elaboración de leyes y el control de algunos aspectos fiscales. Su sistema bicameral fue la base del actual sistema de las Cortes Españolas.

ESTATUTO REAL (10 de abril de 1834)
SOBERANÍA Compartida entre el rey y las Cortes. Se trata de una Carta Otorgada, como el Estatuto de Bayona.
DERECHOS FUNDAMENTALES No se regulan. Por texto posterior se elaboró una tabla de derechos, pero esta declaración no se llegó a aprobar.
DIVISIÓN DE PODERES No se reconoce.
SUFRAGIO
PARLAMENTO
FORMA DE GOBIERNO
OTROS DATOS
Para acceder al estamento de Procuradores se exige ser español con más de treinta años, una renta propia anual de doce mil reales y haber nacido o residido dos años en la provincia que le nombre.
Se integra por:
• El estamento de Próceres del Reino, compuesto por los arzobispos, obispos, Grandes de España, Títulos de Castilla, altos cargos del reino, grandes propietarios y grandes personalidades de las ciencias y letras.
• El estamento de Procuradores del Reino, cuya composición se remite a una ley de acuerdo con un sistema censitario.
Monarquía moderada y hereditaria, en la que el rey convoca, suspende y disuelve las Cortes, tiene la iniciativa legislativa y propone los tributos que deben votar las Cortes.
• Consta de 50 artículos.
• Fue promulgada por la reina gobernadora María Cristina en nombre de su hija Isabel II.
IDEOLOGÍA Conservadora.
VIGENCIA 1834-1836
CUESTIÓN RELIGIOSA Estado confesional, sin libertad de culto.
Artículos destacados
Art. 2. Las Cortes generales se compondrán de dos Estamentos: el de Próceres del Reino y el de Procuradores del Reino.
Art. 3. El Estamento de Próceres del Reino se compondrá:
1º. De muy reverendos arzobispos y reverendos obispos.
2º. De Grandes de España.
3º. De Títulos de Castilla.
4º. De un número indeterminado de españoles, elevados en dignidad e ilustres por sus servicios en las varias carreras, y que sean o hayan sido secretarios del Despacho, procuradores del Reino, consejeros del Estado, embajadores o ministros plenipotenciarios, generales de mar o de tierra o ministros de los tribunales supremos.
Art. 4. Bastará ser arzobispo u obispo electo o auxiliar para poder ser elegido, en clase de tal, y tomar asiento en el Estamento de Próceres del Reino.
Art. 7. El rey elige y nombra los demás próceres del Reino, cuya dignidad es vitalicia.
Art. 13. El Estamento de Procuradores del Reino se compondrá de las personas que se nombren con arreglo a la ley de elecciones
Art. 24. Al rey toca exclusivamente convocar, suspender y disolver las Cortes
Art. 31. Las Cortes no podrán deliberar sobre ningún asunto que no se haya sometido expresamente a su examen en virtud de un Decreto Real.
Art. 32. Queda, sin embargo, expedito el derecho que siempre han ejercido las Cortes de elevar peticiones al rey haciéndolo del modo y forma que se prefijará en el Reglamento.
Art. 34. Con arreglo a la ley 1.ª, título 7.º, libro 6.º de la Nueva Recopilación, no se exigirá tributos ni contribuciones, de ninguna clase, sin que a propuesta del Rey los hayan votado las Cortes.
CONSTITUCIÓN DE 1837: El triunfo del liberalismo progresista
La Constitución de 1837 representó un avance significativo en la consolidación del régimen liberal en España. Nació en un contexto convulso tras el triunfo de los sectores progresistas en el motín de La Granja. Se inspiró en la Constitución de Cádiz y en los principales textos constitucionales europeos de la época. Logró establecer un equilibrio entre las demandas de mayor participación ciudadana y el respeto a la monarquía como institución central del sistema político.
Continuó con el reconocimiento de la soberanía nacional, la consagración de derechos fundamentales como la libertad de prensa y de asociación, y la creación de un sistema bicameral compuesto por el Congreso de los Diputados y el Senado. Procuró la limitación de los poderes de la Corona, que quedó sujeta al control parlamentario.
La Constitución de 1837 destacó por su carácter flexible y conciliador, permitiendo la convivencia de corrientes liberales moderadas y progresistas en un momento de gran inestabilidad política. Aunque su vigencia fue breve, dejó un importante legado al sentar las bases de un sistema político más participativo y adaptado a las demandas de la sociedad del siglo XIX.

CONSTITUCIÓN DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA (18
de junio de 1837)
SOBERANÍA Nacional. Es la nación en uso de su soberanía la que acuerda revisar la Constitución de 1812.
DERECHOS FUNDAMENTALES
Se consagran algunos derechos, como a imprimir y publicar las ideas sin censura previa, a no ser detenido ni preso, a no ser separado del domicilio, ni a que se allane el mismo sino en los casos y forma en que las leyes lo prescriban.
DIVISIÓN DE PODERES
SUFRAGIO
Se consagra implícitamente. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el rey. El rey es el jefe del ejecutivo y a los tribunales y juzgados pertenece exclusivamente la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales.
• Activo: directo y censitario.
• Pasivo: censitario.
PARLAMENTO Bicameral: Congreso y Senado. El sistema electoral se remite a la ley, con la indicación de que la elección de diputados se haga directamente por los electores.
FORMA DE GOBIERNO Monarquía limitada y hereditaria.
OTROS DATOS
• Estado confesional.
• Fue promulgada por la reina gobernadora María Cristina en nombre de su hija Isabel II.
• Consta de 77 artículos y dos disposiciones adicionales.
IDEOLOGÍA Progresista.
VIGENCIA 1837-1845
CUESTIÓN RELIGIOSA Tolerancia.
Artículos destacados
Art. 2. Todos los españoles pueden imprimir y publicar libremente sus ideas sin previa censura con sujeción a las leyes.
Art. 4. Unos mismos códigos regirán en toda la Monarquía, y en ellos no se establecerá más que un solo fuero para todos los españoles en los juicios comunes, civiles y criminales [...].
Art. 11. La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica que profesan los españoles.
Art. 12. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.
Art. 13. Las Cortes se componen de dos cuerpos colegisladores, iguales en facultades: el Senado y el Congreso de los Diputados.
Art. 15. Los Senadores son nombrados por el Rey a propuesta, en lista triple, de los electores que en cada provincia nombran los Diputados a Cortes.
Art. 21. Cada provincia nombrará un Diputado a lo menos por cada cincuenta mil almas de población.
Art. 22. Los Diputados se elegirán por el método directo y podrán ser reelegidos indefinidamente.
Art. 44. La persona del Rey es sagrada e inviolable, y no está sujeta a responsabilidad. Son responsables los ministros.
Art. 45. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey, y su autoridad se extiende a todo cuanto conduce a la conservación del orden público en lo interior, y a la seguridad del Estado en lo exterior, conforme a la Constitución y a las leyes.
Art. 70. Para el gobierno interior de los pueblos habrá Ayuntamientos, nombrados por los vecinos, a quienes la ley conceda este derecho.
CONSTITUCIÓN DE 1845: Se afianza
el proyecto liberal moderado
La Constitución de 1845 marcó el inicio de una etapa de consolidación del liberalismo moderado en España. Fue hija del Partido Moderado, que logró capitalizar su posición de poder durante el reinado efectivo de Isabel II. El texto refleja la voluntad de las élites políticas de reforzar la autoridad de la monarquía y limitar las libertades establecidas en la Constitución progresista de 1837.
Entre sus principales características destaca la soberanía compartida entre la Corona y las Cortes, un concepto que otorgaba un papel preeminente al monarca en la dirección del Estado. El sistema bicameral se mantuvo, pero con una composición del Senado designada directamente por la Corona, lo que reforzaba el control del poder ejecutivo sobre el legislativo. Además, los derechos y libertades quedaron sujetos a una interpretación más restrictiva, lo que limitaba su aplicación efectiva.
La Constitución de 1845 consolidó un modelo político centralista, con mayor protagonismo del gobierno central frente a las administraciones locales. Su legado en la configuración política de España fue capital, siendo el punto de partida de la tensión entre federalismo y centralismo.

Ramón María Narváez, líder del partido moderado y padrino de la Constitución de 1845.
CONSTITUCIÓN DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA (23 de mayo de 1845)
SOBERANÍA Compartida entre el rey y las Cortes.
DERECHOS FUNDAMENTALES No se consagran. De modo explícito se reconoce el derecho a los españoles de imprimir y publicar sus ideas sin censura previa.
DIVISIÓN DE PODERES No se proclama. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el rey, que es el jefe del poder ejecutivo.
SUFRAGIO
PARLAMENTO
FORMA DE GOBIERNO
OTROS DATOS
• Senado: censitario entre altos cargos, nobles, eclesiásticos y militares.
• Congreso de los Diputados: directo y censitario, nombrado por las juntas electorales en la forma en que determina la ley.
Bicameral: Senado y Congreso. Los senadores son nombrados por el rey de entre una serie de altos cargos, nobles eclesiásticos y militares que tengan una renta determinada.
Monarquía moderada y hereditaria.
• Fue promulgada por Isabel II.
• Consta de 80 artículos.
• Confesionalidad del Estado.
IDEOLOGÍA Moderada.
VIGENCIA 1845 – 1854 1856 – 1868
CUESTIÓN RELIGIOSA La religión católica es definida como la oficial del Estado.
Artículos destacados
Art. 2. Todos los españoles pueden imprimir y publicar libremente sus ideas sin previa censura, con sujeción a las leyes.
Art. 4. Unos mismos códigos regirán en toda la Monarquía.
Art. 11. La religión de la nación española es la católica, apostólica y romana. El Estado se obliga a mantener el culto y sus ministros.
Art. 14. El número de senadores es ilimitado: su nombramiento pertenece al Rey.
Art. 20. El Congreso de los Diputados se compondrá de los que nombren las juntas electorales en la forma en que determine la ley. Se nombrará un diputado a lo menos por cada cincuenta mil almas de población.
Art. 21. Los Diputados se elegirán por el método directo, y podrán ser reelegidos indefinidamente.
Art. 22. Para ser diputado se requiere ser español, del estado seglar, haber cumplido veinticinco años, disfrutar la renta procedente de bienes raíces o pagar por contribuciones directas la cantidad que la ley electoral exija.
Art. 42. La persona del Rey es sagrada e inviolable, y no está sujeta a responsabilidad. Son responsables los ministros.
Art. 43. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey.
CONSTITUCIÓN DE 1856:
El proyecto progresista que nunca vio la luz
La Constitución de 1856, conocida como la non nata, fue un ambicioso proyecto impulsado por el Partido Progresista durante el Bienio Progresista (1854-1856). Aunque nunca llegó a promulgarse, este texto refleja las aspiraciones de los sectores más avanzados del liberalismo español en su búsqueda de un sistema político más democrático y socialmente inclusivo.
Este proyecto constitucional introducía importantes novedades, como el fortalecimiento del principio de soberanía nacional, una declaración de derechos ampliada que incluía garantías individuales más avanzadas y la consagración del sufragio más amplio de su tiempo, aunque aún censitario. Además, proponía un sistema bicameral con mayor equilibrio entre ambas cámaras y una clara subordinación del poder ejecutivo al legislativo, lo que limitaba las prerrogativas de la Corona.
La Constitución de 1856 también destacaba por su enfoque descentralizador, pues proponía reformas que otorgaban mayor autonomía a los municipios y provincias, en contraste con el centralismo moderado.

Baldomero Espartero, presidente del gobierno que elaboró el proyecto de constitución.
CONSTITUCIÓN DE 1856 (29 de septiembre de 1856)
SOBERANÍA
DERECHOS FUNDAMENTALES
DIVISIÓN DE PODERES
SUFRAGIO
PARLAMENTO
Nacional. Todos los poderes públicos emanan de la nación, en la que reside esencialmente la soberanía, y por lo mismo pertenece exclusivamente a la nación el derecho de establecer sus leyes fundamentales.
Se consagran en su Título I los derechos a imprimir y publicar libremente las ideas sin censura previa, de mérito y capacidad para el acceso a cargos públicos, a la libertad, a la inviolabilidad del domicilio, y a la libertad ideológica y religiosa limitada.
Se consagra implícitamente. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes, con el rey. Este es el jefe del ejecutivo. Se reconoce el poder judicial, al que pertenece exclusivamente la potestad de aplicar las leyes.
• Senado: censitario
• Congreso: elección directa por provincias.
• Bicameral: Senado y Congreso.
• Los senadores deben ser españoles, mayores de cuarenta años, y con un determinado nivel de renta.
• Los diputados deben ser españoles, mayores de veinticinco años y con las circunstancias que la ley establezca.
FORMA DE GOBIERNO Monarquía limitada y hereditaria.
OTROS DATOS Consta de 92 artículos.
IDEOLOGÍA Progresista.
VIGENCIA Nunca fue promulgada.
CUESTIÓN RELIGIOSA Separación Iglesia/Estado.
Artículos destacados
Art. 1. Todos los poderes públicos emanan de la Nación, en la que reside esencialmente la soberanía, y por lo mismo pertenece exclusivamente a la Nación el derecho de establecer sus leyes fundamentales.
Art. 3. Todos los españoles pueden imprimir y publicar libremente sus ideas sin previa censura, con sujeción a las leyes.
Art. 14. La Nación se obliga a mantener y proteger el culto y los ministros de la religión católica que profesan los españoles.
Art. 17. El número de senadores será igual a las tres quintas partes de los diputados. Art. 18. Los senadores son elegidos del mismo modo y por los mismos electores que los diputados a Cortes.
Art. 75. Para el gobierno interior de los pueblos no habrá más que Ayuntamientos compuestos de alcaldes o regidores, nombrados unos y otros directa e inmediatamente por los vecinos que paguen contribución directa para los gastos generales, provinciales o municipales.
CONSTITUCIÓN DE 1869: El triunfo del liberalismo democrático
La Constitución de 1869 marcó un punto de inflexión en la historia del constitucionalismo español al ser el primer texto claramente democrático en el país. Elaborada tras la Revolución Gloriosa de 1868, que destronó a Isabel II, esta constitución reflejaba las aspiraciones de libertad y modernización de los sectores más avanzados del liberalismo español.
Su vuelta a la soberanía nacional y su amplia declaración de derechos fundamentales, como la libertad de expresión, asociación y culto, sentó las bases de un Estado más inclusivo y respetuoso con las libertades individuales. Por si fuera poco, introdujo el sufragio universal masculino, un paso crucial hacia la democratización política.
La Constitución de 1869 configuró un sistema de monarquía parlamentaria que limitaba considerablemente los poderes del rey, ya que otorgaba un papel predominante a las Cortes bicamerales. Además, impulsó una mayor descentralización administrativa, favoreciendo una gestión más cercana a las necesidades de los ciudadanos.

General Francisco Serrano, primer regente de la Constitución de 1869.
CONSTITUCIÓN DE 1869 (1 de junio de 1869)
SOBERANÍA Nacional. Las Cortes constituyentes elegidas por sufragio universal, en nombre de la nación española, decretan y sancionan la Constitución.
DERECHOS FUNDAMENTALES
Se consagran extensamente en su Título I. Derechos a la inviolabilidad del domicilio, derecho de sufragio activo, libertad de expresión, derechos de reunión, asociación, libertad religiosa.
DIVISIÓN DE PODERES Se proclama y establece una rígida separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.
SUFRAGIO
PARLAMENTO
• Senado: activo, universal e indirecto.
• Congreso: sufragio pasivo; altos cargos y grandes contribuyentes. Se remite a la ley.
Bicameral: Senado y Congreso. El Senado se integra por 4 senadores de cada provincia, y el Congreso por un diputado al menos por cada 40 000 ciudadanos.
FORMA DE GOBIERNO Monarquía limitada. El rey reina pero no gobierna. La monarquía se legitima en la Constitución.
OTROS DATOS
• Promulgada por la Cortes constituyentes.
• Consta de 112 artículos y 2 disposiciones transitorias.
IDEOLOGÍA Progresista.
VIGENCIA 1869-1873
CUESTIÓN RELIGIOSA Libertad.
Artículos destacados
Art. 16. Ningún español que se halle en pleno goce de sus derechos civiles podrá ser privado del derecho de votar en las elecciones de Senadores, Diputados a Cortes, Diputados provinciales y Concejales.
Art. 17. Tampoco podrá ser privado ningún español:
Del derecho de emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya por escrito, valiéndose de la imprenta o de otro procedimiento semejante.
Del derecho de reunirse pacíficamente.
Del derecho de asociarse para todos los fines de la vida humana, que no sean contrarios a la moral pública; y por último.
Del derecho de dirigir peticiones individual o colectivamente a las Cortes, al Rey y a las autoridades.
Art. 21. La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la Religión Católica. El ejercicio público o privado de cualquier otro culto queda garantizado a todos los extranjeros residentes en España, sin más limitaciones que las reglas universales de la moral y el derecho.
Si algunos españoles profesaren otra religión que la católica, es aplicable a los mismos todo lo dispuesto en el párrafo anterior.
Art. 22. No se establecerá ni por las leyes, ni por las Autoridades, disposición alguna preventiva que regiera al ejercicio de los derechos definidos en este título.
Tampoco podrán establecerse la censura, el depósito ni el editor responsable para los periódicos.
Art. 24. Todo español podrá fundar y mantener establecimiento de instrucción o de educación sin previa licencia, salvo la inspección de la Autoridad competente por razones de higiene y moralidad.
Art. 32. La soberanía reside esencialmente en la Nación, de la cual emanan todos los poderes.
Art. 33. La forma del Gobierno de la Nación española es la Monarquía.
Art. 34. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes. El Rey sanciona y promulga las leyes.
Art. 35. El poder ejecutivo reside en el Rey, que lo ejerce por medio de sus ministros.
Art. 38. Las Cortes se componen de dos Cuerpos Colegisladores, a saber: Senado y Congreso. Ambos cuerpos son iguales en facultades, excepto en los casos previstos por la Constitución.
Art. 39. El Congreso se renovará totalmente cada tres años. El Senado se renovará por cuartas partes cada tres años.
Art. 40. Los Senadores y Diputados representarán a toda la Nación, y no exclusivamente a los electores que los nombraren [...].
Art. 41. Ningún Senador ni Diputado podrá admitir de sus electores mandato alguno imperativo.
Art. 66. Para ser Diputado se requiere ser español, mayor de edad, y gozar de todos los derechos civiles.
Art. 67. La persona del Rey es inviolable, y no está sujeta a responsabilidad. Son responsables los ministros.
Art. 69. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en Rey.
CONSTITUCIÓN DE 1873: El primer proyecto republicano español
La Constitución de 1873 fue el ambicioso intento de establecer un marco jurídico para la Primera República Española. Redactada en un contexto de gran inestabilidad política y social, este proyecto nunca llegó a promulgarse oficialmente, pero representa el primer texto que proponía un sistema republicano y federal para España.
La constitución federal dividía el territorio español en Estados autónomos con competencias propias, bajo un marco de soberanía compartida. Además, reforzaba el principio de soberanía popular, otorgando amplios derechos políticos a los ciudadanos, entre ellos el sufragio universal masculino.
La declaración de derechos de la Constitución de 1873 ampliaba las libertades individuales y colectivas, como la libertad de asociación, prensa y culto, y subrayaba el compromiso con la igualdad y la justicia social. Asimismo, establecía un Estado laico que separaba de forma clara la Iglesia del poder político, en línea con las aspiraciones progresistas del momento.
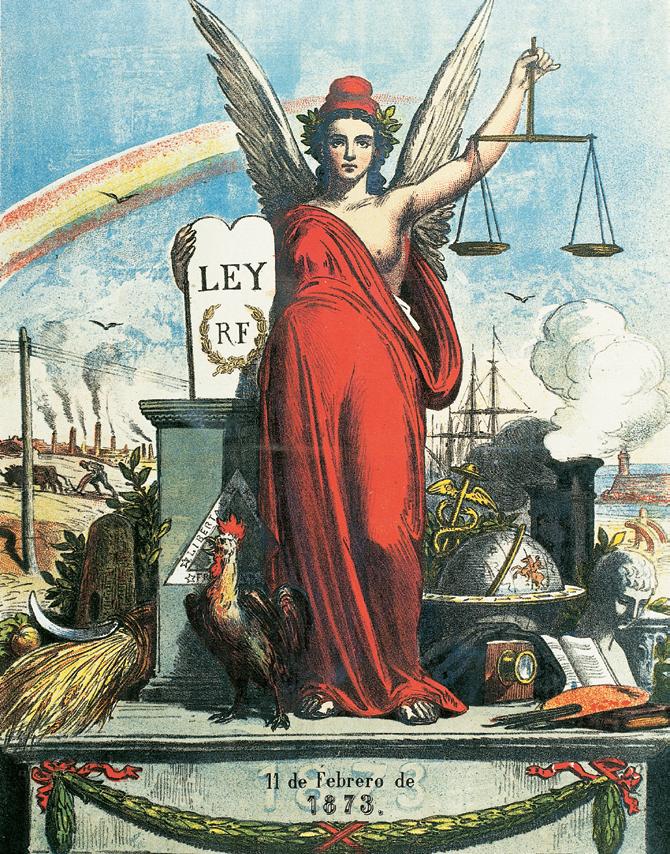
Alegoría de la I República.
Aunque nunca entró en vigor debido a la caída de la República y el regreso de la monarquía en 1874, la Constitución de 1873 simboliza un esfuerzo por transformar España en un modelo democrático avanzado.
CONSTITUCIÓN FEDERAL DE LA REPÚBLICA ESPAÑOLA (7
de julio de 1873) PROYECTO
SOBERANÍA Nacional.
DERECHOS FUNDAMENTALES Se consagran los derechos fundamentales como naturales, que ninguna ley ni autoridad puede mermarlos.
DIVISIÓN DE PODERES Se proclama una separación rígida entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.
SUFRAGIO
• Congreso: universal y directo.
• Senado: elegidos por los parlamentos de los Estados.
PARLAMENTO Bicameral: Congreso y Senado.
FORMA DE GOBIERNO República federal integrada por quince Estados de la península, así como Cuba y Puerto Rico.
OTROS DATOS
• El golpe de Estado de Pavía impidió su aprobación.
• Consta de 117 artículos.
IDEOLOGÍA Progresista.
VIGENCIA Nunca llegó a ejecutarse.
CUESTIÓN RELIGIOSA Libertad.
Artículos destacados
Art. 1. Componen la Nación española los Estados de Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia, Regiones Vascongadas.
Art. 16. Nadie podrá ser expropiado de sus bienes sino por causa de utilidad común y en virtud de mandamiento judicial, que no se ejecutará sin previa indemnización, regulada por el Juez con intervención del interesado.
Art. 34. El ejercicio de todos los cultos es libre en España.
Art. 35. Queda separada la Iglesia del Estado.
Art. 38. Quedan abolidos los títulos de nobleza.
Art. 39. La forma de gobierno de la nación española es la República Federal.
Art. 42. La soberanía reside en todos los ciudadanos, y se ejerce en representación suya por los organismos políticos de la República constituida por medio del sufragio universal.
Art. 43. Estos organismos son: El Municipio; El Estado regional; El Estado federal o Nación.
Art. 45. El poder de la Federación se divide en Poder legislativo, Poder ejecutivo, Poder judicial y Poder de relación entre estos Poderes.
Art. 46. El Poder legislativo será ejercido exclusivamente por las Cortes.
Art. 47. El Poder ejecutivo será ejercido por los Ministros.
Art. 48. El Poder judicial será ejercido por Jurados y Jueces, cuyo nombramiento no dependerá jamás de los otros poderes públicos.
Art. 49. El poder de relación será ejercido por el Presidente de la República.
Art. 50. Las Cortes se compondrán de dos cuerpos: Congreso y Senado.
Art. 92. Los Estados tiene completa autonomía económico-administrativa, y toda la autonomía política compatible con la existencia de la nación.
CONSTITUCIÓN DE 1876: El retorno de los Borbones
La Constitución de 1876, promulgada tras la restauración de Alfonso XII en el trono, marcó el inicio de una etapa de estabilidad política en España bajo el sistema de la Restauración borbónica. Este texto, redactado por Cánovas del Castillo, fue elaborado con una indefinición meditada buscando atraer a los sectores progresistas, lo que permitió su vigencia durante casi medio siglo, el periodo más largo para una constitución española hasta entonces.
Uno de sus rasgos principales fue su flexibilidad. Aunque reconocía la soberanía compartida entre la Corona y las Cortes, dejaba un amplio margen para que los gobiernos pudieran adaptarlo a distintas interpretaciones, según la orientación política del momento. Garantizó derechos fundamentales como la libertad de expresión y asociación, pero permitía su limitación mediante leyes ordinarias, lo que reflejaba el carácter pragmático del texto.
El sistema bicameral establecido incluía un Senado parcialmente designado por la Corona, lo que reforzaba el poder del monarca en un marco de monarquía parlamentaria. Además, promovió un modelo centralista que consolidaba el control del Estado sobre las regiones, alineándose con el espíritu de orden y unidad que guiaba la Restauración.
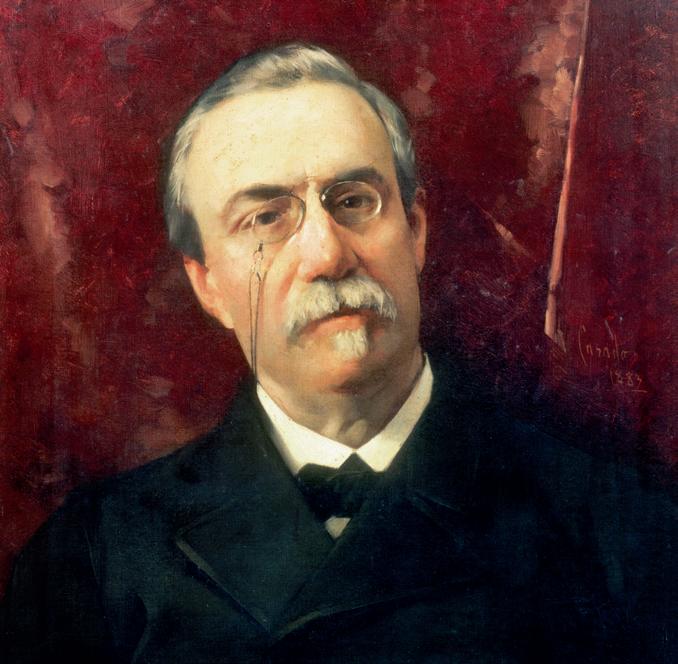
Antonio Cánovas del Castillo, padre de la Constitución de 1876.
CONSTITUCIÓN DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA DE 1876 (30 de junio de 1876)
SOBERANÍA Compartida entre el rey y las Cortes.
DERECHOS FUNDAMENTALES Se consagran en su Título I, que queda sujeto al desarrollo posterior.
DIVISIÓN DE PODERES
SUFRAGIO
Aparece de forma implícita, al reconocer que la potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el rey.
• Senado: sufragio activo, estamental y censitario.
• Congreso: se remite a la ley.
PARLAMENTO Bicameral: Senado y Congreso. Ambas cámaras son colegisladoras.
FORMA DE GOBIERNO Monarquía moderada y hereditaria.
• Promulgada por el rey Alfonso XII.
OTROS DATOS
• Consta de 89 artículos.
• Confesionalidad del Estado.
IDEOLOGÍA Conservadora.
VIGENCIA 1876-1923 1923-1931
CUESTIÓN RELIGIOSA La religión católica se define como oficial del Estado.
Artículos destacados
Art. 11. La Religión Católica, Apostólica, Romana es la del Estado. La Nación se obliga a mantener el culto y a sus ministros.
Nadie será molestado en el territorio español por sus opiniones religiosas ni por el ejercicio de su respectivo culto, salvo el respeto debido a la moral cristiana.
Art. 13. Todo español tiene derecho:
De emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya por escrito, valiéndose de la imprenta o de otro procedimiento semejante, sin sujeción a la censura previa.
De reunirse pacíficamente.
De asociarse para los fines de la vida humana.
De dirigir peticiones individual o colectivamente al Rey, a las Cortes y a las Autoridades.
Art. 18. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.
Art. 19. Las Cortes se componen de los Cuerpos colegisladores, iguales en facultades: el Senado y el Congreso de los diputados.
Art. 51. El Rey sanciona y promulga las leyes.
Art. 76. A los tribunales y juzgados pertenece exclusivamente la potestad de aplicar las leyes en los juicios.
Art. 80. Los magistrados y jueces serán inamovibles, y no podrán ser depuestos, suspendidos ni trasladados, sino en los casos y en la forma que prescriba la ley orgánica de los tribunales.
CONSTITUCIÓN DE
1931: El proyecto de la Segunda República
La Constitución española de 1931 es un texto fundamental para comprender la convulsa historia del siglo XX en España. Nace en un contexto marcado por la caída de la monarquía y la proclamación de la Segunda República, un periodo de grandes esperanzas y profundos cambios sociales y políticos.
Esta constitución representa un intento de construir una nueva España, más democrática, moderna y justa. Sus redactores se inspiraron en las ideas del republicanismo, el socialismo y el laicismo, y reflejaron las aspiraciones de una sociedad que anhelaba dejar atrás un pasado marcado por el autoritarismo y la desigualdad.
La Constitución de 1931 pronto se convirtió en un símbolo de la ruptura y en una herramienta de cambio para aquellos que luchaban por una España más libre y plural. Sus principales novedades incluyeron la separación de la Iglesia y el Estado, la ampliación de los derechos y libertades individuales, el reconocimiento pleno de los derechos femeninos o la apuesta por un modelo de Estado descentralizado.
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ESPAÑOLA

(9 de diciembre de 1931)
SOBERANÍA Popular. Los poderes de todos los órganos de la República emanan del pueblo.
DERECHOS
FUNDAMENTALES Se proclama en su Título III un extenso conjunto de derechos y libertades públicas.
DIVISIÓN DE PODERES Se proclama. El Gobierno necesita la confianza de las Cortes y del presidente de la República.
SUFRAGIO
Universal, igual, directo y secreto. Por primera vez pueden ser elegidos y elegibles todos los ciudadanos sin distinción de sexo ni de estado civil.
PARLAMENTO Unicameral, denominado Cortes o Congreso, que ejerce la potestad legislativa.
FORMA DE GOBIERNO República democrática de trabajadores. La República constituye un Estado integral compartido con la autonomía de municipios y regiones.
• Estado laico: disuelve las órdenes religiosas que tengan un voto de obediencia al Papa y nacionaliza sus bienes.
• Promulgada por el presidente de las Cortes.
OTROS DATOS
• Consta de 125 artículos y dos disposiciones transitorias.
• Se reconoce el derecho a las mujeres a votar y ser elegidas.
• Se crea el Tribunal de Garantías Constitucionales.
IDEOLOGÍA Progresista y democrática.
VIGENCIA 1931–1939
CUESTIÓN RELIGIOSA Separación Iglesia-Estado. Aconfesionalidad.
Artículos destacados
Art. 1. España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y Justicia.
Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo.
La República constituye un estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios y las Regiones.
La bandera de la República española es roja, amarilla y morada.
Art. 2º. Todos los españoles son iguales ante la ley.
Art. 3. El Estado español no tiene religión oficial.
Art. 4. El castellano es el idioma oficial de la República. Todo español tiene la obligación de saberlo y derecho de usarlo, sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las provincias o regiones.
Art. 25. No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas. El Estado no reconoce distinciones y títulos nobiliarios.
Art. 26. Todas las confesiones religiosas serán consideradas como asociaciones sometidas a una ley especial. Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del presupuesto del Clero.
Art. 34. Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose de cualquier medio de difusión, sin sujetarse a la previa censura. En ningún caso podrá recogerse la edición de libros y periódicos sino en virtud de mandamiento de juez competente. No podrá decretarse la suspensión de ningún periódico, sino por sentencia firme.
Art. 36. Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes.
Art. 40. Todos los españoles, sin distinción de sexo, son admisibles a los empleos y cargos públicos, salvo las incompatibilidades que las leyes señalen.
Art. 51. La potestad legislativa reside en el pueblo, que la ejerce por medio de las Cortes o Congreso de los Diputados.
LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: Un pacto de convivencia
La Constitución española de 1978 representa un hito en la historia de España, ya que marcó el inicio de una nueva etapa caracterizada por la democracia, el Estado de derecho y la reconciliación nacional.
Redactada en un contexto de transición política tras la dictadura franquista, este texto legal se concibió como un pacto de convivencia entre fuerzas políticas muy diversas, con el objetivo de garantizar la estabilidad y el progreso del país.

Fotografía de los padres de la Constitución de 1978.
La Constitución de 1978 se fundamenta en una serie de principios esenciales, como la soberanía nacional, la división de poderes, el pluralismo político y el reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales. Además, establece un modelo de Estado descentralizado que otorga a las comunidades autónomas un amplio margen de autogobierno.
Uno de los aspectos más destacados de esta Constitución es su carácter consensuado. Los llamados «padres de la Constitución» lograron alcanzar acuerdos en temas cruciales, como la forma de Estado, el sistema electoral y el reconocimiento de las nacionalidades y regiones. Este consenso permitió superar las profundas divisiones ideológicas heredadas del pasado y sentar las bases de una democracia consolidada.
La Constitución de 1978 ha sido objeto de numerosas reformas a lo largo de los años, pero sus principios fundamentales se mantienen inalterables. Este texto legal ha demostrado ser un marco jurídico sólido y flexible, capaz de adaptarse a los cambios sociales y políticos de las últimas décadas.
CONSTITUCION DE 1978 (29 de diciembre de 1978)
SOBERANÍA Nacional.
DERECHOS
FUNDAMENTALES Amplio reconocimiento de derechos fundamentales.
DIVISIÓN DE PODERES Rígida división entre legislativo, ejecutivo y judicial.
SUFRAGIO Universal directo por circunscripciones provinciales.
PARLAMENTO Bicameral: Congreso de los Diputados y Senado.
FORMA DE GOBIERNO Monarquía parlamentaria.
OTROS DATOS
• 169 artículos.
• Es una de las más longevas.
• Reconoce un sistema casi federal en su Título VIII: las autonomías.
IDEOLOGÍA Combinación de rasgos progresistas y democristianos.
VIGENCIA 1978-actualidad
CUESTIÓN RELIGIOSA
El Estado se proclama aconfesional, pero se reconoce la posición especial de la confesión católica.
Artículos destacados
Art. 1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.
Art. 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
Art. 66.1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado.
Art. 98.1. El Gobierno se compone del presidente, de los vicepresidentes, en su caso, de los ministros y de los demás miembros que establezca la ley.
Art. 117.1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.
Art. 143.1. En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes […] podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en este Título y en los respectivos Estatutos.
DISPOSICIONES ADICIONALES.
Primera. La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía.
FORMA DE GOBIERNO
Monarquía limitada y hereditaria.
DIVISIÓN DE PODERES SUFRAGIO PARLAMENTO
DERECHOS FUNDAMENTALES
CONSTITUCIONESESPAÑOLAS SOBERANÍA
Monarquía moderada y hereditaria.
Monarquía moderada y hereditaria.
Bicameral: Cortes y Senado. Las Cortes no tiene la iniciativa legislativa.
Indirecto en la elección de diputados provinciales.
1808 Rey (con apariencia de pacto con el pueblo) No contiene una auténtica regulación, aunque reconoce algunos derechos. No se proclama.
BAYONA
Monarquía limitada y hereditaria.
Monarquía moderada y hereditaria.
Monarquía limitada y hereditaria.
Monarquía limitada y hereditaria.
Activo: Universal y masculino. Pasivo: censitario. Unicameral.
Se consagra el principio de división de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial.
CÁDIZ 1812 Nacional. Se consagran a lo largo del texto.
Bicameral: Estamento de Próceres y Estamento de Procuradores.
Compartida entre el rey y las Cortes. No se regulan. No se proclama. No se regula. Se reguló por decreto.
ESTATUTO REAL 1834
Bicameral: Congreso y Senado.
Activo: directo y censitario. Pasivo: censitario
1837 Nacional. Se consagran en su Título I. Se proclama.
República federal.
Bicameral: Congreso y Senado.
Bicameral: Congreso y Senado.
Bicameral: Congreso y Senado.
Bicameral: Congreso y Senado.
Monarquía limitada y hereditaria.
Bicameral: Congreso y Senado.
República democrática de trabajadores.
Unicameral: Congreso.
Monarquía parlamentaria.
Bicameral: Congreso y Senado.
Compartida entre el rey y las Cortes. No se consagran. No se proclama. Directo y censitario
1845
1856 Nacional. Se consagran. Se proclama implícitamente. Directo y censitario.
Activo: Universal y directo para el Congreso.
1869 Nacional. Se consagran. Se proclama.
Congreso: Universal y directo. Senado: elegido por los Parlamentos de los Estados.
PRIMERA REPÚBLICA Nacional. Se consagran. Se proclama.
Censitario hasta 1890 y universal a partir de esta fecha.
Compartida entre el rey y las Cortes. Se consagran. Pero su desarrollo se remite a la ley. Se proclama implícitamente.
Universal, libre, igual, directo y secreto.
Universal, libre, igual, directo y secreto.
Popular. Se consagran en su Título III. Se proclama.
Popular. Se consagran en su Título I. Se proclama.
1876
1931
1978

Modelos de prueba
• PRUEBA 1
• PRUEBA 2
• PRUEBA 3
• PRUEBA 4
• PRUEBA 5
• PRUEBA 1 RESUELTA
• PRUEBA 2 RESUELTA
PRUEBA 1
Bloque I
Hasta 2 puntos en total, de 0 a 1 punto por cuestión.
Responde a las DOS cuestiones planteadas:
1. Define brevemente el proceso de repoblación y sus tipos.
2. Explica las causas de la guerra de sucesión española.
Bloque II
De 0 a 4 puntos.
Responde a las cuestiones del siguiente documento:
Carta de despedida de Alfonso XIII
«Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo. Mi conciencia me dice que ese desvío no será definitivo, porque procuré siempre servir a España, puesto el único afán en el interés público hasta en las más críticas coyunturas.
Un Rey puede equivocarse, y sin duda erré yo alguna vez, pero sé bien que nuestra patria se mostró en todo momento generosa ante las culpas sin malicia.
Soy el Rey de todos los españoles, y también un español. Hallaría medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas, en eficaz forcejeo con quienes las combaten. Pero, resueltamente, quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro en fratricida guerra civil. No renuncio a ninguno de mis derechos, porque más que míos son depósito acumulado por la Historia, de cuya custodia ha de pedirme algún día cuenta rigurosa.
Espero a conocer la auténtica y adecuada expresión de la conciencia colectiva, y mientras habla la nación suspendo deliberadamente el ejercicio del Poder Real y me aparto de España, reconociéndola así como única señora de sus destinos.
También ahora creo cumplir el deber que me dicta mi amor a la Patria. Pido a Dios que tan hondo como yo lo sientan y lo cumplan los demás españoles».
ABC, 15 de abril de 1931.
a) A qué hecho histórico corresponde.
b) Resume sus ideas principales.
c) Desarrolla su importancia y sus consecuencias.
Bloque III
De 0 a 4 puntos.
Responde al siguiente tema:
Crisis de la monarquía borbónica. La guerra de la Independencia (1808-1814).
PRUEBA 2
Bloque I
Hasta 2 puntos en total, de 0 a 1 punto por cuestión.
Responde a las DOS cuestiones planteadas:
1. Explica las causas de la conquista musulmana y su rápida expansión por la Península.
2. Explica en qué consistió el proyecto del conde-duque de Olivares.
Bloque II
De 0 a 4 puntos.
Responde a las cuestiones del siguiente documento:
Proclamación de la Constitución de 1812, por Salvador Viniegra

a) A qué hecho histórico corresponde.
b) Resume sus ideas principales.
c) Desarrolla su importancia y sus consecuencias.
Bloque III
De 0 a 4 puntos.
Responde al siguiente tema:
La Segunda República: Bienio Reformista, Bienio Conservador y Gobierno del Frente Popular.
PRUEBA 3
Bloque I
Hasta 2 puntos en total, de 0 a 1 punto por cuestión.
Responde a las DOS cuestiones planteadas:
1. Explica en qué instituciones se basó el gobierno de las colonias americanas de la Monarquía Hispánica y cómo era su funcionamiento.
2. Explica en qué consistieron los Decretos de Nueva Planta y sus consecuencias.
Bloque II
De 0 a 4 puntos.
Responde a las cuestiones del siguiente documento:
Voluntarios extranjeros en la guerra civil española
Sublevados Republicanos
a) A qué hecho histórico corresponde.
b) Resume sus ideas principales.
c) Desarrolla su importancia y sus consecuencias.
Bloque III
De 0 a 4 puntos.
Responde al siguiente tema:
Construcción y evolución del Estado liberal durante el reinado efectivo de Isabel II (1843-1868).
PRUEBA 4
Bloque I
Hasta 2 puntos en total, de 0 a 1 punto por cuestión.
Responde a las DOS cuestiones planteadas:
1. Explica las diferencias entre la rebelión de las Comunidades y la rebelión de las Germanías.
2. Señala las diferencias más relevantes entre los pueblos íberos y celtas.
Bloque II
De 0 a 4 puntos.
Responde a las cuestiones del siguiente documento:
Fragmento de la Constitución de 1978
Art. 1. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
Art. 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
Art. 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Art. 41. Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo [...].
Art. 66. 1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. 2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado [...].
Art. 137. El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.
Art. 147. 1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico.
BOE, 29 de diciembre de 1978.
a) A qué hecho histórico corresponde.
b) Resume sus ideas principales.
c) Desarrolla su importancia y sus consecuencias.
Bloque III
De 0 a 4 puntos.
Responde al siguiente tema:
El Sexenio Democrático: el primer ensayo republicano y su fracaso.
PRUEBA 5
Bloque I
Hasta 2 puntos en total, de 0 a 1 punto por cuestión.
Responde a las DOS cuestiones planteadas:
1. Explica brevemente las consecuencias que el Tratado de Utrecht tuvo para España.
2. Explica en qué consiste el nuevo modelo de Estado impulsado por los Reyes Católicos.
Bloque II
De 0 a 4 puntos.
Responde a las cuestiones del siguiente documento:
Fragmento de la Constitución de 1931
Art. 1. España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo.
Art. 2. Todos los españoles son iguales ante la ley.
Art. 3. El Estado español no tiene religión oficial.
Art.11. Si una o varias provincias limítrofes, con características históricas, culturales y económicas, comunes, acordaran organizarse en región autónoma para formar un núcleo político-administrativo, dentro del Estado español, presentarán su Estatuto [...].
Art.17. En las regiones autónomas no se podrá regular ninguna materia con diferencia de trato entre los naturales del país y los demás españoles.
Art. 25. No podrá ser fundamento de privilegio jurídico la naturaleza, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas.
Art, 27. La libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier religión quedan garantizados en el territorio español [...].
Art. 36. Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes.
Art 51. La potestad legislativa reside en el pueblo, que la ejerce por medio de las Cortes o Congreso de los Diputados.
Art. 52. El Congreso de los Diputados se compone de los representantes elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto.
a) A qué hecho histórico corresponde.
b) Resume sus ideas principales.
c) Desarrolla su importancia y sus consecuencias.
Bloque III
De 0 a 4 puntos.
Responde al siguiente tema:
Cambios agrarios durante el siglo XIX: las desamortizaciones.
Solucionario de los modelos de prueba 1 y 2
PRUEBA 1 RESUELTA
Bloque I
1. Define brevemente el proceso de repoblación y sus tipos.
Se conoce como sistemas de repoblación a los diferentes mecanismos implementados por los reinos cristianos durante el proceso de conquista de los territorios musulmanes del sur peninsular. Los métodos variaron en función del periodo y la zona. Los principales fueron: presuras, reparto de tierras a campesinos libres (tercio norte durante el siglo XI); concejos o municipios, reparto de tierras de un municipio mediante el uso de cartas pueblas o fueros, es decir, una lista de derechos o privilegios que gozaban los habitantes de ese territorio (centro y sur peninsular s. XI y XII); o mediante repartimientos, es decir, repartiendo grandes latifundios entre los señores que habían contribuido en la conquista.
2. Explica las causas de la guerra de sucesión española. La guerra de sucesión española fue el conflicto resultante del problema sucesorio derivado del testamento del rey Carlos II de Habsburgo. En el año 1700 Carlos II dejó como heredero a la Corona a Felipe, duque de Anjou y nieto de Luis XVI, dando comienzo a la dinastía borbónica en España. Sin embargo, este hecho suscitó una enorme polémica dentro y fuera de España. Por un lado, algunas potencias europeas recelosas del poder francés, no vieron con buenos ojos una alianza franco-española. Por ello liderados por Gran Bretaña, firmaron la alianza de La Haya en 1704. Esta gran coalición internacional pretendía imponer en el trono al archiduque Carlos de Austria, miembro de la familia de los Habsburgo. Por otra parte, a nivel interno, los diferentes reinos que componían la Monarquía Hispánica también adoptaron actitudes diferentes ante el conflicto. De un lado la Corona de Aragón, recelosa del centralismo borbónico, prefirió apoyar la causa austracista, mientras que Castilla y sus territorios dependientes se mantuvieron leales a Felipe.
Bloque II
a) A qué hecho histórico corresponde.
Se trata de la renuncia al ejercicio del poder real del rey Alfonso XIII, realizada en abril de 1931.
b) Resume sus ideas principales.
El monarca expone las razones que le han llevado a tomar esta difícil decisión. Alude de forma indirecta (al hablar de «aquellos que me combaten») al resultado de las elecciones municipales del 12 de abril, cuando las candidaturas republicano-socialistas obtuvieron victorias significativas en las principales capitales del país. El rey admite haberse equivocado, refiriéndose probablemente a su apoyo al pronunciamiento y después a la dictadura de Primo de Rivera, hecho que acabó disparando las posiciones antimonárquicas en España. Al mismo tiempo, intuye que ese rechazo que se deriva de las elecciones no es definitivo, por lo que no renuncia a sus derechos, sino que suspende su ejercicio. Defiende su causa aludiendo a la buena voluntad de sus acciones y aunque asegura que podría comenzar una guerra civil, lo descarta. Finalmente, reconoce a España soberana de sus designios.
c) Desarrolla su importancia y consecuencias.
La carta de Alfonso XIII es uno de los documentos de más impacto en la historia reciente de España. Su renuncia marcó un tiempo nuevo y puso punto y final no solo a su reinado sino a un ciclo que comenzó con la restauración de su padre Alfonso XII en 1875. Aunque pensó en un primer momento que su salida iba a ser temporal, la fuerza de los acontecimientos le demostró lo contrario. Su marcha abrió la puerta a un nuevo ciclo político y social, la Segunda República española. El régimen republicano se asentó sólidamente sobre una mayoría social que aceptó el nuevo régimen que emergía de la renuncia del monarca. Con el estallido de la Guerra Civil y el abrupto final de la República las posiciones monárquicas ganaron enteros. La Ley de Sucesión de 1947 abría la puerta a restaurar la monarquía en la figura de su sexto hijo Juan de Borbón. Sin embargo, su oposición a la dictadura y la colaboración con las fuerzas políticas del exilio retrasó la restauración de la monarquía hasta que, en 1969, Franco reconoció a su hijo Juan Carlos como príncipe de Asturias y heredero. La renuncia de Alfonso XIII fue, en definitiva, el punto de inflexión que desplazó a la dinastía borbónica de la
jefatura del Estado español durante un periodo de más de cuarenta años, abrió la vía republicana al país y mantuvo sus posiciones al margen durante la terrible dictadura. La trascendencia de este documento, por tanto, es de primera magnitud.
Bloque III
Crisis de la monarquía borbónica. La guerra de la Independencia (1808-1814)
Lejos de ser un mero conflicto, la guerra de independencia española fue el detonante de una compleja crisis política, económica y social que marcó el comienzo del fin del Antiguo Régimen en España. La magnitud de los acontecimientos evidenció las contradicciones internas del Antiguo Régimen, que fueron desde el colapso de la monarquía, pasando por la deflagración de violentas protestas sociales, hasta la irrupción de nuevas demandas políticas. Por si fuera poco, este contexto de guerra sirvió como catalizador de cambios históricos que alumbraron una nueva época y anticiparon el signo de las nuevas contradicciones derivadas de la modernidad. Su estudio es una pieza clave para comprender la España contemporánea.
Reinado de Carlos IV
A finales de la década de 1780 estalla en Francia la rebelión popular. Distintos grupos sociales desfavorecidos, junto con sectores de la nobleza y el clero, se unieron en su descontento levantándose contra la monarquía. Esta revolución acabó con las bases políticas, sociales y económicas del Antiguo Régimen y amenazó a la mayoría de los reinos vecinos.
En España, bajo el reinado de Carlos IV, se observaban estos acontecimientos con cautela. Al principio, sus ministros, Floridablanca y Aranda, intentaron evitar que las ideas revolucionarias se extendieran al país. El conjunto de medidas adoptado para evitarlo fue conocido popularmente como «el pánico de Floridablanca». Controles de frontera, persecución de panfletos e incluso la Inquisición no lograron detener la influencia revolucionaria. Pese al perfil bajo de la política exterior española, tras la ejecución de Luis XVI el 21 de enero de 1793, España declaró la guerra al gobierno revolucionario francés. Así comenzó la guerra del Rosellón (1793-1795).
Esta breve guerra se saldó con continuas derrotas que obligaron a España a firmar la Paz de Basilea en 1795. Este tratado convirtió al país, gobernado por Carlos IV, en un país ahora neutral con Francia.
El gobierno de Manuel Godoy
La ejecución de Luis XVI coincidió con la llegada al poder de Manuel Godoy, un joven e instruido guardia de corps que tenía el favor de los reyes. Aunque Godoy rechazó el régimen republicano francés, España fue derrotada en la guerra contra Francia y firmó la Paz de Basilea (1795). Gracias a este tratado, España recuperó territorios como el País Vasco, Navarra y Cataluña, pero cedió la isla de Santo Domingo y ofreció ventajas comerciales a Francia. Por sus gestiones, Godoy recibió el título de «Príncipe de la Paz».
El país vecino logró un nuevo paso más en la alianza en 1796 mediante el Tratado de San Ildefonso. Godoy cambió la política exterior española, ya que formó una alianza con Francia y volvió a la política exterior dieciochesca conocida como «pactos de familia». Este nuevo status implicaba el enfrentamiento a Gran Bretaña y Portugal. Mientras tanto, la situación económica en España era crítica: había malas cosechas, epidemias, hambre y riesgo de quiebra financiera.
En 1801 se libró la guerra de las Naranjas, un breve conflicto entre España y Portugal impulsado por Godoy a instancias de la diplomacia francesa. Tras pequeñas batallas, la Paz de Badajoz puso fin a la guerra. Portugal cerró sus puertos a Gran Bretaña y España recibió la localidad de Olivenza. Sin embargo, las ansias expansionistas francesas no quedaron satisfechas con la contienda.
En 1805, la flota franco-española se enfrentó a la británica en el último intento francés de doblegar a Gran Bretaña ya en el contexto de las guerras napoleónicas. La grave derrota en la batalla de Trafalgar marcó un hito en los años venideros. Esta derrota destruyó gran parte de la flota española, dejó incomunicadas a las colonias de América y debilitó el poder marítimo de España.
La guerra de la independencia española
La ambición de Manuel Godoy permitió que Napoleón pusiera en marcha sus planes en la península ibérica en una sucesión de acontecimientos importantes que llevaron al inicio de la guerra:
• Otoño de 1807: Tratado de Fontainebleau. España y Francia acordaron invadir Portugal, que se negaba a apoyar el bloqueo económico de Napoleón contra Gran Bretaña. Godoy esperaba convertirse en rey del Algarve, pero las tropas francesas también buscaban controlar España.
• Marzo de 1808: Motín de Aranjuez. El descontento por la derrota en Trafalgar y las tensiones entre partidarios de Fernando VII y de Godoy llevaron a una revuelta en el Palacio Real. Godoy fue destituido y Fernando VII se convirtió en rey de facto
• Mayo de 1808: Abdicaciones de Bayona. Napoleón atrajo a Fernando VII y a Carlos IV a la ciudad francesa, donde ambos abdicaron en su favor. Napoleón entregó el trono a su hermano José, quien aprobó el Estatuto de Bayona como nueva carta otorgada. Este giro de los acontecimientos resultó clave para el estallido de la contienda.
• 2 de mayo de 1808: Levantamiento en Madrid. Cientos de madrileños protestaron ante el Palacio Real contra el rey impuesto, José I, y exigieron la vuelta de Fernando VII. La revuelta auspiciada por la corte se extendió por la ciudad y la crudeza de sus altercados marcó el inicio de la guerra de la Independencia.
El reinado de José Bonaparte
Napoleón nombró a su hermano José Bonaparte rey de España el 4 de mayo de 1808. José intentó reformar el país para acabar con el Antiguo Régimen promoviendo reformas liberales similares a las que ya imponía en otros puntos del continente. En su carta otorgada reconoció aspectos como la igualdad ante la ley y en los impuestos, la abolición de la Inquisición y de la jurisdicción señorial, la desamortización de tierras de la Iglesia y la eliminación de mayorazgos, entre otras.
Aunque estas reformas tenían un carácter modernizador, solo una minoría conocida como «los afrancesados» apoyó a José. Para la mayoría, su gobierno era ilegítimo, impuesto por las armas y extranjero. Aquellos que reaccionaron ante la invasión en favor del rey legítimo adoptaron el calificativo de patriotas.
Desarrollo de la guerra
La guerra se desarrolló en tres fases
• Primera fase: el levantamiento popular (1808-1809)
El 2 de mayo de 1808 comenzó una insurrección popular contra las tropas francesas. Aunque fue sofocada en Madrid por el general Murat, la resistencia se extendió por otras ciudades. Zaragoza resistió con heroísmo bajo el mando de Palafox, y en la batalla de Bailén, un ejército improvisado al mando del general Castaños derrotó a las tropas francesas y capturó 17 000 soldados franceses. Esta fue la primera gran derrota de un ejército napoleónico en campo abierto.
• Segunda fase: el apogeo francés (1809-1812)
Tras la derrota en Bailén, Napoleón envió un gran ejército de más de doscientos mil soldados para controlar la Península. En pocos meses, los franceses ocuparon gran parte del territorio (salvo Cádiz y algunas zonas costeras, gracias al apoyo británico), persiguieron al dividido ejercito borbónico y aplastaron la resistencia de las ciudades rebeldes. Durante este periodo, la guerra de guerrillas jugó un papel clave: pequeños grupos de combatientes atacaban por sorpresa, destruyendo suministros y hostigando a las tropas francesas.
• Tercera fase: el final de la guerra (1812-1814)
En 1812, la invasión de Rusia debilitó a las tropas napoléonicas, exhaustas por una campaña dura y prolongada en el tiempo. Napoleón tomó la decisión de retirar tropas de la Península para reforzar otros frentes europeos. Fue entonces cuando el duque de Wellington, con apoyo portugués, afrontó la contraofensiva para derrotar a los franceses. Las batallas de Arapiles (Salamanca), Vitoria y San Marcial (en el País Vasco) forzaron a José I a abandonar Madrid. La guerra para España terminó con la firma del Tratado de Valençay en diciembre de 1813, que devolvió el trono a Fernando VII. Napoleón fue derrotado al año siguiente y, de forma definitiva, ya en 1815.
La guerra dejó tras de sí un reguero de pobreza, destrucción y decadencia en el reino de España: se puede medir en más de medio millón de muertos, la destrucción de ciudades como Zaragoza o San Sebastián, que quedaron arrasadas, se eliminaron cosechas, fueron destruidos talleres artesanales y se cometió un expolio sin precedentes de obras de arte y patrimonio nacional. A nivel internacional la debilidad de la Corona y la negativa de Fernando VII a mantener los avances de las Cortes de Cádiz animó los procesos de independencia en América.
La guerra de independencia y la crisis del Antiguo Régimen en España marcaron el inicio de un proceso histórico complejo y lleno de contradicciones: la construcción del Estado liberal. Los acontecimientos derivados del conflicto abrieron la puerta a la introducción de principios políticos modernos, como los recogidos en la Constitución de Cádiz de 1812. Sin embargo, la transición desde un sistema absolutista hacia un modelo basado en la soberanía nacional, la división de poderes y los derechos individuales todavía necesitaba de una cruel guerra civil y varias décadas de lenta evolución institucional. El camino acababa de comenzar.
PRUEBA 2 RESUELTA
Bloque I
1. Explica las causas de la conquista musulmana y su rápida expansión por la Península.
Las causas de la conquista y su rápida expansión fueron fruto de una combinación de factores como la crisis del reino visigodo o la superioridad organizativa y militar de los ejércitos musulmanes.
Uno de los factores más citados por los historiadores para explicar la conquista es la debilidad interna del reino visigodo. La muerte del rey Witiza y la coronación de Rodrigo dieron lugar a una guerra civil entre las élites visigodas. Esta división interna debilitó al reino en un momento crítico, dejando a las instituciones políticas y militares incapaces de responder a la amenaza externa.
Por su parte, los invasores venían aplicando estrategias de éxito en sus campañas de conquista. La combinación de una organización militar eficiente, la adopción de estrategias flexibles y la capacidad de integrar a los pueblos conquistados se mostró como una fórmula de éxito en la Península.
Además, la conquista fue percibida en algunos sectores de la población como un cambio de gobernantes más que como una transformación radical. Esta colaboración no solo proporcionó información clave sobre el territorio, sino que también facilitó la rendición de ciudades y fortalezas sin resistencia.
2. Explica en qué consistió el proyecto del conde-duque de Olivares.
El núcleo central de las reformas de Olivares fue la Unión de Armas, propuesta en 1626. Este plan buscaba que todos los reinos y territorios de la monarquía contribuyeran proporcionalmente a los esfuerzos bélicos del imperio, tanto en hombres como en recursos. Según Olivares, era injusto que Castilla soportara la mayor parte del peso militar y financiero de la monarquía, mientras otros reinos, como Aragón o el Principado de Cataluña y Portugal, mantenían privilegios fiscales y militares.
El valido justificaba esta política apelando a la necesidad de fortalecer la «universalidad» de la monarquía. Sin embargo, esta propuesta chocó con la resistencia de las élites locales, que percibían en la Unión de Armas una amenaza directa a sus fueros y privilegios.
Su intento de modernizar y centralizar la monarquía hispánica anticipa los modelos de Estado-nación que se consolidarían en Europa en siglos posteriores. Reformas como las llevadas a cabo por Felipe V en el contexto de la guerra de Sucesión confirman el componente visionario del proyecto de Olivares.
Bloque II
a) A qué hecho histórico corresponde.
Se trata de la obra titulada Promulgación de la Constitución de 1812, por Salvador Viniegra.
b) Resume sus ideas principales.
La Constitución de 1812 fue un texto innovador para su época, inspirado por los principios del liberalismo político y por textos como la Constitución francesa de 1791 o la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Fue un texto valiente que proclamó la soberanía nacional, un principio que rompía con la tradición absolutista al declarar que la autoridad residía en la nación, representada por las Cortes, y no en el monarca.
El texto también estableció la división de poderes, garantizó derechos fundamentales como la libertad de imprenta y abolió instituciones propias del Antiguo Régimen, como la Inquisición. Por otro lado, introdujo reformas en la administración territorial con la creación de un sistema centralizado dividido en provincias y municipios. Fue un intento modernizador a nivel tanto administrativo como social, en un país marcado por el atraso y las desigualdades.
Con todo, el texto mantuvo ciertos elementos tradicionales, como la consideración del catolicismo como religión oficial del Estado, reflejo de la fuerte presencia de religiosos entre los diputados de las Cortes. Este equilibrio entre innovación y tradición fue clave para su promulgación, pero también supuso una importante lacra a posteriori.
c) Desarrolla su importancia y consecuencias.
La redacción de la Constitución de Cádiz tuvo lugar en un momento crítico, en plena invasión napoleónica y bajo el reinado de José Bonaparte. En este contexto, las Cortes Generales, reunidas en Cádiz, fueron capaces de articular una respuesta política al vacío de poder dejado por la marcha de Fernando VII. El calado de los acontecimientos supuso un punto de inflexión en la historia de España. En aquellas sesiones no solo se declaró el principio de soberanía nacional, una idea revolucionaria en una España acostumbrada al absolutismo monárquico, sino
que se propuso por vez primera un régimen liberal con todas sus implicaciones. El impacto de la Constitución de Cádiz se extendió más allá de las fronteras españolas, pues fue un modelo para los movimientos revolucionarios en América Latina y en diversos Estados de Europa del este. De hecho, muchos diputados americanos participaron en las Cortes gaditanas, contribuyendo a dar al texto un carácter verdaderamente atlántico.
La Constitución de Cádiz se convirtió en un símbolo del liberalismo y de la lucha contra el absolutismo, especialmente en momentos de represión y reacción. Además, su promulgación en medio de una guerra la dotó de un cierto carácter heroico. La Constitución fue una apuesta por la modernización y la reforma en uno de los momentos más oscuros de la historia de España, lo que demostró que incluso en circunstancias adversas era posible plantear un proyecto político basado en la libertad y la justicia. Sin embargo, su suerte fue aciaga. Tras la restauración de Fernando VII, la Constitución y su legado fueron repudiados y España se sumió en un periodo de persecución y oscurantismo. El texto gaditano solo mantuvo su vigencia un total de siete años y pronto se vio superado por nuevas propuestas constitucionales. Su principal legado paradójicamente se produjo en aquellos países que lo usaron de modelo para sus procesos constituyentes.
Bloque III
La Segunda República: Bienio Reformista, Bienio Conservador y Gobierno del Frente Popular Las elecciones a Cortes Constituyentes en junio de 1931 dieron un claro triunfo al PSOE (25 % de los votos) seguido del PR (20 %) y el PRRS (13 %). Tanto los republicanos de derecha como los monárquicos quedaron en la marginalidad del Parlamento por sus escasos resultados. El gobierno resultante de aquellas elecciones se armó con republicanos de izquierda, de centro y socialistas. Comenzó así un período de dos años conocido como Bienio Reformista que duró desde diciembre de 1931 a septiembre de 1933.
El Bienio Reformista (1931-1933)
El Bienio Reformista supuso el periodo de gestión de los gobiernos derivados de la coalición republicano-socialista vencedora de los comicios de junio de 1931. El semblante progresista y reformista de estos gobiernos marcó una etapa de valiente reformas en un contexto difícil. La propuesta de estos sectores para España era una enmienda al modelo liberal de élites que había supuesto el reinado de Alfonso XIII y la Restauración. El calado, la intensidad y la dificultad para aplicar estas reformas fueron su hándicap determinante.
a) Principales medidas
Cuestión religiosa: uno de los objetivos principales de la Segunda República fue reducir la influencia de la Iglesia en la sociedad y promover la secularización. Esto quedó reflejado en la Constitución de 1931, que estableció la separación entre la Iglesia y el Estado, la libertad de culto y el fin de la financiación estatal a las instituciones religiosas. También se introdujeron medidas como el matrimonio civil, el divorcio y la secularización de los cementerios.
El gobierno restringió la presencia de órdenes religiosas en la educación. La hostilidad de la jerarquía eclesiástica, reflejada en figuras como el cardenal Segura, motivó la expulsión de este último del país y alentó los altercados anticlericales de la primavera de 1931. En 1933, la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas consolidó estas políticas, eliminó su financiación estatal y nacionalizó sus bienes.
Cuestión militar: Manuel Azaña, como presidente del Gobierno y ministro de Defensa, impulsó una reforma para modernizar el ejército y garantizar su lealtad a la República. Se buscó reducir el número de oficiales y evitar la intervención militar en la política. La Ley de Retiro de la Oficialidad (1931) permitió que los oficiales que no apoyaran a la República se retiraran con sueldo íntegro, una oferta que aceptó más de la mitad de ellos.
Además, se cerró la Academia Militar de Zaragoza, un bastión de los sectores más conservadores del ejército, y se creó la Guardia de Asalto, una fuerza policial fiel al régimen republicano. Aunque la reforma consiguió reducir el gasto militar, limitó la modernización del armamento y provocó descontento en las filas del ejército. Crecería progresivamente la hostilidad de las elites militares más conservadoras con la República.
Cuestión agraria: la reforma agraria fue el proyecto más ambicioso de la República, dirigida a combatir el latifundismo en el centro y sur de España y mejorar las condiciones de los jornaleros. La Ley de Reforma Agraria elaborada por el ministro Marcelino Domingo permitiría expropiar tierras no trabajadas o mal gestionadas, con y sin indemnización, según los casos.
Sin embargo, su aplicación fue lenta y limitada debido a problemas legales, burocráticos y a la resistencia de los grandes propietarios. El Instituto de Reforma Agraria (IRA), encargado de llevar a cabo los asentamientos, tuvo
recursos insuficientes. Esto generó frustración entre los campesinos, quienes intensificaron las protestas, y alimentó la oposición de los terratenientes, que se aliaron con los sectores más conservadores contra la República.
Reforma del Estado: el Gobierno republicano impulsó la autonomía de regiones con sentimientos nacionalistas. En Cataluña, el Estatuto de Nuria (1932) otorgó competencias al nuevo gobierno autónomo (Generalitat) en materias económicas, culturales y educativas. Sin embargo, en el País Vasco, el Estatuto de Estella no fue aprobado hasta 1936, ya iniciada la Guerra Civil, debido a su carácter confesional y su falta de sintonía con la Constitución de 1931. Otros proyectos quedaron en el olvido, como fue el caso de Andalucía y Galicia.
Cuestión educativa: el Gobierno republicano consideraba la educación la clave para el progreso social. Se construyeron más de 10 000 escuelas, se crearon 7000 plazas para maestros y el presupuesto educativo aumentó un 50 %. La enseñanza se planteó como laica, mixta, obligatoria y gratuita. Además, las Misiones Pedagógicas llevaron la cultura a las zonas rurales a través de bibliotecas, conferencias y representaciones teatrales. Destacó el trabajo de intelectuales como Federico García Lorca con su grupo teatral La Barraca.
Cuestión laboral: Francisco Largo Caballero, como ministro de Trabajo, promovió reformas como la Ley de Contratos de Trabajo y la Ley de Jurados Mixtos, que regulaban las relaciones laborales y resolvían conflictos entre trabajadores y empresarios. También se estableció la semana laboral de 40 horas y se incrementaron los salarios, aunque estas medidas provocaron la oposición de la patronal y limitaron la aplicación de algunas de las reformas.
b) La caída del Gobierno
El Gobierno se enfrentó a la resistencia de grupos de oposición desde los primeros momentos. En agosto de 1932, el general José Sanjurjo intentó un golpe de Estado, que fracasó y fue castigado con dureza y rapidez. Mientras, desde la izquierda, los anarquistas de la CNT y la FAI promovieron insurrecciones en zonas rurales como Casas Viejas (Cádiz), que terminaron en violentos enfrentamientos y represiones sangrientas.
La oposición de las élites económicas y religiosas a las reformas del gobierno, junto con la creciente conflictividad social, erosionaron el apoyo al gobierno republicano-socialista. En otoño de 1933, Manuel Azaña dimitió, ante el desgaste por la gestión de los estallidos violentos y el presidente Alcalá-Zamora convocó elecciones.
El Bienio Radical (1933-1935)
a) El cambio de Gobierno
En 1933, el escenario político español sufrió un profundo cambio tras la dimisión de Manuel Azaña como jefe de Gobierno. Este cambio marcó el final del primer bienio republicano-socialista y el inicio de una nueva etapa caracterizada por el ascenso de la derecha y el giro conservador en la Segunda República. En este contexto, la derecha se reorganizó de manera significativa, motivada por el descontento que había generado la política laicista y reformista de los primeros años de la República, especialmente entre los sectores católicos.
El principal representante de esta renovación fue la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), liderada por José María Gil-Robles. Este partido, de base católica, movilizó a amplios sectores en defensa de la religión, la familia, el orden y la propiedad, con un programa político que incluía la revisión de la Constitución de 1931 y de las leyes laicas y socializantes. Paralelamente, otras formaciones de derecha, como Renovación Española, los carlistas (Comunión Tradicionalista) y Falange Española (fundada en 1933 por José Antonio Primo de Rivera) representaron una oposición radical y antirrepublicana, con propuestas que oscilaban entre el autoritarismo monárquico y el fascismo.
Las elecciones de noviembre de 1933, las primeras en las que votaron las mujeres, reflejaron el descontento social y político con las reformas del primer bienio. La CEDA obtuvo 115 escaños, y el Partido Republicano Radical (PRR) de Alejandro Lerroux logró 102, marcando el giro de la República hacia la derecha. Aunque la CEDA fue el partido con mayor representación, el presidente Niceto Alcalá-Zamora encargó la formación del gobierno a Lerroux, quien gobernó con el apoyo parlamentario de la CEDA.
b) La política rectificadora o «contrarreforma»
El gobierno de Lerroux inició un proceso de revisión de las políticas impulsadas durante el primer bienio:
• La reforma agraria se paralizó en gran medida. Aunque se aceleró el ritmo de asentamientos campesinos, se devolvieron tierras a sus antiguos propietarios. En Extremadura, la anulación de la cesión de tierras y la liberalización de los contratos laborales generaron una disminución de los salarios y un aumento de la conflictividad.
• Con respecto a la cuestión religiosa, se suavizaron las tensiones mediante medidas como la reapertura de centros educativos vinculados a la Iglesia y la aprobación de la Ley de Haberes del Clero, que establecía salarios para los sacerdotes.
• En el ejército, aunque no se revirtieron las reformas de Azaña, se concedió amnistía a los implicados en la sublevación de Sanjurjo (1932).
• Con respecto a las autonomías, el conflicto con la Generalitat de Cataluña, liderada por Lluís Companys, culminó en 1934 con la proclamación del Estado Catalán dentro de una República Federal. El gobierno central declaró el estado de guerra, y el general Batet sofocó la revuelta, arrestó al gobierno catalán y suspendió el Estatuto de Autonomía.
Este viraje conservador generó una radicalización en la izquierda, especialmente en el PSOE y la UGT, donde Francisco Largo Caballero lideró un discurso revolucionario. La tensión desembocó en la revolución de octubre de 1934.
c) La revolución de octubre de 1934
La entrada de la CEDA en el Gobierno, con tres carteras ministeriales, fue interpretada por la izquierda como una amenaza fascista. El 5 de octubre de 1934 se iniciaron huelgas y protestas en todo el país, pero la falta de coordinación nacional hizo fracasar el movimiento. Sin embargo, en Asturias y Cataluña los sucesos fueron especialmente graves.
En Asturias, los mineros protagonizaron una revolución social apoyada por anarquistas, socialistas y comunistas. Durante una semana se establecieron comités revolucionarios y se tomaron cuarteles de la Guardia Civil. El Gobierno sofocó la revuelta con tropas de la Legión y Regulares de Marruecos bajo el mando del general Franco, dejando un saldo de 1100 muertos entre los insurrectos, 300 entre las fuerzas de seguridad y unos 30 000 detenidos en toda España.
Las consecuencias fortalecieron la influencia de la CEDA, que endureció su postura. El Estatuto de Autonomía catalán fue suspendido, y Franco fue nombrado jefe del Estado Mayor.
d) La caída del Gobierno
En 1935, el Gobierno de Lerroux fue sacudido por escándalos de corrupción como el caso del estraperlo y el asunto Nombela, lo que agravó las tensiones dentro de la coalición. Gil-Robles intentó asumir la presidencia del Gobierno, pero Alcalá-Zamora se negó y convocó nuevas elecciones para febrero de 1936.
El Gobierno del Frente Popular (1936)
En un clima de polarización, las elecciones del 16 de febrero de 1936 dieron la victoria al Frente Popular, una coalición de republicanos de izquierda, socialistas, comunistas y nacionalistas. Aunque la diferencia de votos no fue amplia, la ley electoral otorgó al Frente Popular 278 escaños frente a los 146 de la derecha. Azaña fue elegido presidente de la República y Santiago Casares Quiroga, jefe del gobierno.
El nuevo Gobierno tenía como programa la reanudación de la agenda reformista. En ese contexto se adoptaron medidas urgentes como la amnistía de unos 30 000 presos políticos, la readmisión de obreros despedidos tras la revolución de 1934 o la restitución del Parlamento catalán y la reactivación del Estatuto de Autonomía.
Estas políticas generaron una reacción violenta por parte de la derecha, que intensificó su oposición, mientras Falange Española fomentaba la violencia callejera.
Una parte importante de los colectivos monárquicos y conservadores no aceptó los resultados de las elecciones de febrero. Gil-Robles (el líder de la CEDA) y Francisco Franco (jefe del Estado Mayor de Defensa) habían intentado, sin éxito, decretar el estado de guerra para anular las elecciones. En este contexto un grupo generales, bajo la dirección de Emilio Mola, empezó a planificar un golpe de Estado para derribar al Gobierno republicano. Usando el incremento de la violencia callejera y la crispación social como excusa, se presentaron como salvadores de la patria frente a la inseguridad y al caos que representaba el Gobierno.
El Gobierno intentó frenar una posible insurrección militar alejando a generales sospechosos, como Franco (en Canarias) y Mola (en Navarra). Con todo, el asesinato del teniente Castillo (12 de julio) y de José Calvo Sotelo (13 de julio) precipitaron los acontecimientos. El 17 de julio comenzó el alzamiento en Melilla, extendiéndose rápidamente por el protectorado de Marruecos y la Península. Antes de terminar el mes, España quedó dividida en dos zonas enfrentadas: la Guerra Civil había comenzado.
La Segunda República fue víctima de su tiempo, y su principal problema radicaba en el complejo contexto en el que se desenvolvieron sus reformas y medidas. La ambición de su proyecto colisionó con unas élites que se resistían a la transformación radical que proponían muchos sectores republicanos. La reacción autoritaria de los sectores conservadores del ejército puso punto y final de manera violenta a un experimento democrático que aspiraba a reformar el modelo liberal español y acercarlo a los países más avanzados de su entorno.
PAU
HÉRCULES
Coordinación editorial
LUIS PINO GARCÍA
Edición
NAHÚM CARO RODRÍGUEZ, MARCOS VÁZQUEZ IBÁÑEZ Y MARINA TEMPRANO BENÍTEZ
Corrección
TERESA BALLESTEROS SUTIL Y ADRIANA ROALES MACÍAS
Diseño de cubierta DEPARTAMENTO DE DISEÑO GRÁFICO GRUPO ANAYA
Diseño de interior
ALEGRÍA S. GONZÁLEZ Y CRISTINA MUÑOZ ALONSO
Maquetación
CRISTINA MUÑOZ ALONSO, ULISES PÉREZ MORALES Y PAULA ÁLVAREZ RUBIERA
Cartografía
ROSARIO REGAÑO BLANCO Y MÍRIAM ARRIBAS GARCÍA
Edición gráfica
REYES GORDO
Fotografías
ARCHIVO ANAYA (6X6 PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA; BALLESTEROS, J. C.; COSANO, P.; GARCÍA PELAYO, Á.; HERNÁNDEZ MOYA, B.; MARTIN, J.; VÁZQUEZ, A.), AGENCIA CONTACTO / EUROPA PRESS, ALAMY / CORDON PRESS, ALBUM ARCHIVO FOTOGRÁFICO, AP / CORDON PRESS; BIBLIOTECA DE CATALUÑA (ATENEO BARCELONÉS; ARCHIVO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE BARCELONA), BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA, GETTY IMAGES, ISTOCK / GETTY IMAGES, MUSEO_ZUMALAKARREGI, PHOTOAISA; PRISMA; 123 RF Y COLABORADORES.
Agradecimientos
MUSEO CASA DE LA MONEDA-FNMT, MADRID.
En la elaboración de esta obra han colaborado: NATALIA ARAGÓN VERDUGO, ÓSCAR ARNULFO GONZÁLEZ BARRADA, DANIEL MORENO MUÑOZ, JOSÉ CARLOS PÉREZ MORALES, ALEJANDRO PIÑERO GONZÁLEZ, HÉCTOR ROJO LETÓN Y EMMA SAMPER LÓPEZ © Algaida Editores, S. A. 2025 Avda. Diego Martínez Barrio, n.º 10. Edificio INSUR. Planta 4.ª, módulos 14, 15 y 16. 41013 Sevilla
ISBN 978-84-9189-934-1
Depósito legal SE 284-2025
Todas las tareas, actividades y ejercicios que aparecen en este libro han de realizarse en un cuaderno aparte.
Las normas ortográficas seguidas en este libro son las establecidas por la RAE en su Ortografía (2010).
PAPEL DE FIBRA CERTIFICADA
Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido por la Ley, que establece penas de prisión y/o multas, además de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes reprodujeren, plagiaren, distribuyeren o comunicaren públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la preceptiva autorización. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www. cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Esta obra puede contener enlaces a páginas y sitios externos (hiperenlaces) que Algaida Editores no edita, controla, supervisa y/o mantiene, y sobre los que no tiene control alguno, por lo que Algaida declina expresamente cualquier responsabilidad respecto a dichas páginas y sitios.
Aquí tienes un manual organizado en 11 unidades que se corresponden con los 11 bloques de saberes básicos que conforman las tres Agrupaciones de contenidos de la PAU en la materia Historia de España. Se inicia con una guía sobre cómo preparar la Prueba y plantea la teoría y numerosas actividades tutorizadas a través de Apuntes y Pistas PAU, respectivamente, para facilitar la elaboración de respuestas adecuadas que tienen que ver con las preguntas de respuesta abierta, breve y directa (Bloque I); de análisis de documentos y fuentes históricas como textos, fotografías, etc. (Bloque II), y de desarrollo de un tema (Bloque III). También encontrarás numerosos modelos de ejercicios y exámenes resueltos y por resolver, así como esquemas, consejos, pautas y orientaciones de todo tipo para que aprendas a responder las cuestiones de la Prueba. En el Centro Virtual PAU encontrarás recursos e información útiles para completar tu preparación.
Confía en tu trabajo, en tu capacidad y en este manual.