
24 minute read
De Primera revelación a Balún Canán: la paulatina reconstrucción textual de la infancia comiteca de Rosario Castellanos y su inscripción en la posrevolución mexicana Laurette Godinas
De Primera revelación a Balún Canán: la paulatina reconstrucción textual de la infancia comiteca de Rosario Castellanos y su inscripción en la posrevolución mexicana
A Óscar Bonifaz, compañero y cómplice de la primera hora; A Raúl Ortiz y Ortiz, amigo y confidente de la última.
Advertisement
Aunque a menudo el lector que se acerca a las obras no toma en cuenta este hecho, por lo menos a priori, el proceso genético de las grandes obras literarias recela informaciones de gran relevancia para una comprensión cabal de las mismas. Esta afirmación, que sin duda ilustra el modo en el que se puede entender mejor las decisiones que llevaron a Edith Wharton a la versión final de The age of innocence 1 , un retrato de la élite local neoyorquina Laurette Godinas
De Primera revelación a Balún Canán
asfixiada por el estrecho corsé de convenciones a las que es sometido cada uno de sus miembros, permite acercar a esta estética y la inclinación confesa de ésta a cierto tipo de realismo (el “social realism” de Wharton) al “realismo crítico” que menciona Castellanos en “La novela mexicana y su valor testimonial” 2 ). Pero también ofrece una nueva posibilidad de mirada sobre la novela faro de la autora, Balún Canán, para la cual un análisis de la génesis potencia la posibilidad de análisis de la obra literaria, develando elementos que, de no llevarse a cabo, permanecerían en el limbo y ofreciendo los recursos para poner de manifiesto el arduo y exitoso trabajo de escritura que dio como resultado novelas consideradas obras maestras de la literatura universal.
En efecto, Balún Canán, novela publicada en 1957 por el Fondo de Cultura Económica de Arnaldo Orfila Reynal, órgano de difusión de obras maestras de la literatura mexicana del siglo XX –cuya defensa tomaría sin dudarlo Rosario Castellanos cuando éste fue despedido por Díaz Ordaz tras el escándalo ocasionado por la publicación de Los hijos de Sánchez de Oscar Lewis 3 -- es para muchos y con la distancia respectiva la mejor novela de la autora, una novela que, si bien en su momento provocó reacciones de la crítica positivas aunque con ciertas reservas 4 , es sin duda la obra de la autora que más se ha trabajado; además, figura entre las más leídas de la literatura mexicana y fue en su momento de entre las obras de México escogidas para figurar en la prestigiosa aunque desgraciadamente no perenne Colección Archivos, ideada en 1971 cuando la gestión científica de la donación Asturias se vio encargada a la Association Amis de Miguel Ángel Asturias. Archives de la Littérature Latino-américaine, des Caraïbes et Africaine du XXème siècle, la única novela mexicana escrita por una mujer. Y, sin embargo, poco se nota en los estudios que han tenido a bien analizarla bajo un sinfín de facetas temáticas y teóricas, desde su adscripción sin más a la literatura indigenista hasta su postura de adalid de la lucha feminista, pasando por el cuidadoso rastreo de los elementos autobiográficos que recela y las perspectivas teóricas basadas en los elementos constitutivos del arte narrativa (de los estudios postcoloniales y la polifonía a la adscripción a la corriente de novelas pseudo-testimoniales, con un número de enfoques difícil de abarcar en una nota a pie de página) 5 .
La obra es, sin duda, una joya de la que Comitán puede estar orgullosa, aunque el retrato que se hace de sus habitantes está, como la vida en general, lleno de luces y sombras. Los nueve
guardianes que la rodean arrojan sobre ella una mirada a la vez protectora y amenazadora y no cabe duda de que está impregnada de las ideas acerca de la compleja relación entre indígenas y ladinos, fundada en la sumisión de los primeros y la explotación por parte de los segundos, que harían de Rosario Castellanos una mujer, en palabras de García Cantú, “retadora” y, de algún modo, traidora de la casta ladina a la que por lazos familiares pertenecía, como cuando afirma acerca de su trabajo con los promotores del Instituto Nacional Indigenista:
Hemos hecho gran amistad, además (con los promotores).
Y como no se puede ver a las personas con la frialdad de los antropólogos, los quiero.
Y cuando hay una película instructiva, vamos juntos al cine y la sociedad de San Cristóbal, a la que se supone que debería yo pertenecer porque estoy rodeada de parientes por todas partes, hace patatús de sólo verme 6
Pero esta “joya” no surgió sin más, de forma monolítica, de la mente de su autor, y la lectura de su creación en la diacronía, de su génesis, es una perspectiva desde la cual se evidencian fenómenos que una lectura plana del texto sólo sugiere en cuanto a la proyección
Laurette Godinas
de Comitán como cristalización de lo que fue, en palabras de Aralia López, “el inminente tránsito de una sociedad señorial, oligárquica y patriarcal, hacia un nuevo orden más inclusivo y democrático a instancias de las políticas de la Revolución mexicana” 7 .
Balún Canán nació, como lo contaría muchos años después Carballido en “La niña Chayo”, de la insistencia de los amigos a los que deleitaba con la narración de su infancia chiapaneca:
La visitábamos mucho y empezó a contarnos, a [Sergio] Magaña y a mí, su infancia, su Comitán, su Chiapas. -¡Tienes que escribir todo esto! Dudaba. La insistencia nuestra fue mucha […]. Poco a poco fueron brotando las páginas cada vez más fáciles, más abundantes, de
Balún Canán. Eso era muy notable. Verla abordar una nueva faceta de sí misma, primero con pasmo y algún miedo, para después adueñarse, gozarla,
aplicarla con abundancia 8 .
Un esfuerzo que, como contó la propia autora a Emmanuel Carballo en Los narradores ante el público, le permitió ir “cobrando conciencia de cuál había sido la vida en la que había transcurrido mi infancia, de cuál era la clase a la que hasta entonces había per
De Primera revelación a Balún Canán
tenecido y de que el problema indígena, en el que jamás me detuve a pensar, demandaba ahora no sólo mi atención intelectual, sino una actitud moral” 9 . Por los mismos años, en Protagonistas de la literatura mexicana explicitaría a Emmanuel Carballo la clave de composición de la novela: “A la novela llegué recordando sucesos de mi infancia. Así, sin darme cuenta, di principio a Balún-Canán, sin una idea general del conjunto, dejándome llevar por el fluir de los recuerdos. Después los sucesos se ordenaron alrededor de un mismo tema” 10 .
Desde la perspectiva de la crítica genética, estas afirmaciones de Rosario permiten rastrear, aunque sea parcialmente, el largo proceso de gestación de la obra literaria. En efecto, para esta especialización de la crítica textual que tiene como tema central de interés “los procesos de escritura que engendran una obra mediante el análisis de las evidencias que deja el autor en dicho proceso” 11 , son de gran importancia en la búsqueda de los aconteceres textuales de la obra literaria tanto los pre-textos como las sucesivas ediciones. Y para el rastreo de la fase pre-textual, que se suele dividir en una fase pre-redaccional y otra pre-editorial, se suelen tomar en cuenta algunos

de los elementos siguientes: para la primera, el dossier manuscrito del autor; sus borradores; la primera versión manuscrita (o mecanograma o compugrama) completa, las secciones aparecidas en publicaciones periódicas o narradas en cartas, entrevistas, etc.; y para la segunda, el manuscrito predefinitivo o definitivo, copia en limpio (autógrafo o apógrafo), o el mecanograma en limpio (autógrafo o apógrafo) 12 .
En fase pre-redaccional, no cabe duda de que Balún Canán estaba ya en gestación cuando Rosario le contó a Ricardo Guerra en una carta datada de agosto de 1950 lo siguiente:
Te contaba yo en mi carta anterior que el 4 de agosto celebran las
Laurette Godinas
fiestas de Santo Domingo, patrono de la población. Se organiza entonces una fiesta que es la más animada de todo el año. (La que le sigue en orden de animación es la del 20 de febrero, día de San Caralampio. No, no es broma, Así se llama el santo y le tienen una gran devoción y una espantosa iglesia). Vienen a pasarla aquí gentes de todas partes del estado y aun de Guatemala, infundiendo respeto con sus quetzales a un cambio de nueve por uno. Ni hablar de los turistas de pueblitos cercanos, ni de los indios de las rancherías, […]. 13
Tras esta presentación le narra, con tono desenfadado, el episodio que le tocó vivir de un indio que no sólo se salió de los asientos de la gran rueda y se colgó del barandal de protección, sino que se puso necio de que quería le sea permitido gozar así del gusto de ser llevado así hacia las alturas y de regreso al suelo. Este episodio, que se convertiría en el capítulo XII de la primera parte de Balún Canán, sería publicado en 1955 como el primer fragmento de una novela aún sin nombre en la Revista de la Universidad de México. Este fragmento, primera sección de la obra publicado en prensa periódica, presenta un texto distinto al que pasaría a los dos mecanogramas sucesivos, sobre los que volveré en un instante, y a la novela. En él, se notan cambios que van desde una resoluta voluntad de deshacerse de las aliteraciones cacofónicas, véase cuasi pleonasmos (de “muy milagroso” elimina el adverbio), de simplificar la sintaxis suprimiendo oraciones subordinadas innecesarias (reduce la frase “Sin embargo, hace mucho tiempo que el pueblo no tiene ocasión de ver a ninguno de los dos porque la iglesia está cerrada” a su mínima extensión: “Pero ahora el pueblo se detiene ante las puertas de la iglesia cerrada”), apretar el uso de tiempos verbales (“desprendió” por ha desprendido, acción remota, “se ha precipitado” por “precipitó”, acción con proyección en el presente), supresión de frases que podrían no parecer haber sido enunciadas por una niña (“Yo siento un vacío en el estómago”), y, finalmente, poniendo el énfasis en la curiosidad malsana del público ante la exhibición del indio (“se divierten con el acontecimiento que se prepara. Cuchichean. Ríen cubriéndose la boca con la mano. Se hacen guiños”, donde la primera versión sólo decía “Se codean, divertidos”). Todo ello además de corregir pequeños detalles de selección léxica para evitar el abuso de arcaísmos y regionalismos, que ya se registran desde el primer mecanograma completo, el de Dolores Castro, dato útil para fijar la fecha de com
De Primera revelación a Balún Canán
pleción de éste y la elección definitiva del título (o su divulgación) a por lo menos la segunda mitad de 1955.
Cabe resaltar que los cambios de índole estilística aportados entre la primera versión en hemerografía y la versión final de la novela no modifican en nada la esencia del acontecimiento narrado y que, en cambio, la comparación con la narración contenida en la primera aparición de la anécdota evidencia un hecho fundamental para entender a cabalidad la forma en la que la autora aborda el problema de la relación entre la escritura novelística y la verdad histórica. Una reflexión de fondo que, si bien no corta de forma tajante la posibilidad de una lectura autobiográfica de la obra, presenta a la obra literaria como un conjunto complejo de signos que cobran sentido en función de ella misma, más allá de la referencialidad que le sirve de inspiración. Así, para Rosario,
Los que se encuentran al margen del trabajo literario se figuran que todo escrito, por ficticio que parezca, por impersonal que sea, es de algún modo autobiográfico. […] Y no es así. Para empezar, el autor ha renunciado a sí mismo para obedecer otras leyes más generales que las de su individualidad que son las del orden de la composición literaria, las del idioma. Aun cuando trate, deliberadamente, de narrar una experiencia que le ha acontecido, la deformación profesional le obliga a deformar los hechos no para que sean verdaderos, sino para que parezcan verosímiles.
La cronología no es una atadura inviolable y cambia los tiempos de acuerdo con su intención primordial de que se desarrollen no como en realidad se desarrollaron, sino como deberían de haberse desarrollado si la realidad fuera lógica, si fuera coherente, si no fuera la vida eso que decía Shakespeare: un cuento contado por un idiota 14 .
Todo comiteco conoce, en efecto, la importancia para la ciudad de San Caralampio y la historia accidentada del culto a San Caralampio, que llega de forma privada a Comitán a mediados del siglo XIX y se extiende a la comunidad tras una epidemia de cólera. Pero más allá del problema iconográfico, debidamente explicado por Alejandro Higashi en su artículo “Historia y perspectiva en Balún Canán: hacia una poética de la novela” 15 , resulta de gran interés la elección de este santo típicamente comiteco, festejado en febrero, para actualizar en clave literaria una anécdota ocurrida en otra fiesta, la de Santo Domingo, como proyección simbólica de la violencia
Laurette Godinas
social ejercida por los ladinos hacia la población indígena, además de que la realidad parece contradecir la temporalidad de la novela: para la realidad es imposible que tenga lugar la fiesta de San Caralampio, en febrero, cuando es de vital importancia para la novela afirmar, dos capítulos después y sin aparente corte cronológico, que “ya se entablaron las aguas”. Por otra parte, la insistencia en la versión final del último capítulo en la oposición entre la complicidad del público morboso y la vergüenza que siente la nana por el comportamiento inadecuado de uno de los suyos permite enfatizar el papel trásfugo que ocupa la nana, traidora de la causa indígena por sus lazos con la familia Argüello, en simetría especular con el de la niña, embebida de narraciones indígenas y proclive a la conmiseración con éstos, en detrimento del sentimiento de clase que de ella espera su familia (algo que, como vimos arriba, le sería reprochado a Rosario en su estancia chiapaneca.
Entre los materiales pre-textuales a menudo mencionados figura el cuento “Primera revelación”, publicado en 1950 por la revista antológica América, donde Rosario había ya publicado poemas y seguiría publicando con relativa frecuencia. En éste se contiene en germen otro de los episodios autobiográficos de la infancia que fue transformándose en una parte importante de la novela, el de la primera comunión, que explica la muerte del hermano de la niña protagonista.
Si bien el Mario del cuento “Primera revelación” es retratado con más pormenores, no cabe duda de que se trata del mismo personaje que el hermano de la protagonista de Balún Canán. Y si en la versión primera del cuento añade al comentario de la hermana sobre el hecho de que Cristóbal Colón descubrió América “sí, y en un barco”, en la novela Mario sólo alza los hombros con indiferencia, potenciando el abandono en el que vive la protagonista niña y mujer.
Entre 1955 y 1956 Rosario tenía lista una primera versión de Balún Canán, que dio a leer a su amiga Dolores Castro en un mecanograma que la autora conserva y ha facilitado generosamente a los interesados en rastrear la génesis textual de la novela. Si bien en éste la novela está ya muy próxima a la que el Fondo de Cultura Económica no ha dejado de reeditar casi una vez por año desde su segunda edición de 1961, un episodio en particular, ubicado al final de la novela y relacionado con la muerte de Mario antes mencionada, no dejó del todo satisfecha a Rosario y fue sujeto a revisión en la siguiente etapa pre-editorial de la obra.
De Primera revelación a Balún Canán
En efecto, para su publicación en la serie Letras Mexicanas, el Fondo de Cultura Económica recibió un nuevo mecanograma, del que Rosario Castellanos afirmó que había recibido para pasarlo a máquina la ayuda por una secretaria del INI. Y, en efecto, este mecanograma, hoy conservado en la biblioteca Gonzalo Robles del Fondo de Cultura Económica, presenta correcciones hechas por la propia Rosario para subsanar errores evidentes de captura. Se trata de correcciones de gran interés que muestran la preocupación de la autora por asegurar la lectura oportuna de cada vocablo cuidadosamente escogido. Así, no sólo corrigió “tamales” en “tanales”, sino que juzgó necesario añadir en nota al pie que “tanales” significa “orquídea”, para evitar malas interpretaciones en el futuro. Lo curioso al respecto es que la editora española de la edición crítica publicada por la prestigiosa editorial Cátedra, que sin duda no consultó el mecanograma y pensó que “tanales” era una errata, presenta la lección “tamales” con una nota explicativa que describe este guisado mexicano 16 .
Como consta del colofón de la primera edición, ésta estuvo a cargo de Carlos Villegas y Enrique González Pedrero. Sus correcciones se caracterizan por el uso de un lápiz de grafito y un bolígrafo rojo, a diferencia de las de la propia Rosario, que siempre fueron hechas con pluma fuente azul. La lectura que éstos llevaron a cabo del texto fue muy cuidadosa y llegaron a detectar errores importantes de los que la propia autora no había percatado, como cuando cambia el nombre de la madre de la narradora-niña, Zoraida, por el de la propia madre de Rosario, Adriana, corrección que pasará a la primera edición.
Pero sin duda donde mejor se ve el retrabajo de Rosario sobre su escritura narrativa es en el episodio del robo de la llave, que desencadena en la ficción la muerte de Mario. En la p. 273 del mecanograma de Dolores Castro, la niña roba la llave del oratorio para impedir la primera comunión y la esconde entre las hierbas amontonadas en el jardín; en el mecanograma del Fondo de Cultura Económica, en cambio, como en las sucesivas ediciones, la niña roba la llave y la esconde en el baúl de la nana, elección narrativa que permite una apertura hacia el fenómeno indígena y la denuncia simbólica de la injusticia: el cofre de la nana es un lugar seguro para guardar la llave porque la nana ha sido alejada de la casa, sin duda porque es la primera que se atrevió a expresar la condena mágica ejercida por los brujos de Chactajal contra Mario, el hijo varón. Esto tiene consecuencias en el desarrollo poste
Laurette Godinas
rior de la narración, puesto que cuando la niña imagina el castigo divino que impondrá el cura, al que se le buscó para darle a Mario la extremaunción, a su hermano por haber robado la llave del oratorio, en la primera versión del mecanograma de Dolores Castro el párrafo subraya la impotencia y el desconcierto de la niña narradora frente a la muerte segura de su hermano y la vorágine a su alrededor: “Y Mario apretando los dientes, resistiendo enmedio de sus dolores y pensando que lo he traicionado. Y es verdad. No sé en qué se me han ido los días. Los he pasado siguiendo a la gente que entra y sale de la casa, escuchando confusas conversaciones, mirando el rostro indescifrable que los mayores vuelven hacia mí”.
En la versión del mecanograma del Fondo de Cultura Económica, en cambio, la niña deja claro que ha traicionado su hermano al no entregar la llave porque tiene miedo de padecer ella misma el castigo y porque sabe que su madre tiene una evidente predilección por su hijo varón: “Y Mario apretando los dientes, resistiendo enmedio de sus dolores y pensando que lo he traicionado. Y es verdad. Lo he dejado retorcerse y sufrir, sin abrir el cofre de mi nana.

Porque tengo miedo de entregar esa llave. Porque me comerían los brujos a mí; a mí me castigaría Dios, a mí me cargaría Catashaná. ¿Quién iba a defenderme? Mi madre no. Ella sólo defiende a Mario porque es el hijo varón”. El cofre de la nana, que apareció unos párrafos antes en la versión corregida de la novela que pasaría a la primera y sucesivas ediciones, se convierte en el vórtice de la acción, concentrando en un objeto la lucha social entre indígenas y ladinos en la que los indígenas se llevan, aunque involuntariamente, la victoria. Unos párrafos más adelante, cuando Rosalía la acusa veladamente, la niña sospecha por qué: “¡Ha abierto
De Primera revelación a Balún Canán
el cofre de mi nana, ha visto la llave escondida entre la ropa, ha visto en mis ojos el remordimiento! Y antes de que pronuncie mi nombre, y antes de que me señale, salgo corriendo al patio, a la oscuridad”.
Balún Canán, que Rosario Castellanos presenta a Elías Nandino en una carta de finales de 1956 como una novela ya acabada y en fase editorial –“El resultado lo verá usted, si Dios quiere y ciertos editores, el año próximo” 17 — logró su inscripción en lo que ella definiría, a raíz de la publicación de Benzulul, de Eraclio Zepeda, el realismo literario, en el que, si el autor logra escapar a, entre otros, los peligros de “la carencia de una gran idea rectora que ilumine todos los acontecimientos y los seres [y] la falta de discernimiento para escoger, entre la enorme variedad de materiales con que se cuenta, lo importante, lo representativo […]”, va siendo más capaz de entregarnos un mundo vivo y significativo, de plasmar un estilo, de crear, en fin, una obra de arte” 18 . Así, Rosario Castellanos logró, en esta primera novela, transformar los datos históricos en datos narrativos y entregó al público lector de los fructíferos años cincuenta del siglo XX mexicano una Comitán sublimada, colmada de simbolismo y de referencias a un mundo mágico en el que se funden las creencias originales del México prehispánico con la transformaciones sociales del México postrevolucionarios, que comparte créditos con la Comala que Rulfo modeló en Pedro Páramo. Algo que, desgraciadamente, aún no se ha reconocido lo suficiente.
1 La escritora estadounidense Edith Wharton emprendió en los últimos años de la década de 1910 la escritura de La edad de la inocencia. Pero el proceso genético de la obra, lejos de confirmar la opinión que la autora expresaría posteriormente en su autobiografía literaria titulada A Backward Glance, donde afirmó que los personajes de sus obras siempre aparecían con un nombre del que difícilmente podía deshacer, muestra cómo en los cuadernos que legó la autora a la Universidad de Yale el argumento de la novela fue experimentando sucesivas manipulaciones, pasando de una narración centrada en la condesa Olenska y su matrimonio con “Lawrence” Archer, fallido por el apego de éste a las convenciones sociales de la Nueva York de finales del siglo XIX, a la versión que finalmente se editaría, en la que “Newland” Archer es el protagonista de una historia de amores frustrados en simetría especular entre su matrimonio decente con May Archer, representante por antonomasia de la élite neoyorkina de su época, basada en la mirada ajena y la hipocresía, y su amor imposible y no consumado por la prima de ésta, la condesa Olenska, que es orillada por su rival aparentemente inofensiva a regresar a Europa para no empañar su matrimonio perfecto. Cabe destacar además la mención, como encabezamiento de la tercera versión del argumento, de la datación explícita de la escena inicial en 1875, algo que se explica si se vislumbra, como lo hizo la autora, la necesidad de un epílogo que, a 26 años de lo narrado en la novela, arroje luz sobre los acontecimientos del pasado y sobre la evolución relativa de la sociedad en ella finamente descrita y permita subrayar el carácter pusilánime e imposibilitado para la acción del protagonista quien, ya viudo y de visita en París, rechaza subir a visitar a la condesa Olenska. Una vez iniciada la redacción de la novela, después de la tercera propuesta de argumento finalmente adoptada, los cuadernos de Yale aportan valiosa información sobre las numerosas revisiones estilísticas mediante tachaduras e incluso tijeretazos, en un afán de mejorar la precisión terminológica o de apretar la sintaxis; véase al respecto Alan Price, “The composition of Edith Wharton’s The age of innocence”, The Yale University Library Gazette, vol. 55, núm. 1 (julio de 1980), pp. 22-30.
2 Rosario Castellanos, “La novela mexicana y su valor testimonial”, primero publicado en Hispania, vol. 47, núm. 2 (mayo de 1964), pp. 223-230 y antologado en Juicios sumarios, posteriormente recopilado en Obras II, México, Fondo de Cultura Económica, 1998, pp. 522-533. 3 Publicado bajo el título de “La inteligencia y la libertad” en la revista ICACH del Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, vols. 14-18 (1965), pp. 33-38; retomado posteriormente en Juicios sumarios como “Sobre la libertad de expresión: a propósito de Los hijos de Sánchez”, y recopilado en Obras II, pp. 742-746. 4 Si Dolores Castro, en la sección “Los libros nuevos” de La palabra y el hombre, sólo subraya la presencia en la obra de “bellísimos paisajes”, el “estilo más sabroso y correcto” y afirma finalmente que “los setenta y seis capítulos de que consta la novela son como pinceladas que en su conjunto forman una catedral impresionista” (La palabra y el hombre, núm. 7 (julio-septiembre de 1958), pp. 333-336, César Rodríguez Chícharo, por ejemplo, no deja de expresar en su reseña de 1959 que la elección de dos narradores “naturalmente le resta unidad a la obra” y que, por lo tanto, la autora “debió mantener el tono de novela autobiográfica, de novela en la que aparentemente se relata la infancia de la autora” (“Rosario Castellanos, Balún Canán”, La palabra y el hombre, núm. 9 (enero-marzo 1959), respectivamente p. 61 y p. 62). 5 Para dar sólo unos ejemplos de los enfoques mencionados, véase entre otros Joseph Sommers, “Rosario Castellanos: nuevos enfoques del indio mexicano”, La palabra y el hombre, núm. 29 (1964), pp. 83-88 y la última revisión bibliográfica de Su-Hee Kang, “Límites de la representación de la voz del sujeto subalterno, en Balún Canán”, Sincronía, vol. 17, núm. 63 (enero-junio 2013), pp. 1- 25; Yolanda Martínez San Miguel, “Balún Canán y la perspectiva femenina como traductora y traidora de la historia”, Revista de Estudios Hispánicos, núm. 22 (1995), pp. 165-184, Ricardo Santiago Torre, “Los valores de la feminidad en Balún-Canán de Rosario Castellanos”, Pandora: revue d’études hispaniques, núm. 5 (2005), pp. 183-190 y Véronique Landry, “El caso de Balún Canán de Rosario Castellanos: Transculturación, feminidad y marginalización social”, Entrehojas: Revista de estudios hispánicos, vol. 2, núm. 1 (2012), pp. 1-12; Joanna O’Connell, Prospero’s Daughter: The Prose of Rosario Castellanos, Austin, University of Texas Press, 1995; Dora Sales, “Polifonía y heterogeneidad en Balún Canán”, en Julio Calvo Pérez y Daniel Jorques Jiménez (eds.) Estudios de lengua y cultura amerindias II. Lenguas, literaturas, medios, Valencia, Universidad de Valencia, 1998, pp. 201-225; Cecilia Inés Luque, “Balún Canán de Rosario Castellanos: un ejemplo de memorias pseudo-testimoniales”, Laurette Godinas
Contribuciones desde Coatepec, vol. 2 (enero-junio 2003), pp. 17-34. 6 Gastón García Cantú, “El vínculo con la tierra y los dioses”, Diorama, suplemento cultural de Excélsior, 11 de agosto de 1974, pp. 4-5, apud Carlos Navarrete Cázares, Rosario Castellanos: su presencia en la antropología mexicana, México, UNAM, 2007, p. 34). 7 Aralia López, “Oficio de tinieblas: mexicana”, La palabra y el hombre, 119-126, esta cita en la p. 120. novela de la nación núm. 119 (2000), pp.
8 Emilio Carballido, “La niña Chayo”, en Homenaje Nacional a Rosario Castellanos, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-Instituto Nacional de Bellas Artes, 1995, p. 29. 9 Emmanuel Carballo, “ Rosario Castellanos”, en Los narradores ante el público, Joaquín Mortiz, México, 1966, p. 97. 10 Emmanuel Carballo, “Rosario Castellanos”, en Protagonistas de la literatura mexicana, México, SEP, 1994, p. 527 11 Laurette Godinas y Alejandro Higashi, “La edición crítica genética sin manuscritos”, Incipit, vol. 25 (2005-2006), p. 266. 12 Una excelente síntesis de los pasos metodológicos puede encontrarse en Alejandro Higashi, Perfiles para una ecdótica nacional, México, UNAM, 2013. 13 Rosario Castellanos, Cartas a Ricardo, ed. de E. Asensio, pról. de Elena Poniatowska, México, Conaculta, 1994, p. 31. 14 Rosario Castellanos, “Imaginación y biografía: la creación literaria”, en Mujer de palabras. Volumen I, edición de Andrea Reyes, México, CONACULTA, 2004, pp. 487-488. 15 Alejandro Higashi en su artículo “Historia y perspectiva en Balún Canán: hacia una poética de la novela”, en Pol Popovic Karic y Fidel Chávez Pérez (coords.), Rosario Castellanos. Perspectivas críticas. Ensayos inéditos, México, Tecnológico de Monterrey-Miguel Ángel Porrúa, 2010, pp. 68-69. 16 En Rosario Castellanos, Balún Canán, Madrid, Cátedra, 2004, p. 135n. 17 Rosario Castellanos, “Cartas a Elías Nandino”, en Mujer de palabras, op. cit., p. 62. 18 “Benzulul, un nuevo nombre en la tradición del realismo mexicano”, en Mujer de palabra, op. cit., p. 110.
Nuestra misión: la formación y capacitación artística de nuestros alumnos.
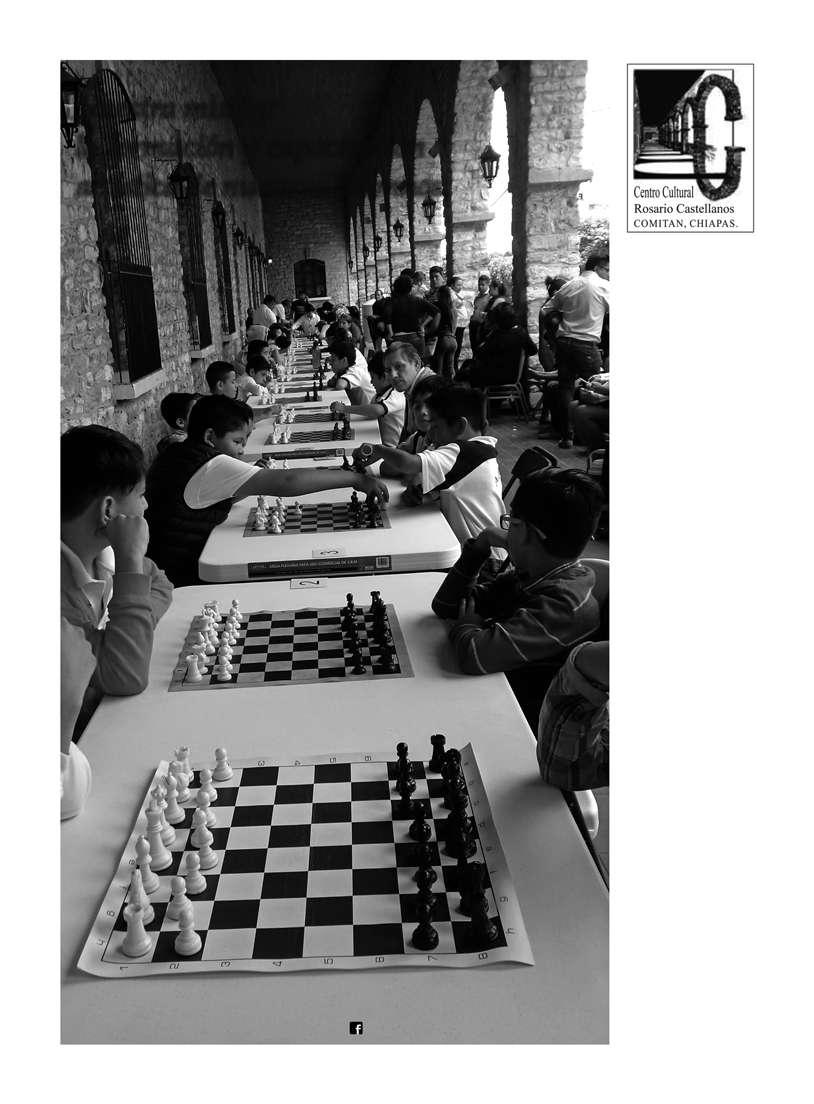










rosariocastellanos@conecultachiapas.gob.mx Tel.: 01(963) 632 0624 ccrosariocastellanos
Talleres
Violín-violoncello mandolina-guitarra piano-marimba danzafolklórica danzaárabe-ballet bailemoderno ha waiano-tahitiano ajedrez -danzón canto-tojolabal artesplásticas lecturacreativa inglés-serigrafía corteyconfección o ratoria







