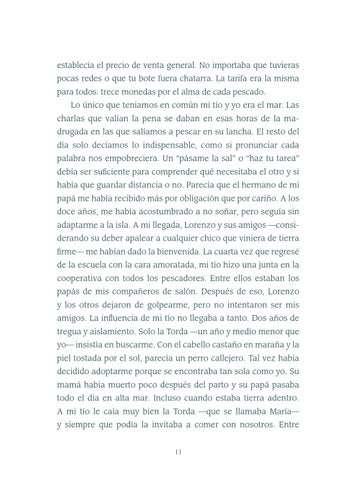establecía el precio de venta general. No importaba que tuvieras pocas redes o que tu bote fuera chatarra. La tarifa era la misma para todos: trece monedas por el alma de cada pescado. Lo único que teníamos en común mi tío y yo era el mar. Las charlas que valían la pena se daban en esas horas de la madrugada en las que salíamos a pescar en su lancha. El resto del día solo decíamos lo indispensable, como si pronunciar cada palabra nos empobreciera. Un “pásame la sal” o “haz tu tarea” debía ser suficiente para comprender qué necesitaba el otro y si había que guardar distancia o no. Parecía que el hermano de mi papá me había recibido más por obligación que por cariño. A los doce años, me había acostumbrado a no soñar, pero seguía sin adaptarme a la isla. A mi llegada, Lorenzo y sus amigos —considerando su deber apalear a cualquier chico que viniera de tierra firme— me habían dado la bienvenida. La cuarta vez que regresé de la escuela con la cara amoratada, mi tío hizo una junta en la cooperativa con todos los pescadores. Entre ellos estaban los papás de mis compañeros de salón. Después de eso, Lorenzo y los otros dejaron de golpearme, pero no intentaron ser mis amigos. La influencia de mi tío no llegaba a tanto. Dos años de tregua y aislamiento. Solo la Torda —un año y medio menor que yo— insistía en buscarme. Con el cabello castaño en maraña y la piel tostada por el sol, parecía un perro callejero. Tal vez había decidido adoptarme porque se encontraba tan sola como yo. Su mamá había muerto poco después del parto y su papá pasaba todo el día en alta mar. Incluso cuando estaba tierra adentro. A mi tío le caía muy bien la Torda —que se llamaba María— y siempre que podía la invitaba a comer con nosotros. Entre 11
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.