
40 minute read
José Pedro Varela
E INCERTIDUMBRES
Segunda parte
Jesualdo
Varela tenía 24 años cuando regresó de Europa y Estados Unidos a su natal Montevideo en 1869. Fervientemente convencido de su misión educativa, junto con Carlos Ma. Ramírez, Elbio Fernández y algunos otros, fundó la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, que sería su base política. Sus obras La educación del pueblo (1874) y Legislación escolar (1876) condensan el pensamiento de Varela sobre la reforma escolar que dirigió siendo ministro de Instrucción Pública durante el gobierno del coronel Lorenzo Latorre. A pesar de su antagonismo político con este dictador, Varela desempeñó el cargo al frente del ministerio de educación hasta su muerte en 1879, cuando contaba con apenas 34 años. Gracias a su proyecto y las reformas que impulsó, la Ley de Educación Común, promulgada en 1877, convirtió en laica, gratuita y obligatoria a la educación básica en Uruguay.
en agosto de 1868, Varela abandona Estados Unidos. Regresa en compañía de Sarmiento, electo presidente de la República Argentina, de cuya mesa es a menudo contertulio. El revuelo de la correspondencia de Varela publicada en Montevideo por El Siglo había preparado el ambiente para atacar de firme y popularizar la enseñanza. El problema de la educación, a través de su entusiasmo revelado en su correspondencia y que le había inyectado a su amigo Carlos María Ramírez, era ahora la brújula de la juventud estudiosa montevideana, que analizaba el estado social como si recién lo empezara a conocer. En el campo del país, más que privar la influencia de una escuela existente, privaban como maestros los caudillos y los gauchos; la escuela respetada era la experiencia revolucionaria; el contenido de su conocimiento eran las proezas de matreros y revolucionarios, los hechos de la guerra y los cuentos de brujas, y el maestro de escuela, en definitiva, no era más que un vago, considerado como enemigo público número uno.
Cuando Varela llega al Uruguay, acaba de triunfar una revolución más. El descrédito del país en el exterior era tal que un diputado norteamericano dijo que eso era cualquier cosa menos una república… Los aventureros de las
* El presente texto fue tomado de la antología, inédita en México, 17 educadores de América. Los constructores, los reformadores (Ediciones Pueblos Unidos, Montevideo, 1945) del escritor y pedagogo José Aldo Sosa (1905-1983), llamado Jesualdo. En este número de nuestra revista continuamos con la segunda parte del artículo.
finanzas especulaban con la inseguridad económica del gobierno, el cólera, la paralización de los saladeros de carne, la tremenda depreciación de los productos del país que habían echado abajo las exportaciones, las importaciones inmovilizadas en los depósitos de las aduanas, la falta de moneda circulante y un montón más de desgracias nacionales.
Es en ese momento cuando Varela reúne a toda la intelectualidad montevideana, el 18 de septiembre del mismo año, y dicta su primera conferencia, acto trascendental para la vida cultural del país. En ella hace un análisis vivo del atraso, de sus causas, y una exaltación de esa panacea universal a todos los males, como se consideraba a la educación. En esta conferencia, aparte de indicar la nueva y definitiva trayectoria de su vida, revela el secreto de ese impulso y de su nueva poesía: Sarmiento. Con el argentino, dice, “he adquirido mi entusiasmo por la causa de la educación y el fondo general de las ideas que me propongo desarrollar”,1 es decir, había adquirido todo.
La conferencia y los artículos de Varela incitan la campaña educativa. Se funda entonces la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, que tan brillante papel había de jugar en esta cruzada. Era necesario, así lo entendían todos, en especial el mercantilismo naciente, “acabar con los aristócratas y los plebeyos en que están divididos”, como exponía Sarmiento, y por lo que había luchado Mann a través de sus escuelas comunes. El impulso del presidente argentino en la otra orilla servía de emulación a la juventud de Montevideo. “Había empezado la misión del maestro de escuela, porque la del ejército había terminado”, se decía, usando la frase de lord Braughman que gustaba repetir
1 José Pedro Varela, “Lectura pública”, El Siglo, Montevideo, 20 de septiembre, 1868. Sarmiento en sus discursos.2 La actividad de los jóvenes, con Varela a la cabeza, sigue intranquilizando día a día a esta “dulce Arcadia”, en cuyas campiñas, había dicho Hudson hacía poco, “todavía tardaba la edad de oro”.3 Hacer cultura sonaba aún a apóstrofe. La escuela no era más que esa institución de lujo que sirve para demostrar que se la tiene.
Concretamente, ¿cuál era el estado material y pedagógico de la escuela en Uruguay en momentos en que la Sociedad de Amigos de la Educación Popular inicia sus trabajos? En la capital hay 1 alumno por cada 12.25 habitantes y en el interior del país 1 por cada 45.5; en toda la república, 1 alumno por cada 26 y una escuela por cada 2000 habitantes;4 datos que no coinciden exactamente con los que usa la Sociedad y el propio Varela, en su propaganda. No obstante, creemos que son suficientes para demostrarnos lo absolutamente precaria que era la escuela y la poca influencia que la educación debía ejercer en su tiempo. No había recursos económicos para atenderla, y los maestros, por falta de cobro, se veían forzados a abandonar el puesto.5
Los rasgos intelectuales de esta escuela, anterior a la Reforma, son dados por Varela muy concretamente:
… los primeros estudios, dice, fueron la lectura y la escritura a las que se agregaron más tarde algunas nociones de ortografía. Después, a medida que la importancia comercial hacía más necesarios los conocimientos de los números, se introdujo en la escuela primaria la enseñanza de la aritmética, entendiéndose por esto el estudio mecánico de las tablas y las cuatro reglas. Cuando, si acaso, algún
2 Domingo Faustino Sarmiento, Obras completas, T. XXI, Discursos políticos, p. 88. 3 William Henry Hudson, La tierra purpúrea, Madrid, 1928, p. 98. 4 Eduardo Acevedo, Anales históricos del Uruguay, T. III, Montevideo, 1933, p. 624. 5 Op. cit., p. 625.
preceptor quería distinguirse por la profundidad de sus estudios y la variedad de conocimientos que transmitía a sus discípulos, agregaba a esas materias el aprendizaje de memoria de la gramática elemental y continuaba el ejercicio mecánico de la aritmética hasta la regla de tres. Por último, después que las exigencias de la civilización y del comercio han hecho frecuentes los viajes, se ha introducido en la escuela primaria el estudio de la geografía, es decir, el aprendizaje, de memoria, de un catálogo de ciudades, pueblos, ríos, montañas, etc. Ése es todo el caudal de lo que se llama generalmente escuelas primarias; entre nosotros, las escuelas públicas han agregado a esas materias el Catecismo de Astete y, para las clases superiores, el Catecismo de Historia Sagrada de Fleury, aprendido todo de memoria …6
Y si pensamos todavía que este reducido material era transmitido con la metodología de aquel tiempo, tendremos entonces el exacto panorama de la escuela uruguaya de 1860. Refiriéndose a la falta de interés de la escuela, Varela agrega:
… los ejercicios se hacen fatigosos y estériles... El maestro está sentado en su silla y los discípulos sentados, o más bien recostados, en sus bancos;
6 “…hasta el punto que hemos presenciado en un examen, la siguiente curiosa escena: llamada ante la mesa la clase superior, uno de los examinadores, con el objeto de demostrar lo absurdo de este modo de enseñar la historia sagrada, abrió el libro al acaso, en una pregunta de la página 180 y dijo, dirigiéndose al primer niño: –¿Y qué sucedió después? –Subió a los cielos y está sentado a la diestra del Dios Padre, contestó el discípulo, reproduciendo con puntos y comas, cada una de las palabras del libro, lo que prueba que tenía estereotipado en su inteligencia, todo el pequeño volumen y contestaba mecánicamente, sin preocuparse de que la pregunta que se le dirigía se refierese a hechos anteriores y que no había enunciado el examinador. Así, pues, la lectura, escritura, aritmética, geografía y el correspondiente catecismo, todo mecánicamente aprendido, es lo que se llama estudios primarios y que en nuestras escuelas primarias se enseña. J. P. Varela.
La educación del pueblo, Mont., 1874, pp. 152 y siguientes. así el trabajo sigue su curso sin que se registre por los niños un solo pensamiento, sin que ningún esfuerzo espontáneo venga a ayudar al trabajo del preceptor. No hay súbitas preguntas respecto a lo que despierta más interés; no hay una pronta evocación de todos los poderes de la mente para resolver con rapidez los problemas que se presentan; no hay emulación para encontrar primero la respuesta; no hay sacudimiento de todas las facultades intelectuales para dominar las dificultades que se presentan; y la mirada de triunfo no ilumina la fisonomía de los niños, ni se llena su alma con la alegre y gloriosa conciencia de haber vencido; no, la mente de los discípulos, como un esclavo, cumple su tarea, esperando ansiosa la hora en que concluya. En las escuelas alemanas, según cuenta H. Mann, no vio nunca un maestro sentado. Todo es vida, energía, actividad, progreso, movimiento.7
Agréguese finalmente el problema de la disciplina que se utilizaba, que iba desde el azote limpio de “la letra con sangre entra” –gran virtud pedagógica de entonces–, pasando por todos los estimulantes de humillación: orejas de burro, lenguas de trapo, castigos con la regla, granos de maíz bajo las rodillas, amordazamiento, buches, etc., hasta algunos de los utilizados en el campo, como el encierro a los niños dentro de cajones, y tendremos exactamente el retrato de la escuela uruguaya antes que Varela y su Sociedad comenzaran su “ardua, penosa y difícil” tarea, aunque, utilizando los mismos calificativos del reformador, “fecunda, grande, la más grande quizá de las que ofrecen vasto campo de acción a la inteligencia y a la voluntad del hombre”.8 Y eso fue.
El colonialismo, ante el empuje cultural, ve que es necesario contrarrestar a la burguesía
7 Op. cit., pp. 203-204. 8 E. Acevedo, Anales históricos … T. III, p. 619.
liberal que quiere mezclar las clases sociales, irreverentemente, por medio de la educación. La lucha que se plantea aquí en ese entonces es la misma que se le planteó a Mann; es la misma que sostiene Sarmiento en la otra orilla del río. Desde Paysandú, el doctor Lucas Herrera y Obes, un político uruguayo, escribe una carta pública a Varela, traduciendo los conceptos del feudalismo terrateniente en base de cierto chauvinismo, de un conservadurismo de tipo esencialmente colonial. En su escrito, aseguraba “que las escuelas tienen sus grandes inconvenientes”, por eso las impugna, y agrega:
¿No es la pesadilla de nuestros padres nuestras amistades de muchachos con los mulatillos y los pilluelos? Yo creo que es necesario conservar las clases sociales en cuanto que son necesarias para la conservación de la especie …9
Este doctor tradicionalista no había traspuesto siquiera los umbrales del portalón de la Revolución Francesa. A esta carta, espejo de la prerreforma, Varela la despedaza en dos magníficos artículos en los que no quiere dejar de estar acompañado por Sarmiento y Mann. Desmenuza al aristócrata; reafirma la necesidad de la educación popular; analiza el concepto de la escuela como educadora (“Para mí, el niño no va a la escuela a aprender, sino a adquirir los medios para poder aprender”),10 y abre la polémica en la prensa capitalina. La Tribuna, diario que permanecía en el medioevo, ataca la predilección de los varelianos por la educación norteamericana, en especial por la popularización de la enseñanza en la masa del pueblo. A los reaccionarios les espantaban las palabras que Sarmiento venía esgrimiendo como un martillo
9 L. H. y O., “Sobre educación popular”, El Siglo, Mont., 6 de octubre de 1868. 10 D. F. Sarmiento, Obras completas, T. XXX, Las escuelas, bases para la prosperidad, pp. 71-72.

www.uruguayeduca.edu.uy
Escena cotidiana de una escuela en 1890. Antes de su muerte en 1879, José Pedro Varela impulso la creación de escuelas en las zonas rurales de Uruguay.
y de las que aquí se hacía eco Varela: “Hacer una escuela, sí, una escuela de toda la república”.11
Para los bárbaros que vivían atizando las degollatinas en las guerras civiles por predominios personales de caudillismo, una escuela era, como para el diablo una cruz. Varela soñaba con la afirmación política democrática, la tranquilidad creadora, la construcción y osificación del país. Sabía que la obra cultural estaría realizada:
Cuando veamos en nuestro campo, hoy casi desierto y salvaje, el hogar santificado y constituida la familia; cuando veamos que a la casucha ha sucedido la casa; cuando veamos al periódico y al libro acompañando al paisano en sus veladas de invierno; que a la ropa en harapos ha sucedido el traje modesto, pero decente del campesino; cuando veamos las costumbres de ociosidad y de desorden trocadas en hábitos
11 D. F. Sarmiento, Discursos … Op. cit.
rook76 / Shutterstock.com


Sello impreso por Uruguay que conmemora el centenario del natalicio de Varela.
de trabajo y de moralidad; cuando veamos al paria convertido en ciudadano …12
Para Varela, así como para Sarmiento, lo tradicional era la rémora, fuera cual fuese su aspecto, y había que combatirla a muerte.
A pesar del oscurantismo, la Sociedad de Amigos de la Educación Popular nucleó al Montevideo progresista. La campaña educativa sigue su creciente intensificación y la Sociedad inicia su cruzada por tierra adentro. La Iglesia arrecia sus ataques contra la cultura por tal causa y ante el asombro de una educación que prometía ser “sin Dios”. Varela estaba prevenido contra su fantasma. España le había mostrado la verdad, desnudamente. Si allá la Iglesia “amontona todas las nubes que quiere sobre la frente del pueblo español… sin que ninguna influen-
12 J. P. Varela, “Palabras …”, El Siglo, Mont., 10 de octubre de 1868. cia extraña la combata,13 –escribía Varela en sus cartas– aquí se promete que eso no sucederá”. Varela no entiende que se pueda hacer feliz al pueblo –como blasonan las melopeas cristianas– “negando la entrada a todas las nuevas ideas, interceptando todos los rayos de luz”14 , oprimiéndolo y degradándolo. Por eso, campo adentro, marcha la semilla de la juventud, muchos pueblos pronto cuentan con filiales de la Sociedad de Amigos. A su lado se yergue de inmediato una biblioteca.
Esa lucha reclamaba un libro claro que sirviera de doctrina y de propaganda, y Varela escribe a ese efecto La educación del pueblo, donando los originales a la Sociedad, que los publica en 1874. Libro escrito “con una especie de actividad febril, como si temiese que a cada momento causas imprevistas viniesen a turbar la tranquilidad de espíritu y la serena felicidad” que lo alentaba a escribirlo, como dice,15 “lejos de ser una improvisación, es el resultado de seis u ocho años de estudio seguidos con inalterable constancia a través de todos los acontecimientos de la vida”;16 además de ser un resumen de obras que ha leído con relación a esta materia. Por tales rasgos, sus capítulos revisten importancia incuestionable, desde el primero, “Fines de la educación” –compendio de los conceptos norteamericanos de la época: Lalor, Webster, Mann, Canning, Harris, etc.– hasta el último de sus capítulos, el cuarenta y uno, sobre “Educación de la mujer”.
En las seis partes de que consta este libro (Fines de la educación, La democracia y la escuela, La escuela primaria, La escuela superior, Instrumentos de la educación y Conclusión: jardines de infantes, escuelas normales, universidades y
13 J. P. Varela, 18ª carta, El Siglo, Mont., 3 de octubre de 1868. 14 Op. cit. 15 J. P. Varela, La Educación del Pueblo, p. 12. 16 Op. cit., p. 14.
educación de la mujer), Varela plantea los fundamentos teóricos en los que se ha de basar, más que la reforma, la creación de la escuela uruguaya.
Primero, una educación que no sea “de mera cultura intelectual”, sino aquella que empieza en el hogar y no termina ya más nunca a través de todo el espectáculo de la vida, como la pensaba John Lalor, que completaba Webster:
… Un cuerpo crecido en salud desde sus principios elementales; una mente tan fuerte para la vida inmortal como el cuerpo para la mortal ... y, en fin, una naturaleza moral presidiendo el todo.17
Para alcanzarla, tratar en lo posible “que los niños sean sus propios maestros, los descubridores de la verdad, los intérpretes de la naturaleza, los obreros de la ciencia: ayudarlos a que se ayuden a sí mismos”,18 dice repitiendo el concepto de Canning.
Establecidos estos fines, Varela demuestra, exageradamente como su maestro, a menudo confundiendo la causa por el efecto, que la educación destruye los males de la ignorancia; aumenta la fortuna, “ya que los mejores educados son siempre los mejores pagados”; representa fortuna por sí misma, “fortuna que no se pierde, que no se gasta que produce siempre”;19 prolonga la vida, aumenta la felicidad, disminuye los crímenes y los vicios, demostrando que “la criminalidad está en razón inversa no del número de las iglesias, sino del número de las escuelas”;20 aumenta la felicidad, la fortuna y el poder de las naciones; respaldando su afirmación con el alegato de Garfield en el senado estadounidense, sobre su mayor vanidad:
17 Op. cit., p. 34. 18 Op. cit., p. 35. 19 Op. cit., p. 51. 20 Op. cit., p. 65. El hecho de que durante los cinco años de la última guerra ha gastado doce millones de pesos en mantener sus escuelas públicas… o el de que 52% de las rentas cobradas en el Ohio, durante los últimos años, más los impuestos para pagar sus deudas públicas, ha sido para el sostenimiento de escuelas.21
Con tal educación es posible llegar a un gobierno democrático que para Varela es, sin duda; “el más perfecto de todos los que los hombres han adoptado hasta ahora”; cosa que supone el desarrollo de una conciencia universal, “y la conciencia universal supone y exige la educación universal”,22 aunque Varela, citando muy atinadamente a Laveleye, aclara que para alcanzar esta república democrática no basta con cambiar de rótulos –como dice Erenburg se realizó en España al pasar de la monarquía a la república–, sino que supone crear esa conciencia que sólo educando se la crea.
Este problema supone la necesidad de que la educación sea obligatoria, sin que ello signifique la violación de los derechos individuales, ya que como todo, también “la libertad tiene sus límites; es el interés social… el interés –dice– de que se agote, en cuanto sea posible, la fuente de los vicios, de la miseria, de los crímenes…”23 Sobre el cumplimiento de esta obligatoriedad, en sus dos capítulos (IX y x de la segunda parte) trae nutridos datos sobre Estados Unidos y además el estudio de la consecuencia lógica: “junto con la obligación –agrega– poner el medio de cumplirla: la instrucción obligatoria, la escuela gratuita”.
Ahora bien, como concepto que ha de servir a estos fines, dice: Ni una educación dogmática (a la que ataca con argumentos irrebatibles
21 Op. cit., p. 77. 22 Op. cit., p. 86. 23 Op. cit., p. 88.
y tan actuales siempre: “El Estado es una institución política y no una institución religiosa”; sus funciones son así distintas: “La educación que da y exige el Estado no tiene por fin filiar al niño en esta o aquella comunidad religiosa, sino prepararlo convenientemente para la vida del ciudadano”24) ni tampoco una educación clásica cerrada a todo análisis es la que conviene. Es siempre importante precisar a qué conocimientos “debe darse preferencia”, pues toda cristalización es perniciosa: “La humanidad –dice– ha estado en continuo movimiento siempre”.25 ¿Qué piensa Varela de la organización en general de la escuela? Que debe ser aquella que sepa ajustarse “a un orden racional y tener en cuenta la capacidad de aprendizaje del niño”; que sepa
… observar pacientemente las inclinaciones naturales y los gustos del niño; sorprender con cuidado sus modos de adquirir la verdad; probar con repetidas experiencias su poder natural de pensar y de atender; medir y pesar –concienzudamente– sus exigencias naturales con respecto a los conocimientos.26
Son las ideas que compendian el sentido nuevo que Varela tenía de la escuela. Pero su atrevimiento va más allá cuando asegura –como vimos– que los propios niños deben ser sus maestros, o cuando afirma que es un error “creer que un estudio debe ser interesante y a propósito para el niño sólo porque es útil para el hombre”.
Para realizar esta escuela, Varela entiende que ya no basta con lo que Claparède, algunos años más tarde, llamaría el “olfato”, sino que existen leyes fundamentales que la rigen para
24 Op. cit., p. 104. 25 Op. cit., p. 119-120. 26 Op. cit., p. 138. su mayor rendimiento. Entre ellas, Varela destaca la de la atención, la del interés, la de las aptitudes y adquisiciones, la del escalonamiento, etc. De acuerdo con las normas que nos alcanzan estas leyes es que deben realizarse los programas respectivos y distribuirse las asignaturas, siendo entre ellas “Lecciones sobre objetos” de capital importancia en su estructuración, ya que, con esta materia, se rompe toda memorización abusiva y se introduce la observación personal del niño sobre seres y cosas.
En lo que respecta a métodos, las ideas de Varela son la síntesis de los conceptos más modernos de los pedagogos norteamericanos de su tiempo. No tiene, sin embargo, la superstición del método que para él no es “más que la simple forma exterior, mientras que la instrucción es la substancial”, cosa que se ha venido refirmando en el tiempo a pesar de la excesiva metodización, que ha querido hacer de la técnica lo substancial... Aunque tampoco deja de aconsejar su uso, porque no tenerlo en cuenta expone a que “sean inútiles todos los esfuerzos”.27 Finalmente, en lo que se refiere a la organización técnica de las clases y al concepto de libertad y disciplina, Varela lo condiciona al problema de la actividad, ayudado por una minuciosa ejemplarización norteamericana, mediante los principios de W. Tailor Root, cuyos capítulos más salientes sobre la materia los reproduce fielmente.
A esta escuela primaria, debe seguir luego una escuela superior que atienda la adquisición de conocimientos y, en la que, de acuerdo con las necesidades de cada pueblo, se dicten los conocimientos que sus generaciones han de necesitar. Así, para el Uruguay, contesta con el programa de Massachusetts: “1º Ciencias físicas y artes útiles. 2º Ciencias políticas y morales.
27 Op. cit., p. 154.
3º Idiomas modernos”;28 conocimientos éstos que, a juicio de Varela, eran los que necesitaba el habitante de Uruguay en el último tercio del siglo XIX.
En cuanto a los instrumentos de la educación, estudia los edificios escolares (recomendando en este caso la técnica constructiva de Bernard, Johnson, Bouillon, Randall, etc.), los terrenos, los problemas en general de higiene, los útiles y aparatos, textos, bibliotecas populares, maestros, etc., terminando por señalar como instrumentos complementarios de la educación: los jardines de infantes para la educación extraescolar, las escuelas normales para la preparación de los profesionales, y las universidades, síntesis de la cultura, aunque con otro fin que el de formar castas privilegiadas, y la necesidad de que la mujer ocupe en la cultura el rango social que le corresponde.
El primer paso serio que situó a Varela en el ala progresista de la Sociedad de Amigos fue cuando hubo de desempatar con su voto la discusión de si la educación religiosa debía ser llevada a la escuela o no, optando por la enseñanza laica. De ese momento en adelante, la guerra de la Iglesia y de los grupos conservadores contra la Reforma fue desembozada, llegándose a declarar a Varela como enemigo público número uno … de la reacción, se entiende.
La Sociedad tenía su escuela, la “Elbio Fernández”, en la que se realizaban las experiencias y que había ido haciendo su acervo cultural con textos y obras traducidas. Varela era el alma de los trabajos pedagógicos en general. Su amigo Ramírez reconocía, en una crónica de El Siglo, que Varela era “como el yunque y el martillo de los trabajos practicados”.29 Como todos
28 Op. cit., p. 198. 29 Artículo de C. M. Ramírez, publicado en El Siglo el 30 de agosto de 1869. sus amigos, caudillos de clubes políticos, Varela no se desentendía de esta práctica del civismo. Pero político “principista” demasiado leal a la letra y al concepto legal para tener éxito en los vaivenes y turbulencias de su tiempo; en una época tan dura y compleja no era posible hacer abstracción como se pretendía; desengañado por los fraudes, las artimañas y los motines de sus contemporáneos; clausuró su vocero La Paz, falto del calor popular y se retiró del escenario político y periodístico a su actividad puramente educacional. Se proponía meditar y concretar los aspectos diversos de una reforma en un libro, y esperar que algún providencial, un día, recogiera sus ilusiones y diera forma de ley a sus premisas sociales para el porvenir.
La situación política y económica del Uruguay de 1872 en adelante se había venido agravando mes a mes. El malestar empezó a cundir, en especial en las capas productoras y en el comercio. Esto dio lugar al exacerbamiento popular contra esa burguesía ilustrada, incompetente en el gobierno, que si bien era el conjunto de hombres más cultos del país, también el de los más inútiles.30 La serie de crisis económicas sucedidas había venido desquiciando al país y creando la atmósfera de inseguridad que se sentía en todas partes, a la par que desarmando al país en su aparato administrativo frente a cualquier contingencia de orden externo o interno. Los presupuestos se mantenían impagos, al igual las cuotas de deuda; sin cumplir los servicios sociales en ningún sentido.
En marzo de 1876, tras diversas revueltas, Latorre se convierte en dictador. La obra de moralización y de osificación del país, que se propuso el dictador, a pesar de ser a base de procedimientos despóticos e inflexibilidad de coronel
30 A. Zum Felde, Evolución histórica del Uruguay, Montevideo, 1941, p. 168.

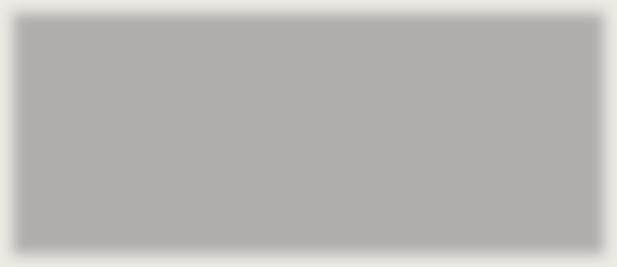
www.uruguayeduca.edu.uy
Inauguración de una escuela rural en la región de los departamentos al norte del Río Negro, en la segunda mitad del siglo XIX.
cuartelero, se hizo sentir de inmediato en la rápida constructividad que imprimió en las más variadas esferas de la actividad nacional. Desde reanudar relaciones con los países que las habían roto con el Uruguay en las presidencias anteriores, pasando por los problemas económicos: liquidación del curso forzoso, pago meticuloso de las deudas públicas, regularización de los presupuestos de gastos, hasta la codificación y organización de la justicia y policía, amparo a la propiedad privada, etcétera.
Latorre respondió exactamente a una necesidad sumamente sentida por la burguesía progresista que quería superar las etapas coloniales y el código verbal del caudillismo lancero. Se entiende, pues, que en este ritmo de ampliación social de las fronteras de la nacionalidad, Latorre no dejará afuera el problema de la educación y de la cultura. La transformación de la escuela era fundamental para este cambio social que se vivía, en especial para superar los niveles de vida existentes y dar mayor radio de acción a los capitales privados, ansiosos de una inversión remunerativa.
En agosto de este mismo año en que Latorre comienza su gobierno dictatorial, Varela acepta el nombramiento de Director General de Instrucción Primaria, no sin antes haber meditado largamente en su decisión. En nota de marzo del 76, a su antiguo administrador de La Paz –ahora Ministro de Gobierno de Latorre–, Varela condiciona “el arduo sacrificio de legítimos escrúpulos y de fundadas resistencias” al servicio de los intereses públicos, pero “sin mengua de la dignidad del ciudadano y del hombre”.31 Y así sucedió, en efecto.
En momentos en que ocupa este puesto, la Sociedad de Amigos estaba plenamente afianzada y sus éxitos trascendían las fronteras. La escuela Elbio Fernández se desarrollaba brillantemente y la burguesía, que revivía después de tantos sinsabores políticos y se consolidaba con el comercio rápidamente, declaraba que sólo (como se lee en los Registros de la Sociedad):
… con la instrucción difundida en toda la masa de los habitantes –palabras que Sarmiento repetía a diario en la otra orilla– es posible que el progreso comercial, industrial, social y político llegue a ser una verdad.
Un grupo de intelectuales de primera fila acudió al llamado de Varela para emprender la tarea cuyo coronamiento lo iba a tener pronto
31 E. Acevedo, Anales históricos … T. IV, p. 96.
el Reformador, cumpliendo su sueño de hacer efectiva y práctica su ley de Educación Común.
Tres meses después de su nombramiento, Varela presenta los manuscritos de su obra De la legislación escolar, escrita en el correr del año 75, cuando estaba retirado de la actividad política por la fuerza de los acontecimientos. Tremenda y dura realidad para el civilista, principista y rebelde Varela. Se ha dicho con acierto que su vida y obra fundamentales son producidas en medio de contradicciones. “Liberal, realiza su obra dentro de una organización política reaccionaria. Demócrata, con fe y acción probadas, se mueve amparado por la fuerza absolutista de una dictadura. Sirve los intereses de su pueblo, y para ello no vacila en reclamar el apoyo de un régimen que niega las libertades individuales”.32
En su libro afirma que éste no fue exigido más que a su propia conciencia y que no trata de tomar parte “en la política militante de la actualidad”, con respecto a la prolongación o no del mandato dictatorial de Latorre, que era la cuestión en debate. Y sin duda decía razón. Para Varela, las causas de estas crisis políticas no nacían “de los acontecimientos que se han producido en los últimos seis meses” sino en lo que a su juicio enseñaba “la historia política del país desde que nos hicimos independientes”.33 Por eso, su obra no es producto de ningún repentinismo, sino madurada en largos constantes años de estudios, como reconoce en la nota que acompaña los manuscritos, y ante la necesidad impostergable de dictar leyes que organizaran debidamente la instrucción pública en el país, en vista al porvenir y por mandato del desastroso pasado.
En efecto, hasta el momento en que Varela escribe este libro (junio de 1876) han transcurri-
32 J. L. Bengoa, El dictador Latorre, Montevideo, 1940, p. 64. 33 J. P. Varela, La legislación escolar, Montevideo, 1910, p. 12. do cuarenta y cinco años de vida independiente, ¡y las asambleas de gobierno no habían dictado una sola ley sobre escuelas públicas! Varela, que es quien lo afirma, precisamente, demuestra que las disposiciones existentes en tal sentido34 no son más que decretos provisorios en casos de emergencia por gobiernos provisorios, nunca por asambleas de gobierno y la sola que existe, la del 33, no se ocupa para nada de la instrucción primaria, sino que dispone la creación de la universidad… Todo lo demás presentado no tenía otra finalidad, concluye Varela, que responder muy parcialmente a tal o cual necesidad real o aparente, pero siempre de detalle.35
Sabe, además, Varela –hombre que siempre parece estar hablando para el futuro, en el que cree– que si bien su obra está expuesta a las contingencias del torbellino político del momento, en ningún instante desconfía del juicio que le reserva el porvenir.
En el plan general de su Legislación escolar, Varela advierte la necesidad de que una legislatura positiva se funde en experiencias también positivas para hacer que “la verdad oficial se aproxime en cuanto sea posible a la verdad verdadera”;36 ya que la mejor ley sería aquélla que en su aspiración doctrinaria a lo ideal, llegara al máximo nivel que pudiera alcanzar el pueblo que debe ser regido por esa ley. Partiendo de estos dos fundamentos, divide su proyecto en tres partes: una que estudia el estado actual del país y las causas que lo han llevado a él; una segunda, en la que establece principios doctri-
34 La del 16 de mayo de 1827 mandó establecer escuelas públicas en 101 pueblos cabeza de departamento. Es un decreto del gobierno provisorio de la época, que manda establecer escuelas públicas en la capital; el decreto-ley creando el Instituto de Instrucción Pública, el 13 de septiembre de 1847, promulgado por el gobierno provisorio durante el sitio de
Montevideo. 35 J. P. Varela, La legislación escolar, p. 17. 36 Op. cit., p. 20.
narios generales; y en la tercera, que aplica tales principios en un proyecto de ley que organiza un sistema de educación común para el país, hace el comentario de algunos artículos y trata de demostrar la aplicabilidad de la ley apoyándose en la estadística y en el ejemplo de otros países, que se encuentran en las mismas condiciones que el suyo. En síntesis, con sus propias palabras, la primera comprende estado, causas y peligros; la segunda, fines y ventajas del Estado y particulares en la obra educativa, y límite de esta acción; la tercera, la solución y su practicabilidad. Como vemos, todo un plan orgánico, con “principio, medio y fin”, como fue, en cierto modo, la imagen de la reforma valeriana.
Precediendo al estudio de las causas, nos dice en su análisis del estado actual, que en cuarenta y cinco años de vida independiente ha habido diez y nueve revoluciones.
Bien puede decirse, sin exageración, que la guerra es el estado normal de la República … la única industria del país es la cría de ganados, pero aún está en las condiciones más rudimentarias y más atrasadas que darse pueda. ¡Tenemos millones de vacas en nuestros campos y necesitamos importar jamones, carne y leche conservada, mantequilla y queso!
Y luego de enumerar todo lo que importamos, que es en verdad increíble, termina su amarga e irrefutable página:
¡Qué más! Si hasta importamos suelas de zapato de la República Argentina y cientos de miles de zapatos del extranjero, mientras enviamos a Europa los cueros de nuestros ganados secados al sol o conservados en salmuera.37
En cuanto a la vida política, vivimos en un “deplorable estado de anarquía… y en un de-
37 Op. cit., p. 31. plorable estado de atraso con respecto a la industria y a la producción del país”. Por todo esto, una triple crisis que vivimos agobia al país: la económica, que afecta a la sociedad entera y que en suma no es más que producto del modo de vivir: se gasta mucho y se produce poco en la vida privada, por falta de inteligencia, preparación y trabajo. La política, en el desacuerdo entre la sociedad, sus instituciones y la vida de los habitantes, pues mientras las poblaciones campesinas no conciben otra cosa que el absolutismo y el cacicazgo, las ciudadanas dirigidas por una élite de doctores y profesionistas de la política que se forman con las teorías ideales de una universidad divorciada de la realidad del medio, inculca teorías también ideales, que sólo sirven para separar las clases sociales y dar a la acción de los caudillos la forma culta de las aulas. La financiera, en fin, procede de que el Estado gasta más de lo que debe, no gradúa el monto de sus rentas; en el fondo, las causas reales son las mismas que explican las anteriores: “hay error, abuso y males en las finanzas como los hay en la política”.38 Como remedios al mal, Varela no ve, unilateralmente, más allá que la difusión de la instrucción a través de varias generaciones. Abrir un profundo surco cultural. “Las transformaciones sociales, dice, no se realizan con una ley, sino con una serie de esfuerzos sucesivos hechos por una y en muchos casos por varias generaciones”.39
Ahora bien: ¿cómo remedia Varela el mal en la práctica?, es decir, ¿cómo se implanta orgánicamente esa institución de la educación, por quiénes, de qué forma, etc.? Es lo que tratan las partes siguientes de su libro. En la segunda, estudia la acción del Estado y la acción local, en un plan de descentralización, pero coordinado,
38 Op. cit., p. 107. 39 Op. cit. p. 120.
que es el que sostiene Varela; ajustado en todos los casos a las necesidades y posibilidades regionales; dada “su filosofía propia y sus exigencias peculiares”; con programas adecuados a tales necesidades, con maestros preparados para esas realidades y transmisiones. En una palabra,
… que la sabiduría y la eficacia de un buen sistema de educación pública está en armonizar la acción del Estado, obrando como poder director general que tutele a los que necesiten tutelaje, y la acción libre del individuo, obrando como parte interesada, como actividad que por su misma multiplicidad no se fatiga nunca, y aun como inteligencia que por su misma variedad no se agota nunca.40
Establece luego los límites de la acción del Estado y de los particulares en el esfuerzo educativo, sintetizados en siete postulados: instrucción obligatoria mínima; escuela gratuita para todos los niños; obligación de un mínimo de escuelas por distritos para la concurrencia de los niños de cinco a quince años y tiempo y duración de cursos; graduación de las escuelas, de acuerdo con la extensión de los programas, en primarias o secundarias; obligación de maestros titulados y del mismo grado de la escuela; enseñanza antidogmática; inspección e informes sobre la enseñanza. Sobre cada uno de estos puntos, Varela hace adecuado comentario, sosteniendo los conceptos que ya vertiera en su obra anterior, todos los cuales se basan en la experiencia del país del norte.
Es interesante destacar la importancia de su concepto de descentralización –justamente lo que iba a rechazar Latorre– y la defensa del control por el pueblo de las autoridades escolares, lo que considera “la gran idea del sistema norteamericano de educación común”, que le
40 Op. cit., p. 141. sirve de modelo.41 Como no podía ser de otro modo, Varela le da suma ingerencia a la acción e iniciativa locales, pues el ejemplo de Estados Unidos es demasiado convincente para no tenerlo en cuenta. De igual modo, se interesa porque la escuela sea común, sea “escuela de todos”, como dice, lo que no sucede en la actualidad, ya que esa escuela que combate está al servicio solamente de los pobres, pues las demás clases no se mezclan con las pobres; el tratar de eliminar las clases mediante una educación común fue una de las más bellas luchas de la Reforma, precisamente. Y todavía, en esta segunda parte, estudia el problema del sostenimiento de la educación, las rentas generales que, con independencia de todo otro destino, han de servir para cumplir el propósito educador, sin sobresaltos y en aumento progresivo. Con todos estos caracteres, sin duda, Varela se adelantó a crearle a la enseñanza esta autonomía de que disfruta en la actualidad la de Uruguay.
Y en la tercera parte estudia la aplicación de su proyecto de ley de Educación Común, resumen de su crítica y de las soluciones que propone para alcanzar a superar la etapa social presente. Este proyecto fue sometido a estudio de una comisión que le introdujo modificaciones importantes, en especial quitándole la democrática flexibilidad de la descentralización, incompatible con el absolutismo dictatorial de Latorre, y creando, en cambio, una Dirección de Instrucción Pública con superintendencia exclusiva y absoluta sobre todas las demás autoridades, con facultades totales. Dividió, además, la enseñanza en tres grados y diez clases, que abarcaban las siguientes asignaturas: lecciones sobre objetos, lectura, escritura, dibujo, aritmética, composición, gramática, retórica, geografía con nociones de historia, teneduría de libros y
41 Op. cit., p. 160.
www.reu.edu.uy/
Izquierda: Varela con su amigo Carlos María Ramírez. Derecha: manuscrito con la letra de Varela.
cálculo mercantil, derecho y deberes del ciudadano, historia de la República, moral y religión, nociones de álgebra y geometría, nociones de fisiología e higiene, nociones de física e historia natural, nociones de agricultura, gimnasia y música vocal, aparte de enseñanzas complementarias para las niñas. Hizo obligatoria la enseñanza, así como la enseñanza de la religión católica a excepción de los disidentes; estableció un inspector nacional e inspectores y comisiones departamentales, estableció una Escuela Normal y declaró amovible el cargo de maestro. ¿Cuáles eran las exactas condiciones, en lo material y en lo intelectual, de la escuela momentos antes de la Reforma? A través de los datos que nos proporciona el propio Varela, el ochenta por ciento de las nuevas generaciones crecían en la ignorancia ¿Por qué extrañar entonces la vida que llevamos como nación?42 Además, y según el presupuesto del 76, el que critica certeramente Varela, se emplean en educación apenas si $355 180 distribuidos antojadizamente entre los departamentos y la capital. Varela, en su crítica justa, advierte que en el presupuesto se emplean las mismas cantidades para proporcionar gratuitamente a 200 o 300 jóvenes una profesión lucrativa que para dar
42 Op. cit., p. 276. instrucción a 15 000 niños. “Se cuentan por decenas y centenas los privilegiados y se encuentran por millares y por decenas de millares los desheredados!”43
No es menos trágica esta realidad en cuanto a los demás aspectos, los intelectuales, los técnicos, etc., que vimos en párrafos anteriores a través del análisis del propio Varela en La educación del pueblo”.44
Tal era la escuela, que no había adelantado un solo paso de la que encontró al regreso de su viaje, en el momento en que a Varela se le confía la realización de su sueño. Es posible que Varela, más realista que sus románticos amigos principistas, sacudido por ese viaje tan benéfico para limpiarle el alma de ciertos prejuicios, viera la posibilidad de realizar sus propósitos con Latorre. Lo cierto es que, al aceptar esta tarea, se echó encima no sólo las oscuras fuerzas coaligadas: el clericalismo, el campo feudal, el patriciado colonial fracasado en sus marquesados y dispuesto a defender su clase, el caudillismo bárbaro, los doctores intocables, sino además a sus mejores y más íntimos amigos, como Carlos María Ramírez. Aquella memorable polémica en el Ateneo entre él y su amigo, mostró, por otra parte, su honradez y entrega absolutas, sin dobleces, a la causa de la educación, si bien sacrificaba su presente y tal vez parte de su porvenir personal y recibía el apóstrofe de sus amigos, en cambio sembraba generosamente para el futuro de su patria. Estaba seguro que estas prendas morales lo defenderían históricamente y que el éxito premiaría su grande desazón. Sabía muy bien Varela, y así lo dijo, que la tiranía no era un hecho de Latorre, sino un:
… fruto espontáneo del estado social de mi patria. No se puede combatir con más seguridad
43 Op. cit., p. 287. 44 J. P. Varela, La educación del pueblo, pp. 152 y siguientes, op. cit.
la dictadura, que transformando las condiciones intelectuales y morales del pueblo, ni pueden transformarse estas condiciones por otro medio que por la escuela … No exterminaré la dictadura de hoy, que tampoco exterminará el pueblo, pero sí concluiré con las del porvenir.45
Y en medio de estas inculpaciones y sordera, inició la reforma de la escuela uruguaya.
La ley Varela creó la Dirección General de Instrucción Pública, con las autoridades y cometidos que vimos. Varela nombró de inmediato el cuerpo de inspectores que necesitaba para hacer marchar la obra en los departamentos, pues el Reformador llevó en seguida al interior del país las escuelas, sistemas, métodos, que usó en Montevideo. Creó numerosas escuelas rurales, que son en verdad cuando nacen a la vida institucional. Realizó asambleas y congresos de maestros e inspectores, uno de los cuales tuvo una enorme importancia por las cuestiones planteadas y resueltas: diferenciación de programas para las escuelas rurales y urbanas, caracterización de los medios rurales, contenido de los programas, horario, materias, etc. En veintiún temas quedó planteado el problema de la escuela en el campo, que, en verdad, no era más que el traslado de la esencia urbana al medio rural, con algunas pequeñas adecuaciones.46
A este trabajo de extensión de la enseñanza y ampliación de programas y métodos, al que Varela dio capital importancia –incluso introduciendo las materias como Lecciones sobre Objetos, que eran una especie de puédelo todo de la sistematización norteamericana–, sucedió un vasto e intenso trabajo de superación
45 Francisco A. Berra, Noticia de José Pedro Varela, Buenos Aires, 1888, pp. 68-69. 46 Consultar el documento de prueba Nº 86 de Orestes Araujo, Historia de la escuela uruguaya, Montevideo, 1911, pp. 684 y siguientes, que contiene temas y conclusiones del Primer
Congreso de Inspectores, celebrado en Durazno en 1878. de la capacidad y preparación profesionales, no sólo mediante cursos, asambleas y prácticas –en donde muchas veces personalmente Varela realizara demostraciones–, sino, además, con nuevos textos y libros, especialmente con publicaciones extranjeras, muchas traducidas por el propio Varela. Con ellas inició la publicación de la Enciclopedia de la educación, cuya primera vasta parte apareció en septiembre de 1878, que contenía material de primer orden de las novedades norteamericanas, preferentemente.
Además de este trabajo, se uniformizaron los textos y los sueldos de los profesores; se normalizó la percepción de rentas destinadas al sostenimiento de la instrucción mediante un impuesto a la propiedad, especial para esta materia; se mejoró la casi inexistente estadística escolar; se dio brillo a los exámenes exaltando el valor de la escuela y se realizaron pruebas públicas con enorme éxito e intervención del pueblo; y fue Varela el animador, en todo instante, de sus colaboradores, los inspectores departamentales, pioneros en el interior, de este mensaje del desvelado reformador. En una palabra, como resumen, se ha dicho que Varela creó el maestro, el discípulo y el sistema, a lo que agregamos las rentas para sostenerlos y el clima para fructificar este fervor popular por la cultura que disfrutamos.
A excepción de la gran ilusión de Varela, de que la eficacia de los programas norteamericanos cambiarían nuestro carácter nacional, suprimirían los partidos tradicionales, purificarían nuestras costumbres electorales, los frutos materiales e intelectuales de la Reforma fueron pronto visibles y los enemigos más irreconciliables reconocieron la enorme, fatigante y agotadora obra de Varela. La seriedad de la labor emprendida, su entrega total a ella y la honradez de los procedimientos puestos en práctica, fueron los mejores auxiliares para que la Reforma


www.uruguayeduca.edu.uy
Escuela urbana a fines del siglo Escuelaurbanaafinesdelsiglo XIX después de la aceptación de las reformas XIX despuésdelaaceptacióndelasreformas varelianas.
adquiriera trascendencia y fuera respetada. La labor de Varela, en cada acto y aun en el mínimo, trató de ser práctica: darle estructura a lo que no tenía forma definida, hacer efectiva la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza.
Tan arduo trabajo demandaba un esfuerzo físico superior al de este joven agotado y enfermo, que tenía “negro y ondeado el cabello, redonda la barba y pobladas las cejas, despejada la frente, los ojos oblicuos, prominente la nariz, hundidas las mejillas”. A pesar de que Varela advertía que su vida roída por un mal incurable se escapaba por una grieta, velozmente, no cesaba su tarea. La Reforma exigía un esfuerzo inmenso y multiplicaba cada día la tarea empeñada. Pero Varela no era hombre de hacer sonar el clarín de la retirada en mitad del combate. Entendió la necesidad de dejar en pie la arquitecturación total de su obra. Por ello no dio tregua a las horas, ése era su vivir … aunque él se moría. Afán tan desmedido, de este modo, lo mató más pronto; apenas cumplidos los treinta y cuatro años de edad, el 24 de octubre de 1879. En esos instantes, en su lecho, escribía sus Memorias, las que contienen sus últimas experiencias y resultados. Fue enterrado por Latorre con todos los honores. Sabedor de su muerte en Buenos Aires, su amigo e impulsor, Sarmiento, al elevar su informe al Consejo de Educación cuando dejó su cargo de Director General, alcanzó a dar cuenta “de la temprana muerte del gran educador oriental a quien su patria ha tributado merecidas honras por su trabajos y asidua consagración a la difusión de la instrucción…”47 Pocos días antes de morir, Varela se enteró de que su más querido amigo, Ramírez, que le había hasta escarnecido por su servicio a la dictadura, reconocía públicamente la clarividencia de su obra, proclamándole –título que ya le había discernido el país entero– el “Horace Mann uruguayo”.
47 Alberto Lasplaces, Vida admirable de José Pedro Varela, Montevideo, 1928, p. 158.






