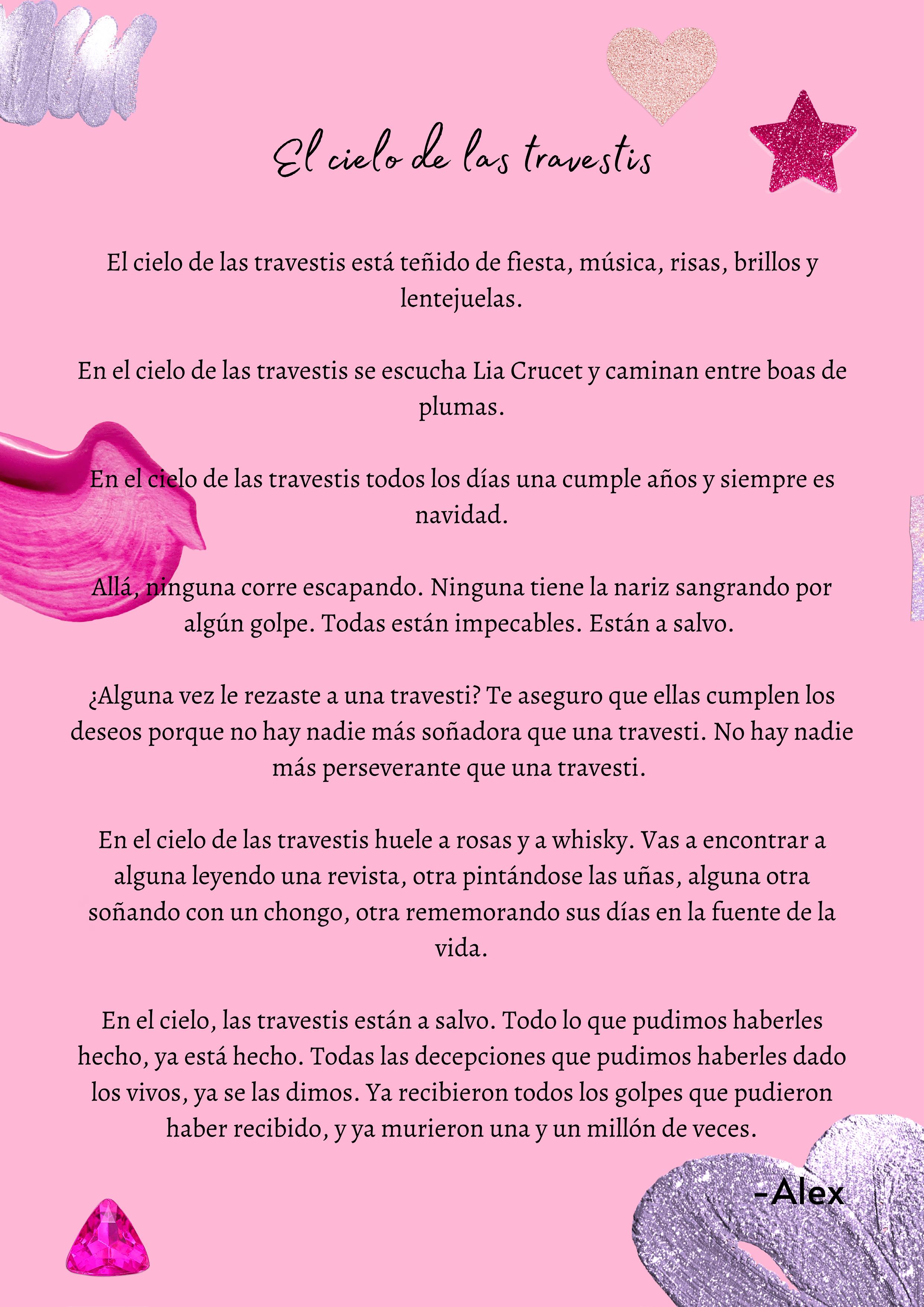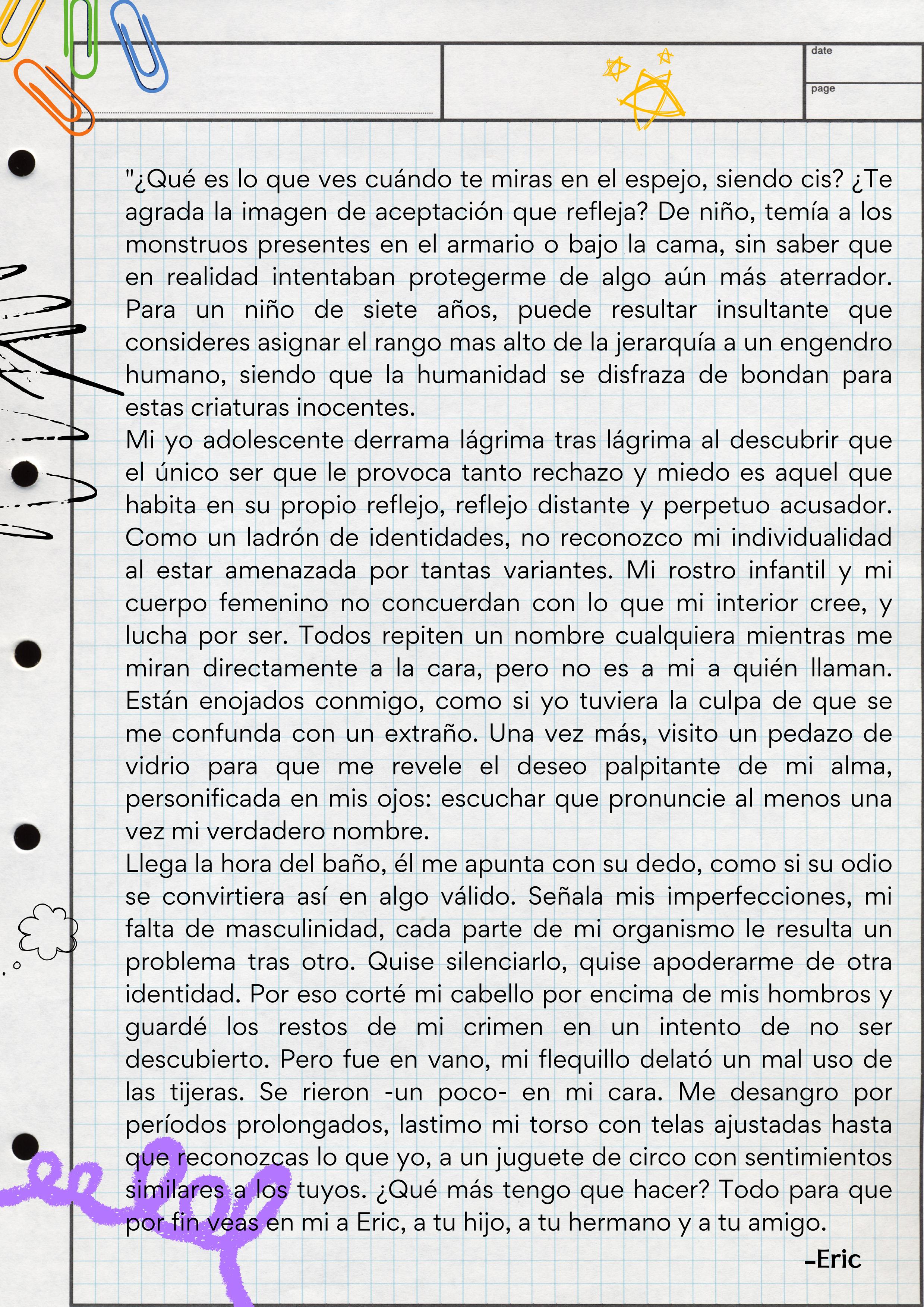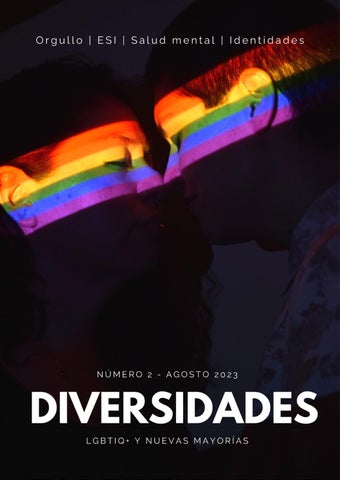9 minute read
DIVERSIDADES
El 14 de Julio se celebra el Día Internacional de la Visibilidad No Binaria, que busca reivindicar a las personas que nos percibimos por fuera del binarismo hombre-mujer que impone la sociedad heterocis. Es decir que nos proponemos habitar una construcción identitaria despojada de los roles de género naturalizados en estas únicas dos posibilidades que perpetúan el odio hacia la población LGBTIQ+, al esperar que respondan al imaginario instaurado en lo que respecta al binomio masculino/femenino. Con imaginario me refiero al conjunto de prácticas en la vida cotidiana, formas de pensarnos y por ende pensar a les otres, que se dan por sentado, esperando que respondan a lo que consideramos ‘correcto’ y naturalizado como tal.
La categoría cis implica que las personas asignadas como hombre o mujer a partir de su genitalidad al momento de nacer, se sienten cómodes con ello. Por ende posicionarse desde la perspectiva heterocis, es pretender por ejemplo, que los hombres deben tener apariencia masculina, desempeñarse como jefes y sostén económico del hogar, así como evitar manifestar sus emociones. Y en cuanto a las mujeres se espera que deseen ser madres, realicen el trabajo en el hogar, el cuidado de niñes y adultes, incluyendo cualidades como, por mencionar algunas, delicadeza y sensibilidad. A partir de estos estándares y dando por sentado que las únicas identidades de género posibles según el binarismo son hombre cis y mujer cis, sumado a que la orientación sexoafectiva que debe prevalecer es la heterosexual; es que se reproducen los discursos de odio hacia las identidades de género que no se encasillan en este ‘deber ser’.
Advertisement

Desde la Dirección de Diversidad LGBTIQ+ y Nuevas Mayorías, tenemos el objetivo de reivindicar y defender la perspectiva en diversidad, en detrimento de los estereotipos y violencias mencionadas. Invitando a reflexionar acerca de la naturalización en el discurso y las prácticas en la vida cotidiana que colaboran a sostener el odio, no sólo hacia quienes no nos percibimos en el binomio, sino también hacia quienes desean vivir libres de prejuicios. Reforzando la necesidad de difusión e implementación práctica de la Ley Nacional N° 26.743 de Identidad de género, aun habiendo transcurrido más de 10 años desde su sanción, que promulga el derecho a desarrollar una identidad de género libremente, según la vivencia personal de cada une y debiendo ser respetade por otres sin necesidad de realizar el cambio registral, terapia hormonal y/o intervenciones quirúrgicas. Herramienta fundamental para contrarrestar los discursos de odio que niegan y violentan el reconocimiento de una construcción identitaria que se mueva por fuera de las cristalizaciones hombre cis y mujer cis.
A la cual se suma el decreto N° 476/2021 sancionado en el mes de julio de dicho año, que resuelve que las personas pueden elegir que se coloque una “X” en la categoría ‘sexo’ que figura en el Documento Nacional de Identidad. Ambas medidas son de vanguardia teniendo en cuenta el contexto sociopolítico, ya sea de América Latina como también a nivel mundial siendo el primero reglamentado en Latinoamérica que permite realizar dicho trámite de forma gratuita y sin necesidad de un proceso judicial.
También es importante traer a reflexión la importancia y urgencia de poder habitar una percepción libre de prejuicios en cuanto a la expresión de género de las personas, lo cual hace alusión a la forma de vestir, la forma de llevar el cabello, la elección de tener piercings o tatuajes, entre otras. Es decir, la primera presentación que tenemos de un otre a través de la imagen. Ya que si nos dejamos coaccionar por el discurso heterocis, se espera que hombres y mujeres utilicen cierta vestimenta y formas de portar el cabello, pero también que las personas no binarias respondamos a un estilo andrógino, es decir que nuestra imagen reúna características que no parezcan ‘ni masculinas ni femeninas’. Y esto colabora a su vez a utilizar pronombres que creemos son correctos por la lectura de expresión de género realizada, llevando muchas veces a referirse hacia las personas con pronombres que no son adecuados y por ende, ejercer violencia discursiva y simbólica.
Es por ello que por ejemplo, si veo una persona que lleva cabello largo, un top y pollera, no debo dar por aludido que se autopercibe mujer y utiliza pronombres femeninos (la), sino que la mejor práctica a ejercitar en el cotidiano es consultar qué pronombres utiliza, o con qué pronombres se siente cómode. Evitando también dar por sentado que al escuchar su nombre, por ejemplo Jorge, utiliza pronombres masculinos, realizando la pregunta ya mencionada. Entendiendo a su vez que una persona puede elegir utilizar un solo pronombre, dos pronombres o las tres opciones disponibles, las cuales son elle, ella y él, debiendo referirse a la persona según lo que exprese.
A esto se suma el prejuicio instaurado de que las personas no binarias utilizamos inevitablemente los pronombres neutros (elle), siendo eso otra forma de invisibilizar la construcción de la identidad como algo libre y a elección de cada persona. Ya que les no binaries, al igual que cualquier otra persona, podemos utilizar los pronombres con los que nos sintamos cómodes y ello debe ser respetado.
Siguiendo con la invitación a reflexionar y recordando el día 21 de julio del año 2021, en que se realizó el acto público del decreto N° 476, Valentine Machado una de las personas que recibió el DNI mostró un cartel en su pecho donde podía leerse ‘NO SOMOS “X”, CAMPO ABIERTO PARA TODXS’ y se escuchó a alguien expresar “Somos lesbianas, maricas, no binaries también, agénero, no somos una X, mi sentimiento interno no es una X y lo quiero dejar bien claro”. Haciendo alusión al artículo 4° que expresa ‘A los fines del presente decreto, la nomenclatura “X” en el campo “sexo” comprenderá las siguientes acepciones: no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada; u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino.’
Es pertinente recordar que toda identidad es autopercibida, sin necesidad de que la vivencia interna corresponda a las identidades mencionadas anteriormente, ya que hombres y mujeres cis también construyen su identidad con dichas categorías, sólo que en la sociedad en la que vivimos donde predominala perspectiva heterocis, se da por sentado que mujer y hombre simplemente se nace, es decir, que la genitalidad reflejaría la identidad.
Así mismo, retomando la nomenclatura ‘X’ en el DNI según el decreto nacional argentino y a modo de recuperar otras experiencias latinoamericanas, en Chile por ejemplo también se utiliza la X para referirse a personas no binarias. Pero sólo se consiguió mediante proceso judicial, es decir por fallo a favor de la solicitud de modificación por parte de la jueza, sucediendo lo mismo en México en julio del año 2022 en el Registro Nacional de Población (Renapo), donde se registró como no binario en la categoría ‘sexo’ a una persona que lo solicitó. Esto refuerza que el único país latinoamericano que reconoce legalmente y de forma gratuita la posibilidad de modificar la categoría sexo del DNI por una opción que no sea ‘F’ de femenino, ni ‘M’ de masculino es Argentina. Sentando precedente del reconocimiento legal por parte del Estado de las identidades que nos construimos por fuera del binarismo y colaborando en construir una sociedad más justa e igualitaria para todes, continuando la lucha por garantizar derechos a la población LGBTIQNB+ que las personas heterocis tienen naturalizados.
Luego de haber realizado este recorrido considero importante mencionar que, entendiendo que la identidad es una construcción que puede ir fluctuando a través del tiempo y que hay múltiples posibilidades, así como también seguramente vayan encontrándose nuevos términos para nombrar otras identidades, deberíamos poder imaginarnos con Documentos Nacionales de Identidad donde no exista la categoría ‘sexo’.
Creo que la mayoría de les lectores sabrá que estamos hablando de Educación Sexual Integral. Pero realmente ¿sabemos de qué habla o trata, de qué aspectos abarca la integralidad? ¿Qué es la sexualidad? Para poder desarrollar como concepto la ESI es necesario escribir desde su marco normativo hasta el nuevo paradigma en el que nos sitúa su implementación.

En primer lugar se puede decir y afirmar que la Educación Sexual Integral es una Ley, Ley Nacional N° 26.150 sancionada y promulgada en el año 2006. Esta ley es un derecho y un deber. El deber de impartirla por les docentes y las instituciones educativas, y el derecho de les educandes a recibirla en su tránsito por las mismas.
Dicha ley llega para garantizar derechos de niñas, niños, niñes, adolescentes y jóvenes tempranos (N,NyA) como así también, para reivindicar derechos que les fueron vulnerados a les adultes de hoy.
La ESI es un derecho humano, que a su vez, forma parte del derecho a la educación, pero que también, constituye un derecho en sí mismo porque nos asegura que podamos acceder a otros derechos humanos en igualdad, tales como la salud, a la información, al cuidado del propio cuerpo, a tomar decisiones informadas y libres sobre nuestros derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos.
Para ponerla en práctica en la currícula (entendiéndola como al conjunto de asignaturas o materias de un plan de estudios), establece que debe brindarse de manera transversal desde nivel inicial hasta el nivel superior de formación docente y educación técnica no universitaria, tanto establecimientos de gestión estatal como privados. Entendiendo a la educación sexual integral como la que articulación entre aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos de todas las personas.
Para garantizar la transversalidad de todas las áreas y materias de la trayectoria escolar se proponen 5 ejes:
• Ejercer nuestros derechos, garantizar la equidad de género, respetar la diversidad, valorar la afectividad y cuidar el cuerpo y la salud. Con objetivos claros como: que las propuestas educativas de la ESI sean incorporadas a la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas; transmitir conocimientos pertinentes, precisos y confiables, actualizados.
• Promover actitudes responsables ante la sexualidad.
• Prevenir problemas relacionados con la salud en general y salud sexual, reproductiva y no reproductiva.
• Procurar igualdad de trato y oportunidad para varones y mujeres, ayornandos a las nuevas leyes que contempla la ley igualdad entre todas las personas sin importar el género, la orientación sexo afectiva, la edad, nacionalidad, a sectores sociales y diversidad de cuerpos.
En este sentido la ESI es una forma, un nuevo paradigma que entiende los lazos sociales, las corporalidades, la afectividad y los modos diversos de hacer y de habitar el mundo. Que trata de construir una visión común e integrativa de qué y cómo queremos construir nuestra sociedad. Es a su vez una apuesta a construir una mirada común sobre qué vínculos deseamos para nuestra sociedad.
Como seres humanes somos seres sociales y por naturaleza somos sexuales y sexuades. Entendiendo que nos desarrollamos en un entorno con otres, que tenemos la capacidad de procrear y a decidir hacerlo o no, que desde que nacemos nos atraviesa abarcando nuestra construcción identitaria, la afectividad y la manera de vivenciar de todos nuestros vínculos, la intimidad de los mismos, como nos desenvolvemos en ellos, poniendo en juego el deseo, los sentimientos, los roles, el placer, el goce, expresados de manera libre, respetuosa y respetada.
Volviendo al lugar para adquirir y desarrollar conocimientos, herramientas y experiencias pertinentes debemos pensar en la escuela, en la intitución que incluye y no podemos pensar a esta escuela inclusiva que no abra sus puertas a todas las aristas que nos conforman y construyen como personas. Que queden cerradas a la sexualidad y sus dimensiones, biológicas, social, afectiva y ética o pensadas por separado y meros conceptos. Menos que sean para una minoría o una franja etaria en particular. Esta escuela debe garantizarla como derecho y no dejar a la ESI en papel, en una ley sin legitimidad.
Lo que deseo con la difusión y en cierto sentido, con la militancia por la misma es “Que este derecho sea una realidad palpable en todas las escuelas” (Lic. J.P.). En particular, con este artículo, y retomando las palabras del Licenciado Jaime Perczyk, es poder palpar los derechos no solamente en las escuelas sino que sea el reflejo de todo un sistema educativo sobre la sociedad que habitamos, desde estudiantes sin alienar su derecho hasta adultes que acompañen niñeces y juventudes libres y con la facultad de auxliarles en situaciones de maltrato, abuso o cualquier tipo de vulnerabilidad. Adultes que sean corresponsables, que acompañen la creación, construcción y desarrollo de NNyA, que puedan mostrarles el sistema de protección que tienen o deberían tener, que brinden autonomía progresiva y se corran del modelo adultocentrista que primó durante tantas generaciones para realmente considerarles sujetes de derecho. Adultes que puedan repensarse en sus posibilidades de ser y de vivir para que todes, sin importar quien, puedan vivir plenamente y de manera sana todos sus aspectos. Poder apuntar a la erradicación de la violencia, todas sus formas y modalidades. Vivir libres de discriminación y con la suficiente empatía por les demás. Que no es ni más ni menos que, como también expresa la Ley de Educación Nacional poder contribuir en los propósitos formativos que encabezan sus lineamientos curriculares y la importancia de la norma, que radica en la posibilidad de promover un enfoque de los derechos humanos que oriente la convivencia social y la integración a la vida institucional y comunitaria, estimulando valores y actitudes relacionados con la solidaridad, el compañerismo, el amor, la amistad y el respeto a la intimidad propia y ajena, y promoviendo el rechazo por todas las formas de discriminación.