
18 minute read
Entrevista
ISA DUQUE, @LAPSICOWOMAN: “PARA ENTENDER A LA GENERACIÓN Z HEMOS DE ABANDONAR EL ADULTOCENTRISMO, LA TECNOFOBIA Y LA NEOFOBIA”
Asegura que ya existen demasiados libros, miradas y discursos sobre los jóvenes cargados de violencia y juvenofobia, y que lo que falta es escucha, comprensión y autorevisión. Por eso, esta psicóloga y sexóloga que triunfa en redes ha escrito Acercarse a la generación Z. Una guía práctica para entender a la juventud actual sin prejuicios (Ed. Zenith), el libro “que le debía a la chavalería, por todo lo que me ha enseñado”. Una mirada que busca el diálogo intergeneracional y probablemente siente un precedente en cómo las personas adultas –también los y las profesionales de la psicología– se relacionan desde el respeto y, por qué no, la admiración, con la llamada “generación cristal”.
¿Tenemos razón en llamarles “generación cristal”?
Yo creo que es uno de los muchos nombres nada transformadores que se le pone a la juventud actual.
Ese término lo acuñó la filósofa Montserrat Nebrera para los hijos/as de la generación X, ahora en torno a los 18 años, cuyos padres y madres se esforzaron para que no tuvieran que atravesar dificultades, y por eso ella dice que ahora son “de cristal” frente a las adversidades. Pero me parece muy interesante cómo ellas y ellos se lo reapropian cuando dicen: “Mira, sí, somos de cristal.
De cristal transparente para denunciar la falta de medidas que nos aseguren un futuro y un presente, para mirar de frente la salud mental, para gritaros que hagáis algo con el cambio climático”… ¿Cómo resumirías sus rasgos más distintivos?
Para mí, los Z son los nacidos entre el 1994 y el 2010, porque en el 94 se abre el primer navegador de acceso libre y gratuito. Es la primera generación que tiene acceso a un teléfono inteligente que en segundos te va a conectar con todo el mundo con muchísima información, y esto va a provocar una forma de construir relaciones, aprendizaje, identidad, una forma de ligar… Va a marcar unas características diferenciales con otras generaciones.
A los milenials nos caracteriza la frustración (nos dijeron que si estudiábamos mucho y nos gastábamos mucho dinero en formaciones íbamos a tener una muy buena vida y nos sentimos engañados). Pero los Z han vivido crisis sistemáticas desde 2008, han visto a nuestra generación detestar nuestras condiciones laborales, y tienen una mirada mucho más crítica, por eso les caracteriza la irreverencia. Isa Duque, @lapsicowoman
A veces lo entendemos como si se quejaran por quejarse, pero en realidad hacen que te cuestiones muchas cosas: la crisis climática, la diversidad, el machismo, el aumento de suicidios… Sus armas son las redes sociales, si es necesario te corrigen (“No se dice chino, se dice bazar”) y son muy autodidactas. Es algo que admiro y envidio.
Lo tuyo con la juventud parece vocacional.
Lo es. A ver, tengo varias pasiones que me definen: soy psicoterapeuta, ciberactivista, feminista, divulgadora… Pero lo que más me llena de serotonina, oxitocina y endorfinas son las formaciones que hacemos con gente joven. Al principio me daban miedo, la juvenofobia interiorizada me hacía pensar “No me van a escuchar” o “Les voy a dar la mano y me van a coger el brazo” o “Me van a boicotear los talleres”. Pero nada más lejos: siento una enormísima acogida, me mandan unos agradecimientos preciosos después de los talleres. Yo los llamo la #Gene-
raciónEncontrada.
¡Te encontraron hasta el nombre de youtuber!
Yo solo tenía Facebook y un blog. Pero cuando hace años en los talleres me empiezan a hablar de una de sus grandes influencias, los youtubers, flipo porque veo cómo desde el humor reproducen muchísimos estereotipos y violencias. Entonces hicimos un programa, que se llama “Youtubers por la igualdad”, donde les animábamos a crear contenido en YouTube pero fomentando la equidad, y el alumnado me decía: “Pues, maestra, ¡hazte tú youtuber!”. La gente de mi alrededor me decía que adónde iba, y la chavalería me insistía: “Sííííí, maestra, sííííííí”. Y un día, un chavalito de 2.º de la E.S.O. del municipio de Cúllar Vega me trajo un papelito muy dobladito y me dijo: “Mira, si alguna vez te haces youtuber, te podrías llamar así”. Y en el papelito ponía “Psico Woman”. Eso supuso un gran cambio en mi vida. ¡Desde entonces, duermo me-
nos! Porque no solo es el canal de YouTube. En Instagram (@lapsicowoman) estoy 24/7 acompañando, atendiendo y derivando.

¿No se está banalizando un poco la psicología en las redes?
¡Me encanta esta pregunta! En mi perfil tengo puesto “Psicología y sexología crítica” porque sí, es una pasada. Además del intrusismo, a veces en las redes se pone de moda un término, empieza a usarlo todo el mundo, se despolitiza o se banaliza y parece que todo se consiga siguiendo la receta mágica de los 10 tips. Yo, por ejemplo, empecé a escuchar el término responsabilidad afectiva, e hice este post contra los contenidos, muchas veces bienintencionados, que no tienen en cuenta el sufrimiento psíquico de la persona que está leyendo, revictimizan y culpabilizan a la persona, y terminan por ser contraproducentes.
¿Crees que todas las generaciones se han sentido igual de incomprendidas por sus predecesoras o la Z tiene algún reto añadido?
Yo creo que sí, que siempre se reproduce cierto adultocentrismo y cierta juvenofobia que hace, no ya que se sientan incomprendidos, ¡sino que de verdad no les comprendamos! Entiendo que desde Aristóteles se reproduce este adultocentrismo que hace que nos alejemos y no hagamos este cambio de mirada que es necesario para acompañarles desde otro lugar. Pero aho-
ra, además, se ha sumado la tecnofobia y la
neofobia. Hay gente que habla de la generación Z como personas totalmente influenciadas por sus pantallas, cuando ellos están mucho más influenciados por los algoritmos que una persona joven que se ha educado a su algoritmo de TikTok para que le salga X información. Total, esto ha hecho que nos separemos más porque “Uh, esto es nuevo”, “Uh, me tengo que poner las pilas pero no quiero salirme de mi marco conceptual”… provocando así cierta orfandad digital.
¿De verdad somos tan adultocéntricos?
Sí, es algo sistémico y estructural, como el machismo, y lo mejor es reconocerlo para poder transformarlo.
Cuando por fin te pones estas gafas adultocéntricas y analizas cómo están diseñadas las leyes, los programas, cómo no les escuchamos, cómo no atendemos a sus necesidades, a lo que les preocupa, cómo minimizamos y banalizamos sus malestares… Hemos de escucharles más desde la palabra y desde los cuerpos, porque a veces sus cuerpos nos hablan mucho más.
“Han aumentado muchísimo los TCA, la ideación suicida… ¡El 25% está tomando psicofármacos entre los 18 y los 25! Hay que atender esto, ¡a ver qué hacemos con esto!” “Te pondría tantos ejemplos de cosas que me cuenta la chavalería cuando van a sus psicólogos que no empatizan nada con su mundo ni se esfuerzan nada por entenderlo…”
¿Este libro también le puede echar una mano a los psicólogos y psicólogas que atienden a jóvenes y adolescentes a minimizar barreras?
Sí, totalmente. Este libro está dirigido a agentes socioeducativos (aunque todas las personas lo somos porque estamos educando con cómo nos comportamos y cómo nos relacionamos) y mi profesión también aparece en el libro porque es parte de mí.
Me ha gustado leer a profesionales de la psicología que me han escrito para decirme “qué bien, un libro que dé esta mirada de la juventud”. Entonces sí, totalmente recomendado a profesionales de la psicología que trabajen o bien en formaciones o bien en consulta con la generación Z. Llevas años impartiendo talleres… Cuéntanos alguna anécdota que te haya dejado muy claro que son una generación diferente.
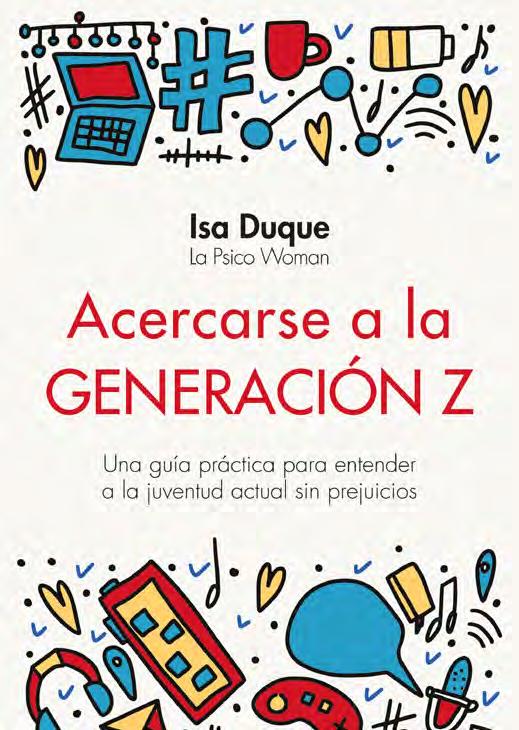
¿Cuáles dirías que son los retos de nuestra profesión con esta generación?
Lo que veo como formadora, más allá de la práctica clínica, es que nos esforcemos por entender su mundo con menos prejuicios, que nos pongamos las pilas, que veamos qué cosas son
interesantes rescatar de su mundo y traerlo
en positivo, de sus gustos, deseos y anhelos. No hace falta que nos pongamos a hacer el baile de moda en TikTok (aunque puede ser una experiencia interesante), pero sí que conozcamos un poco esas aplicaciones, esos videojuegos, esos youtubers, esos tiktokers, Twitch, BeReal y las aplicaciones que más usan. Están desando contarnos. ¡A mí me cuentan toda su vida a través de Instagram! Pero como en general nadie les escucha, porque en el sistema en el que estamos va todo tan rápido… El reto es la mirada, la validación y la escucha sin juicio que hagamos en el acompañamiento, al ladito, que nos sale ponernos en un lugar de poder y jerarquía. No olvidemos que “la bata” y la edad marcan jerarquía y privilegios. También hemos de tener claro que sí o sí nos va a salir toda la proyección de nuestro yo adolescente. Veo que hay partes de los jóvenes que nos hacen de espejos enormes de eso que no pudimos ser o tener, cosas que nos dan envidia, “Ostras, tiene 16 años, ¿cómo sabe hacer esto?”, y eso nos lo tenemos que revisar y comer con papitas, como dice mi psicóloga, para no proyectarlo, para no devolverlo invalidando o menospreciando su mundo. Como tienen tanta información, a veces me encuentro con adolescentes que llevan años leyendo sobre, por ejemplo, anarquía relacional. Y tú, en ese taller, a lo mejor no estás atendiendo la posibilidad de relaciones no convencionales, y te dicen: “Mira, es que estás dando por hecho la amatonormatividad y el parejocentrismo”. O con el tema de la diversidad: a veces te dan una clase de lo que es el espectro sexual en primera persona. A mucha gente le da miedo que en los talleres les pregunten cosas que no saben, ¡pero a mí me parece una maravilla que hagan preguntas tan específicas y reflexiones tan profundas! Es normal que en la era 4.0 haya muchas cosas que no sepamos porque todo va muy rápido, pero lo interesante es decirles “Pues no sé, cuéntame cuál es tu experiencia o tu fuente de información”, y que aprovechemos para hablar de fuentes de información más o menos validadas, fast checkers y todo eso. ¿Qué puntos débiles tenemos los adultos para entenderles y cuáles son los suyos? Los nuestros: adultocentrismo, tecnofobia, neofobia y la no revisión tanto de actualización como del yo adolescente que te sigue acompañando, tengas la edad que tengas. Y por parte de ellos, no sé, quizá el “Ok, boomer” usado de una forma peyorativa. Igual que
existe el adultismo, existe el edadismo o viejismo, y a veces tienen esta cosa de “Bueno, estos viejos”, pero es algo que hacemos todos, no solo la gente joven.
¿Y qué tips nos darías a los padres, madres, profesionales de la psicología y adultos en general para tender puentes con esta generación?
Escucharles, estar a su lado sin juzgarles, sin juzgar su mundo, e intentar comprender cómo son y no cómo deberían ser. Y, desde ese ejercicio, seguro que empiezan a pasar cosas.
¿Por qué decides escribir este libro, cuando estabas tan centrada en los talleres?
Para mí era muy impactante encontrarme en las aulas preguntas y análisis tan potentes y, en paralelo, asistir a congresos donde se hablaba de la juventud, siempre sin los jóvenes, diciendo que estaban peor que antes, leer todos estos titulares sobre el auge del machismo y la violencia sexual en los jóvenes, que si tenían prácticas sexuales cargadas de riesgos… Y no tenía nada que ver con lo que yo veía en las aulas, pero nada.
Además, antes de plantearme escribir, hice el ejercicio de comprarme libros que hablaban de la juventud actual, pero tenían una mirada cargada de tecnofobia, supernegativa, quitándole agencia a la generación Z, una mirada cero transformadora.
Me enfadé mucho y decidí escribir desde los datos, desde mi experiencia y desde los relatos de los jóvenes. Me habían ofrecido escribir sobre sexualidad, me hubieran promocionado mucho más, pero creí que esto era más urgente.
¿Eres optimista con respecto al entendimiento entre generaciones? ¿Lo vamos a conseguir?
Claro que soy optimista. Creo que tenemos que hacer autocrítica individual y colectiva, de que si la chavalería nos está diciendo “Ok, boomer”, “actualízate” o “no me invalides”, que lo hemos hecho desde lo individual hasta las políticas públicas, pues vamos a reconocerlo, colocarnos en otros lugares y aplicar otras estrategias para acercarnos. Además, tenemos unos datos sobre salud mental que no nos dejan mirar a otro lado.
Acercarse a la generación Z. Una guía práctica para entender a la juventud actual sin prejuicios también está disponible para todos los colegiados y colegiadas en la biblioteca del COPC.
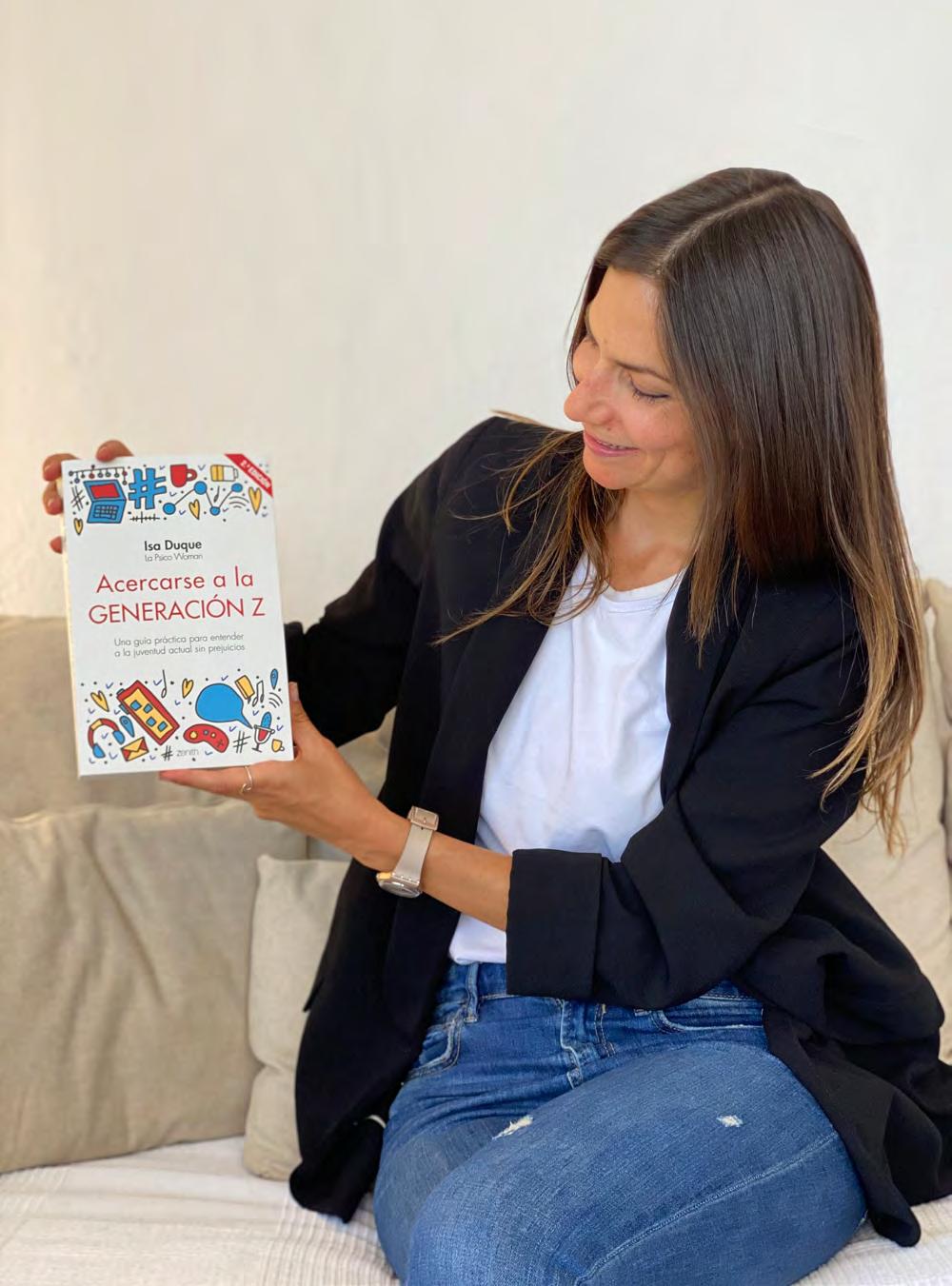
Clic para leer el capítulo 1 El ejercicio exitoso de la psicología depende fundamentalmente de un conocimiento práctico que debe ser actualizado y adaptado a las circunstancias particulares y los requerimientos contingentes de la práctica profesional. Schön, en su libro El profesional reflexivo (Schön, 1998), caracteriza la actividad profesional (el autor se centra en el ámbito de la educación, pero es generalizable a otras profesiones tales como la psicología) como un tipo de praxis que debe hacer frente a situaciones de incertidumbre y singularidad y, por tanto, las intervenciones profesionales no pueden responder a una aplicación directa de la teoría o conocimiento científico-técnico a la práctica del día a día.
LENTES MICROANALÍTICAS PARA UNA PRÁCTICA PROFESIONAL REFLEXIVA EN PSICOLOGÍA
pOR Paco Molinero, presidente de la Delegación Territorial del COPC en Girona, doctor en psicología, investigador y formador en Análisis de la comunicación terapéutica. psicoterapeuta EuroPsy y mediador familiar.
Este artículo quiere mostrar la importancia de la metodología observacional y el análisis conversacional para la práctica reflexiva en psicología.
Desde su perspectiva, es preciso centrarnos en la reflexión sobre los actos profesionales con el fin de desarrollar una forma de conocimiento “práctico”. El conocimiento teórico puede ser considerado como un mero instrumento que utilizaremos en el proceso de reflexión y modelamiento de la práctica profesional.
El saber-hacer profesional en psicología
Las diferentes formas de reflexión sobre la práctica profesional nos van a permitir acceder a un conocimiento sobre el saber-hacer que está inscrito en la misma acción, situada contingentemente en un contexto determinado de interacción. De este conocimiento práctico, en gran parte, no somos conscientes, pero está presupuesto de manera tácita como condición necesaria para la realización exitosa de la acción.
Cuando la acción fluye normalmente, se produce una adecuación entre las expectativas implícitas de quien actúa, y lo que el entorno le devuelve, completándose la acción según lo previsto. La acción es interacción, y solo se completa en un movimiento de ida y vuelta que incorpora los resultados o efectos de la misma en su entorno o con su interlocutor. Sin embargo, este ajuste no se produce de manera completa, y en ocasiones es necesario un cierto distanciamiento respecto al resultado que obtenemos. Cuando las respuestas se alejan de lo previsto, iniciamos un proceso de reflexión con preguntas tales como: ¿qué está sucediendo?, ¿es adecuado en este momento lo que estoy haciendo?, ¿hay una forma mejor de proceder? Estos procesos reflexivos se producirían en el continuo presente de la acción, dando lugar a un entrelazamiento entre lo que podríamos considerar el diálogo interno, que se intensifica en ese tipo de situaciones de duda o sorpresa, y el diálogo externo propiamente dicho, que mantenemos con la persona a la que atendemos.
Habría que añadir otro tipo de conocimiento reflexivo, que se refiere al conocimiento resultante que producimos cuando somos observadores de la interacción en la que estamos participando con el otro, una especie de tercera posición desde la que observamos la interacción en su conjunto.
La observación de lo que acontece en una sesión en psicología (en la que nos vemos a nosotros mismos y a nuestro interlocutor en el baile de la interacción), en su transcurrir momento a momento interactivo es, desde nuestro punto de vista, un dispositivo esencial para hacer realidad este tercer modo reflexivo de construir conocimiento y habilidades de mejora de la práctica profesional. En este punto entroncamos este punto de vista reflexivo de la práctica profesional con la tradición del análisis conversacional y la observación del diálogo terapéutico.

Cámara de Gesell, para la observación de la conducta humana.
El poder que tiene la observación y el análisis de la comunicación en psicoterapia se ha puesto de relieve desde diferentes tradiciones, especialmente en la tradición de la terapia familiar sistémica, los desarrollos de la terapia breve (De Jong & Berg, 2008), o en los modelos transteóricos (Prochaska et al., 1994) del cambio en los que se inspira la entrevista motivacional (Miller, William R; Rollnick, 2015), todas ellas centradas en la exploración y potenciación del lenguaje del cambio.
El análisis conversacional en psicoterapia y el microanálisis del diálogo terapéutico comparten una metodología de trabajo inseparable de la observación directa de lo que acontece en las secuencias conversacionales. A partir de esa observación y la utilización de sistemas de transcripción, se ha venido desarrollando un sistema conceptual que nos permite analizar de manera sistematizada lo que acontece en cada contexto conversacional, cómo se concatenan las intervenciones de cada interlocutor (psicoterapeuta y cliente) momento a momento (siguiendo los turnos de habla), y cómo efectivamente se realizan las tareas terapéuticas y se persiguen los objetivos de la intervención profesional. La metodología del análisis conversacional en psicoterapia se convierte, de este modo, en una herramienta práctica (para el aprendizaje y la mejora de la práctica profesional), y a la vez, permite crear puentes entre modelos teóricos favoreciendo una perspectiva integradora mediante la observación de las acciones terapéuticas y los mecanismos, por medio de los cuales, propician, en cada uno de esos modelos, los procesos de cambio. En la formación y entrenamiento de habilidades en comunicación terapéutica, la observación de cómo se produce la interacción, la anotación de diferentes secuencias con comentarios y reflexiones, así como la identificación en la sesión observada de cómo se producen conversacionalmente las tareas terapéuticas permiten desarrollar una perspectiva en la que nos focalizamos en el proceso de cambio (respondiendo al cómo hacer aquello que en los modelos de intervención se refieren, mayoritariamente, en términos de qué hay que hacer). Tanto el análisis conversacional aplicado a la psicoterapia (Peräkylä, 2012) como el Microanálisis del diálogo terapéutico (J. B. Bavelas et al., 2000) nos ofrecen una lente con la que enfocar la observación y diseccionar lo que sucede en los actos profesionales entendidos como procesos de interacción comunicativa. Estos dos métodos reivindican el papel de la curiosidad y el descubrimiento, por lo que utilizan un enfoque principalmente inductivo dirigido por los datos (los contenidos y secuencias de interacción en la comunicación). Nos abren una manera de mirar lo que sucede en la intervención profesional no interpretativa, sino que se ciñe a lo que efectivamente ocurrió en la interacción. Por otro lado, nos permiten desarrollar una especie de lengua franca que crea puentes al facilitar que diferentes modelos puedan dialogar entre sí, en línea con el paradigma de la investigación basada en el proceso (Hofmann.
Stefan; Hayes, 2019), es decir, en indagar cómo la psicoterapia, y en general, los procesos de cambio se llevan efectivamente a cabo. Muy a menudo, el análisis conversacional nos lleva a considerar lo que, seguramente, por ser obvio, no recibe la necesaria atención (Madill, “Cuando las respuestas se alejan de lo previsto, 2015). Por ejemplo, el concepto de turno de habla permite estudiar las iniciamos un proceso de reflexión con preguntas: intervenciones de terapeuta y cliente teniendo en cuenta que, en cada ¿qué está sucediendo?, turno se completa una acción, un acto de habla, ¿es adecuado lo que estoy por ejemplo, un requerihaciendo?, ¿hay una forma miento, y que esta acción realizada en el turno de mejor de proceder?” habla se lleva a efecto, no solamente utilizando los contenidos verbales, sino también los claves prosódicas de entonación y claves visuales de manejo de la mirada para señalar, por parte del hablante, por ejemplo, el fin de su turno de habla. Otra característica que nos parece importante resaltar es la organización secuencial de la conversación. El foco de interés está puesto sobre cómo se concatenan las acciones que los interlocutores realizan y que se dan sentido mutualmente. La forma más simple sería la del par de adyacencia formado por dos turnos de habla, en el que un hablante utiliza su turno de habla para iniciar una acción y su interlocutor la completa. Por ejemplo, una pregunta requiere una respuesta (y se ha comprobado las importantes consecuencias de esta “obviedad” en la investigación sobre el poder de las preguntas como intervenciones (McGee et al., 2005). Lo mismo ocurre con la conceptualización operacional de las formulaciones desde la perspectiva conversacional. Tanto en el caso de las preguntas como en el de las formulaciones, desplazamos el foco de análisis del monólogo del terapeuta o del cliente, a una concepción en la que las intervenciones se dan sentido mutuamente, en la sucesión de declaraciones tal como se concatenan en el diálogo. Efectivamente, para entender lo que el terapeuta realiza por medio de un cierto tipo de formulación hay que


