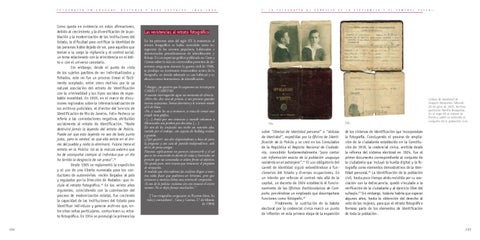f o t o g r afía
e n
u r u g ua y .
his t o r ia
Como queda en evidencia en estas afirmaciones, debido al crecimiento y la diversificación de la población y la modernización de las instituciones del Estado, la dificultad para certificar la identidad de las personas había dejado de ser, para aquellos que tenían a su cargo la vigilancia y el control social, un tema relacionado con la reincidencia en el delito o con el universo carcelario. Sin embargo, desde el punto de vista de los sujetos pasibles de ser individualizados y fichados, este no fue un proceso lineal ni fácilmente aceptado, entre otros motivos por la ya natural asociación del retrato de identificación con la criminalidad y los tipos sociales de reprobable moralidad. En 1905, en el marco de discusiones regionales sobre la internacionalización de los archivos policiales, el director del Servicio de Identificación de Río de Janeiro, Felix Pacheco se refería a las connotaciones negativas atribuidas socialmente al retrato de identificación. “Nadie destruirá jamás la leyenda del retrato de Policía. Puede ser que esta leyenda no sea de todo punto justa, pero la verdad, es que ella existe en el ánimo del pueblo y nada la eliminará. Fulano tiene el retrato en la Policía: tal es la mácula externa que ha de acompañar siempre al individuo que un día ha tenido la desgracia de ser preso”.45 Desde 1905 se reglamentó la expedición y el uso de una libreta numerada para los conductores de automóviles -recién llegados al país y regulados por la Dirección de Rodados- que incluía el retrato fotográfico.46 En los veinte años siguientes, coincidiendo con la culminación del proceso de modernización estatal, fue creciendo la capacidad de las instituciones del Estado para identificar individuos y generar archivos que, entre otras señas particulares, contuviesen su retrato fotográfico. En 1914 se promulgó la primera ley 194
y
us o s
s o cial e s .
1 8 4 0 - 1 9 3 0 .
7 .
L a
f o t o g r afía
al
s e r vici o
d e
la
vi g ila n cia
y
e l
c o n t r o l
s o cial .
Las resistencias al retrato fotográfico En los primeros años del siglo XX la resistencia al retrato fotográfico se había extendido entre integrantes de los sectores populares, habituados a determinados procedimientos de identificación y fichaje. En un reportaje gráfico publicado en Caras y Caretas sobre la vida en conventillos porteños de desertores uruguayos durante la guerra civil de 1904, se produjo un interesante intercambio acerca de la fotografía, en donde sobresale su uso habitual y su eficacia como herramienta de identificación. “-Amigos, ¿no quieren que les saquemos un retrato para CARAS Y CARETAS? A nuestra interrogación sigue un momento de silencio. -Mire ché, dice uno de pronto, si nos promete guardar reserva aceptamos. Somos desertores y le tenemos miedo al 6 de línea. -No, si nadie los va a reconocer, se trata de tomar una simple nota gráfica. - […] Andá que nos conozcan y cuando volvamos a Montevideo nos joroben por dos años. […] En otro de los cenáculos nos recibe un mocetón alto, curtido por el trabajo, con aspecto de bulldog receloso y gruñón. -¿Qué quiere?- nos dice disparándonos a boca de jarro la pregunta y con cara de partido independiente, vale decir, de pocos amigos. Nuestras explicaciones no parecen convencerle y el tal que se ha convertido en dueño de vidas y haciendas no permite que sus camaradas se sitúen frente al objetivo. No queda pues, otro recurso que renunciar el propósito de retratarlos. A medida que descendemos las escaleras llegan a nuestros oídos frases que pudieron ser hirientes, pero que arrancan a nuestros labios una sonrisa de compasión. -Si son de la policía- exclama con voz tonante el severo mentor. No se dejen fumar muchachos.” [“Los emigrados uruguayos en Buenos Aires. Su vida y costumbres”, Caras y Caretas, 27 de febrero de 1904]
18a.
sobre “libretas de identidad personal” o “cédulas de identidad”, expedidas por la Oficina de Identificación de la Policía y se creó en los Consulados de la República el Registro Nacional de Ciudadanía, concebido fundamentalmente “para contar con información exacta de la población uruguaya residente en el extranjero”.47 El uso obligatorio del carnet de identidad siguió extendiéndose a funcionarios del Estado y diversas ocupaciones. En un intento por reforzar el control más allá de la capital, un decreto de 1924 estableció el funcionamiento de las Oficinas Dactiloscópicas de Campaña, previéndose un empleado que desempeñara funciones como fotógrafo.48 Finalmente, la sustitución de la balota electoral por la credencial cívica marcó un punto de inflexión en esta primera etapa de la expansión
18b.
Cédula de identidad de Joaquín Broquetas Tafanell. 20 de julio de 1925. Archivo particular familia Broquetas. En el siglo XX el retrato de frente y perfil se extendió al conjunto de la población civil.
de los sistemas de identificación que incorporaban la fotografía. Concluyendo el proceso de ampliación de la ciudadanía establecido en la Constitución de 1919, la credencial cívica, emitida desde la reforma del sistema electoral en 1924, fue el primer documento correspondiente al conjunto de la ciudadanía que incluyó la huella digital y la fotografía como elementos demostrativos de la identidad personal.49 La identificación de la población civil, hasta poco tiempo atrás resistida por su asociación con la delincuencia, quedó vinculada a la verificación de la ciudadanía y al ejercicio libre del sufragio.50 Sin embargo, todavía habría que esperar algunos años, hasta la obtención del derecho al voto de las mujeres, para que el retrato fotográfico formase parte de los elementos de identificación de toda la población.
195