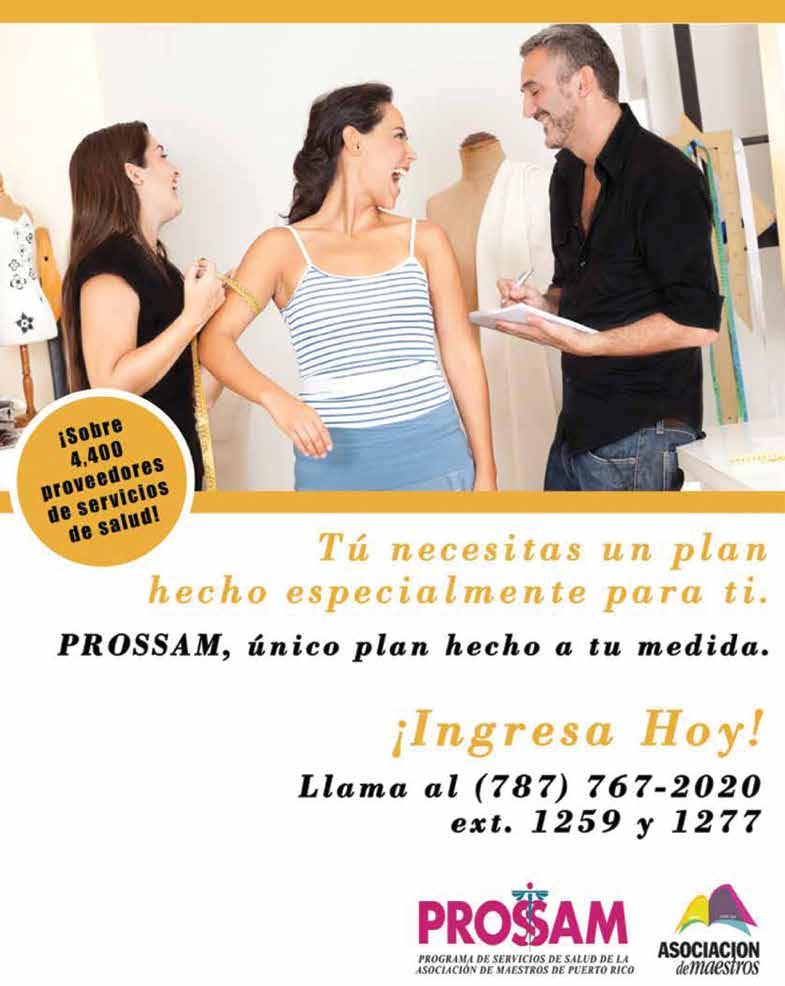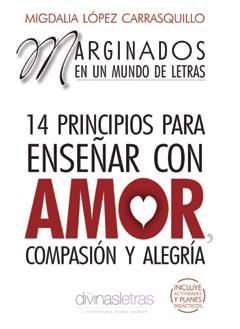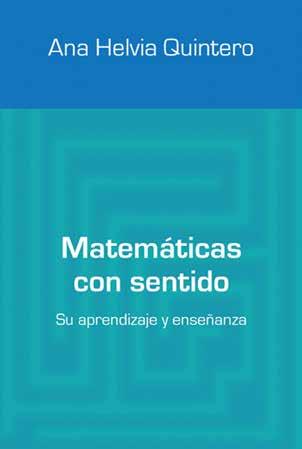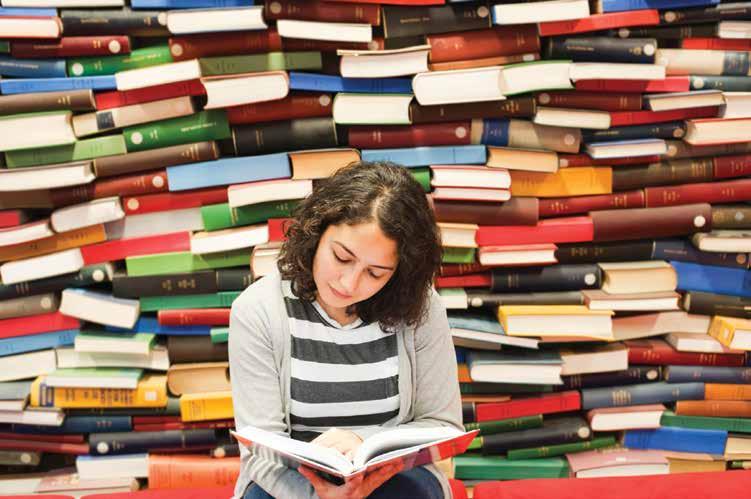18 minute read
UNIVERSIDAD Y EDUCACIÓN PÚBLICA: una reflexión crítica sobre la formación magisterial en Puerto Rico Ángeles Molina Iturrondo, Ed.D
UNIVERSIDAD Y EDUCACIÓN PÚBLICA: una reflexión crítica sobre la formación magisterial en Puerto Rico
Ángeles Molina Iturrondo, Ed.D. Exdecana y Catedrática Facultad de Educación Eugenio María de Hostos Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras
La universidad y la educación pública en Puerto Rico se enfrentan a los avatares de un nuevo siglo y de una sociedad de conocimiento emergente que desafía los modos tradicionales de pensar, de actuar y de educar que predominaron en el siglo XX. Enmarcan este escenario el descarrilamiento de dos premisas medulares que cimentaron el desarrollo de la educación en el siglo XX: las ventajas del progreso y la universalidad del orden social. En lo que va del nuevo siglo, apenas 11 años, la Humanidad ha sido testigo del descalabro ambiental y social que acarreó el progreso en el siglo XX. La expansión urbana sin planificación, el efecto de los combustibles fósiles en la calidad de la atmósfera, la explosión poblacional, la crisis alimentaria mundial, el desplome de la infraestructura económica mundial y el aumento de la pobreza son ejemplos de las consecuencias del progreso, tal y como se concibió y se vivió en el siglo pasado.
El nuevo siglo trajo consigo nuevas y diversas maneras de definir el orden social. Al momento, se privilegia la diversidad más que la universalidad en un contexto internacional global, lo que a todas luces parece ser una contradicción. En países europeos y latinoamericanos, la gente común y corriente se rebela contra los gobiernos que no representan sus mejores intereses y que atentan contra la educación pública. En los países de Medio Oriente, los pueblos se lanzan a las calles en contra de regímenes dictatoriales que han prevalecido por décadas. En los Estados Unidos, la disminución de las libertades civiles en aras de la seguridad nacional y la amenaza del terrorismo como nueva manera de hacer la guerra, emergen como nuevos desafíos sociales que trastocan la vida cotidiana de los ciudadanos ordinarios. Por otro lado, la globalización y el acceso al conocimiento a través de las tecnologías de información, marcan la transformación vertiginosa ocurrida a partir de las últimas dos décadas del siglo XX.
Al inicio de la segunda década del siglo XXI, estos factores están ejerciendo múltiples y complejas influencias en las universidades (Escotet, 2002). De la misma manera, ponen nuevas demandas de efectividad y cambio en el sistema educativo público, que se están atendiendo a un ritmo muy lento. Estas transformaciones, también, presentan retos insospechados para la educación superior contemporánea y para la 2011 9
educación pública en general (Corrigan, 2000); pero, en particular, ponen una presión adicional en la ambivalente relación entre la Universidad, como institución social, y la educación pública en Puerto Rico.
Si a este escenario se le suman la reducción en los recursos económicos, los cuestionamientos políticos y sociales sobre la pertinencia y efectividad de la Universidad y sobre sus roles en la educación pública; las tendencias demográficas decrecientes en la población de menores; las demandas por la rendición de cuentas; la falta de capacidad para adaptarse con rapidez a las expectativas de los tiempos; el pobre aprovechamiento académico de los alumnos de la escuela pública; y el desfase que experimentan las universidades y la educación pública con relación al sistema de producción y a la economía, entonces surge un panorama confuso y plagado de desafíos que afecta directamente la preparación magisterial como un elemento constituyente importante del sistema educativo; y enmarca la relación entre las universidades y el sistema de educación pública en Puerto Rico.
El contexto puertorriqueño En Puerto Rico, durante el siglo XX, la relación entre la Universidad de Puerto Rico, como institución social, y el Departamento de Educación se caracterizó por una dosis de tensiones fluctuantes. Sin embargo, no puede perderse de vista que ambas instituciones son criaturas del gobierno estadounidense, cuya presencia se impuso en Puerto Rico a partir de 1898. Ambas cobraron vida y evolucionaron en simbiosis desde los umbrales del siglo pasado, produciendo efectos positivos para el desarrollo del país, particularmente en las décadas del 50 y el 60. El apoyo de la Universidad de Puerto Rico a la educación pública que representó la preparación de maestros y maestras, primero normalista y más adelante bachilleres, permitió la expansión de la educación pública y la reducción en los niveles de analfabetismo. De hecho, la Universidad de Puerto Rico se estableció por ley en 1903, con un solo departamento dedicado a la preparación de maestros normales. Según avanzó el siglo, los diversos programas de preparación magisterial en la Universidad de Puerto Rico, surgieron en virtud de las necesidades de la escuela pública y del país. De esta manera, se diversificaron los bachilleratos y se crearon los primeros programas de maestría en el entonces Colegio de Pedagogía en la década del 60, en el hoy Recinto de Río Piedras.
Apartir de la década del 60, la relación entre la Universidad de Puerto Rico y educación pública ha sido ambivalente. En los 60, los vínculos entre la Universidad de Puerto Rico y las universidades privadas que empezaban a descollar con el Departamento de Instrucción de entonces -hoy Departamento de Educación- ha sido más cercana y colaborativa, o más distante y adversativa, dependiendo de la política pública que esté en vigor; de los funcionarios que ocupan posiciones administrativas claves -presidentes, decanos y directores de educación por parte de las universidades y el Secretario, por parte del Departamento de Educación-. La legislación local y federal vigente; y otros asuntos medulares, como por ejemplo, la configuración o revisión de reglamentos que inciden en la preparación magisterial como son los Reglamentos de Certificación Docente y para la Evaluación de los Programas de Preparación de Maestros, que estén sobre la mesa en un momento dado, también abonan a esta relación ambivalente. Esta inconsistencia, que se agravó en los últimos 20 años, apunta a la falta de sistematización y de estabilidad en la implantación de una política pública, que debería asegurar una relación estable de colaboración para adelantar el bien público que constituye la educación que provee el estado, independientemente de los funcionarios o partido que estén en el poder. Este reclamo, también, señala a la creciente politización partidista tanto en el Departamento de Educación como en la Universidad de Puerto Rico; y al deterioro en la comunicación entre el Departamento de Educación y las instituciones de educación superior, privadas y públicas en Puerto Rico.
Aunque en niveles distintos, las universidades en Puerto Rico persiguen el mismo fin público que el Departamento de Educación. Están dirigidas a educar ciudadanos y ciudadanas productivas, capaces de insertarse en la sociedad para contribuir al progreso social y económico personal, tanto como para adelantar el mejoramiento de la sociedad de la cual son parte. Dependen unas de las otras para sostener las ofer-
tas y preparar los profesionales que regresarán a la sociedad para hacer la diferencia en el momento que les ha tocado vivir. Independientemente de que las universidades sean privadas o públicas ambas manejan la educación como un bien público orientado al bienestar común (Chambers, 2003). En el caso de la educación como profesión, las universidades reciben los alumnos que egresan de las escuelas secundarias para prepararlos en el magisterio; y los maestros neófitos regresan a las escuelas como docentes, de donde salieron, en primera instancia, como alumnos de escuela secundaria, aspirando a convertirse en maestros y maestras. Es de esperarse, entonces,

que se complementen en la aspiración de proveer la mejor formación posible, aunque esto no siempre sucede.
La preparación magisterial en las universidades La preparación magisterial es uno de los roles cruciales de las universidades en lo que se refiere al apoyo a la educación pública (DarlingHammond, 2000a). En la isla existen 38 instituciones universitarias que ofrecen programas de preparación magisterial. De esa cantidad, 10 corresponden a la Universidad de Puerto Rico y 28 están ubicados en las universidades privadas. La investigación (Darling-Hammond, 2000b; Everton, Hamley & Zlotnik, 1985; Goe, 2007; Harold, 2000; Wilson, Floden & Ferrini-Mundy, 2000; 2002), ha demostrado que existe una correlación significativa entre la acreditación profesional del programa de preparación magisterial, las competencias de los maestros y un nivel alto de aprovechamiento escolar en los alumnos. Sin embargo, en Puerto Rico únicamente los programas de la Universidad de Puerto Rico cuentan la acreditación profesional del National Council for the Accreditation of Teacher Education (NCATE). Un criterio que deben cumplir los programas de preparación magisterial que ostenten la acreditación profesional,
es demostrar que el por 80% o más de los egresados pasan las pruebas para la certificación magisterial, que en Puerto Rico son las Pruebas de Certificación de Maestros (PCMAS). Este requisito surge de la Ley Federal de Educación Superior, según fue reautorizada en 1998. Sin embargo, el análisis de Torres Nazario (2009) de los resultados de PCMAS para los años 2002-2003 y 2004-2005 reveló que la mitad de los programas de preparación de maestros en Puerto Rico obtuvieron resultados de aprobación en menos del 75% de sus egresados, lo que los colocó en alto riesgo según los criterios federales.
Las investigaciones de Ortiz (2005) y de Torres Nazario (2009) documentan que existe una correlación significativa ente la aprobación de las PCMAS y el índice académico del estudiante. Ortiz (2005) encontró que el Recinto de Río Piedras y Recinto Universitario de Mayagüez, ubicadas en el primer cuartil con las puntuaciones más altas en las PCMAS, tienen el criterio de admisión de índice académico más alto. Consistentemente, estos dos programas se caracterizan por admitir estudiantes con índices académicos altos y por obtenerlos resultados más altos en las PCMAS.
Torres Nazario (2009) analizó las características de los egresados de los programas de preparación magisterial que pasaron las PCMAS en la Universidad Interamericana en Ponce. Sus hallazgos coinciden con los que informó Ortiz (2005) pues encontró una correlación significativa entre el índice académico como criterio de admisión y los resultados en los PCMAS. En el contexto de estos hallazgos, las universidades asumen una gran responsabilidad cuando admiten estudiantes menos cualificados o con rezagos académicos, pues al admitirlos se comprometen a subsanar cualquier deficiencia. Ese compromiso conlleva prepararlos para que al concluir los estudios de bachillerato, aprueben las PCMAS y sean susceptibles a obtener la licencia magisterial que otorga el Departamento de Educación.
Pese a los resultados de las investigaciones de Ortiz (2005) y Torres Nazario (2009), en Puerto Rico, el perfil académico de los estudiantes que se admiten a los programas de preparación de maestros, refleja índices de admisión más bajos que los que se exigen en otros programas académicos en las universidades. Según Ortiz (2005), los requisitos de admisión en los programas de preparación magisterial de cuatro instituciones de educación superior en Puerto Rico –dos públicas y dos privadas– en su estudio, fueron notablemente distintos. Los índices académicos de admisión requeridos oscilaron entre 2.0 y 2.50. Cuando Ortiz analizó los índices académicos de los solicitantes, descubrió que el más alto fue de 3.61 y el más bajo de 2.0, lo que arrojó diferencias marcadas entre los admitidos.
Según Ortiz (2000), las diferencias en las ejecutorias de los egresados de los distintos programas probablemente no se deben a diferencias en los currículos. La investigadora encontró homogeneidad curricular de los programas de preparación de maestros de las cuatro instituciones de educación superior en Puerto Rico –dos públicas y dos privadasque examinó. Esta homogeneidad se atribuyó a que los currículos responden a los requisitos de licenciamiento docente que establece el Departamento de Educación. Ortiz (2000) señaló que las diferencias en la ejecutoria de los egresados en los PCMAS, son producto de las maneras en que se enseñan los cursos. Es decir, variables de implantación, metodología o estrategias educativas. Sin embargo, esas diferencias pueden estar relacionadas con las deficiencias académicas iniciales de los estudiantes que se admiten con índices académicos bajos; y que no logran subsanar durante los años del bachillerato.
La certificación magisterial Históricamente, en lo relacionado con la formación magisterial, las universidades con programas de educación han respondido a los requisitos de certificación docente que se establece el Departamento de Educación. La naturaleza de los diversos reglamentos de certificación docente que han estado en vigor a través de décadas, oscila desde los más específicos, requiriendo cursos particulares en la preparación magisterial, como los que estaban vigentes en las décadas de los setenta y ochenta; hasta el Reglamento preparado bajo la incumbencia del Secretario Rafael Aragunde, en el año 2008. Éste último establecía que las instituciones universitarias eran responsables de configurar los currículos a la luz de los lineamientos profesionales requeridos; y que certificarían los grados. De esta manera, se evitaba que el Departamento de Educación tuviera que examinar
las transcripciones de crédito curso por curso para determinar el cumplimiento del aspirante para la otorgación de la certificación docente.
El Reglamento propulsado por el Sectretario Aragunde, en el 2008, llegó a estar en vigor brevemente a principios del año 2009, pero no cumplió ni un año, debido a una demanda que incoó exitosamente el Sistema Educativo Ana G Méndez (Sentencia del 30 de octubre de 2009-KLRA-2009-00132). La demanda se basó en una violación procesal que requería llevar el Reglamento a vistas públicas, lo que no ocurrió antes de ponerse en vigor. Al derogarse el Reglamento del 2008, quedó en vigor el Reglamento de Certificación Docente del año 2006. En el 2009-2010, las universidades privadas a través de la Asociación de Colegios y Universidades Privadas (ACUP), con la representación y participación de la Universidad de Puerto Rico, prepararon y sometieron al Departamento de Educación, un proyecto de enmiendas al Reglamento del 2008, que lo mejoraba sustancialmente, incluyendo previsiones para la ruta alterna de certificación docente según lo establece la ley Federal No Child Left Behind (NCLB). Sin embargo, en una muestra más de la ambivalencia en la comunicación y colaboración entre las universidades y el Departamento de Educación en Puerto Rico, a la fecha se desconoce cuál es el paradero del proyecto de enmienda o si hay voluntad o interés en darle curso.
Trabajo colaborativo para mejorar el aprovechamiento El mejoramiento del aprovechamiento escolar de los alumnos, re

quiere, entre otras acciones, hacer un análisis minucioso y honesto de la preparación magisterial en Puerto Rico, por parte de las universidades y en estrecha la colaboración con el Departamento de Educación. Urge además, examinar las lecciones aprendidas por países que lograron mejoramientos significativos en el aprendizaje de los alumnos. Finlandia y el País Vasco, transformaron los sistemas educativos para colocarlos a la altura de los mejores en el mundo, en parte, dando atención esmerada a la selección, preparación y retención de los maestros (Ibarretxe Markuartu, 2011; Gobierno Vasco, Departamento de Educación, Universidades e Investigación, 2007). En Finlandia, el estatus social y el prestigio, los salarios y el reconocimiento que recibe la figura del maestro, son superiores a los del médico. No es de extrañar que la cantidad de solicitantes a las universidades para ser admitidos a programas de preparación magisterial sea tan alta, siendo los programas que admitan únicamente a los mejores candidatos (Webb, Vulliamy, Hämäläinen, Sarja, Kimonen & Nevalainen, 2004). En los países con maestros y maestras más efectivos en términos del aprovechamiento estudiantil, reciben salarios más altos y se valoran más en la sociedad (Goldman, 2011). Sin embargo, en Puerto Rico se ha entronizado una tendencia opuesta, con un declive en la demanda por admisión a los programas de preparación magisterial. El decline va de la mano con la reducción en una disminución en la población de niños y niñas, al envejecimiento de la población y el aumento en la emigración de las familias a los Estados Unidos buscando mejores oportunidades (www. census.gov). Las tendencias decrecientes en la cantidad de población de edades escolares, resultan en una reducción en la cantidad de alumnos en la escuela pública. Esto, a su vez, afecta la necesidad de maestros y maestras, lo que se traduce en una reducción en la demanda, en el reclutamiento y en la retención de maestros, particularmente en el nivel elemental en la escuela pública. El estancamiento en los incentivos económicos de los maestros de la escuela pública, debido a la fragilidad de las finanzas gubernamentales; el deterioro social de la imagen del maestro; la violencia en las escuelas y en las comunidades circundantes; y los conflictos entre los gremios magisteriales y el Departamento de Educación, son variables que podrían incidir en este declive.
Durante los pasados dos años, a partir del año 2009, muchos maestros y maestras en este nivel fueron declarados excedentes; y reubica-
dos forzosamente en otras escuelas y comunidades. La situación escaló tal grado de crisis, que al amparo de la Ley Federal NCLB, el Departamento de Educación asignó recientemente $48 millones de dólares a la Universidad de Puerto Rico para que provea 21 créditos en cursos de contenido en español, matemáticas, física y química para recertificar maestros que deseen optar por nuevas opciones de empleo en áreas de difícil reclutamiento; o que hayan sido declarados excedentes (CRECE 21, 2011). No obstante, los datos que recoge El Perfil de Escuelas públicas y privadas, año escolar 2009-2010 (Disdier Flores y Santiago Marazzi, 2011) indica que a medida que disminuyó la cantidad de estudiantes, de maestros y de escuelas en el sector público, hubo un aumento en esos mismos renglones en las escuelas privadas (Tabla 2., p.10). Estos datos sugieren que las dificultades que enfrena el sistema público de educación están provocando un movimiento de estudiantes y maestros de la escuela pública a las escuelas privadas.
Reflexión final El escenario de la preparación magisterial en Puerto Rico en las instituciones de educación superior es complejo. Ante los retos que le presenta el nuevo siglo y en virtud de la ambivalente relación de colaboración entre estos programas y el Departamento de Educación, el país está perdiendo una oportunidad para que estos dos sectores aúnen ffesfuerzos para mejorar el aprendizaje estudiantil mediante políticas públicas y acciones que vayan dirigidas a solidificar la preparación magisterial. Las políticas públicas que se adoptan sobre licenciamiento, reclutamiento y desarrollo profesional de los maestros y maestras, pueden hacer la diferencia en las cualificaciones y competencias magisteriales; y pueden además estar relacionadas positivamente con el aprovechamiento estudiantil en la sala de clase (Darling-Hammond, 1997). Por lo tanto, en un país como Puerto Rico, en el cual la mayoría de las escuelas públicas están en Plan de Mejoramiento debido a los bajos por cientos de logro estudiantil en las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico, urge establecer una comunicación constante y productiva que garantice el esfuerzo colaborativo entre las universidades y el Departamento de Educación para abordar de manera conjunta, los asuntos relacionados con la formación de maestros que ambos pueden enfrentar exitosamente como un equipo de trabajo. Este es uno de los mayores retos que enfrenta Puerto Rico si aspira a construir un mejor futuro a través de la educación. Las universidades y sus programas de preparación de maestros tienen mucho que aportar.
Referencias
Corrigan, D. (2000). The changing roles of schools and higher education institutions with respect to community-based interagency collaboration and interprofessional partnerships. Peabody Journal of Education, 75(3), 176- 195. Chambers, T.C. (2003). The special role of Higher Education in society: As a public good for the public good. In A. J. Kezar, T. C. Chambers et al (Eds.), Higher education for the public good: Emerging voices from a national movement. Canada: Lavoiser S.A.S. CRECE 21. (2011, 15 de junio). Disponible en http:// www.informa.upr.edu/?p=1714 Darling-Hammond, L. (2000a, May). How teacher education matters. The Journal of Teacher Education, 51(3), 166-173. Doi: 10.1177/0022487100051003002 Darling-Hammond, L. (2000b). Teacher quality and student achievement: A review of state policy evidence. Educational Policy Analysis Archives, 8(1). Darling-Hammond, L. (1997). Doing what matters most: Investing in quality teaching. NY: Commission on Teaching and America’s Future. Sistema Educativo Ana G Méndez (Sentencia del 30 de octubre de 2009-KLRA-2009-00132). Escotet, M.A. (2002, diciembre). Desafío de la educación superior en el siglo de la incertidumbre. Disponible en http://www.miguelangelescotet.com/docs/escotetdesafios.pdf Everton, C., Hawley, W. & Zlotnik, M. (1985). Making a difference in education quality through teacher education. Journal of Teacher Education, 36(3), 2-12. Gobierno Vasco, Departamento de Educación, Universidades e Investigación, 2007). Líneas prioritarias de innovación educativa 2007- 2010. Goe, L. (2007). The link between teacher quality and student learning: A research synthesis. Available at http://www.tqsource.org/publications/LinkBetweenTQandStudentOutcome. pdf Goldman, J, (2011, March, 18).U.S. need to improve teacher’s status. NY: McGraw Hill. Available at http://www.mcgraw-hillresearchfoundation.org Harold, W. (2000). How teaching matters: Bringing the classroom back into discussion of teacher quality. ERIC document ED 447128. Ibarretxe Markuartu, J.J. (2011, mayo). Formación y empleo. Ponencia plenaria presentada en la 2nda Cumbre para el Alineamiento de la Educación de la Educación y la Fuerza Laboral. Senado de Puerto Rico. Disdier Flores, O.M. y Marazzi Santiago, M. (2011,10 de septiembre). Perfil de escuelas públicas y privadas, año escolar 2009-2010. Hato Rey, PR: Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Dispo0nible en http://www.estadisticas.gobierno.pr Ortiz, Ma. De los A. (2005, 29 de junio). Informe final presentado al Consejo de Educación Superior de Puerto Rico sobre indicadores de calidad en los programas de preparación de maestros en cuatro IES en Puerto Rico. San Juan, PR: Consejo de Educación Superior. Torres Nazario, M. (2009, June). Characteristics of the graduates of Interamerican University of Puerto Rico, Ponce Campus Teacher Education Program who passed the Teacher Certification Test: A research study. Revista de Investigación, 1(2), 4-15. Wilson, S. M., Floden, R.E. & Ferrini-Mundy, J. (2001). Teacher preparation research: Current knowledge, gaps, and recommendations. Center for the Study of Teaching and Policy. Executive Summary. Wilson, S. M., Floden, R.E. & Ferrini-Mundy, J. (2002). Teacher preparation research: An insider view from the outside. Journal of Teacher Education, 53(3), 190-204. Webb, R. Vulliamy, G., Hämälew äinen Sarja, A. Kimonen, E, & Nevalainen S.R. (2004, February). A omparative analysis of primary teacher professionalism in England and Finland. Comparative Education, 40(1). www.census.gov