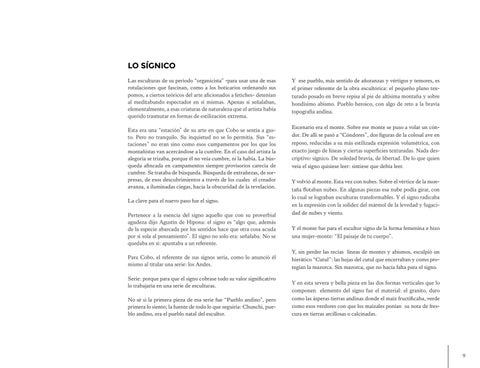LO SÍGNICO Las esculturas de su período “organicista” -para usar una de esas rotulaciones que fascinan, como a los boticarios ordenando sus pomos, a ciertos teóricos del arte aficionados a fetiches- detenían al meditabundo espectador en sí mismas. Apenas si señalaban, elementalmente, a esas criaturas de naturaleza que el artista había querido trasmutar en formas de estilización extrema. Esta era una “estación” de su arte en que Cobo se sentía a gusto. Pero no tranquilo. Su inquietud no se lo permitía. Sus “estaciones” no eran sino como esos campamentos por los que los montañistas van acercándose a la cumbre. En el caso del artista la alegoría se trizaba, porque él no veía cumbre, ni la había. La búsqueda afincada en campamentos siempre provisorios carecía de cumbre. Se trataba de búsqueda. Búsqueda de extrañezas, de sorpresas, de esos descubrimientos a través de los cuales el creador avanza, a iluminadas ciegas, hacia la obscuridad de la revelación. La clave para el nuevo paso fue el signo. Pertenece a la esencia del signo aquello que con su proverbial agudeza dijo Agustín de Hipona: el signo es “algo que, además de la especie abarcada por los sentidos hace que otra cosa acuda por sí sola al pensamiento”. El signo no solo era: señalaba. No se quedaba en sí: apuntaba a un referente. Para Cobo, el referente de sus signos sería, como lo anunció él mismo al titular una serie: los Andes. Serie: porque para que el signo cobrase todo su valor significativo lo trabajaría en una serie de esculturas. No sé si la primera pieza de esa serie fue “Pueblo andino”, pero primera lo siento; la fuente de todo lo que seguiría: Chunchi, pueblo andino, era el pueblo natal del escultor.
Y ese pueblo, más sentido de añoranzas y vértigos y temores, es el primer referente de la obra escultórica: el pequeño plano texturado posado en breve repisa al pie de altísima montaña y sobre hondísimo abismo. Pueblo heroico, con algo de reto a la bravía topografía andina. Escenario era el monte. Sobre ese monte se puso a volar un cóndor. De allí se pasó a “Cóndores”, dos figuras de la colosal ave en reposo, reducidas a su más estilizada expresión volumétrica, con exacto juego de líneas y ciertas superficies texturadas. Nada descriptivo: sígnico. De soledad bravía, de libertad. De lo que quien veía el signo quisiese leer: sintiese que debía leer. Y volvió al monte. Esta vez con nubes. Sobre el vértice de la montaña flotaban nubes. En algunas piezas esa nube podía girar, con lo cual se lograban esculturas transformables. Y el signo radicaba en la expresión con la solidez del mármol de la levedad y fugacidad de nubes y viento. Y el monte fue para el escultor signo de la forma femenina e hizo una mujer-monte: “El paisaje de tu cuerpo”. Y, sin perder las recias líneas de montes y abismos, esculpió un hierático “Cutul”: las hojas del cutul que encerraban y como protegían la mazorca. Sin mazorca, que no hacía falta para el signo. Y en esta severa y bella pieza en las dos formas verticales que lo componen elemento del signo fue el material: el granito, duro como las ásperas tierras andinas donde el maíz fructificaba, verde como esos verdores con que los maizales ponían su nota de frescura en tierras arcillosas o calcinadas.
9