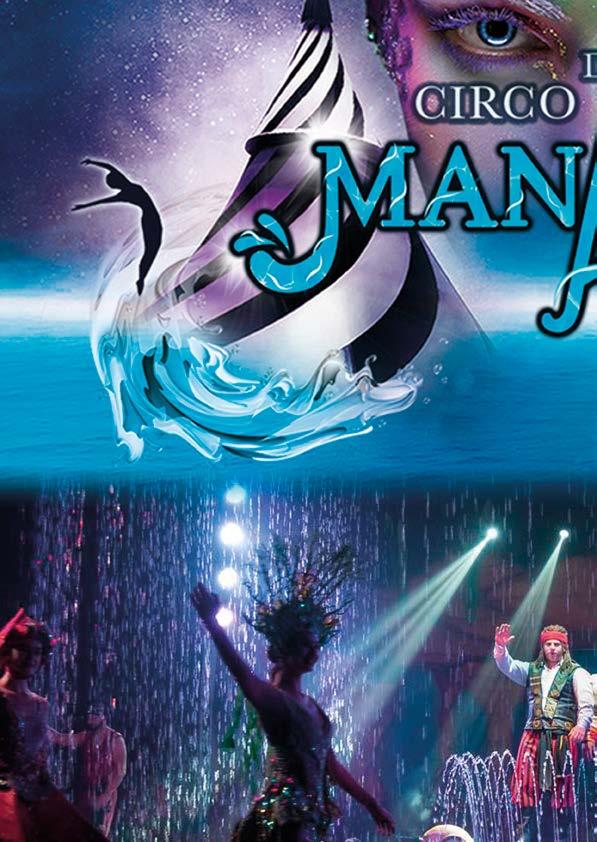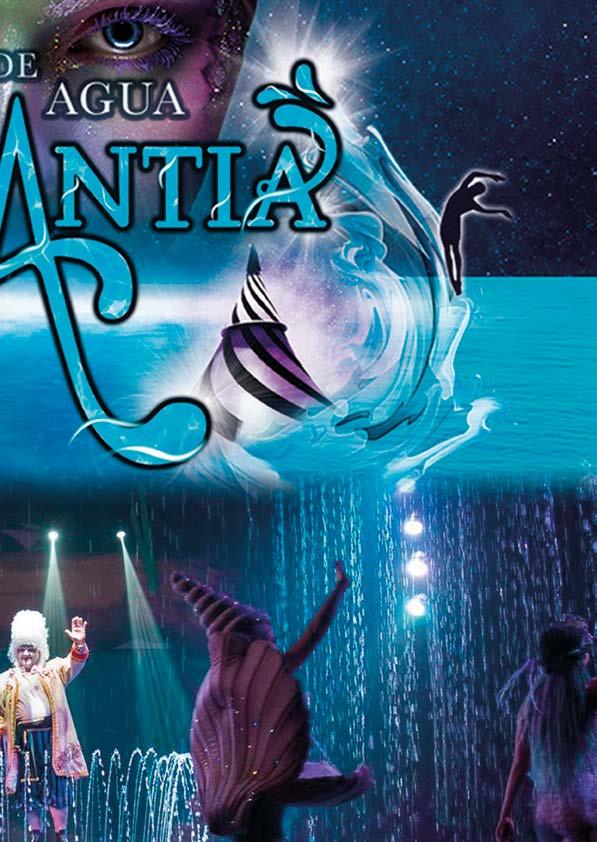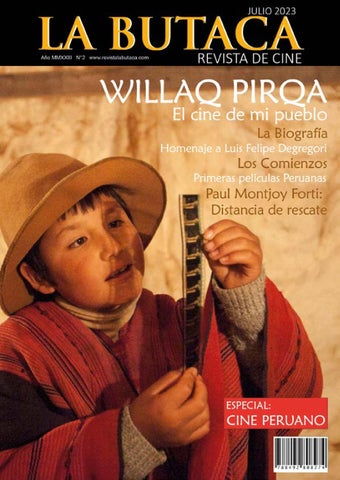6 minute read
CINE PERUANO DESENTRALIZADO EN EL BICENTENARIO
Las investigadoras Cynthia Vich y Sarah Barrow, asentadas en Estados Unidos y Reino Unido respectivamente, han sumado esfuerzos para editar Cine peruano de inicios del siglo XXI. Dinamismo e incertidumbre (Fondo Editorial Universidad de Lima, 2021).
Dividido en dos grandes partes, el libro explora el dentro (y fuera) de las dinámicas del mercado, así como el cine regional de bajo presupuesto y el cine del circuito global de festivales a través de un total de dieciséis artículos a cargo de estudiosos como Ricardo Bedoya, Karen Bernedo, Emilio Bustamante, Alexandra Hibbett, María Eugenia Ulfe o Javier Protzel, quienes abordan la filmografía de directores como Lorena Best Urday, Joel Calero, Diana Castro, Óscar Catacora, Álvaro Delgado-Aparicio, Mélinton Eusebio, Omar Forero, Héctor Gálvez, Claudia Llosa, Palito Ortega Matute,
Advertisement
Frank Pérez-Garland o Eduardo Quispe Alarcón.
“Dado que queremos destacar que el crecimiento de la producción cinematográfica peruana en las dos primeras décadas del siglo XXI está estrechamente ligado a las transformaciones ocurridas en el Perú a partir de su integración al neoliberalismo, lo que ha guiado nuestras decisiones para la categorización de las películas analizadas en este libro ha sido el vínculo entre las obras cinematográficas y sus públicos, y las dinámicas del mercado. En consecuencia, hacemos una primera distinción entre aquellas películas que en sus distintos aspectos se han instalado en la esfera mercantil, funcionando como productos ‘comerciales’ o ‘artísticos’, y otras que más bien se presentan como disociadas del mercado”, señalan Vich y Barrow en su introducción.
Los articulistas desarrollan sus análisis valiéndose de diversos conceptos teóricos como los de la banalidad del mal de Hannah Arendt, producción de bienes culturales de Pierre Bordieu, vida precaria de Judith Butler, indigenismo de Antonio Cornejo Polar, transtextualidad de Gerard Genette, memoria de Elizabeth Jelin, fotografía de Susan Sontag o valor estético de Jacques Rancière. En suma, una guía útil y atractiva. En este Bicentenario, analizamos el crecimiento del cine peruano descentralizado y las diferencias de su pleno desarrollo a nivel nacional. Cineastas y directores de festivales conversan con RPP Noticias desde sus experiencias. En el Bicentenario en el Perú hay que observar el desarrollo de las artes a lo largo de la historia, sin embargo, no se puede dejar de hablar la cultura sin abordar las diferencias de desarrollo, atención y exhibición enmarcadas –en su mayoría–por la centralización. El cine peruano pertenece a una de esas ramas, aunque su esfuerzo por llegar cada vez más lejos hoy es alimentado por el creciente interés de su público principal: los peruanos que buscan ver un país diverso reflejado en la pantalla grande. Según relata Ricardo Bedoya en la revista nacional “Libros y artes”, edición del 2016, el cine llegó a nuestro país el sábado 2 de enero de 1897, fecha de la que data la primera función pública proyectada en Lima, durante el gobierno de Nicolás de Piérola. Los ciudadanos que presenciaron esas imágenes en movimiento fueron sobrevivientes de la Guerra del Pacífico, época en la que se sufrió la mayor crisis en la historia desde la independencia en 1821.

En 1913, específicamente el 14 de abril, se estrenó la primera película peruana de ficción titulada “Negocio al agua”. Se trataba de una comedia dividida en cinco partes, dirigida por Jorge Goitizolo y gares del distrito de Barranco, donde se situaba la alta sociedad en ese entonces. El periodista y escritor Federico Blume y Corbacho estuvo detrás de la narrativa argumental.
Armando Robles Godoy, Francisco Lombardi, Augusto Tamayo San Román, el grupo Chaski, Alberto Durant, Federico García Hurtado, Nora de Izcue, Felipe Degregori, Danny Gavidia y muchos más cineastas iniciaron sus labores en el siglo XX, periodo de tiempo en el que el cine peruano fundamenta sus comienzos para dar origen a una industria que tendría un crecimiento lento hasta la actualidad, ya sea con más o menos alcance frente la posibilidad de acceso tecnológico, la educación superior y la presencia del Estado peruano.
¿Cómo se expandió la maravilla fílmica por el resto del Perú? La geografía peruana (una filmación que incluía a Camino de La Oroya y Chanchamayo) se proyec- tienen registros exactos del momento en que el cine llegan a todas las regiones del país, solo de algunas, y muchas de estas las más importantes exponentes dentro del cine regional. Por ejemplo, en Iquitos se realiza por primera vez una función en la Casa de Fierro en 1900.
Emilio Bustamante, crítico de cine y guionista de la Universidad de Lima, señala en su libro “Las miradas múltiples: El cine regional peruano. Tomo I” que desde 1996, mismo año en que se filmó el largometraje “Lagrimas de fuego”, se ha desarrollado de forma continua el cine regional en el Perú, logrando así sobrepasar un número de 150 largometrajes hasta el 2017. En los últimos cuatro años, logra superar esta cifra con el lanzamiento de nuevos títulos a nivel nacional.
El escritor peruano describe dos distinciones en la rama del séptimo arte desarrollada fuera de Lima y Callao: el pri-
Kong y melodramas de la India, que obtiene una exhibición comercial (multicines) e itinerante iniciada en las capitales de cada región; y el segundo, con un corte de autor y más moderno que llega a provincias a través de salas municipales, comunales, escuelas, al aire libre, etc. Es decir, fuera de la capital, podemos visualizar un desarrollo audiovisual con diferentes expresiones narrativas y de formato en Ayacucho, Puno, Junín y Cajamarca –en estas zonas mayormente con el auge del género del horror– y también en Áncash, Arequipa, Apurímac, Cusco, Huancavelica, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Pasco, Piura, San Martín, Tacna y Ucayali. Tres cineastas contemporáneos del Perú Para esta nota especial del Bicentenario, RPP Noticias se comunicó con tres cineastas de diferentes lugares del país: Carlos Marín Tello (Pucallpa), Melina León (Lima) y Henry Vallejo (Puno).
Con películas estrenadas en los últimos años, esta selección de directores permite conocer de cerca las diferencias y características en común para la realización de proyectos cinematográficos en el Perú en la era moderna.
Marín Tello, cineasta y docente amazónico, estrenó su primer largometraje “Mapacho”, en el 2019, después de dirigir algunos cortometrajes antes como “Shicsirabo” y “Yacuruna”, también desarrollados en la selva. “El cine amazónico es un cine que está en crecimiento, poco a poco se está empezando a ver títulos de cortometrajes y películas que están teniendo presencia en festivales”, asegura mediante una conversación telefónica con este medio. Desde Lima y Nueva York, encontramos a Melina León, directora de “Canción sin nombre”, película peruana estrenada en la Quincena de realizadores del Festival de Cannes en el 2019. Aunque su estreno en salas de cine se vio impedido por la pandemia de COVID-19, logró ser adquirida por Netflix, plataforma digital que ha permitido su difusión en nuestro país y más allá de nuestras fronteras.

¿Cómo reacciona al éxito como directora peruana? Niega que haya sido una total sorpresa, porque se atrevió a salir del país y estudiar en EE.UU., específicamente en una ciudad donde están surgiendo cineastas de mucho éxito, aquellos con los que compartió clases: “Tampoco es que diga que ha ocurrido un milagro, lo busqué y trabajé mucho para que la película llegue a ser tan conocida, pero nada te lo garantiza. […] Lo de Cannes ha abierto muchísimas puertas”.
“Recién estamos mirando los 80 en esta película, pero cuánta ilusión me haría que un cineasta o yo misma que sepa mirar el cambio de toda esta Lima producto del neoliberalismo y todas sus ex- presiones culturales que sobreviven y se transforman, estos colores que responden a la Lima gris y la vuelven multicolor, solo ese detalle me parece tan fantástico”, agrega sobre las historias podrían contarse a futuro sobre la Lima actual. Henry Vallejo, director de “Manco Cápac” (ganadora del premio a Mejor largometraje de Apreci en el 2021), es uno de los actuales exponentes del cine en Puno. Se inició con el género de terror detrás de una cámara, algo que él y sus colegas consideraron “comercial y tal vez más barato de realizar” en sus comienzos. Su segunda película, centrada en la vida de un joven que llega a la ciudad puneña y busca oportunidades de trabajo, le valió una gran exposición desde su lanzamiento en el Festival de Cine de Lima.
“La temática en el cine es importante, cómo encontrar los temas en los cuales basarnos para escribir guiones y luego producirlos en películas”, señala el director y aplaude la divulgación de la tecnología, aunque esta no acorta el proceso llevarlo a cabo. “Hoy en día con la tecnología digital no es que sea mucho más fácil, se hace un poco más barato hacer películas, pero la dificultad, los tiempos y todo lo que hay que pasar para producirla es lo mismo”.
“Mapacho”, “Canción sin nombre” y “Manco Cápac” fueron filmadas en ciudades distintas, por lo tanto, ofrecen esas miradas que se unen y distancian en base a la percepción del cineasta, diversidad de personajes, contextos históricos, cultura, entre otros aspectos. Además, detrás de la grabación de cada una, también se suscita un antecedente que involucra el desarrollo del cine en cada lugar de nuestro país.