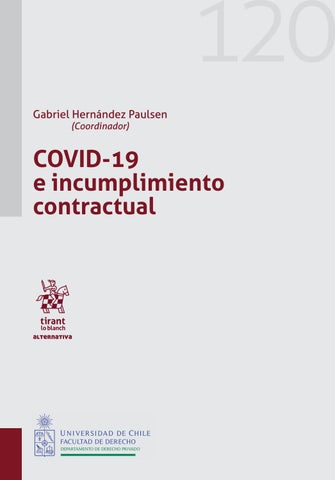24 minute read
1. COVID-19 E INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
Gabriel Hernández Paulsen1
1. Preliminar
Una de las preguntas planteadas desde el derecho de los contratos frente al Covid-19 es si la pandemia y, sobre todo, sus consecuencias pueden considerarse excusas legítimas para incumplirlos (hayan sido celebrados por personas naturales o jurídicas), principalmente tratándose de deudores vulnerables en términos económicos.
Ejemplos destacados de contratos en relación con los cuales se ha formulado la señalada pregunta son los de promesa, de compraventa, de arrendamiento, de crédito, de mutuo hipotecario, de construcción, de concesión, de trabajo y de servicios, en general (v. gr., de suministro, de educación, de transporte, de hotelería, de turismo, de entretención y domiciliarios básicos, como los de agua, electricidad, gas y telecomunicaciones).
Para responder la pregunta de si el Covid-19 y, sobre todo, sus consecuencias deberían considerarse circunstancias constitutivas de excusas legítimas para incumplir contratos, deben tenerse en cuenta numerosos factores, así como diversas instituciones, figuras o teorías.
Teniendo a la vista dichos factores, en algunos casos el incumplimiento de un contrato no estaría justificado por el Covid-19 y/o sus consecuencias, y, en otros, sí, de manera que la respuesta al interrogante planteado no puede ser abstracta o genérica, sino que elaborarse “caso a caso”.
1 Abogado. Profesor y Director del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Chile. Doctor en Derecho Privado por la Universidad Autónoma de Barcelona. Correo electrónico: ghernan@derecho.uchile.cl.
14
2. Factores a considerar
Gabriel Hernández Paulsen
Ante todo, al efecto de responder el señalado interrogante, debe tenerse en consideración el principio pacta sum servanda o de la fuerza obligatoria de los contratos, consagrado en el artículo 1545 del Código Civil, y en cuya virtud aquellos deben cumplirse en conformidad a lo acordado, admitiéndose solo por excepción que no se satisfagan en manera alguna las obligaciones que engendran o se acepte su cumplimiento tardío. Adicionalmente, deben tenerse en cuenta principios como el de la buena fe (recogido en el artículo 1546 del Código Civil) y el de la solidaridad o de colaboración entre los contratantes.
Luego, respecto de la pregunta formulada, cabe distinguir entre la pandemia misma y sus consecuencias, siendo estas las más relevantes.
Entre las consecuencias de la pandemia del Covid-19 se cuentan las limitaciones a la libertad de movimiento impuestas por la autoridad producto de la emergencia sanitaria y el estado de catástrofe instaurados en Chile, como son el cierre de fronteras, el “toque de queda”, las declaraciones de cuarentena, los cordones y las aduanas sanitarias, la prohibición de apertura de establecimientos no esenciales y el impedimento para celebrar reuniones que superen determinado número de asistentes.
Enseguida, entre las consecuencias de la pandemia del Covid-19 se cuentan los efectos económicos padecidos por miles o millones de deudores, sobre todo vulnerables —sean personas naturales o jurídicas—, que no han podido cumplir sus compromisos contractuales, por ejemplo, tratándose de las primeras, por haber sido despedidas de sus empleos o ver rebajadas sus remuneraciones, y, tratándose de las segundas, por enfrentar la insolvencia o la disminución sustancial de sus utilidades.
Así, en algunas ocasiones, el evento respecto del cual tendrá que evaluarse si opera como justificación del incumplimiento contractual es la pandemia misma; en otras, serán sus consecuencias; y, en un tercer tipo de supuesto, una y otras.
15
Enseguida, respecto de la pregunta de si el Covid-19 y, princi1. Covid-19 e incumplimiento contractual palmente, sus consecuencias deberían ser aceptadas como excusas legítimas para incumplir contratos, cabe tener en consideración si el celebrado está regido o no por una legislación protectora de una de las partes. Así, no es lo mismo que el contrato sea de carácter comercial o internacional, en que la normativa pertinente no contempla como regla general la salvaguarda de los intereses de una de las partes; a que esté gobernado por una preceptiva tutelar de los intereses del contratante débil, como la legislación que protege a los trabajadores y la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores (nº 19.496), que se basan, respectivamente, en los principios pro operario y pro consumidor. Ante lo cual cabe tener en cuenta, adicionalmente, que el artículo Noveno, número 2, de la Ley nº 20.416 hace aplicables a las micro y pequeñas empresas abundantes preceptos de la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores.
A su turno, respecto de la pregunta de si el Covid-19 y, sobre todo, sus consecuencias deberían ser aceptadas como excusas legítimas para incumplir contratos, hay que considerar que deben conciliarse diferentes intereses, porque, mientras se busca salvaguardar los de una parte necesitada de protección, se pueden dañar los de la otra, que también la requiere. Por ejemplo, en el actual escenario, podría postularse que un arrendatario vulnerable no pague la renta, pero puede suceder que también el arrendador tenga tal condición, porque vive de ella; o que ciertos consumidores no paguen lo adeudado, pudiendo acontecer que el acreedor sea una micro empresa que arriesga caer en insolvencia.
Luego, enfrente de la pregunta consistente en si el Covid-19 y, destacadamente, sus consecuencias deberían ser aceptadas como excusas legítimas para incumplir contratos, cabe tener en cuenta el factor temporal. En efecto, no es lo mismo que el contrato se haya celebrado antes de la pandemia y sus consecuencias, o en una época en que su intensidad no era significativa; a que se haya concluido en un momento en que había adoptado un nivel mediano o elevado de severidad, pudiendo concurrir mayores argu-
16
mentos en pro de la exoneración de responsabilidad en el primer Gabriel Hernández Paulsentipo de supuesto.
A su vez, las razones para responder si el Covid-19 y, sobre todo, sus consecuencias deberían ser aceptadas como excusas legítimas para incumplir contratos, van en la línea de determinar si en los correspondientes supuestos concurren o no los requisitos de instituciones como el caso fortuito, la ausencia de culpa, la teoría de la imprevisión o la doctrina de la frustración del fin del negocio o de la desaparición de su causa.
En cualquier caso, ante los numerosos incumplimientos contractuales acaecidos últimamente, los elementos a tener en cuenta respecto del Covid-19 y, principalmente, sus consecuencias son, en general, su previsibilidad o imprevisibilidad, por una parte, y su resistibilidad o irrestibilidad, por la otra.
De concluirse que concurren los requisitos de configuración de instituciones como el caso fortuito, la ausencia de culpa, la teoría de la imprevisión o la doctrina de la frustración del fin del negocio o de la desaparición de su causa, la extinción de obligaciones contractuales o la aceptación de su postergación estaría justificada en el Covid-19 y, destacadamente, en sus consecuencias. Esto, en aplicación de la ley que recoja dichas instituciones —en algunos países— o de la interpretación que efectúen los tribunales —en otros—. Al revés, de no reunirse los requisitos de instituciones como las mencionadas, el incumplimiento de un contrato no estaría justificado en el Covid-19 y, principalmente, en sus consecuencias.
En todo caso, al efecto de evitar o morigerar el surgimiento de una litigiosidad procesal excesiva en el porvenir, lo ideal es que las partes busquen soluciones extrajudiciales ante los incumplimientos que son atribuidos al Covid-19 y/o sus consecuencias, principalmente teniendo a la vista los principios de la buena fe y de la solidaridad o de la colaboración entre contratantes, que incluso podrían conducir a la configuración de un deber de renegociar los términos de la convención. Así, podrían pactar, tratándose de un arrendamiento, prórrogas para el pago de rentas; respecto de
17
la organización de un evento no realizado, devoluciones, bonos o 1. Covid-19 e incumplimiento contractual reprogramaciones; o, en relación con la contratación de pasajes aéreos, la restitución de lo pagado, bonos o la recalendarización de vuelos.
3. Caso fortuito
Respecto del caso fortuito, que el artículo 45 del Código Civil asimila a la fuerza mayor, cabe tener en cuenta que la norma lo define como “el imprevisto a que no es posible resistir”, siendo su efecto la extinción de las respectivas obligaciones y la exoneración de responsabilidad (salvo pacto en contrario o que sobrevenga durante la mora del deudor), en aplicación de los artículos 1547, inciso segundo, y 1558, inciso segundo, del mencionado Código, así como del Título XIX de su Libro IV, ya que “a lo imposible nadie está obligado”.
Hipótesis de caso fortuito o fuerza mayor son, ante todo y en general, diversos acontecimientos de la naturaleza, como un terremoto, una avenida, un rayo y, precisamente, una epidemia. Se trata de ejemplos que mencionan los artículos 45, 788 y 934 del Código Civil.
Por otro lado, las expresiones caso fortuito y fuerza mayor pueden referirse a actuaciones de terceros, como las de personas por las cuales el deudor no responde y los actos de autoridad (en virtud del citado artículo 45 del Código Civil), por ejemplo, las medidas de restricción de la libertad de movimiento que se han adoptado para enfrentar la pandemia del Covid-19.
Según adelantara, la respuesta a la pregunta relativa a si el Covid-19 y, principalmente, sus consecuencias constituyen caso fortuito, supone tener en cuenta varios factores. La consideración de estos factores implica que, en algunos supuestos, el deudor podrá alegar con alta probabilidad de éxito el caso fortuito y, en otros no, o al menos, no claramente. Es decir, para enfrentar los incumplimientos contractuales derivados de la pandemia del Covid-19
18
y, destacadamente, de sus consecuencias, cabe insistir en que se Gabriel Hernández Paulsen debe hacer un análisis “caso a caso”, sin que procedan exámenes abstractos o genéricos.
Ente los indicados factores, el decisivo es el de los requisitos del caso fortuito que, a tenor del artículo 45 del Código Civil, son la imprevisibilidad y la irresistibilidad, y, en virtud del artículo 1547, inciso segundo, de dicho cuerpo normativo, la exterioridad del evento. Estos requisitos debe acreditarlos el deudor (en aplicación de los artículos 1547, inciso tercero, 1674, inciso primero, y 1698 del Código Civil), pudiendo valerse al efecto de cualquier medio de prueba directo, sin perjuicio de la eventual procedencia de presunciones.
El requisito de la imprevisibilidad implica que, para que haya caso fortuito, debe concluirse que, al contratar, para un deudor medio, puesto en las circunstancias del incumplidor, no era probable, atendido el grado de diligencia que debía observar o el nivel de culpa de que debía responder, que el evento que le impidió cumplir acontecería, lo cual significa que, en términos temporales, o no había ocurrido o lo había hecho de manera completamente excepcional. Así, como suele señalarse, un sismo de magnitud intensa en Chile puede considerarse previsible —al ser probable por ocurrir con cierta frecuencia—; pero no uno de intensidad extrema, al no acontecer regularmente. Ejemplos de esta última clase serían un sismo como el terremoto de Valdivia de 1960, que solo ocurre cada varias décadas; y, precisamente, pandemias como la del Covid-19, que solo tienen lugar cada cien años o más, teniendo en cuenta su contagiosidad, su letalidad y que no hay vacuna contra el virus. Por su parte, en principio, también las consecuencias de la señalada pandemia (medidas de la autoridad y efectos económicos) podrían considerarse imprevisibles.
Sin perjuicio de lo señalado, respecto de la pandemia del Covid-19 y, principalmente, de sus consecuencias, la apuntada conclusión preliminar en algunos casos resultará confirmada y, en otros, no, lo cual, en definitiva, dependerá, destacadamente, del momento de celebración del contrato. Así, cabe reiterar que no
19
es lo mismo que el contrato se haya celebrado antes de la pande1. Covid-19 e incumplimiento contractual mia y sus consecuencias, o en un momento en que su intensidad no era significativa; a que se haya concluido en un periodo en que había adquirido un grado mediano o elevado de severidad. Esto quiere decir que, en algunos supuestos, el deudor podrá alegar con elevadas probabilidades de éxito la imprevisibilidad y, en otros no, o, al menos, no categóricamente.
Enseguida, la irresistibilidad implica que el acontecimiento de que se trata —el Covid-19 y/o sus consecuencias— debe ser imposible de evitar, cuestión que debe evaluarse en relación con el momento de su ocurrencia.
El requisito de la irresistibilidad parece ser el más problemático en orden a la determinación de si un suceso puede catalogarse como caso fortuito o no al haber sido interpretado en el sentido de que la imposibilidad de evitar el acontecimiento de que se trata y/o sus consecuencias debe ser absoluta. Esta exigencia se fundaría, aparte de en el artículo 45 del Código Civil, en el artículo 534 del Código de Procedimiento Civil (referido a la ejecución de una obra). Así, si bien el Covid-19 podría considerarse irresistible, existe un amplio espectro de casos en que un acreedor podría esgrimir que su deudor tenía la posibilidad, aunque fuera mínima, de resistir las consecuencias generadas por la enfermedad, y cumplir el contrato. Tratándose de tales consecuencias, esto podría ser así sobre todo respecto de contratos celebrados con posterioridad a que el Covid-19 fuese considerado pandemia por la OMS o de que la situación sanitaria en Chile alcanzara un determinado grado de severidad, al haber conciencia de los efectos que podrían producirse y poder el respectivo deudor anticipar la adopción de determinadas medidas al efecto de cumplir sus compromisos.
Luego, que el evento sea exterior significa que es un acontecimiento externo al deudor, por ejemplo, un suceso de la naturaleza, como el Covid-19; la conducta de un tercero, v. gr., la dictación de medidas por la autoridad para enfrentar la pandemia; o la producción de los catastróficos efectos económicos que estamos padeciendo.
20
Por otra parte, frecuentemente se señala que, atendida la reGabriel Hernández Paulsen gulación específica del caso fortuito en el Código Civil (Título XIX del Libro IV), solo se justifica el incumplimiento de las obligaciones de dar un cuerpo cierto, por ejemplo, la del vendedor de entregar al comprador un vehículo con determinada patente. Se trata de un aserto que —sumado a lo dispuesto por el artículo 1510 del Código Civil— ha llevado a descartar que el caso fortuito pueda aplicarse para avalar el incumplimiento de obligaciones de género, como la de entregar mercaderías no especificadas y, destacadamente, la obligación de pagar dinero.
La señalada idea constituye otro problema de la configuración del caso fortuito hoy, ya que buena parte de las obligaciones incumplidas producto del Covid-19 y, sobre todo, de sus consecuencias son de dinero, por ejemplo, tratándose de deudores vulnerables, como ciertas personas naturales y micro o pequeñas empresas. Así, v. gr., la obligación de pagar el canon en el contrato de arrendamiento; la mensualidad en los servicios básicos; y las cuotas en los créditos de consumo y los mutuos hipotecarios.
Adicionalmente, con base en las normas del Código Civil sobre la “Pérdida de la cosa que se debe” (Título XIX del Libro IV), se ha dicho que el caso fortuito solamente se aplica ante incumplimientos definitivos totales, lo que involucra que, en los supuestos en que se presenta, las respectivas obligaciones se extinguen y se produce la exoneración de responsabilidad del deudor. Esta interpretación impediría que el caso fortuito se aplique a incumplimientos parciales y/o temporales, es decir, que el deudor pueda satisfacer en parte sus obligaciones o postergar su cumplimiento en el evento de ocurrir un imprevisto imposible de resistir.
Las señaladas ideas han conducido a que haya primado, sobre todo en la jurisprudencia, una interpretación del caso fortuito acusadamente restrictiva. No obstante, parece posible morigerar el rigor con el que el caso fortuito ha sido interpretado tradicionalmente, sobre todo considerando la inédita situación que atravesamos producto de la pandemia del Covid-19 y efectos.
21
Así y según concluye cierta doctrina, pese a que el Código Civil 1. Covid-19 e incumplimiento contractual regula el caso fortuito solo a propósito de la obligación de dar una especie (Título XIX del Libro IV), también podría justificar el incumplimiento de obligaciones de hacer (con base, destacadamente, en el artículo 534 del Código de Procedimiento Civil), como la que emana del contrato de promesa (celebrar el contrato definitivo) y las nacidas de contratos de servicios o de construcción, por ejemplo, para una micro o pequeña empresa. En estos casos, entonces, la pandemia del Covid-19 y, destacadamente, sus consecuencias podrían justificar, de considerarse caso fortuito, el incumplimiento de las obligaciones.
A su turno, pese a que el Código Civil regula el caso fortuito solo a propósito de la obligación de dar una especie, tratándose del incumplimiento definitivo y total, podría operar como eximente de responsabilidad igualmente respecto de incumplimientos parciales y/o temporales, en aplicación de ciertas normas de dicho Código, a partir de las cuales se podrían construir reglas generales. Así, el caso fortuito podría operar en relación con incumplimientos parciales, en aplicación de los artículos 1490 y 1580 del Código Civil, por lo que el deudor podría cumplir en parte cuando una fuerza mayor le impidió hacerlo íntegra o perfectamente. A su turno, el caso fortuito podría operar respecto de incumplimientos temporales, en aplicación del artículo 1675 del Código Civil, por lo que el deudor podría satisfacer sus obligaciones con posterioridad a la exigibilidad de ellas. Así, por ejemplo, tratándose de una pequeña o micro empresa que celebró un contrato como vendedora o prestadora de un servicio, y solo pudo cumplir parte de su obligación, v. gr., porque lo comprometido o los insumos para concretar la prestación no estaban disponibles en el momento de la exigibilidad, podría aceptarse que la satisficiera cuando haya suficiente mercadería. Asimismo, cuando el deudor no haya podido cumplir sus obligaciones por estar en cuarentena, o estarlo su contraparte, podría admitirse que las satisfaga cuando se supere la situación que atravesamos o, al menos, disminuya su intensidad.
22
De acuerdo con lo señalado, los problemas que presenta el caso Gabriel Hernández Paulsen fortuito ante el Covid-19 y, principalmente, ante sus efectos se refieren, sobre todo, al requisito de que la imposibilidad debe ser absoluta y a que no puede operar respecto de obligaciones de dinero.
En cuanto a que la imposibilidad debe ser absoluta, resulta plausible plantear que este requisito debe evaluarse a la luz del grado de culpa de que responde el deudor, que, ya que la mayor parte de los contratos conflictivos son onerosos, es, por lo general, la leve, lo cual implica que el deudor debe observar una diligencia media, en aplicación de los artículos 1547, inciso primero, y 44 del Código Civil. A esta conclusión se puede arribar con base en el inciso tercero del primer artículo mencionado, en la relación de los artículos 1670 y 1672 del señalado cuerpo normativo y en lo prescrito por el artículo 1678 del mismo (en sentido contrario).
Conforme a lo apuntado, si, para cumplir sus obligaciones, un deudor debería haber desplegado una diligencia superior a la exigible, producto del Covid-19 y/o sus consecuencias, quedaría exonerado de responsabilidad, por ejemplo, ante la postergación de la satisfacción de sus obligaciones, por no haber culpa en su incumplimiento, ya que el acontecimiento que lo generó era imprevisible para él al contratar, en atención a la diligencia que le era demandable o al grado de culpa de que debía responder. Esta conclusión implicaría hacer aplicable la figura de la ausencia de culpa, en relación con la cual incluso podría decirse que en verdad constituye, respecto del deudor, un caso fortuito, por ser el suceso que la configura imprevisible e irresistible, considerando la diligencia que debía observar o el grado de culpa de que debía responder.
Enseguida, en cuanto a que el caso fortuito no opera respecto de obligaciones de dinero, cabe tener en cuenta que, pese a que el Código Civil solo lo reguló específicamente a propósito de las obligaciones de dar un cuerpo cierto (Título XIX del Libro IV), ya se ha dicho que puede operar respecto de otras obligaciones, como las de hacer, surgiendo la pregunta relativa a si podría extenderse esta conclusión —en casos excepcionales— a las obliga-
23
ciones de dinero, tratándose de acontecimientos inéditos, como 1. Covid-19 e incumplimiento contractual la pandemia del Covid-19 y sus consecuencias, que, por lo demás, afectan a toda la población. Adicionalmente, cabe considerar que las normas introductorias del Código Civil relativas al caso fortuito lo tratan en general y no en particular respecto de cierto tipo de obligaciones. Así, el artículo 45 de dicho Código lo define en términos globales, sin aludir a una clase de obligación en específico, mientras que el artículo 1547, inciso segundo, del mismo cuerpo legal señala que el caso fortuito da lugar a una exoneración de responsabilidad, sin que tampoco precise el tipo de obligación en relación con el cual puede operar tal exoneración.
4. Teorías de la imprevisión y de la frustración del fin del contrato
Si se optara por una interpretación extremadamente restrictiva del caso fortuito (como han hecho tradicionalmente los tribunales), cabe considerar que existen otras instituciones o figuras que podrían aplicarse para resolver los problemas generados por los incumplimientos contractuales que son atribuidos al Covid-19 y, sobre todo, a sus consecuencias, en aras de que determinados deudores, principalmente vulnerables —sean personas naturales o jurídicas— queden exonerados de responsabilidad por el cumplimiento tardío de sus obligaciones o, en supuestos extremos, se produzca la terminación del contrato.
Entre las señaladas instituciones o figuras destaca la teoría de la imprevisión, aplicable cuando, en virtud de un imprevisto ajeno a la voluntad del deudor, le resulta excesivamente más oneroso cumplir un contrato conmutativo de ejecución postergada, admitiéndose, a consecuencia de ello, su modificación (por ejemplo, que se acepte un ajuste de precio o la satisfacción de obligaciones después de su exigibilidad, como en los contratos de arrendamiento y de mutuo) e incluso, en supuestos extremos, la terminación de la convención (v. gr., tratándose de contratos de construcción o de suministro).
24
La teoría de la imprevisión no está regulada en general en ChiGabriel Hernández Paulsen le, contrariamente a lo que ocurre en otras legislaciones, en que se ha reglamentado directamente, o en que se consagran instituciones afines, como sucede en Alemania, Argentina, Francia, Holanda e Italia. Esto, sin perjuicio de que, en nuestro medio, la teoría de la imprevisión se contemplaría para supuestos excepcionales, por ejemplo, tratándose de los contratos de confección de una obra material, de comodato, de depósito, de fianza (artículos 2003.2ª, 2180, 2227 y 2348.3ª del Código Civil, respectivamente) y de concesión de obra pública (artículo 19 del DFL del Ministerio de Obras Públicas nº 164).
A lo anterior cabe añadir que algunos fallos han aplicado la teoría de la imprevisión o han dejado abierta la posibilidad de aplicarla, por ejemplo, de la Corte Suprema (sentencia de 20 de marzo de 2020), de la Corte de Apelaciones de Santiago (sentencias de 14 de noviembre de 2006 y de 22 de septiembre de 2011), de la Corte de Apelaciones de San Miguel (sentencia de 17 de enero de 2011) y de tribunales arbitrales (v. gr., los pronunciados en los casos “Empresa Eléctrica Guacolda S.A. con Empresa Minera Mantos Blancos S.A.” —de 25 de abril de 2007—, y “Gas Atacama Generación S.A. con Empresa Eléctrica de Antofagasta S.A. y otros” —de 24 de enero de 2008—).
A mayor abundamiento, a lo largo de la historia se han presentado varios proyectos de ley para recepcionar en Chile la teoría de la imprevisión (también recientemente —Boletines 13.474-07 y 13.348-07—), contando alguno incluso con la opinión favorable de la Corte Suprema (Boletín 11.204-07).
La gran diferencia entre la institución del caso fortuito y la teoría de la imprevisión radicaría en que, para que se configure el primero, debe concurrir una imposibilidad absoluta, en circunstancias de que la indicada teoría no la requiere al estar referida a supuestos en que el deudor puede cumplir, si bien en virtud de un esfuerzo exorbitante. A su turno, la concurrencia de los requisitos de la teoría de la imprevisión podría avalar el incumplimiento de obligaciones de dinero. Así, con base en la mencionada teo-
25
ría, se podría justificar, excepcionalmente, cuando no concurran 1. Covid-19 e incumplimiento contractual los requisitos del caso fortuito, aceptar el cumplimiento tardío de obligaciones y, en el extremo, la terminación del contrato, con la consiguiente exoneración de responsabilidad del deudor.
Entre los diversos fundamentos esgrimidos para sustentar la aplicabilidad de la teoría de la imprevisión en nuestro país sobresale el principio de la buena fe (consagrado en el artículo 1546 del Código Civil), principalmente enfocado a la luz de su función integradora. En virtud de tal principio, en multitud de casos, no resultaría coherente exigir al deudor el cumplimiento de sus obligaciones como fueron pactadas si le resulta excesivamente más oneroso satisfacerlas, lo cual tiene sobre todo sentido tratándose de la ocurrencia de acontecimientos inéditos, como la pandemia del Covid-19 y, en particular, sus consecuencias, principalmente respecto de deudores vulnerables. Así, el principio de la buena fe podría justificar, en sentido extrajudicial, el deber de renegociar las condiciones pactadas y, en términos judiciales, por ejemplo, que los tribunales acepten un ajuste de precio, el cumplimiento tardío de obligaciones contractuales o, en el extremo, la terminación del negocio, y exoneren de responsabilidad al deudor. Adicionalmente, la aplicabilidad de la teoría de imprevisión podría justificarse en el principio de la equidad, en la justicia conmutativa, en la improcedencia de responsabilidad civil ante imprevistos o en una interpretación por analogía de las normas que recogen dicha teoría.
Con base en lo indicado, la teoría de la imprevisión, de no reunirse los requisitos del caso fortuito, podría justificar, de modo excepcional, parte de los incumplimientos contractuales producidos por la pandemia del Covid-19 y, destacadamente, por sus consecuencias, lo que tiene sobre todo sentido tratándose de deudores vulnerables, sean personas naturales o jurídicas.
En vinculación con lo señalado, cabe tener en cuenta que, en numerosos casos, exigir a determinados deudores, principalmente vulnerables, un esfuerzo para cumplir que se aleje significativamente del que les era demandable al contratar, podría producir
26
una fractura en la economía del negocio, un desajuste en su equiGabriel Hernández Paulsen librio, la frustración de su fin o la desaparición sobreviniente de la causa que justificó su celebración (asumiendo que esta sería el propósito económico-social perseguido por el contrato), que condujera a la terminación de la convención, lo que tiene sentido, destacadamente, tratándose de contratos bilaterales, atendida la interdependencia de las obligaciones que los caracteriza.
En relación con las ideas expuestas, cabe tener en cuenta que en otros ordenamientos, como el español, pese a presentarse los mismos problemas que en Chile produce la institución de la fuerza mayor, se ha aplicado, excepcionalmente, para solucionar casos en que el cumplimiento de un contrato se ha tornado excesivamente oneroso (por ejemplo, luego de la crisis financiera de 2008), la cláusula rebus sic stantibus, que permite la revisión o terminación de un contrato cuando acontece un cambio significativo de las circunstancias existentes al celebrarse —no asumido como riesgo previsible por las partes— que destruye la conmutatividad del vínculo.
5. El papel del legislador
Con independencia de que en el futuro los tribunales pudieran dar lugar a interpretaciones que condujeran a flexibilizar la configuración del caso fortuito o a dar cabida a doctrinas como la de la ausencia de culpa, de la imprevisión o de la frustración del fin del negocio o de la desaparición de su causa, ante el riesgo de que opten por una interpretación extremadamente restrictiva, parece ineludible que el legislador dicte normas en orden a enfrentar los incumplimientos contractuales derivados de la pandemia del Covid-19 y sus consecuencias, principalmente tratándose de deudores vulnerables, sean personas naturales o jurídicas.
Varios países han dictado leyes para justificar parte de los incumplimientos contractuales provocados por el Covid-19 y sus consecuencias, por ejemplo, Alemania, Argentina, Colombia, España, Francia e Italia. Este tipo de legislación —excepcional y
27
transitoria— va en la línea, principalmente, de fomentar la rene1. Covid-19 e incumplimiento contractual gociación de los términos del contrato, de autorizar la postergación del cumplimiento de obligaciones, de impedir la suspensión de servicios domiciliarios básicos por no pago y de establecer subsidios adecuados, sobre todo para beneficiar a partes vulnerables. Contratos destacados respecto de los que se han dictado esta clase de normas en otras latitudes son los de consumo, de arrendamiento, de crédito, de mutuo hipotecario y de trabajo.
Dichas normativas de urgencia también deberían dictarse en Chile. De momento, aparte de las normativas que han establecido ciertos subsidios, en orden a afrontar los incumplimientos contractuales provocados por la pandemia del Covid-19 y sus efectos contamos con una preceptiva en materia de contrato de trabajo (que ha sido objeto de diversas críticas) y con otra que, respecto de clientes vulnerables, impide el corte de servicios domiciliarios básicos por no pago y permite prorratear las deudas contraídas durante cierto periodo. También existen propuestas legislativas para la postergación del pago de cuotas de contratos de mutuo y para subvencionar a arrendatarios vulnerables.
Por último, y para afrontar los problemas que nuevos acontecimientos como pandemias similares a la que atravesamos, producirán en el porvenir en la esfera de los contratos, a mediano plazo, deberían dictarse leyes que adecúen la regulación del caso fortuito, quizá morigerando sus requisitos, ampliando el ámbito de obligaciones respecto de las que se aplica o permitiendo expresamente que opere en relación con incumplimientos parciales y/o temporales. Asimismo, deberían dictarse leyes que regulen de manera categórica y apropiada figuras como la ausencia de culpa, la teoría de la imprevisión y la doctrina de la frustración del fin del negocio o de la desaparición de su causa, al efecto de evitar la incertidumbre, sobre todo en torno a la aplicación por los tribunales de principios como el de la buena fe.