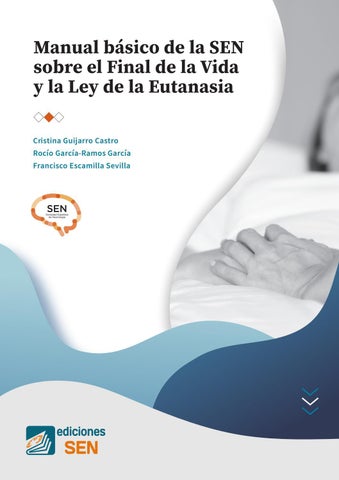19 minute read
PROCESO DE LA COMUNICACIÓN EN NEUROLOGÍA
Capítulo 10
Proceso de la comunicación en Neurología
Patricia Gómez Iglesias Servicio de Neurología, Hospital Universitario Clínico San Carlos, Madrid.
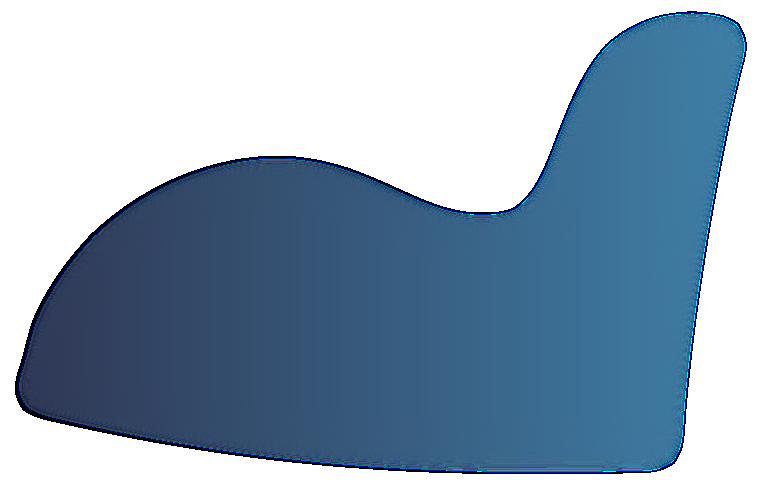
Introducción
Informar que los cuidados paliativos (CP) no tienen cómo objetivo el fin de la vida sino una mejora en la calidad de la misma, facilitará el acceso a los mismos y la comunicación entre el equipo médico y el paciente y/o familiares.
Los CP en el ámbito de la neurología abarcan un amplio espectro de enfermedades. Desde enfermedades neurodegenerativas con curso crónico y progresivo, como las demencias, parkinsonismos o enfermedades neuromusculares como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), a entidades con una patocronia aguda como una hemorragia intraparenquimatosa masiva. Independientemente de su curso evolutivo, ambas comparten la ausencia de tratamiento curativo y un pronóstico ominoso, lo que las hace subsidiarias desde el diagnóstico de CP. Con una población cada vez más envejecida, una elevada prevalencia de patologías neurodegenerativas, sumado a la escasez de especialistas en CP y a la ausencia de la especialidad de neuropaliativos, el neurólogo será una parte muy importante en la responsabilidad de ofrecer los CP. Es por ello que conocer y potenciar las capacidades comunicativas en este ámbito se considera primordial1 .
El abordaje de los CP puede generar confusión, tanto en los pacientes como en sus familiares, por el desconocimiento del término “cuidados paliativos”, con una connotación social a menudo negativa, asociada a ausencia de tratamiento y muerte. Sin embargo, los programas de CP consiguen una mejora en la calidad de vida y en la satisfacción con la relación médico-paciente2 .
¿Qué es la comunicación? Elementos del proceso de la comunicación
La comunicación es un proceso complejo compuesto por un entramado de elementos que, con un buen engranaje, que sea adecuada. Elementos de la comunicación:
X El emisor (neurólogo):Ha de tener la capacidad, conocimiento y formación para transmitir diagnósticos y pronósticos. Es muy importante que tenga un conocimiento adecuado sobre la enfermedad de la que va a transmitir la información. Con frecuencia el neurólogo se enfrenta a la necesidad de dar malas noticias, sin embargo, la formación sobre cómo debe abordarse este tipo de comunicación es escasa3. Los neurólogos son conscientes de su escasa formación, limitaciones y miedos personales a la hora de transmitir malas noticias. El principal factor limitante que describen es la falsa creencia de que la comunicación sobre el final de la vida genera disconfort y estrés en los pacientes y sus familiares. Aunque esta reacción está presente, la evidencia clínica actual confirma que la comunicación y planificación avanzada de los cuidados se ha asociado a mayor calidad
de vida, un empleo más racional de los cuidados cercanos a la muerte, un mayor aprovechamiento de los recursos disponibles, una mayor satisfacción familiar y una reducción de los costes globales4 .
X El receptor (paciente y familia). Cuando la información llega al receptor, genera un impacto que el emisor ha de conocer. El espectro de reacciones más frecuentes y las fases del receptor tras una mala noticia son:
y La negación: el receptor niega la enfermedad como reacción de defensa. y El enfado o ira: una vez que la enfermedad es evidente, el receptor no puede negar la enfermedad y comienzan a surgir expresiones como: “¿Por qué a mí? ¡No es justo!” “No me merezco esto”. y La negociación: el receptor intenta llegar a comprender su nueva realidad. y La depresión o tristeza. y La aceptación: la enfermedad se acepta como parte de la vida.
No existen tiempos estipulados para cara etapa, no siguen un orden, pudiendo pasar de la etapa de aceptación a la depresión y viceversa, ni siempre se han de pasar todas las etapas, existiendo gran variabilidad interpersonal. El emisor ha de comprender y adecuar el mensaje a cada una de las etapas. Sin embargo, aunque existen pautas y recomendaciones generales de comunicación, deberemos personalizar la relación médico-paciente y hacer cada acto de comunicación único.
X El mensaje ha de permitir trasmitir información, sentimientos, pensamientos o ideas. La percepción de una noticia como “mala noticia”es un concepto subjetivo que dependerá del receptor más que del mensaje, entendiéndose de una manera objetiva una “mala noticia” como aquella cuyo contenido modifica las expectativas del receptor.
X El código. El lenguaje ha de ser adecuado tanto en su forma como en su contenido, adaptando la forma al nivel cultural y capacidad de comprensión del receptor.
X El canal, verbal y no verbal. Se ha de tener en cuenta:
y La posición general adoptada: de pie o sentado. Estar sentado relaja al binomio paciente-familiar, y con este gesto se transmite la sensación de que no se tiene prisa, favoreciendo un ambiente de interés y respeto.
y La posición de las manos: nunca cruzadas ni en los bolsillos, no hay que rascarse la cabeza, son preferibles las palmas abiertas o mano sobre mano en posición de escucha.
y Lugar: se debe evitar comunicar en un pasillo siendo preferible una habitación privada. Si la comunicación se produce en un box de Urgencias o Cuidados Intensivos, echaremos las cortinas o cerraremos la puerta. Esto dará cierta sensación de privacidad.
y Contacto visual y físico: dependiente del receptor.
y Expresión facial: evitar mostrar signos de impaciencia como resoplidos, inquietud con taconeo o movimientos muy frecuentes.
y Otros: postura y porte, proximidad y orientación, apariencia y aspecto físico.
X El ruido: se debe evitar cualquier elemento que interfiera en los elementos de la comunicación, por ejemplo, la entrada inesperada de un compañero o una llamada5 .
Proceso de comunicación en cuidados paliativos
Informar al paciente y/o familiares sobre la historia de la enfermedad y el pronóstico esperable, en términos de probabilidades, les permite planificar los cuidados con autonomía y acorde a su voluntad y principios. Los objetivos de la relación médico-paciente son: informar del pronóstico, exponer las necesidades que surgirán en el curso de la enfermedad, informar de los recursos disponibles (planificación anticipada de los cuidados, registro de la últimas voluntades, eutanasia, etc.), conocer las preferencias de tratamiento en los diferentes escenarios y comprender los miedos, objetivos y deseos del paciente y/o familiares implicados en el proceso de toma de decisiones6 .
La comunicación no sólo abarca los aspectos biomédicos, sino también aspectos psicosociales y existenciales. El médico clásicamente ha sido formado en la idea de tener herramientas para mejorar el pronóstico, y los pacientes en el concepto de la existencia de un tratamiento curativo. El cambio de contexto hacia la aceptación e inevitabilidad de la muerte genera emociones negativas en ambos grupos, por ello la formación en habilidades comunicativas es fundamental.
El primer contacto con el paciente y/o familiares no sólo ha de servir para establecer un diagnóstico y explicar las diferentes opciones terapéuticas, sino que ha de considerarse como un momento especial, ya que es en el que se establece el inicio de la relación médico-paciente. Basándonos en esta, el médico debe conocer la planificación del paciente y confirmarla periódicamente, ya que las decisiones son dinámicas, incluyendo el derecho a cambiar de opinión en cualquier momento en el transcurso de su enfermedad6 .
En un estudio cualitativo objetivaron que las conversaciones sobre CP se inician cuando hay una situación que requiere de una decisión terapéutica, como por ejemplo la realización de una traqueostomía o gastrostosmía7. Decisiones de este tipo deberían de haber sido consensuada con el paciente y/o los familiares desde la etapa diagnóstica y no ser un evento agudo el que marque la decisión, ya que impedirá una reflexión adecuada. Para evitar estas situaciones, son fundamentales los
Tabla 1. Triggers que desencadenan la comunicación sobre cuidados paliativos.
Adaptado de Chang RS et al8 . 1. DISFAGIA 7.SÍNTOMASCOMPLEJOS:
2. PRIMER EPISODIO DE NEUMONÍA ASPIRATIVA *DOLOR
3. DETERIORO FUNCIONAL MARCADO *ESPASTICIDAD
4. INFECCIONES RECURRENTES *ALTERACIONES CONDUCTUALES
5. PÉRDIDA DE PESO *ÁMBITO PSICOSOCIAL
6. PROGRESIÓN DE DETERIORO COGNITIVO *ÁMBITO ESPIRITUAL
“triggers” o banderas rojas: aquellos síntomas que nos alertan de que próximamente se requerirá un nuevo tratamiento (nutrición enteral por disfagia en la ELA p.e). En cada patología se identifican unos “triggers” o indicadores específicos.
De un modo general el Sistema Nacional de Salud de Reino Unido propuso en 2010 siete ítems que actúan como “triggers” en las enfermedades neurológicas y que son aplicables a todas ellas8 (Tabla 1).
La comunicación con el paciente y su familia también ha de incluir todos los aspectos sociales, permitiendo planificar el futuro. Algunos ejemplos son: la conducción, el uso de armas, la práctica de deportes, el uso de maquinaria peligrosa, el manejo del dinero y aficiones previas que puedan suponer un riesgo para el paciente o la sociedad. También saber abordar síntomas complejos como la hipersexualidad o la agresividad forma parte del papel comunicador del médico. Un papel activo con preguntas directas en estos aspectos facilitará la comunicación.
Se ha de dejar por escrito en la historia clínica toda la información relevante para que todo el equipo médico del paciente conozca sus necesidades y deseos en cada momento. De este modo se intenta evitar la pérdida de información necesaria y la sensación de falta de comunicación entre los miembros del equipo médico.
El cuidador también es una pieza clave en el desarrollo de los CP. El bienestar del cuidador influirá en la calidad de vida del propio paciente, por lo que interesarse por sus necesidades, opiniones y decisiones generará un impacto positivo en ellos.
Técnicas de comunicación de malas noticias
El curso insidioso y variable de los procesos neurológicos, y la ausencia de guías, protocolos y herramientas pronósticas de precisión, dificultan a los neurólogos la comunicación en CP9. No obstante, sí existen protocolos y guías sobre la comunicación de malas noticias que hay que conocer. El protocolo SPIKES (acrónimo con los pasos a seguir), creado en 1992 por Buckman10, es el más empleado con el objetivo de orientar a los profesionales de la salud en la comunicación de malas noticias. Se compone de seis etapas:
S: Setting up - Preparación de la entrevista. Se recomienda preparar aquello que vamos a comunicar y saber cómo responder a la reacción emocional del paciente. Como mensajeros es importante mantener la perspectiva de que la información le ayudará a planificar su futuro. La preparación de la entrevista conlleva intentar mantener privacidad, permitir el acompañamiento por familiares si así lo desea, e intentar que todos estén sentados y tranquilos.
P: Assessing the patient's perception - Percepción del paciente. Hay que tener presente siempre el siguiente axioma “antes de informar, pregunta”. Es importante saber qué es lo que conoce el paciente del proceso actual de su enfermedad y de lo que su diagnóstico implica. Para ello, se debe explorar, preferiblemente con preguntas abiertas: qué es lo que sabe sobre la información a comunicar, cuán receptivo está a la misma y cuánto desea conocer.
I: Obtaining the patient's invitation - “Invitación” del paciente. ¿Qué quiere saber? En ocasiones es el paciente el que realiza preguntas acerca de su enfermedad y demanda toda la información posible; por el contrario, en otras ocasiones, no desea recibir más información o prefiere que se informe a un familiar. Se recomienda ofrecer más detalles en una nueva consulta, la posibilidad de que sus familiares sean informados y mostrar una predisposición a resolver todas las dudas que vayan surgiendo.
K: Giving knowledge and information to the patient - La información. Si el paciente da permiso para continuar con la información, lo ideal sería iniciar con el llamado “warning shot” en la cultura anglosajona, una advertencia sobre lo que se va a abordar: “Tengo malas noticias para usted” “Me temo que su evolución no es la que esperábamos”, dejando un tiempo para la recepción de las malas noticias. El lenguaje ha de ser empático y sencillo, adaptado al nivel cultural, asegurando en todo momento la compresión de la información. Un lenguaje sencillo no garantiza la comprensión. Para evitar este riesgo es recomendable comprobar el grado de comprensión con nuevas preguntas o pedirle que sea explicado con sus propias palabras lo entendido. Explorar la interpretación que ha hecho el paciente de la información también es importante para evitar expectativas irreales de la enfermedad o el tratamiento y la omisión de detalles esenciales. Nunca se ha de quitar la esperanza, manteniendo un marco pronóstico realista. Para el “National Comprehensive Cancer Centre Network (NCCN)”, “esperanza” en el contexto de una enfermedad in-
Tabla 2. Técnicas de comunicación: Preguntas y respuestas.
Adaptado de Back et al17 . RESPUESTAS EMPÁTICAS PREGUNTAS EXPLORATORIAS
“Entiendo lo preocupado que está/s” “¿Qué quiere decir con eso?”
“Sé que no esperaba/s esta noticia” “Cuénteme más acerca de ello”
“Entiendo que no son buenas noticias para ti/usted” “¿Me podría detallar lo que quiere decir?”
“Lo siento por tener que informarle de estas noticias” “¿Ha dicho que le asusta?”
“Para mí también resulta difícil” “¿Qué es lo que más le preocupa?”
“Yo también esperada unos resultados diferentes” “Ha comentado que estaba preocupado por sus hijos, ¿qué le preocupa concretamente?” RESPUESTAS DE VALIDACIÓN
“Comprendo que te sientas así”
“En tu situación, cualquiera hubiese tenido la misma reacción”
“Lo que estás pensando es totalmente comprensible y lícito”
“Sí, lo que ha comprendido de las pruebas realizadas, es lo correcto”
“Parece que has pensando las cosas muy bien”
“Otro paciente tiene una experiencia similar”
curable es establecer objetivos realistas como no sentirse solo o aliviar el dolor. El debate honesto, empático y sincero con el paciente se ha asociado a permanencia de esperanza a pesar de las malas noticias y mal pronóstico11 .
E: Addressing the patient's emotions with empathic responses - Respuesta empática. Al recibir una mala noticia las emociones son muy heterogéneas. Independientemente de la emoción, siempre que no sea violencia contra el mensajero, se debe responder con una respuesta empática constituida por: observar la emoción, nombrarla, identificar su razón, el tiempo para expresarla y validar la emoción del paciente. Si una emoción no es reconocida, será difícil continuar la conversación. Cuando la persona está en silencio y no sabemos cómo se siente se recomienda hacer una pregunta exploratoria con preguntas abiertas: “¿cómo se siente?” “¿le preocupa algo?”. Se recomienda combinar las diferentes técnicas: preguntas exploratorias, respuestas empíricas y respuestas de validación para generar una respuesta empática que permita validar la emoción (Tabla 2)12 .
S: Strategy and summary - Resumen y planificación. Es habitual que tras la comunicación del diagnóstico surjan preguntas acerca de cuál es su esperanza de vida y en qué condiciones llegará al final de la vida, dando pie a informar sobre las diferentes etapas de la enfermedad. La información facilitada permitirá el conocimiento necesario para que se lleve a cabo una reflexión que capacite la toma de decisiones y planificación de los CP. Dado que, tras el diagnóstico es posible que se sientan sobrepasados por las malas noticias, es recomendable realizar una nueva citación en un plazo de tiempo razonable, que permita la reflexión y que surjan dudas, y a la vez que el paciente no tenga la sensación de haber sido abandonado tras el diagnóstico. No se ha establecido un tiempo preciso, pues dependerá de cada relación médico-paciente y de los pactos que establezcan entre ellos. En las sucesivas consultas, se informará de la evolución de la enfermedad y ante la aparición de nuevos síntomas se evaluarán de nuevo las posibilidades terapéuticas y el pronóstico. Se recomienda informar sobre las diferentes alternativas terapéuticas en cada potencial escenario: establecer planes alternativos, por si de un tratamiento o prueba no se obtiene el resultado esperado, es una estrategia de seguridad que ayudará a consolidar la confianza en la relación médico-paciente.
En las enfermedades neurodegenerativas es probable que el paciente presente su capacidad de cognición preservada en los estadios más iniciales. Esto supone una ventaja para todos los agentes implicados (paciente, familiares y equipo médico), ya que permite la autonomía del paciente y participación activa en la planificación anticipada de los cuidados para cuando su enfermedad esté más avanzada. En las primeras etapas de algunas enfermedades se debería informar acerca de los registros de voluntades anticipadas o instrucciones previas (IP).
Posibles escenarios
Como se ha referido, en procesos crónicos el paciente puede participar en las decisiones que se tomarán en etapas avanzadas. En enfermedades graves de instauración aguda (ictus, TCE, etc.), que afectan a la capacidad de comunicación o al nivel de consciencia, el desarrollo de la relación médico-paciente y la información transmitida a los familiares ha de desarrollarse de modo similar, gestionando los tiempos para permitir un periodo de reflexión razonable sobre cada decisión. Si bien, en el contexto agudo, tanto el paciente como los familiares carecen de la preparación psicológica y el tiempo de reflexión para la planificación de CP que tienen aquellos con enfermedades crónicas. En estas situaciones la comunicación ha de ir dirigida en primera instancia al diagnóstico y al pronóstico13 .
Tanto en la comunicación sobre CP en enfermedades neurológicas agudas como en las crónicas, es recomendable informar al paciente y familiares sobre los diferentes escenarios que pueden surgir mostrando el mejor, el peor y el escenario más probable a lo largo de la enfermedad, de modo que puedan conocer reflexionar sobre la actitud terapéutica a seguir en cada uno de esos momentos.
Comunicación acerca de instrucciones previas y eutanasia
La comunicación acerca del documento de IP también ha de establecerse en el momento en el que el paciente tiene la capacidad de obrar y manifestar su voluntad libremente. No todos conocen la existencia y modo de acceso a este documento, por lo que informar sobre ello promueve la autonomía desde un modelo deliberativo.
En este documento de IP se abordan situaciones genéricas del final de la vida como la aplicación de técnicas de soporte vital o el deseo de recibir medicamentos o tratamientos complementarios. Aunque de modo genérico cubren los aspectos más relevantes, no parece lo suficientemente preciso como para que el paciente sea capaz de tomar una decisión autónoma sin conocer todos los escenarios posibles relacionados con su enfermedad. Por tanto, de manera ideal debe informarse del curso de la enfermedad, de los tratamientos posibles en cada etapa y de las diferentes situaciones según la opción elegida, para que la autonomía de paciente sea completa al realizar las IP14 .
En cuanto a la eutanasia y el suicidio asistido también se ha de informar de la prestación en aquellos países en lo que se haya legalizado su uso. El momento de informar sobre ello no está determinado y dependerá de cada individuo15 .
Telemedicina en cuidados paliativos
El inicio de la pandemia por COVID-19 ha cambiado el canal de comunicación entre el equipo médico, pacientes y familiares, dando paso a la telemedicina. El empleo de sistemas como la telefonía móvil y las videollamadas han sido el principal canal de comunicación durante los primeros tiempos de la pandemia. La sobrecarga de los equipos médicos ha limitado el tiempo establecido por paciente, y lo inesperado de la pandemia puso de manifiesto la falta de formación y experiencia de los profesionales en telemedicina. En esta forma de comunicación el lenguaje no verbal desaparece, y los protocolos establecidos que orientaban al equipo médico en el abordaje de la comunicación de malas noticias, como el SPIKES, inicialmente no estaban adaptados a esta situación. Con posterioridad, se publicaron distintas adaptaciones para dar malas noticias mediante telemedicina, según el protocolo SPIKES y de la Sociedad Americana de Oncología Clínica16 . Algunos de los aspectos más destacables de estos son17:
A) Llamar por su nombre tanto al paciente como al familiar mejoran la comunicación.
B) Crear un ambiente agradable, evitando interrupciones, con un lenguaje sencillo.
C) Crear espacios y silencios para que el paciente pueda expresar sus dudas y emociones.
D) Resumir el contenido de la llamada, preferiblemente en el orden en que ha sido expresado y corroborar que se han comprendido las ideas expresadas.
E) Informar de que la llamada va a finalizar y dejar que sea el paciente quién la finalice, y si es posible, fijar la fecha de la próxima llamada y el profesional que va a realizarla.
Conclusión
La comunicación es una herramienta esencial en la aplicación de los CP y debería estar incluida en los programas formativos también en Neurología. Para que el paciente pueda ejercer en toda su dimensión el derecho de autonomía es precisa una adecuada y completa información en cada momento evolutivo, y se le debe ofrecer un Plan de Cuidados del Final de la Vida relacionado con su enfermedad que incluyan las opciones de CP, la posibilidad de realizar IP e incluso información acerca de la prestación de eutanasia y/o suicidio asistido.
Bibliografía
1. Boersma I, Miyasaki J, Kutner J, Kluger B. Palliative care and neurology: time for a paradigm shift. Neurology 2014; 83(6): 561-7. doi: 10.1212/WNL.0000000000000674. Epub 2014 Jul 2. PMID: 24991027; PMCID: PMC4142002. 2. Robinson MT, Holloway RG. Palliative care in neurology. Mayo Clin Proc 2017; 92(10): 15921601. doi: 10.1016/j.mayocp.2017.08.003. PMID: 28982489. 3. Solari A, Giordano A, Sastre-Garriga J, et al. EAN Guideline on Palliative Care of People with Severe, Progressive Multiple Sclerosis. J Palliat Med 2020; 23(11): 1426-1443. 4. Oliver DJ, Borasio GD, Caraceni A, et al. A consensus review on the development of palliative care for patients with chronic and progressive neurological disease. Eur J Neurol 2016; 23(1): 30-8. doi: 10.1111/ene.12889. Epub 2015 Oct 1. PMID: 26423203. 5. García Díaz F. Comunicando malas noticias en Medicina: recomendaciones para hacer de la necesidad virtud [Breaking bad news in medicine: strategies that turn necessity into a virtue]. Med Intensiva 2006; 30(9): 452-9. Spanish. doi: 10.1016/s0210-5691(06)74569-7.
PMID: 17194403.
6. Brighton LJ, Bristowe K. Communication in palliative care: talking about the end of life, before the end of life. Postgrad Med J 2016; 92(1090): 466-70. doi: 10.1136/ postgradmedj-2015-133368. Epub 2016 May 6. PMID: 27153866.
7. Zehm A, Hazeltine AM, Greer JA, et al. Neurology clinicians’ views on palliative care communication: “How do you frame this?”. Neurol Clin Pract 2020; 10(6): 527-534. doi: 10.1212/CPJ.0000000000000794. PMID: 33520415; PMCID: PMC7837442. 8. Chang RS, Poon WS. “Triggers” for referral to neurology palliative care service. Ann
Palliat Med 2018; 7(3): 289-295. doi: 10.21037/apm.2017.08.02. Epub 2017 Aug 31. PMID: 29156897.
9. Kluger BM, Persenaire MJ, Holden SK, et al. Implementation issues relevant to outpatient neurology palliative care. Ann Palliat Med 2018; 7(3): 339-348. doi: 10.21037/ apm.2017.10.06. Epub 2017 Nov 29. PMID: 29307208 10. Buckman R. Communication skills in palliative care: a practical guide. Neurol Clin 2001;19(4): 989-1004. doi: 10.1016/s0733-8619(05)70057-8. PMID: 11854110. 11. Brizzi K, Creutzfeldt CJ. Neuropalliative Care: A Practical Guide for the Neurologist. Semin
Neurol 2018; 38(5): 569-575. doi: 10.1055/s-0038-1668074. Epub 2018 Oct 15. PMID: 30321896; PMCID: PMC6792392 12. Back AL, Arnold RM, Baile WF, Tulsky JA, Fryer-Edwards K. Approaching difficult communication tasks in oncology. CA Cancer J Clin 2005; 55(3): 164-77. doi: 10.3322/ canjclin.55.3.164. PMID: 15890639. 13. Sizoo EM, Grisold W, Taphoorn MJ. Neurologic aspects of palliative care: the end of life setting. Handb Clin Neurol 2014; 121: 1219-25. doi: 10.1016/B978-0-7020-4088-7.00081-X.
PMID: 2436541
14. Bernacki RE, Block SD, for the American Colleague of Physicians High Value
Care Task Force. Communication about serious illness care goals. A review and synthesis of best practices. JAMA Intern Med 2014; 174(12): 1994-2003. doi:10.1001/ jamainternmed.2014.5271 15. Schuurmans J, Bouwmeester R, Crombach L, et al. Euthanasia requests in dementia cases; what are experiences and needs of Dutch physicians? A qualitative interview study.
BMC Med Ethics 2019; 20(1): 66. doi: 10.1186/s12910-019-0401-y. PMID: 31585541; PMCID:
PMC6778363.
16. Rubinstein SM, Steinharter JA, Warner J, Rini BI, Peters S, Choueiri TK. The COVID-19 and Cancer Consortium: a collaborative effort to understand the effects of COVID-19 on patients with cancer. Cancer Cell 2020; 37(6): 738-741. doi: 10.1016/j.ccell.2020.04.018.
Epub 2020 Apr 29. PMID: 32454025; PMCID: PMC7188629. 17. Wolf I, Waissengrin B, Pelles S. Breaking bad news via telemedicine: a new challenge at times of an epidemic. Oncologist 2020; 25(6): e879-e880. doi: 10.1634/ theoncologist.2020-0284. Epub 2020 Apr 28. PMID: 32304624; PMCID: PMC7288637.