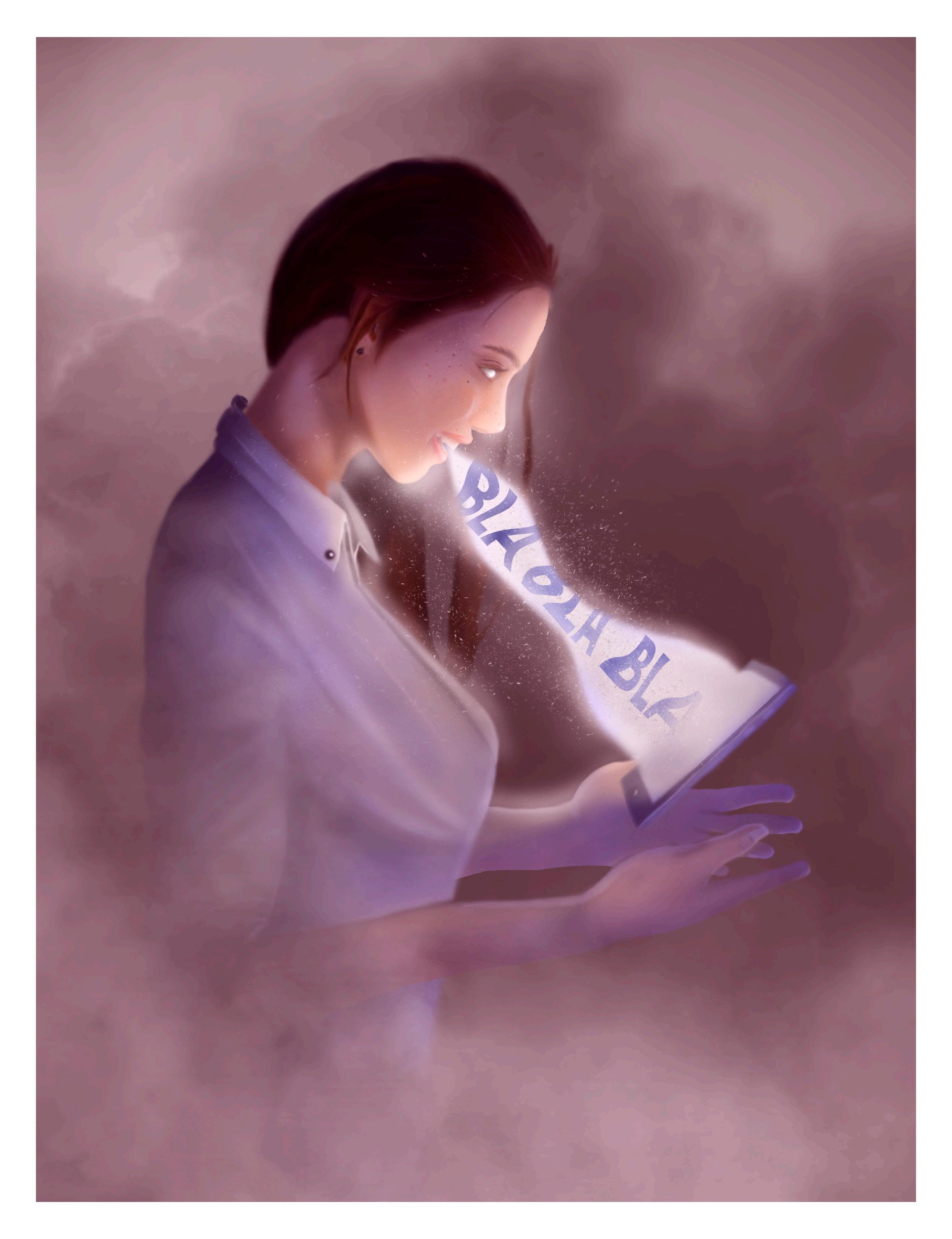
7 minute read
transCripCión fonétiCa y eConomía del lenguaje
Por: Emily González Abad*
Aprender a comunicar no es aprender qué tecla hay que apretar para obtener línea. La era digital no sustituye la gramática, los colores de las carcasas de los inalámbricos no suplen la retórica, ni el descubrimiento de los códigos de intercambio masivo, la idea comunicable.
Advertisement
Valérie Tasso
Actualmente, sociólogos, psicólogos, filósofos e incluso informáticos, enfocan sus estudios para tratar de entender cómo es que las redes sociales se han convertido en una necesidad para las personas y cómo lograron formar parte trascendental en la vida del ser humano. Por su parte, los lingüistas han observado formas particulares y llamativas de transmisión de información. En función de ello, el objetivo principal de este trabajo es mostrar cómo algunas grafías sustituyen a otras, por razones fonológicas, en textos escritos en Facebook, como consecuencia de una economía lingüística.
* Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas, Facultad de Humanidades, Uaemex, emilyabad29@gmail.com
Ilustrado por: Isaac Daniel Maldonado Tavera estudiante de la Facultad de Arquitectura y Diseño iipac4b5@hotmail.com
Las grafías, comúnmente llamadas letras, son signos que representan sonidos que componen una lengua, empleados para comunicar ideas de manera oral o escrita. Por su parte, los sonidos son producidos por el aparto fonatorio1 del hombre, conformado por órganos que permiten la producción y ampliación del sonido al hablar. Cada letra conserva un sonido y, cuando es producido, hay una evocación a un significado; esto se debe a que nuestro cerebro logra asociar los sonidos y darles una forma.
Alarcos Llorach, en Nueva gramática de la lengua española (2000), expone que las letras experimentan cambios con el paso del tiempo, de manera que un sonido puede ser presentado por diferentes letras (pp. 25-26). Esto se debe a la existencia de dos fenómenos: el primero es un cambio fonético; es decir, la variación del sonido que las letras adquirieron a través de la expresión, modificando su forma y estructura. La segunda es morfológica, la cual consiste en alteraciones que sufren las palabras; por ejemplo, alargamiento o acortamiento.
En relación con lo anterior, las alteraciones de la escritura también pueden estar vinculadas con cambios fonéticos por razones geográficas. Así, con el aflojamiento articulatorio2 (Alarcos) surgió el reajuste de algunas letras al castellano; de lo que resultó un fenómeno lingüístico conocido como seseo.3 Con el paso del tiempo, en el dominio del habla española, se fueron presentando otros fenómenos fonéticos como el yeísmo.
1 El aparato fonatorio está compuesto fisiológicamente por: boca, nariz, faringe, laringe, tráquea, pulmones y diafragma. 2 El aflojamiento articulatorio es la flaqueza en los sonidos de las consonantes ch, j, z, s. 3 El seseo es un fenómeno fonológico y lingüístico que se da a partir de la fusión del castellano; consiste en la igualación articulatoria de los fonemas /s/, /z/, /c/.
Debido a estos, se comprenden semejanzas en la pronunciación; por tanto, es probable que algunas palabras se escriban con ‘z’, a pesar de que su sonido corresponde con la articulación de /s/; o bien, encontramos casos semajantes con las correspondientes ‘y’ y ‘ll’, las cuales pueden presentar contextos lingüísticos semejantes.
En la siguiente tabla se resume esta idea:
Seseo
Diferencias entre yeísmo y seso Español peninsular Español americano Distinción casa/caza Articulación [kása]
Yeísmo Distinción pollo/poyo Articulación [póyo]
Antonio Sosa, en su trabajo Fenómenos de inducción lingüística en la enseñanza-aprendizaje de la lengua (2003), hace hincapié en que la omisión, el acortamiento o el alargamiento de los sonidos en las palabras obedecen a diferentes alteraciones rítmico-temporales y son comunes en muchas lenguas, así como en diferentes momentos históricos (p. 204).
Estos fenómenos son comunes en redes sociales, pues las personas publican mensajes en donde la sustitución de grafías por razones fonéticas y fonológicas son evidentes. Al respecto se puede sentenciar que “Las nuevas herramientas de comunicación digital nos obligan a utilizar el lenguaje de manera diferente. La capacidad de sintetizar y
expresar las ideas de manera concisa es uno de los requisitos imprescindibles para cualquier internauta” (Escrihuela, 2016: 3).
Las redes sociales permiten innovar la manera de escribir, por lo que muchos optan por presentar información de forma ágil y accesible. Paola Cetti Arellano, en su trabajo “Los límites del acortamiento en Facebook y su influencia sobre el conocimiento lingüístico del hablante” (2013), indica que el uso inmoderado de acortamiento en Facebook es motivo de una economía lingüística, término entendido como el menor empleo posible de letras en la transferencia del mensaje (citado en Cañola, 2013: párrafo 2).
La idea anterior puede ser contrastada con la de Martinet para probar que los cambios lingüísticos se deben a una comodidad o factibilidad para el hablante: “La evolución lingüística en general puede concebirse como regida por la antinomia permanente que existe entre las necesidades comunicativas y expresivas del hombre y su tendencia al reducir al mínimo su actividad mental y física” (citado en Cabrera, 2001: 8). Cuando una persona suprime letras o las cambia por algún otro símbolo que contenga el mismo sonido, lo hace por comodidad o para ahorrar tiempo.
En ese sentido, estudiaremos la economía lingüística desde dos puntos de referencia, el primero como ley del mínimo esfuerzo y el segundo como ley general de la abreviación. Según la primera, el hablante evita desgastes en el momento de expresarse. Esta ley supone un minúsculo esfuerzo en la comunicación; es decir, el usuario de la lengua emplea atajos (abreviaciones, por ejemplo) o bien sustituye una o más letras; en suma, busca dar información, lo más completa posible, con el mínimo esfuerzo, a través de la eliminación de sílabas o del alargamiento de vocales finales.
George Kingsley Zipf identificó cinco principios dinámicos del habla para contrarrestar la ley del mínimo esfuerzo: 1. Principio referido al dinamismo de un sistema fónico, 2. Ley generalizada de la abreviación; 3. Principio por el efecto de analogía; 4. La distribución de frecuencias en las palabras; 5. La problemática de distribución de las palabras (citado en Paredes, 2008: 175).
Para nuestros fines, nos centraremos en el segundo (ley generalizada de la abreviación), el cual refiere a la existencia de una relación inversa
entre la pronunciación de un fonema y la dificultad de pronunciarlo en una determinada comunidad lingüística. Esta ley no solo se limita a los fonemas, sino que abarca las entidades del proceso del habla. De este modo, se puede explicar la relación entre longitud y frecuencia de uso, ya que, en cuanto más larga es un palabra, su uso es menor; lo cual devendrá en una supresión y, por ende, en una abreviación de forma.
Según Paredes (2008) “Este principio no surge del descuido de los hablantes, sino que presupone una capacidad cognitiva desarrollada que constituye una de las bases del funcionamiento del lenguaje humano” (p. 175).
Las personas prefieren, en la mayoría de casos estudiados por Kingsley Zipf, un modo económico en la emisión del mensaje (citado en Paredes, 2008: 182).
Existen muchos modos para comunicarnos de forma escrita; en ese sentido, tanto la ley del mínimo esfuerzo como la de abreviación, son instrumentos que nos permiten ahorrar palabras al transmitir información. No obstante, se debe resaltar que las abreviaciones sobrepasan los límites y, algunas de ellas, han llegado a ser ocupadas por personas que probablemente no saben por qué escriben de esa manera, pero economizan tiempo cuando lo hacen. Así, perviven diferentes abreviaciones, relacionadas con el sonido, como ola k estas aciendo.
Frente a casos como el anterior, algunos hablantes tienen problemas para decodificar el mensaje, mientras que a otros les resulta sencillo. De esta manera, se ha generado controversia por su uso; por ejemplo, para algunos estudiosos de la lengua, este fenómeno da cuenta más de la pereza del hablante, que de economía lingüística; o bien que es un tipo de inventario léxico erróneo que los usuarios digitales emplean con regularidad.
Finalmente, es preciso mencionar que las abreviaciones tuvieron su auge con la llegada de los mensajes de texto en los que sólo se podían escribir 160 caracteres, por lo que las personas siguieron escribiendo mediante abreviaciones y buscando formas más económicas para mandar un mensaje, sin alterar la información. Fue así como se inició la sustitución de algunas vocales, mientras que algunas consonantes tomaron la forma de palabras completas. Conforme pasó el tiempo, las personas siguieron usando la forma más “económica” para mandar un mensaje.
referenCias
Cabrera, C. (2001), “El motor de la economía lingüística: de la ley del mínimo esfuerzo al principio de la automatización retroactiva”, Universidad Autónoma de Madrid [En línea]. Madrid, disponible en: http://www.sel.edu.es/pdf/ene-jun-02/32-1-Moreno.pdf [Consultado el 5 de julio de 2019]. Cañola, K. (2013), “Las redes sociales están transformando el lenguaje” [En línea].
Universidad de Piura, disponible en: http://udep.edu.pe/hoy/2013/las-redes-sociales-estan-transformando-el-lenguaje/ [Consultado el 3 de julio de 2019]. Días, C. (2019), “Medios, comunicadores y nuevas tecnologías” en Nuevas miradas historias sin filtro. [En línea]. Nicaragua, disponible en: https://nuevasmiradas.com. ni/2019/06/07/medios-comunicadores-y-nuevas-tecnologias/ [Consultado el día 7 de julio de 2019]. Paredes, J. (2008), “El principio de economía lingüística” en Paralingüística, número 5 [pdf]. España, disponible en: https://revistas.uca.es/index.php/pragma/article/view/10 [Consultado el 5 de julio de 2019] Escrihuela, E. (2017), “Aplicación del Modelo de Redes Sociales al lenguaje de los Social
Media”, en Revista Electrónica del Lenguaje, número iv. [pdf] España, disponible en: https://www.revistaelectronicalenguaje.com/wpcontent/uploads/2017/10/REL-VOL-
IV-00-ESTHER-JUAN.pdf [Consultado el 3 de julio de 2019] Llorach, A. (2016) Gramática de la lengua española. Madrid, Espasa Calpe. Sosa J. (2003), “Fenómenos de inducción lingüística en la enseñanza-aprendizaje de la lengua” en Didáctica. Lengua y Literatura, número 15 [pdf]. Madrid, disponible en: https://revistas.ucm.es/index.php/DIDA/article/view/DIDA0303110203A [Consultado el 4 de julio de 2019].




