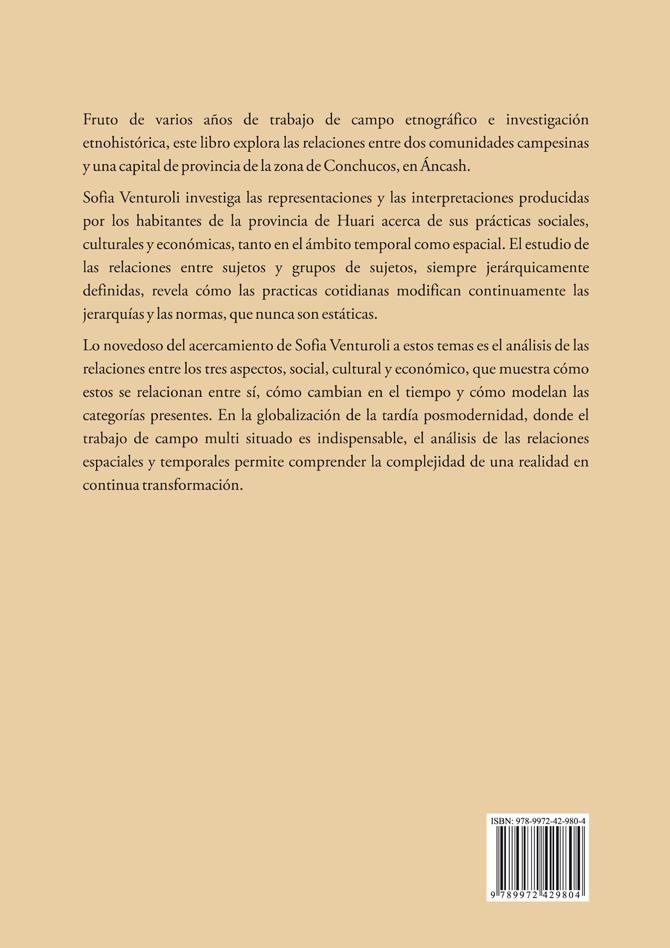11 minute read
El trabajo y la reciprocidad
es también una posición tomada en contra de la hegemonía cultural que inevitablemente Huari ejercita en el distrito.
El trabajo y la reciprocidad
Advertisement
Como vimos, la vida cotidiana de las dos comunidades se desarrolla sobre la base de la organización de las actividades públicas desarrollada por las autoridades locales adentro de un esquema de reglas, obligaciones y derechos que todos los comuneros deben respetar que, a su vez, se encuadran en el marco de un calendario que se basa en el ciclo agrícola, subrayado por eventos rituales y fiestas colectivas que marcan el tiempo a nivel individual y comunal. Más adelante entraremos en lo específico del ciclo agrícola, ahora nos urge evidenciar los engranajes del sistema organizativo comunal y de intercambio recíproco entre los comuneros que hacen funcionar la explotación de los recursos, y entonces la supervivencia de la comunidad. Estos mecanismos se producen sobre la base de un concepto clave, el concepto de la reciprocidad. Nos parece necesario reflexionar sobre él en el ámbito de nuestro caso específico. Es posible utilizar la idea de reciprocidad, como cualquier estructura tomada en cuenta para analizar una cultura, si es posible hacer de esa una actualización y considerarla como algo mutable, nunca fijo y cuya igualdad no es nunca perfectamente reproducible. Si tomamos en consideración los análisis hechos por John Murra (1972) y Alberti y Mayer (1974), evidenciamos una idea de reciprocidad que se basa fundamentalmente en la organización del trabajo y determina el tipo de organización económica y social: […] la reciprocidad simétrica de las relaciones de producción y distribución en el interior de la comunidad, la importancia del sistema de parentesco para determinar la reciprocidad, la relación entre el control vertical de la ecología y los intercambios recíprocos y el aprovechamiento de los aspectos normativos de la reciprocidad para establecer sistemas de dominación, constituyen los hilos que unen la sociedad andina (Alberti y Mayer 1974: 21). Estamos frente a un «ordenamiento de las relaciones entre los miembros de una sociedad, un sistema organizativo socioeconómico que regulaba las prestaciones de servicios a diversos niveles» (Rostworowski 1988: 68). La reciprocidad implica un intercambio entre dos partes, no necesariamente al mismo nivel social y de poder, un intercambio que se produce en el momento en que se contrae una obligación hacia alguien que nos ha hecho objeto de una «ayuda» o «generosidad». Murra escribió que en el mundo andino «la “generosidad” obliga, compromete al otro a la reciprocidad» (1975). O como escribían Alberti y Mayer:
[…] definimos la reciprocidad como el intercambio normativo y continuo de bienes y servicios entre personas conocidas entre sí, en el que entre una presentación y su devolución debe transcurrir un cierto tiempo, y el proceso de negociación de las partes, en lugar de ser un abierto regateo, es más bien encubierto por formas de comportamiento ceremonial. Las partes interactuantes pueden ser tantos individuos como instituciones (Alberti y Mayer 1974: 21).
En nuestro caso, considerando las mutaciones y las adaptaciones que se han ocasionado, y se ocasionan, sí podemos analizar los engranajes de la organización bajo la idea de la reciprocidad. Sin embargo, tenemos que diferenciar entre dos situaciones que nos parecen complementarias pero distintas. Ya Murra (1975), para la época prehispánica, evidenciaba una reciprocidad estatal, mediante la cual se organizaban a nivel macro las prestaciones de servicio y de producción y la redistribución de bienes; y por otro lado una reciprocidad desarrollada dentro del ayllu en el marco de las comunidades rurales. Así también, B. J. Isbell (1978), para la época moderna y a nivel más restringido, en su etnografía en Chuschi, definía una reciprocidad privada entre individuos y otra pública desplegada por las autoridades, dentro de la comunidad como conjunto. Similarmente, en Acopalca y en Yacya, ocurre que la reciprocidad se presenta bajo dos formas: a nivel de relaciones entre individuos y de relaciones a nivel comunal. Fonseca (1973: 75) describe la primera como un «conjunto de relaciones de reciprocidad de tipo balanceado y la segunda un conjunto de relaciones de redistribución». Hablando de los deberes hacia la comunidad, Urton no utiliza el término reciprocidad, sino diferencia las dos cosas y considera esta última como una «obligación de servicio de los ayllus: un arreglo de trabajo llamado mit»a» (Urton 1984: 31). Además de los cargos religiosos en que se pone en acto la red de reciprocidad y redistribución entre parientes reales o espirituales para el desarrollo del cargo que hemos evidenciado en el capítulo anterior, la reciprocidad comunal se expresa en las faenas agrícolas y de mantenimiento de las infraestructuras del pueblo; trabajos colectivos en los cuales todos los representantes de cada familia de la comunidad deben participar. Incluimos los trabajos colectivos en los intercambios de reciprocidad porque son tareas que cada comunero emprende para recompensar una deuda contraída con la comunidad, así como un momento en que se desarrolla la redistribución de los bienes producidos por el trabajo colectivo. Así, en las faenas participan los que han empezado a disfrutar directamente de los recursos de la colectividad, como, por ejemplo, la tierra obtenida después del matrimonio. Tomar parte en las faenas significa responder con el trabajo a los privilegios obtenidos siendo comunero.
Ya hemos visto las faenas principales en Acopalca, que son reguladas por los dos envarados y sus ayudantes, y a veces ordenadas por el consejo de la comunidad. Aquellas que necesitan una convocación por el consejo son sobre todo las faenas extraordinarias. Otras faenas agrícolas estrechamente vinculadas con el calendario se hacen para las fiestas patronales. La fiesta de las cruces y la fiesta del Padre Eterno, ya sea en Acopalca como en Yacya, son periódicas y se repiten todos los años más o menos en la misma temporada. La reciprocidad en las fiestas comunales se expresa también mediante el círculo de los cargos: todos, por turnos, deben revestir el rol del alférez, y los otros cargos necesarios al cumplimiento de los deberes hacia el santo o la Virgen; al mismo tiempo todos deben contribuir con algo para que el cargo sea menos pesado para quien lo asume. De esta manera se crean obligaciones que el año siguiente deberán ser rotadas para que el círculo de la reciprocidad no se interrumpa. Al mismo tiempo existen también faenas extraordinarias que se convocan cuando hay algo que construir, algo que arreglar o fondos que recolectar. En septiembre del año 2005, en Acopalca, después de la convocación de una reunión que decidió las faenas para la construcción de un local donde pudiesen reunirse el consejo de la comunidad y las otras autoridades, se establecieron unos días de trabajo a rotación para la construcción del edificio. En Yacya se repiten casi las mismas tipologías: agrícola, para las fiestas, para la escuela, la iglesia, etcétera; sin embargo, las faenas agrícolas en Yacya involucran productos diferentes por el hecho de que los terrenos comunales comprenden chacras hasta la quebrada. Con todo, ya vimos que una de las faenas más importantes en Yacya es el sequiaruy. El agua que llega de la cordillera se encanala en varias acequias que deben ser cuidadas continuamente para que lleven agua para la irrigación de las chacras. Se desempeña cada dos meses en fechas variables dependendiendo de la condición de las acequias y «de las autoridades: hacen reunión y deciden» (Tomás, Yacya 2005). Cada septiembre se cortan los árboles o las ramas que ensucian los canales con la caída de hojas u otros elementos, mientras febrero y marzo son los meses más peligrosos porque la lluvia deteriora mucho los canales.
Por lo tanto, las faenas son trabajos que se dan cuando hay algo que involucra a toda la comunidad; en algunos casos se trata de un trabajo a rotación (como aquellos de los que habla Isbell), en otras ocasiones (más frecuentes) todos deben participar sin rotación. «Todos» significa que cada familia debe mandar un representante, es decir, un hombre adulto; en casos de viudas, si no tienen hijos que puedan ayudarlas, deben ir ellas mismas a cumplir con su deber en la faena;
ese es el único caso en que una mujer participa en una faena de esta tipología. En Yacya me explicaron que existen faenas femeninas donde trabajan solo las mujeres, aunque normalmente las faenas periódicas tradicionales son preeminentemente masculinas, también en relación con el trabajo que se desarrolla. Sin embargo, a veces han ocurrido faenas femeninas de limpias, pero que son organizadas de manera menos oficial y no son tan compulsivas como las clásicas masculinas. Las mujeres se organizan normalmente en comités de «madres» o de «damas» a través de los cuales pueden hacer sentir su voz hacia las autoridades locales y tal vez obtener algunas ayudas, sobre todo para lo que concierne a la cría de los hijos, como a la creación de una escuela exclusiva para niños más pequeños (entre tres y cinco años). En el marco de estas iniciativas, a menudo los comités organizan «faenas» de mujeres para juntar fondos, por ejemplo a través de la venta de comida o de artefactos en el mercado de Huari.
La reciprocidad laboral que hemos definido individual involucra dos o más individuos o familias y normalmente se desarrolla a nivel agrícola. En este caso se trata de un verdadero intercambio de trabajo o de recursos entre individuos —familias— que necesitan respectivamente ayuda. Este tipo de reciprocidad se desarrolla a un nivel más familiar y de vecindad, y construye una red de obligaciones y deberes que casi siempre permanecen adentro de la familia extensa, comprendiendo también el «parentesco espiritual». Los intercambios contribuyen a reforzar los vínculos entre los que ya forman parte de una misma red ‘familiar»29 . Consideramos dos clases de reciprocidad individual: una es la minca30 —que Parker y Chávez traducen como «que trabaja sin pago, solo se le da comida» (1976: 103)— la cual es un cambio de mano de obra, la otra se define como rantin —que Parker y Chávez traducen como «reciprocación en el préstamo, la devolución de algo prestado o servicio» (1976: 148)— o tumai31, que literariamente significa voltearse, dar vueltas (Parker y Chávez 1976: 176) y que en Acopalca tradujeron como «hacer un círculo»
29 Aunque no sea una regla, porque existen casos de intercambios fuera de esta red, es una costumbre bastante respetada. 30 Mayer resume diferentes topologías de mincas, que pueden ser «reversibles» o «irreversibles», «en el primer caso, los socios pueden cambiar de posición en una fecha futura» (Mayer 2004: 135), lo que es, en nuestro caso, como se deduce también por la traducción de la misma palabra; «en la irreversible los papeles de patrón y trabajador no se pueden cambiar», en este caso se delinea una relación de subordinación entre dos que en nuestra área parece no presentarse, de hecho la minca siempre se devuelve (cf. Fonseca 1974; Isbell 1978; Ossio 1992). 31 Fonseca une el concepto de tumai y de rantin bajo del nombre waje-waje —añadiendo también otras denominaciones—, explicándolo como un intercambio de servicios y también de recursos sin hacer distinciones, sean días laborales así como la yunta o un cuy.
para intercambiar recursos. La minca se realiza cuando alguien necesita ayuda en los trabajos de la chacra y pide a vecinos o a amigos que colaboren en las fases más complicadas, sobre todo en las diferentes etapas de la cosecha: … es un cambio de jornadas laborales (Amancio, Acopalca 2003). … ayudo mutuo en las chacras, ahora la minca se hace para rajar leña, se pide ayuda y en cambio se da almuerzo y chicha. Cada familia cosecha en su parcela, pero hay chacras de la comunidad y allí sí cosechan todos juntos en un día establecido, uno lleva caballos, otro lleva herramienta, otro lleva para que coman, trabajos comunales. Para las fiestas comunitarias también hay minca. Para techar también hay, para construir casas, se avisa nomás, entonces vienen con su hacha, su asuela, su soga ayudan a jalar la madera en dos tres días la techan la casa (Félix, Yacya 2005).
La cosecha siempre se cumple a través de la minca32, porque exige un esfuerzo bastante grande para una sola familia, por esto los hombres se ponen de acuerdo y se ayudan mutuamente en las respectivas cosechas. La minca prevé no solo la devolución de la ayuda por parte de quien la pidió, sino también la oferta de dos comidas —desayuno y almuerzo— consumidas en el campo, la entrega de la coca y de la chicha para el trabajo y el alcohol para los momentos de descanso33. Cuando una cosecha se considera muy abundante, puede pasar que lo que se ofrece a los trabajadores sea también música para aliviar el trabajo y festejar el buen éxito de la cosecha. Se dice «esta chacra necesita caja», es decir, la presencia de los dos cajeros que toquen las tonadas especificas que dividen y reglan el día laboral, así como lo hacen en los trabajos colectivos de preparación de las fiestas patronales34. La minca se pide también cuando se debe construir una casa para una nueva pareja, eso de hecho no es un trabajo comunal sino depende de las familias de los novios que siempre necesitan una ayuda por parte de otros comuneros. En este caso también hay que ofrecer comida, coca y alcohol y, si hay recursos, la música. El rantin no es un cambio de mano de obra, sino de recursos: de bienes alimenticios, de herramientas para el trabajo, de animales para la carga o el trabajo en la chacra, etcétera35. Se pide cuando alguien no dispone de lo que necesita para
32 «Según Valcárcel la minka es el trabajo suplementario que estaba obligada a realizar toda la comunidad en las tierras del Sol y del Inca, con el objeto de contribuir al bienestar general […]» (Fonseca 1973: 77). 33 Sobre el consumo de chicha y de diferentes tipos de chicha en el área de Huari ver Garra 2009. 34 Sobre las funcionalidades de la música de los cajeros véase Trentanove 2006 y 2007. 35 También Fonseca, hablando del Callejón de Huaylas: «como no todos los campesinos tienen yuntas de bueyes, la manera de contar con este servicio es precisamente recurriendo a las relaciones del rantin» (1973: 76).