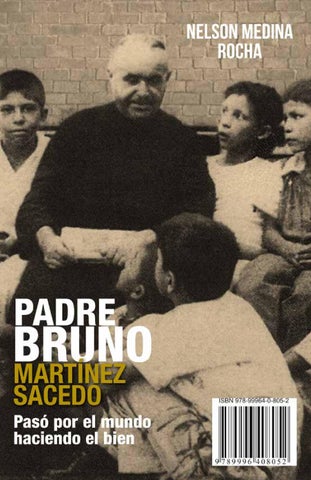7 minute read
II. Un niño responsable y trabajador (1907-1920)
se 9 de noviembre de 1907, Teresa Sacedo admiraba al pequeño niño que tenía en sus brazos y lo arropaba, pues ya se sentía el frío intenso allí en las serranías de Albarracín, España, precisamente en el pequeño poblado rural, llamado Moscardón. Era su primer hijo y era lógico que quisiese estar con él todo el día. Igual le pasaba a su padre, don Gabriel Martínez.

uando le tocaba cuidarlo por las noches, Don Gabriel se le quedaba viendo fijo pensando en cuál sería el futuro que Dios destinaría a este pequeño.
Moscardón, parte de la provincia de Teruel, se encuentra en la serranía de Albarracín, en la parte aragonesa. Este pequeño poblado está ubicado a mil cuatrocientos metros de altura sobre el nivel del mar, lo cual hace que el clima sea fresco la mayor parte del año, excepto en invierno, cuando casi siempre nieva.
“Le pondremos Bruno”, dijo Teresa.
Después de su primer hijo, vinieron seis más de la pareja Martínez-Sacedo. El pequeño Bruno comenzó a querer y a cuidar directamente a todos ellos, pues, como sucede en las familias campesinas de escasos recursos, mientras el padre y la madre tienen que trabajar en el campo, alguien debe encargarse del cuido de los otros niños y de las labores del hogar y ese alguien, en este caso, fue Bruno.
Estas tareas domésticas no impidieron al niño asistir a la escuela. Más bien, sacaba muy buenas notas y no por ello dejaba de divertirse con sus amigos, como todo niño.

no de esos días de su niñez, Bruno salió de casa y vio en un tendedero unos pañuelos muy bonitos y se dijo: “Seguro van a agradar a mi madre”. Así que, sin ninguna malicia, los tomó y llevó a casa. Al llegar del campo, Teresa vio con extrañeza los pañuelos y le preguntó:
–Bruno, ¿qué son esos pañuelos?
–Son suyos, mamá –le dijo con una sonrisa complacida.
–¿Y de dónde los has tomado?
–Del tendedero de la señora que vive allá enfrente. Son bonitos, ¿verdad?
Teresa no se molestó porque vio en el rostro de su pequeño que el acto no venía de la maldad, sino precisamente de lo contrario, del profundo amor que él le profesaba. Entonces le explicó con calma y cariño: “Bruno, yo sé que los has traído para mí, hijo mío. Pero estos pañuelos no son nuestros. Ve y regrésalos, por favor. Y no vuelvas a hacerlo, pues no está bien. Mejor vamos ahora mismo”.
Ella tomó los pañuelos, y, llevando de la mano a Bruno, cruzó la calle para explicar a la vecina lo que había sucedido y por qué.
La señora miró al pequeño y comentó: “No os preocupéis, señora Teresa, así son los niños”.
Los domingos por la mañana, toda la familia asistía a la misa oficiada por el padre Ambrosio, en la iglesia de San Pedro Apóstol, y todos sin faltar, lucían sus mejores ropas. Era momento de orar a Dios y de charlar con los demás aldeanos.
Animado desde muy niño a participar en la ceremonia religiosa, al igual que otros de su edad, un día Bruno le dijo al sacerdote: “Padre, por favor, déjeme ayudarle a celebrar la misa”.

El religioso miró al pequeñín, de no más de nueve años, de muy baja estatura, y dijo para sus adentros: “¡Ave María Purísima!, no le puedo decir que no, le quitaría la voluntad de servir a Dios, pero… es muy pequeño y frágil. ¿Qué hago, Señor?”. Respondió entonces: “Está bien, Bruno, cuando te lo pida, me traes el misal, ¿de acuerdo?”. El muchacho asintió y una vez que iba a comenzar la santa misa, se dirigió al sitio en donde se guardaba el misal y lo llevó al altar. Ese trayecto, que a otros niños les tomaría pocos segundos en recorrer, tomó a Bruno el doble de tiempo, pues el peso del libro litúrgico era demasiado para su tamaño.
El padre y toda la comunidad le quedaron viendo esperando no tropezara o no le venciera el peso y tirara el misal, pero, con un gran esfuerzo (que se notaba en sus gestos), finalmente logró entregarlo al padre. Afortunadamente, con el tiempo y con el desarrollo de sus fuerzas, logró superar ese obstáculo y se convirtió en uno de los monaguillos más entusiastas de la iglesia de su natal Moscardón.

Conociendo las habilidades del adolescente, el maestro del pueblo tuvo en una ocasión una plática sobre el niño con don Gabriel, su padre¹.
–Don Gabriel, ¿ha visto que Brunico es muy, pero que muy espabilao?
–Sí, señor maestro. En casa nos hace muy buen servicio y tiene idea para todo.
–Sería una lástima, que el zagal² no estudiara.
–Pero, ¿ha pensado usted que son cinco y el que viene?
–Don Ambrosio, que se hospeda en su casa los fines de semana, le podría echar una manica³. ¿No le parece?
–Precisamente, porque se queda en mi casa, sé que va bastante recortadico4.
–Bueno, don Gabriel, ojalá que el chiquillo pueda algún día estudiar, porque le da la cabeza. Valdría la pena.
1 sus trece años cumplidos, comenzó a llegar a Moscardón un hermano escolapio de nombre José. Su personalidad le hacía ganarse a los monaguillos de la iglesia. Jugaba con ellos, les contaba chistes, cuentos, anécdotas y se percató de que, entre todos, este bajito llamado Bruno sobresalía en inteligencia, superando a los demás.
2 Zagal: muchacho.
3 Manica: ayuda.
4 Recortadico: bien.
Un día de tantos, el hermano José le dijo: “Bruno, ¿te gustaría convertirte en hermano escolapio, como yo?”. El muchacho lo quedó viendo fijo y, sin responder aún, se imaginó de sotana negra, enseñando a muchos niños las primeras letras, quizás en Moscardón, o quién sabe, tal vez más lejos aún, por todo el mundo. “¿Qué dices, Bruno?”, preguntó el buen hermano.
Camino a casa, absorto y con una cara de felicidad que no le alcanzaba en su pequeño cuerpo, fue pensando que en realidad él ya había sentido la vocación de servir a Dios, pero no había pensado nunca que llegara a ser tan en serio. Pero sí. Por supuesto que sí. La decisión estaba tomada. Pero, ¿y la casa? ¿Quién quedaría haciendo las labores domésticas diarias? ¿Quién cuidaría a sus hermanos?
La cara de felicidad se le convirtió en la de preocupación entonces, pues, sobre todo, Bruno era muy responsable. De cualquier manera, esa misma tarde lo plantearía a sus padres.
Al llegar a casa, después de cenar, Bruno les dijo a sus padres: “Quiero ser hermano escolapio como el hermano José. Pero depende de lo que me digan ustedes, porque yo sé muy bien que aquí yo apoyo vuestro trabajo en la casa y sin mí, ustedes no podrían trabajar en el campo”.
Don Gabriel se quedó mirando a doña Teresa y como era de esas parejas que se comprenden con solo la mirada, le dijo: “Está bien; si quieres ser hermano, está bien. Lo único que te pedimos tu mamá y yo es que seas tan bueno como el hermano José”.
Su mamá le preguntó: “¿Y cuándo sería la partida, hijo?”.
“La próxima semana me iría con el hermano José a la Masía del Pilar”, fue la respuesta.
No se dijo más. Don Gabriel sacó parte de sus ahorros y se fue a la tienda con el muchacho, a comprarle ropa y calzado, que ya le faltaban. La mañana de su partida todos se despertaron muy temprano y fueron a acompañarlo hasta la ermita de Santa Ana, en las afueras de Moscardón. Llevaban dos bestias: una, para don Gabriel y Bruno y otra, para el hermano José y un hermano de él.
Al verlo partir, Teresa se arrodilló ante la imagen de Santa Ana y oró por él, para que le fuera bien en la nueva vida que iniciaba ese día. Era la primera vez que Bruno salía de Moscardón y sentía nervios por el futuro de su hijo, todavía tan pequeño. ¿Cómo sería ese lugar llamado Masía? ¿Lo tratarían bien los sacerdotes de mayor edad?