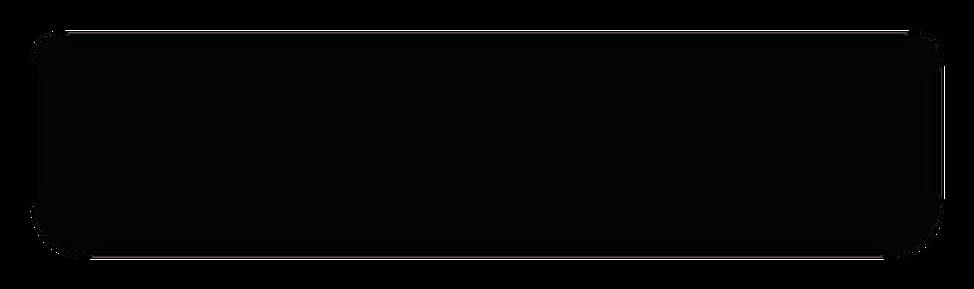
30 minute read
Cómo publicar en la revista científica del HUCSR?
Humanismo y Educación Médica
Humanism and Medical Education
Advertisement
César Humberto Torres Gonzalez, MD 1 .
1. Médico Psiquiatra. Especialista en Pedagogía para la Educación Superior. Magister en Educación. Gestor Departamento Docencia e Investigación. Hospital Universitario Clínica San Rafael. Bogotá D.C, Colombia
Autor para correspondencia: Dr. César Humberto Torres González. Correo electrónico: cesar.torres@ncsanrafael.com.co
Basado en la interacción conceptual entre Ken Bain, Martha Nussbaum, Abraham Flexner y George Engel, referentes en Modelos Pedagógicos, Humanismo, sociedad y ética, se plantea el siguiente escrito reflexivo que pretende poner en contexto y contacto la práctica pedagógica en el marco de la educación médica. Además, rescatando al humanismo como eje esencial y transversal que da respuesta a las necesidades de los individuos y la comunidad y por ende, refleja niveles de desarrollo humano, entendido como el crecimiento integral de un individuo en la sociedad gracias a la adecuada explotación y utilización de su potencial interno el cual esta mediado por aspectos biológicos, psicológicos y sociales que le permiten funcionar y existir. Al hablar de Humanísimo y Educación Médica surge una inquietud interesante que se relaciona con el análisis de lo que se entiende por humanismo. Podemos encontrar una amplia polisémica respecto a este término, encontrando bien definido el humanismo literario o Humanitas litterarun, Humanitas política y la Humanitas pedagógica. Frente a esto, una de las opiniones más interesantes sobre el humanismo es la que plantea Nussbaum quien postula que “el humanismo no es una escuela de pensamiento, ni una doctrina filosófica, sino que es una dimensión de pensamiento, sentimiento y creencia”, mirada completa en la que se resalta entre otros atributos la dignidad del hombre. Para ser más estrictos y ligada a una de las definiciones de la Real Academia frente a este término, lo define como “una actitud vital basada en una concepción integradora de los valores humanos”, valores que Bain resalta en sus obras y fundamentan a su vez las características de excelencia en el rol de maestro y estudiante y a su vez implican la tesis central de Flexner quien recuerda a los “científicos” la importancia de lo que no se ve pero que nos caracteriza, constituye y permite interactuar. En este punto es importante hacer una aclaración ya que esa mirada filosófica altamente permeada de estándares éticos, es a lo que se refiere en medicina el termino humanismo, aunque para ser exactos, deberíamos hablar de humanitario. Frente a este encuentro, se podría citar a Lifshitz (2010) quien afirma: “Se suele utilizar la palabra humanismo para denotar el carácter benévolo, caritativo o solidario, pero en este caso probablemente resulte mejor el de humanitario”. En el caso específico de los médicos o la medicina, se hace necesario discernir entre la actitud humanística, el conocimiento de temas humanísticos y la conducta humanística. La actitud humanística se define como el compromiso con la dignidad y el valor de los seres humanos; el conocimiento de los valores humanísticos con el entendimiento de las disciplinas relacionadas con valores e interacciones; y la conducta humanística como el comportarse con respeto, compasión e integridad. Todos estos aspectos que desde la mirada educativa y formativa propuesta por los autores de referencia, son vitales para favorecer el crecimiento social, la experiencia, la interacción, la integración, la resolución y la reconstrucción vital en contextos definidos como la escuela, la familia, el trabajo y claramente la misma sociedad. Ahora, teniendo más clara nuestra mirada de humanismo, ¿qué sucedió con el humanismo entendido desde la perspectiva planteada en el presente escrito y la educación médica? Pues bien, uno de los legados dejados por René Descartes fue su dualismo cartesiano, -éste es uno de los aspectos que marca más la separación de la unidad del ser, pero no el único-, en el cual se entendía que la mente pertenece al plano espiritual, metafísico, estudiado por ramas del conocimiento como la filosofía o teología, respecto al cuerpo que lo definía como el componente material y mecánico estudiado entre otros por los médicos. Esto influyó de gran manera en la práctica médica, ya que llevó a concebir el cuerpo como un recipiente, una máquina en donde lo emocional, sensible y espiritual eran una cosa diferente, sin relación absoluta con el ser y con el agravante de la trasmisión conceptual de estos postulados por parte de los “sabios docentes” a sus “súbditos aprendices”, desconociendo lo que hoy podríamos rescatar de lo llamado Holístico e integral, propuesto por muchos y entre otros defendido, enseñado y aplicado por Engel, Bain y Nussbaum. La adherencia a este modelo conceptual de la enfermedad y el desarrollo de corrientes filosóficas y pedagógicas en el siglo XX, hacen que se haga evidente la deshumanización de la práctica médica y es cuando en 1977 George Engel, médico psiquiatra, propone el conocido modelo biopsicosocial, propuesta que nace de la teoría de sistemas y que postula que la salud y enfermedad son un continuo, las cuales dependen de factores no sólo biológicos, sino que se contemplan dimensiones como la psicológica, social, familiar, cultural y ambiental, las cuales también se ejemplifican en otros contex
tos y cuyo referente de reflexión se puede evidenciar en el trabajo de “Crear Capacidades” de M. Nussbaum. Es con este modelo en el siglo XX que el papel del médico cambia y se entiende que continuar con el dualismo cartesiano limita la práctica médica y nuestro papel pasa de ser quienes curan –cuando se puede- o mejor, quienes mitigan la enfermedad a ser aquel que cuida de la salud teniendo en cuenta todo el contexto del paciente, aspecto fundamental en el proceso de enseñanza el cual parte del propio reconocimiento multidimensional del individuo para poderlo extrapolar a otros como lo sugiere Bain en sus textos de excelencia docente y estudiantil. Ahora bien, de lo anterior podemos abstraer que cuando el modelo Flexner se implanta en Norteamérica hacia 1912, aún no se tenía esa concepción del ser humano como una unidad en la que aspectos como el emocional, social y psicológico juegan un papel importante en el estudio de la enfermedad y en el entendimiento integral del ser. Cuando este modelo ingresa a parametrizar la Educación Médica en nuestro país, tanto nosotros como los americanos nos encontrábamos bajo el pensamiento biologicista o también llamado biomédico y convencidos que el pensamiento científico positivista era la mejor opción. Aquí no hay cabida para la dignidad, para preocuparse por el entorno del paciente, para verlo como una unidad, por el contrario, los adelantos a nivel científico de los siglos XIX y XX llevan a un conocimiento detallado de las funciones biológicas a niveles como el celular y hasta molecular, desarrollándose nueva tecno

logía médica que permitía mantener los procesos fisiológicos en situaciones como las intervenciones quirúrgicas. Pero a pesar del inmenso mar de conocimientos, la especialización y búsqueda de la causa verificable de la enfermedad, a nivel mundial se presentan quejas como la inconformidad de los usuarios con las instituciones médicas debido al difícil acceso al sistema de salud, falta de comprensión y atención de calidad de parte del médico, mala relación médico paciente, entre otras, aspectos de vital reflexión desde la visión del desarrollo humano, las capacidades humanas y el éxito profesional y más aún desde la labor docente en medicina la cual debería ir encaminada hacia dicho fin. Es quizá este último punto, el de la relación médico – paciente lo que desata la crítica a la falta de humanismo en la educación y práctica médica. En el escrito “Los diferentes modelos de relación médico paciente”, el componente común es el afectivo, en el cual se reconoce al paciente como un ser integral, con capacidades comunicativas y de interacción, con aspectos demandados al médico como el bioético, los cuales con antecedentes cómo el Código Internacional de Ética Médica, el Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinski y la Declaración de Ginebra y el surgimiento de los principios básicos de la ética, los cuales a saber son el de justicia, autonomía, beneficencia y no maleficencia, han dado herramientas a los pacientes para reclamar por su derecho a ser tratados como lo que son, personas. Como síntesis de lo anterior y basado en los autores de referencia que fundamentan el presente escrito, el humanismo y la bioética en la práctica pedagógica de la salud son la manera de pensar la medicina en el umbral del tercer milenio, una medicina que no sólo ha conquistado el inédito poder tecnocientífico sino que también considera la dimensión humana, convocante de la filosofía, la teología, el derecho y la política. Lo anterior hace un llamado a dejar de considerar “menos importante” al humanismo, la ética, y la salud pública dentro del currículo del médico, y aún más, es importante considerar que es un componente que debe estar presente no sólo a nivel de pregrado, sino también a nivel de postgrado, primera y segunda especialización, ya que no tiene sentido formar genios carentes de empatía y sensibilidad sin la impronta de la humanización en su actuar que no son capaces de reconocer el valor de ser persona en sus pacientes. Desde el primer momento cuando en primer semestre se le toma la presión arterial a toda la familia, con ese mismo cariño se debe tratar al paciente, a la enfermera, al camillero, no se debe dejar perder el humanismo y los valores con los que se ingresa a la escuela de medicina, por el contrario, es responsabilidad social fortalecerlos ya que esto garantiza un bienestar colectivo y social, asunto de interés e intervención por el grupo formador. Como conclusión, podemos llegar a entender que no se trata solo del modelo Flexner, ya que pudimos seguir bajo la influencia del modelo francés, o de otro modelo y quizá se hubiese caído en la misma trampa del conocimiento positivista que se planteaba en aquella época y con la que muchos médicos aún están siendo formados. Así mismo se hace evidente una reforma curricular substancial para incluir al humanismo, la ética y la salud pública como verdaderos ejes transversales en el currículo y también la capacitación y concientización a los docentes, sobre todo en aquellos que imparten la parte de clínicas, ya que es cuando el estudiante se enfrenta al paciente, y no debe ser bajo la relación de poder dejando de lado la unidad del ser, sino que debe ser bajo la mirada de respeto y reconocimiento de su dignidad y derechos, de su entorno y de su multidimensionalidad biopsicosocial. Se abstrae que los aportes de Flexner, Ken Bain, Martha Nussbaum y George Engel, rescatan implícita y explícitamente desde la relación conceptual con la práctica de la educación médica cambios a nivel filosófico, ético, moral, en salud pública, pedagogía, entre otros una contribución a concientizar y generar un cambio en el currículo del médico que permita pensar en la integralidad y dignidad del individuo, así como en la grandeza del ser desde sus capacidades y habilidades en pro de su bienestar y desarrollo, haciendo gala de la expresión: “la medicina es la más humana de las ciencias, y la más científica de las humanidades”.
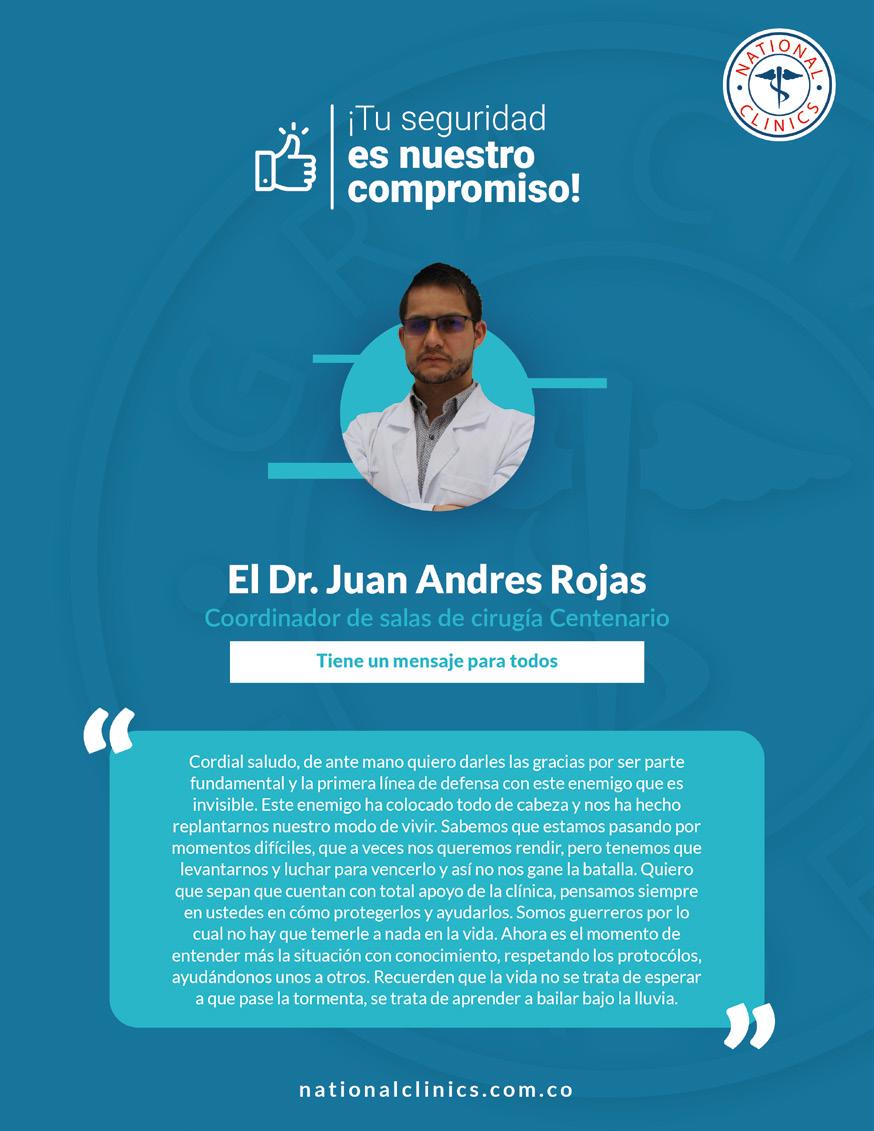
Reflexiones de un Estudiante de Medicina en Medio de la Cuarentena
Reflections of Medical Student in the Middle of Quarantine
Ana María Rodríguez Márquez 1 .
1. Estudiante de IX Semestre de Medicina. Universidad El Bosque. Hospital Universitario Clínica San Rafael. Bogotá D.C, Colombia

Autor para correspondencia: Ana María Rodríguez Márquez. Correo electrónico: anamaria980626@gmail.com
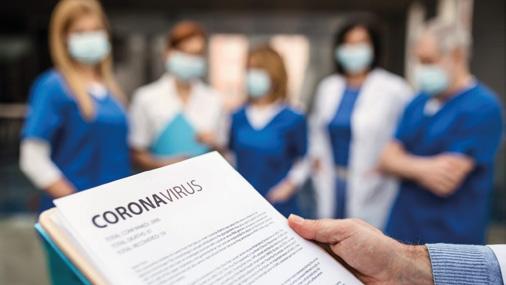
La vida de un estudiante de Medicina es inevitablemente similar a un tren que nunca se detiene. Se está diariamente sujeto a largos horarios de estudio y prácticas, los periodos de descanso son cortos teniendo en cuenta que, al finalizar la jornada diaria, para aquellos que aman su carrera y están dispuestos a ser buenos médicos, comienza la jornada nocturna; claro, si no se está de turno, de arduo estudio con el fin de reforzar los conocimientos adquiridos en el día y aclarar conceptos. Adicional a eso, se une la responsabilidad moral de ser estrictos y rigurosos con nuestras prácticas, ya que se está trabajando con la salud y la integridad de seres humanos, por lo que es imperdonable no estar 100% conectados con los pacientes y no dedicarles el tiempo y la atención que merecen. Adicional a lo anterior, existen múltiples factores que contribuyen al deterioro de la salud de un estudiante de Medicina, dentro de los que cabe mencionar la dificultad para tomar un buen desayuno, disfrutar de la hora del almuerzo o dormir las ocho horas que se les recomienda a los pacientes para una vida sana. En algunas ocasiones, las relaciones sociales y familiares son muy limitadas y en comparación con otras profesiones, las oportunidades para compartir tiempo de calidad, un almuerzo o una cena juntos son escasas, razones por las cuales en quienes llevan tal ritmo de vida, la salud mental se ve comprometida y los índices de ansiedad y depresión se elevan inevitablemente. Sin embargo, no hay que dejarse confundir, ya que todo ese trabajo que visto desde afuera aparenta ser una labor permanentemente extenuante y sin recompensa alguna, como ser maquinista de tren, brinda el privilegio de disfrutar de paisajes inigualables que otras labores tal vez menos exigentes no tienen: una de ellas se esconde detrás de la sonrisa de agradecimiento del anciano al que se le devolvió la oportunidad de disfrutar de un paseo con su familia al caminar sin dolor, o las lágrimas de felicidad en los ojos de una madre que pudo ver de nuevo la sonrisa de su pequeño hijo, la esperanza en los ojos de quien venció la lucha contra el cáncer, el llanto de bienvenida al mundo del recién nacido e incluso el descanso del moribundo en su último suspiro. Ahora bien, es importante mencionar la introducción anterior con el fin de demostrar que, si bien la situación que está viviendo el país y el mundo con la pandemia del Covid-19 es devastadora para todos aquellos que llevaban hasta el momento este ritmo de vida, la cuarentena obligatoria puede actuar como un alto en el camino para detenerse, analizar cómo se ha estado viviendo hasta el momento y salir adelante fortalecidos. En mi opinión, el día en que inició la cuarentena elegí detener mi tren, y dejando a un lado los pensamientos angustiosos y fatalistas que invadían mi cabeza y alimentaban mi ansiedad, decidí utilizar este momento de la vida como una oportunidad única para dejar el mando, subirme a cada uno de los vagones y ponerme en la tarea de limpiarlos y organizarlos, pulir cada espacio de las ruedas, revisar los engranajes, pintar las partes desgastadas, para que al poder volver a marchar, funcione de la mejor manera, y en esa aventura que todavía no termina, he aprendido innumerables cosas que el día a día no me permitía reconocer y me gustaría compartir algunas de ellas: 1. La ciencia no es invencible: Estando inmerso en la práctica de la Medicina, es común tener una especial confianza en la ciencia como un todopoderoso, que sorprende cada día más con sus alcances, conociendo la mayor parte de información para cada una de las enfermedades y
dando solución o manejo a las mismas. A pesar de ello, la situación actual demuestra que la comunidad científica y médica se encuentra en una posición de impotencia al observar que, aún en el siglo XXI, no se ha encontrado hasta el momento un tratamiento efectivo para controlar la enfermedad, perdiendo diariamente miles de vidas. Por tal motivo es relevante adquirir una posición de humildad de tal manera que se infravalore la situación y se anime a toda la población a unir esfuerzos para controlar los hechos. 2. Agradecer: Al día de hoy, observando en las noticias desde la comodidad del hogar, la tasa de contagio y la mortalidad diaria que deja la pandemia, muchos de ellos en situaciones precarias dada la falta de recursos en los sistemas de salud, otros tantos abrumados porque viven de la informalidad, es prudente reflexionar y agradecer por la fortuna que se tiene tanto de gozar de buena salud, como de tener todo lo necesario para subsistir y sobrellevar de la mejor manera esta cuarentena, lejos del sufrimiento de padecer la enfermedad o de la angustia de no tener alimento para el día. 3. La importancia de la familia: En muchas ocasiones, en especial en la carrera de Medicina, es común olvidarse de la importancia de la vida como seres sociales, de la bendición de levantarse y poder recibir un abrazo de los padres o hermanos, de compartir una cena juntos, de conocer sus angustias y sueños, de encontrar apoyo en ellos y de ser apoyo para ellos. En este tiempo, un ejercicio muy valioso podría ser compartir más conversaciones juntos, conocer aquellas cosas que por el ajetreo del día a día no sabían uno del otro, abrir el corazón y permitirse realmente saber lo que es vivir en familia.
4. No vivir más en piloto automático:
Dado que la vida era hasta el momento un tren a gran velocidad, la mayoría vivían la vida en piloto automático; levantarse con desgano, comer por necesidad, salir de casa muchas veces enojados, trabajar el día entero con personas sin siquiera conocer sus nombres, saltarse comidas del día, obviar las horas de sueño adecuadas, pasar días insertos en las pantallas de celulares sin valorar la presencia de las personas con las que se comparte, entre otras acciones, , dando por hecho las oportunidades que se tienen sin disfrutar del ahora. En esta



cuarentena es importante sentarse y pensar si realmente vale la pena vivir de esa manera, perdiéndose de la maravilla de estar presente en el ahora por andar corriendo en el mañana. 5. La importancia de la salud: Teniendo en cuenta que la pandemia por la cual se está pasando no tiene discriminación alguna, que surge en todas las clases sociales, en todas las edades y todas las poblaciones, y que, aun teniendo grandes cantidades de dinero, países desarrollados han sido también gravemente afectados por el virus, se puede concluir que no hay nada más importante y más dado por hecho que la salud, por encima del dinero y el reconocimiento. Es aquí donde cobra importancia llevar una vida sana, incluso desde la práctica de una carrera tan demandante como la Medicina, esta es una buena ocasión para valorar el cuerpo y cuidar de él cambiando los malos hábitos y siendo siempre ejemplo para los pacientes.
6. Los eventos son neutros, la cuarentena como oportunidad de transfor
mación: Todo evento es neutro, cada persona se encarga de ponerle el sentido que quiera a lo que sucede. Un ejemplo de ello ha sido lo positivo de la pandemia para la recuperación del planeta, la mejora en la calidad del aire e incluso el reconocimiento de la labor de los médicos y demás personal de la salud. Por tanto, está en manos de cada uno la forma de tomar el confinamiento, de manera negativa como un evento desesperante, catastrófico y angustiante, o bien como una oportunidad de ver cómo se estaba viviendo la vida hasta el momento y como rediseñarse para salir fortalecidos tanto física como mental y espiritualmente de la actual situación. Cada evento es un aprendizaje para quien sabe tener su mente abierta. En conclusión, si bien la vida en el ejercicio de la Medicina es un tren a toda velocidad, es importante tomar aprendizajes de esta situación con el objetivo de disfrutar y valorar los hermosos paisajes que regala esta vocación, para así ser cada vez más conscientes de nuestra labor como guardianes de la vida y la salud, y contagiar a las generaciones que vienen del amor por su trabajo. Por tanto, es prudente afirmar que hay dos maneras de vivir la cuarentena para aquellos que tienen la fortuna de poder estar en casa: como una tragedia o como una oportunidad. Estos dos caminos ciertamente llevarán a consecuencias totalmente contrarias: Tomar el primer camino, es sumergirse en la posición de víctima, alimentando la ansiedad y el sufrimiento, todo esto sin conseguir un resultado diferente. La invitación es a caminar por el segundo sendero, tomarla como una oportunidad, para compartir en familia, para crecer como persona, valorar la salud y sobre todo para hacer del tren de la vida el vehículo perfecto para disfrutar de un viaje maravilloso.
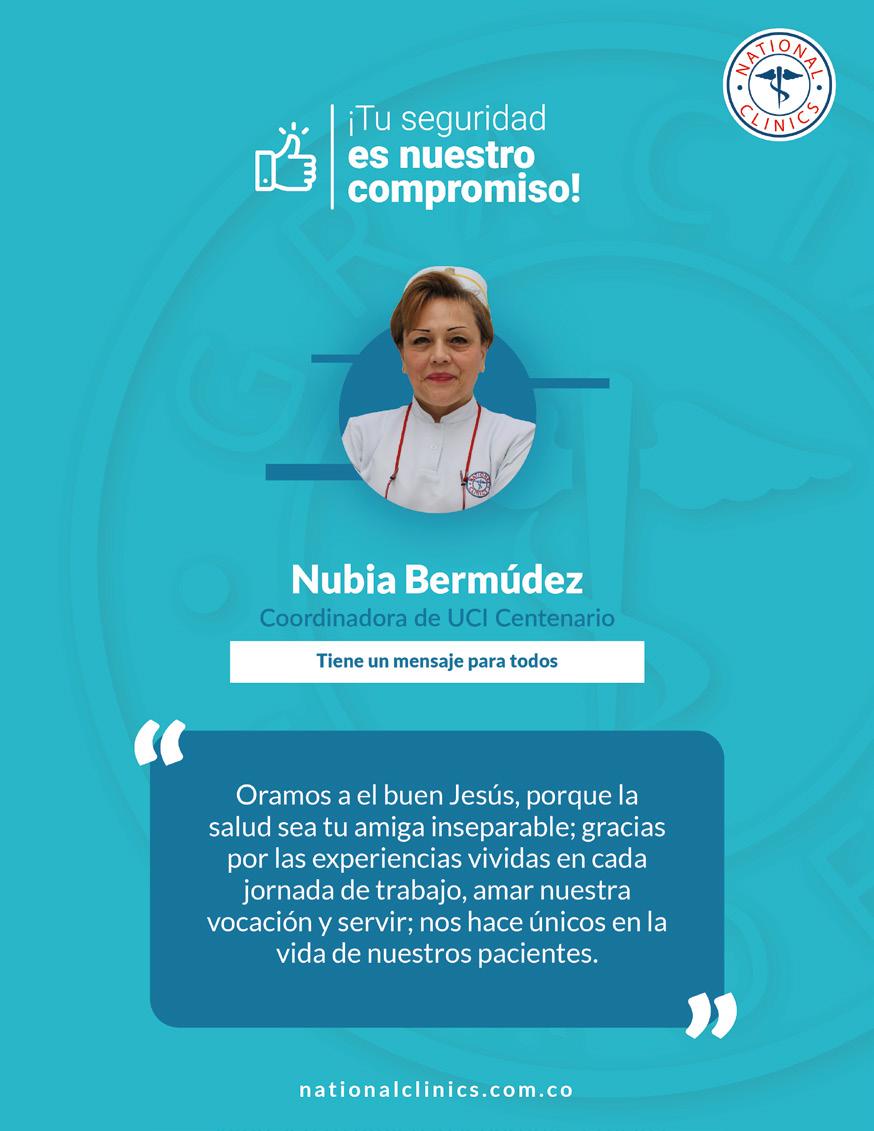
Reflexiones en Tiempos del Coronavirus
Reflections on Coronavirus Times
Fabio Martínez Pacheco, MD 1 ; Nayibe Osorio Visbal, MD 2 .
1. Médico. Especialista en Administración en Salud. Especialista en Cuidado Intensivo. Director Científico, Hospital Universitario Clínica San Rafael. Bogotá D.C, Colombia. 2. Médico. Especialista en Gerencia en Salud. Especialista en Auditoria Médica. Bogotá D.C, Colombia.
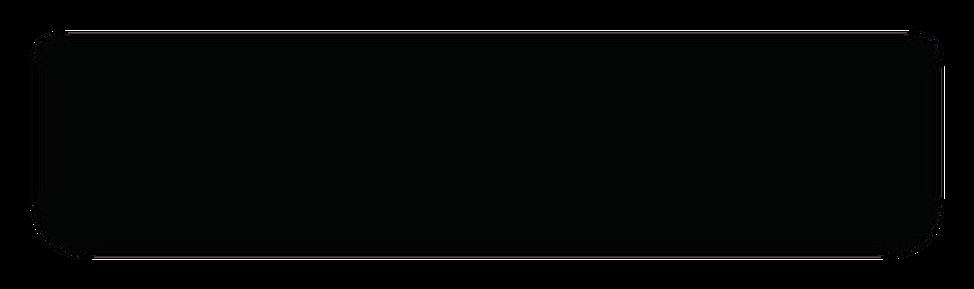
Autor para correspondencia: Dr. Fabio Heliodoro Martínez Pacheco Correo electrónico: fabio.martinez@ncsanrafael.com.co
El 31 de diciembre del 2019 la Organización Mundial de la Salud (OMS), recibió un informe en sus oficinas en China de la existencia de un brote de neumonía atípica en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei. El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas confirmaron el aislamiento de un nuevo tipo de coronavirus y ya para el 12 de enero de 2020, se compartió la secuenciación genética del nuevo coronavirus. A pesar de las advertencias de la OMS desde principios de enero de 2020, el escepticismo en la mayoría de los gobiernos era lo suficientemente elevado para que no se tomaran medidas en la mayoría de países que recibían viajeros desde el foco de la epidemia. El 12 de marzo de 2020, la OMS declara la infección por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) de la familia Coronaviridae como una pandemia (1). Esta es una enfermedad muy heterogénea, cuyos casos se encuentran en todos los rangos de gravedad. La neumonía bilateral de predominio periférico asociado a insuficiencia respiratoria no hipercápnica aguda rápidamente progresiva ha sido una de las características más relevantes de la infección. En comparación con la influenza o los coronavirus previamente descritos, el SARS-CoV2 presenta una contagiosidad muy elevada, con un número reproductivo básico (R0) variable en la literatura, pero llegando a ser hasta de 5.6 según informes del CDC de Atlanta. El R0 corresponde al número de casos nuevos que genera en promedio un caso durante un periodo de tiempo (2). La combinación de una morbimortalidad relevante y su elevada contagiosidad, generaron un incremento exponencial del número de casos alrededor del mundo y un colapso progresivo de los sistemas sanitarios, lo que obligó a múltiples países a declarar el estado de alarma por crisis sanitaria (3). Para explicar el origen del nuevo coronavirus y como se infectó la primera persona, se han planteado varias teorías, entre las cuales las más importantes son: por un disturbio ecológico desatado por las intenciones del hombre de dominar la naturaleza, conllevando a la zoonosis o enfermedades trasmitidas por otros animales al humano y la segunda, que considera el virus como una invención humana, por la manipulación de otros virus como lo plantean los “conspiracionistas”, gobernantes escépticos con intereses políticos. Durante la pandemia hemos escuchado términos como preparación, mitigación, contención, supresión, pico, aplanamiento de la curva, cuarentena, aislamiento social, entre otros, los cuales expresan la situación o el manejo que se le está dando a la misma. A su vez, la pandemia ha tenido repercusiones económicas, políticas, sociales, tecnológicas, científicas y ecológicas de diversa índole. En cuanto a lo económico se han tejido escenarios a corto, mediano y largo plazo. Es innegable el incremento en la tasa de desempleo, caída del producto interno bruto, aumento de la pobreza, muertes por hambre y disminución de las reservas internacionales a nivel mundial. También, hemos visto como se ha innovado para superar la crisis con la generación de nuevos modelos de producción, reto al que todos nos veremos enfrentados. En el campo político existe el peligro del fin de la globalización, gobiernos autoritarios y totalitaristas, xenófobos y nacionalistas, lo cual conllevaría a la pérdida de las libertades de la democracia, peligro que se puede minimizar en la medida que se tome conciencia de la importancia de un trabajo colaborativo e integracionista. En lo social, el ser humano ha tenido que guardar un distanciamiento físico para evitar el contagio, viendo vulnerada su naturaleza social. También, se han afectado positiva y negativamente en otras ocasiones las relaciones familiares y de pareja, ya que el hogar se convirtió en el sitio de trabajo y de estudio, los familiares no han podido acompañar a los enfermos graves, los cuales a su vez se han enfrentado a la muerte en solitario y los funerales pasaron a ser ceremonias intimas e inclusive sin familiares. El ser humano se está enfrentando de golpe a una nueva manera de vivir y de relacionarse, todo lo cual tiene que ver con la resiliencia, entendida como la capacidad de superar eventos adversos y tener un desarrollo exitoso en circunstancias difíciles, la capacidad de creer en sí mismo y en los demás. Un gran apoyo para el diagnóstico y manejo integral de la infección por SARS-CoV2 (COVID 19) ha sido el desarrollo tecnológico y científico, campos que también están generando grandes retos como son el descubrimiento de la vacuna y tratamientos específicos, para lo que vienen trabajando de forma aislada los científicos de los países desarrollados, dejando al descubierto la necesidad de un trabajo en equipo. Las tecnologías de la información y comunicaciones han permitido, entre otros, facilitar educación, teletrabajo, socialización, aprendizaje y entretenimiento, no sin dejar de
lado el incremento de fraudes bancarios y la inadecuada utilización de los medios de comunicación para trasmitir información poco veraz. Además, ha reafirmado la brecha digital existente a nivel mundial. Como seres vivos, los seres humanos debemos tener en cuenta que somos la minoría en el planeta tierra. Hemos visto diversas manifestaciones de la naturaleza con avistamiento de aves, peces y otros animales que volvieron a los cauces de los ríos y mares, lo que nos dice que es imprescindible una transformación ecológica. También, se ha observado disminución del ruido y de las emisiones de CO2, factor importante en la generación del cambio climático. Todas estas reflexiones nos demuestran que cambiaron muchas cosas, que seguirán cambiando no solo por esta pandemia, sino tal vez por otras pandemias. Tendremos que seguir siendo resilientes y adaptarnos a un presente cambiante.
Referencias Bibliográficas 1. World Health Organization. Coronavirus disease 2019 (COVID-19): Situation Report – 82. 11 April 2020. Accessed at https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situa - tion-reports/20200411-sitrep-82-covid19.pdf ?sfvrsn=74a5d15_2 on 11 April 2020.

2. Sanche S, Lin YT, Xu C, Romero-Severson E, Hengartner N, Ke R. High contagiousness and rapid spread of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. Emerg Infect Dis. 2020 Apr 7;26(7) doi.org/10.3201/eid2607.200282
3. Huang C, Wang Y, Li X, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet. 2020;395:497-506.
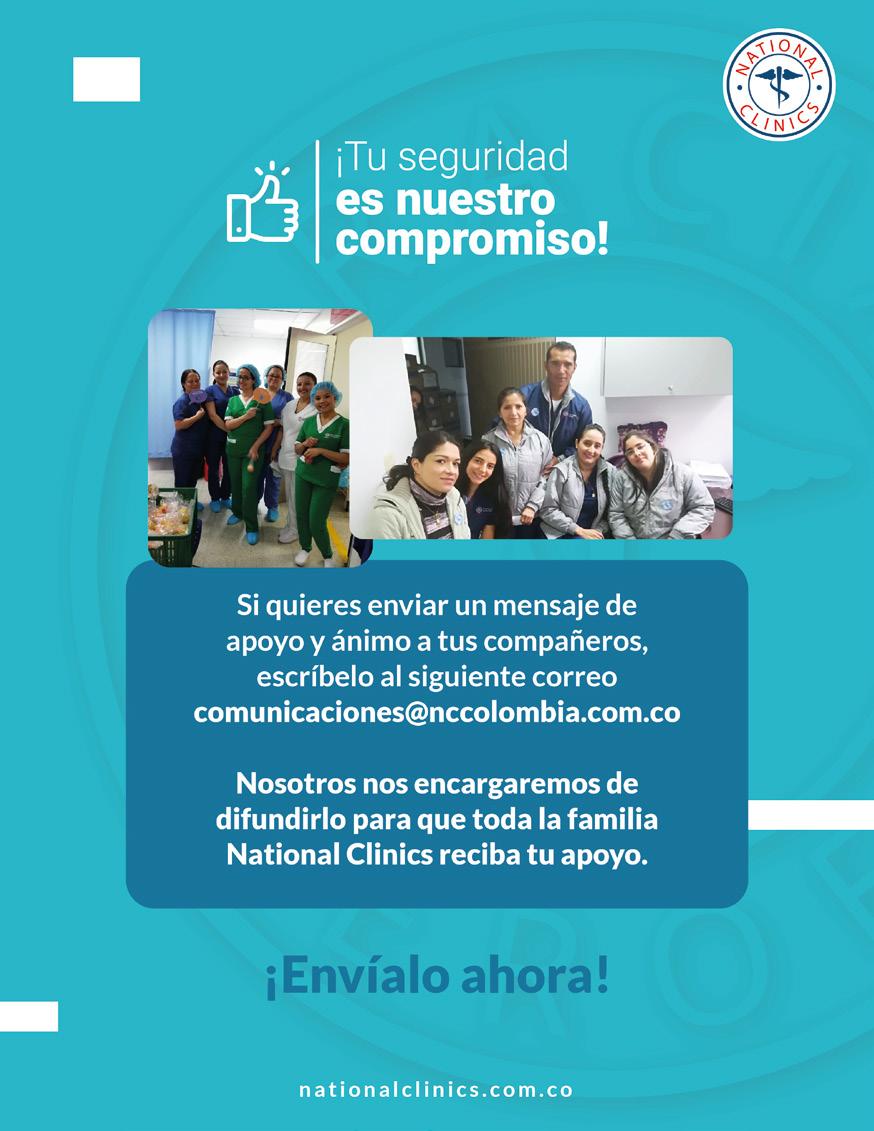
Guía para los autores
Editorial El editorial es un comentario de fondo realizado por el editor, miembros del comité o invitados con gran experiencia en los temas tratados.
Artículos La Revista publicará artículos producto de la investigación en el área de la salud, como son:
Artículos originales Artículos basados en resultados originales, derivados de trabajos de investigación finalizados. Debe tener una extensión máxima de 7.000 palabras. La estructura consta de las siguientes partes: • Título del artículo: El título ofrece una descripción detallada del artículo completo. En algunas ocasiones el diseño del estudio puede ser parte del título (es importante en ensayos aleatorios, revisiones sistemáticas y metanálisis). Debe ser corto (por lo general de no más de 40 caracteres, incluyendo letras y espacios). • Información sobre los autores: Los grados académicos más altos de cada persona deberían estar catalogados, al igual que el cargo y el departamento o unidad a la que labora o pertenece a la institución. Debe incluir además información de contacto completa (correo electrónico y teléfono de los autores). • Resumen: Las investigaciones originales, las revisiones sistemáticas y los metanálisis requieren resúmenes estructurados. Los autores tienen que asegurar que reflejan con exactitud el contenido del artículo.
Debe contener un máximo de 250 palabras y debe estar estructurado con los Siguientes encabezamientos: introducción, objetivo, materiales y métodos, resultados, conclusiones, palabras clave. • Introducción: Proporciona el contexto o el fundamento para el estudio, es decir el tipo de problema y su importancia. Explica el objetivo específico de la investigación y la hipótesis planteada por el equipo de investigación. Debe basarse en literatura reciente, breve y enfocado en el problema de estudio. • Objetivo: Propósito fundamental del trabajo • Materiales y Métodos: diseño del estudio, los procedimientos básicos (la selección de las personas participantes en el estudio, ajustes, medidas, métodos analíticos) y si este es retrospectivo o prospectivo. • Resultados: debe remitirse a los resultados más relevantes y significativos del estudio, así como su valoración estadística. • Discusión o Comentario: señalar los principales hallazgos del estudio y comparar con lo publicado sobre el tema. • Conclusiones: mencionar las que emanen y sustenten directamente los datos y su aplicabilidad clínica. • Palabras Clave: Son términos que identifican al tipo de investigación o trabajo realizado y son útiles para ayudar a los motores de búsqueda a encontrar los reportes o documentos pertinentes. Generalmente se emplean entre tres y seis, centradas en el objetivo principal de la publicación y en orden alfabético. • Agradecimientos (opcional): Los autores son los responsables de la mención de personas o instituciones que hicieron contribuciones importantes a los resultados del trabajo y sus conclusiones. • Referencias Bibliográficas: Deberían proporcionarse referencias directas a fuentes de investigación originales siempre que sea posible. Las referencias deberían ser verificadas usando fuentes bibliográficas electrónicas como PubMed o copias impresas de fuentes originales. Las referencias deberán ser numeradas consecutivamente en el orden en el cual son mencionados en el texto y deben ser identificadas en el texto, tablas y leyendas por números árabes entre paréntesis. La exactitud y la veracidad de las referencias bibliográficas son de la máxima importancia, y deben ser garantizadas por los autores.
Las referencias bibliográficas deben emplear el estilo Vancouver: indicar inicialmente los autores, con el apellido y las iniciales del (los) nombre(s) (sólo usar “et al.” para más de seis autores), el título, el nombre de la revista de la que proviene que debe estar abreviado según el estilo usado por MEDLINE (www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals), el año de publicación, el volumen, la página inicial y final. Las referencias bibliograficas deben seguir las normas resumidas por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (ICMJE): Recomendaciones para la Elaboración, Informe, Edición y Publicación de Trabajos académicos en revistas médicas (www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html). • Tablas: La inclusión de los resultados en tablas permite reducir su extensión, ya que contienen información de forma concisa. Se numeran consecutivamente en el orden de citación en el texto y se debe asignar un título para cada una. Los títulos deberán ser cortos pero claros, conteniendo la información que permita entender su contenido sin necesidad de volver al texto. Cada tabla debe estar citada en el texto. Cada columna debe tener un título corto abreviado. Las columnas y filas deben estar lógicamente ordenadas. Las explicaciones se deben colocar en notas a pie de tabla, no en su título. Se debe explicar todas las abreviaturas en notas a pie de página y usar símbolos para explicar la información si es necesario. Los símbolos pueden ser en su orden: *, +, ‡, §). Si se utilizan datos de otra fuente publicada o no, debe obtener el permiso y citarla. • Ilustraciones (figuras): Las imágenes digitales de las ilustraciones deben ser presentadas en un formato adecuado para su publicación. Para las imágenes radiológicas y otras imágenes de diagnóstico clínico, así como para las fotografías de muestras de anatomía patológica o microfotografías, se deberá enviar archivos de imágenes fotográficas de alta resolución. Las fotografías que muestren el antes y el después de una intervención deberán ser tomadas con las misma características de intensidad, dirección y color de la luz ambiente. Las figuras deben ser tan auto-explicativas como sea posible. Los títulos y explicaciones detalladas se incluirán en las leyendas no sobre las propias ilustraciones. Deben estar numeradas consecutivamente en el orden en el que se han citado en el texto. Si una figura ha sido publicada previamente, identifique la fuente original y presente el permiso escrito del titular de los derechos para reproducirla. Se requiere permiso independiente del autor y la editorial, excepto para documentos que sean de dominio público. Cuando símbolos, flechas, números o letras se utilicen para identificar partes de las ilustraciones, hay que explicar claramente cada uno de ellos en la leyenda. • Unidades de medida: Las medidas de longitud, altura, peso y volumen debe ser expresadas en unidades métricas (metro, kilogramo, o litro) o sus múltiplos y decimales. La temperatura debe estar en grados Celsius. Las cifras de presión arterial deben estar en milímetros de mercurio. La información de laboratorio deben ser expresadas en medidas locales como Sistema Internacional de Unidades (SI).
Reporte de caso Documento que presenta de forma ordenada aquellos casos clínicos que connoten interés diagnóstico, anomalía de evolución o de evidente interés por la respuesta terapéu tica. Incluye una revisión de la literatura sobre casos similares. Debe tener una extensión máxima de 2.500 palabras. Se toman en cuenta los siguientes puntos: • Introducción al caso clínico • Reporte o descripción del caso • Discusión • Conclusiones • Referencias
Escritos y Reflexiones Documentos de reflexión no derivado de investigaciones que presentan consideraciones sobre trabajos de otros autores, desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, recurriendo a fuentes originales.
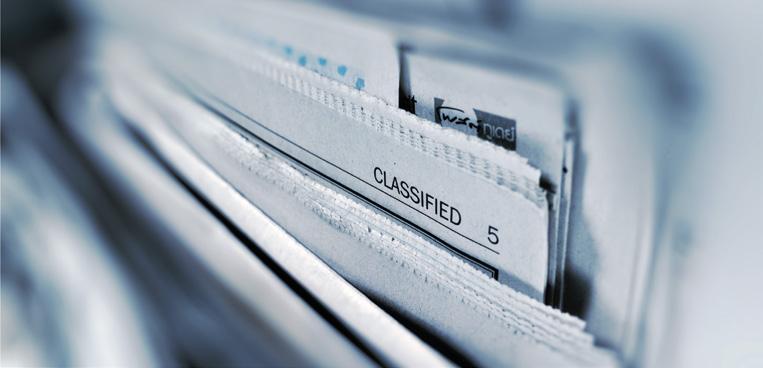
Instrucciones para envío de material
Los trabajos deben enviarse para su recepción con los siguientes requisitos formales:
• Carta de presentación dirigida al editor (Director General de la Institución), destinada a la evaluación de dicho artículo para su publicación en la revista Institucional.
• El manuscrito debe ir acompañado del “FORMATO DECLARACIÓN DE AUTORIA, CESION DE DERECHOS Y CONFLICTO DE INTERESES PARA REVISTA CIENTIFICA” Código: DI-IV-IF-FR-10 disponible en la intranet de la institución. Si el trabajo ha sido aprobado por el Comité de Ética en Investigación del HUCSR se debe anexar además la carta de aprobación del mismo.
• Trabajo original: Los manuscritos deberán ser entregados en idioma español, en medio magnético, en Microsoft Word®, con fuente Arial 12, en tamaño carta, con un máximo de 18 páginas, espacio sencillo. Las ilustraciones (tabla, gráficos, fotografías y otros documentos similares) no excederán de 10 y deben estar insertados dentro del artículo, con el título correspondiente y en el orden de aparición.
En la primera página del trabajo debe anotarse: - Título: breve, que represente el contenido del artículo. - Nombre y los dos apellidos del autor y coautores. - Grado académico y afiliación institucional. - Nombre del Departamento y/o Institución en que se realizó el trabajo. - Dirección del autor donde se le dirigirá la correspondencia, así como teléfono y dirección de correo electrónico.
• Los manuscritos deberán remitirse a la Oficina de Docencia e Investigación del HUCSR ubicada en el 8 piso de la Carrera 8 # 17 – 45 sur, Bogotá (Colombia) o al correo electrónico: revistacientifica@ncsanrafael.com.co
Nota: Los autores que hayan presentado artículos recibirán una respuesta informando la aceptación o no luego de la revisión por el comité editorial y el comité científico.
La revista de divulgación “Ciencia y
Gestión” se reserva el derecho de aceptar los trabajos que se presenten y de solicitar las modificaciones que considere necesarias para poder cumplir con las exigencias de la publicación. La publicación de trabajos porLa revista de divulgación “Ciencia y Gestión” en sus diferentes secciones no obliga necesariamente a solidarizarse con las opiniones vertidas por los autores. El comité editorial se reserva el derecho de uniformar el manuscrito de acuerdo al estilo de la revistas, con autorización previa del autor.









