
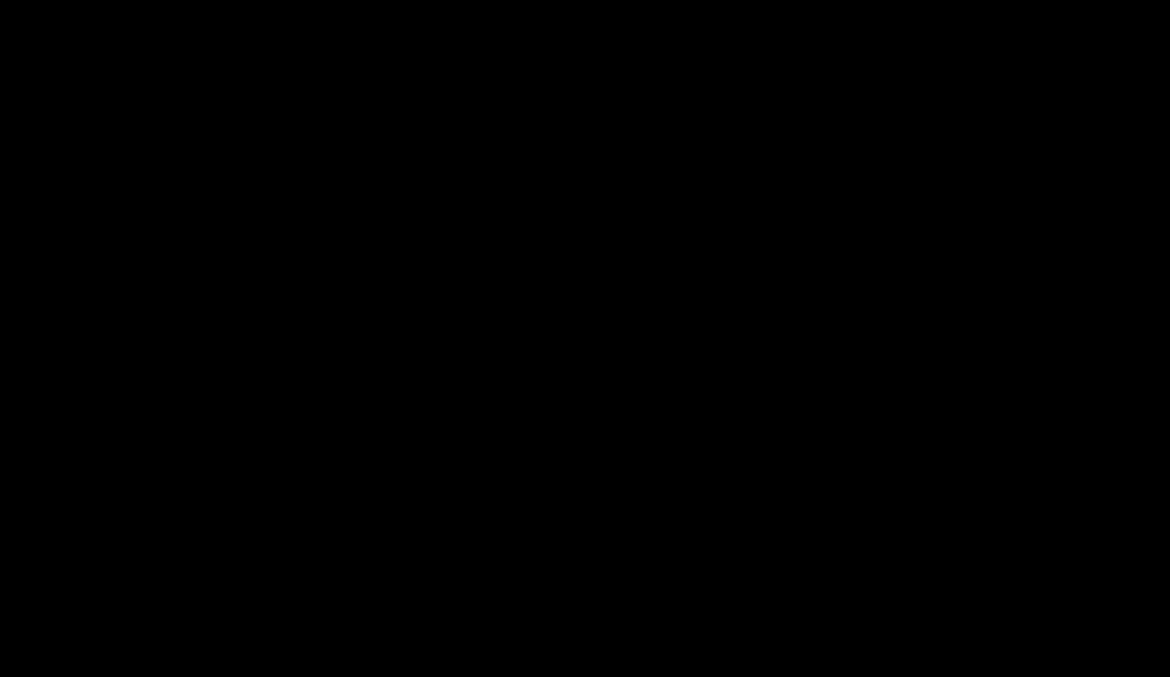


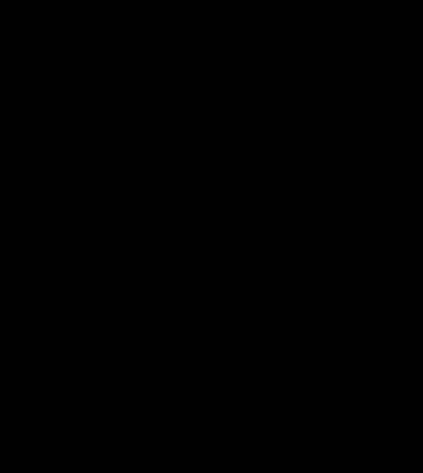



Érase una vez una señora que habitaba en una acogedora casita, donde su única compañía era su fiel hermano Rabí. Rabí era un gato de ojos vivaces, amante del sol y de largas siestas.
Un día, inesperadamente, un diminuto ratoncito hizo su entrada en la casita. Al divisar al roedor, Rabí no pudo contener su instinto cazador y se lanzó tras él. Sin embargo, antes de que pudiera atraparlo, el ratón detuvo su carrera y dirigió unas palabras al gato.

—Por favor, no me devores — suplicó el ratoncito con un temblor en su voz.
Rabí, sorprendido por la súplica, detuvo su carrera y se sentó frente al ratón con una expresión curiosa en su rostro.
—Tranquilo, pequeño amigo. Yo soy Rabí, un gato de buen corazón —respondió con suavidad—. Pero dime, ¿qué es lo que te trae a mi hogar? ¿Qué te gusta comer?

El ratoncito, aliviado por la respuesta del gato, confesó con timidez: Me alimento de queso, querido Rabí.

El gato dejó
escapar una suave risa y, con una chispa traviesa en sus ojos, propuso: —Entonces, ¿por qué no jugamos juntos a las escondidas? Prometo no hacerte daño, y mientras tanto, buscaré un poco de queso para ti.

Y así, entre risas y juegos, comenzó una amistad entre un gato y un ratón, donde la comprensión y el respeto mutuo fueron la base de su convivencia en aquel hogar. Y desde entonces, Rabí y su nuevo amigo ratón compartieron no solo el queso, sino también la alegría de la amistad.



