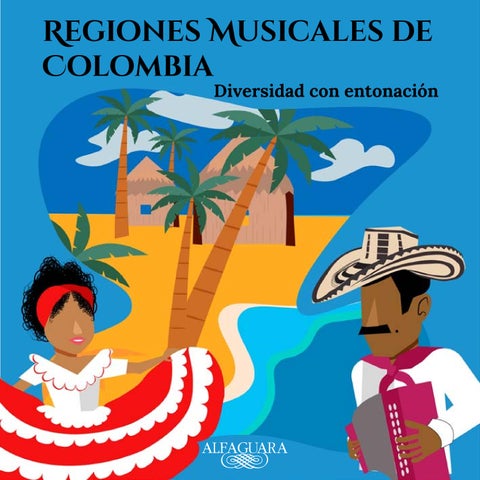8 minute read
Caribe tierra de música y baile
Punto de partida
La región Caribe en Colombia es cuna de algunos de los ritmos más destacados del continente suramericano. Al norte, Valledupar, capital del departamento del Cesar, es conocida por ser el corazón del vallenato, género musical declarado por la UNESCO como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, que cuenta al son del acordeón, la caja (tambor pequeño de cuero de chivo) y la guacharaca, leyendas y mitos populares.
Advertisement
La tierra del Cacique Upar, nombre del líder de la etnia Chimila que gobernaba la región, hoy es cada vez más conocida por ser la sede del Festival de la Leyenda Vallenata. Con más de media década desde su fundación reúne una vez al año a trovadores, cantantes, compositores y acordeoneros de Colombia y el mundo, para disputarse el título de Rey Vallenato, otorgado por jurados al mejor intérprete del acordeón.
La tradición musical se vive desde muy corta edad. La academia de Andrés ‘El Turco’ Gil, un hombre visionario que creyó en la posibilidad de alejar a los niños de la violencia a través de la música, es el promotor de los ‘Niños del vallenato’. Un conjunto de jóvenes, entre mujeres y hombres, de todas las edades que se han dedicado a llevar la cultura vallenata hasta todos los rincones del planeta.
En 1999 fueron recibidos por el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, en una presentación especial en la Casa Blanca, y desde ahí han pasado por numerosos escenarios internacionales como la Residencia de Los Olivos en Argentina, el Palacio de la Moneda en Chile o la Casa Imperial de la princesa Itaki en Japón.
En Valledupar, el acordeón es tan importante en su cultura que cuenta con múltiples representaciones artísticas en la ciudad. Una de ellas es la Casa Museo del Acordeón, administrada por ‘Beto’ Murgas, famoso compositor de la Guajira (departamento vecino), que se ha dedicado a contar la evolución de este instrumento y los diferentes formatos en donde se ha reproducido la música vallenata.
El acordeón es un elemento indispensable en las ‘Parrandas’, como se les llama coloquialmente a las fiestas de pueblo características de esta cultura. Son celebraciones que exaltan a los amigos, al amor o a la vida, en donde más que bailar se contemplan los aires románticos de este instrumento: la puya, el merengue, el son y el paseo.
Un poco más al sur, bordeando el mar Caribe, es posible vivir la fiesta más importante de Colombia: el Carnaval de Barranquilla. Una obra considerada por la UNESCO como Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad que combina entre carrozas, comparsas, disfraces, música y baile, un espectáculo majestuoso que viste a la ciudad y a las más de 90 mil personas (nacionales e internacionales) que llegan entre enero y marzo para estas festividades.
Sus ritmos más representativos, típicos además del folclor costeño, son la cumbia, la puya, el jalao, el garabato, el chandé, el porro, el bullerengue, el mapalé, el merecumbé, la guaracha y la Champeta, siendo esta última reconocida en toda la región Caribe por ser un género musical originario de las zonas afrodescendientes de la ciudad de Cartagena, en el departamento de Bolivar, vinculado con la cultura del corregimiento de San Basilio de Palenque.
Este último, conocido como el primer pueblo libre de América, fue declarado por la Unesco como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, por conservar algunas de sus tradiciones. Su lenguaje (Palenquero), la comida y su música, compuesta sobre todo por tambores que aprenden a tocar los jóvenes desde muy pequeños.
Un grupo con proyección internacional es Kombilesa Mi, que significa ‘Mis amigos’ en español, es una fusión del Rap Floclórico Palenquero, interpretado por nueve artistas que se dedican a preservar y difundir sus tradiciones a través de la música. Sus canciones se cantan en lengua palenquera y se acompañan al son de los tambores.
Al igual que ellos, el grupo de ‘Las alegres ambulancias’ tiene representación internacional. Conformado en su mayoría por adultos mayores afirman que toman su nombre, entre otras cosas, porque las personas les abren camino cuando pasan por las calles por la alegría que transmiten con sus cantos. Sus ritmos los caracteriza el sonido del Lumbalú, conocido como un ritual funerario de su cultura en donde intervienen danzas y cantos para honrar a los muertos, pero con tambores que hoy en día alegran a personas de todas partes del mundo en sus giras por el extranjero.
A una hora de Palenque se encuentra Cartagena, o el “corralito de piedra”, que también se destaca por ser cuna de importantes eventos musicales como el Festival de Música Clásica o el Hay Festival, y por su variedad de bares y discotecas con ritmos para todos los gustos. Aquí la cultura y la gastronomía se fusionan como por ejemplo en tures donde llevan a los turistas a tomar clases de salsa y champeta luego de un recorrido alusivo al patacón, que termina en “donde Fidel” uno de los bares del centro histórico más famosos de la ciudad para poner en práctica los pases aprendidos.
Cumbia
Ritmo caliente y el más característico de Colombia. Es de origen negro, lo mismo que el candombe uruguayo-argentino. La palabra cumbia parece derivar del término bantú cumbé, ritmo y danza de Guinea Ecuatorial. Es una danza de carácter erótico. Sus temas son el amor, el trabajo, los pescadores, temas narrativos y semiépicos.
La cumbia posee contenidos de tres vertientes culturales, principalmente indígena y negro-africana y, en menor medida, blanca (española), siendo fruto del largo e intenso mestizaje entre estas culturas. “Ello explica el origen en la conjugación zamba del aire musical por la fusión de la melancólica flauta indígena gaita o caña de millo de las etnias cunas y koquis, respectivamente, y la alegre e impetuosa resonancia del tambor africano.
En la instrumentación están los tambores de origen negro africano; las maracas, el guache y los pitos (caña de millo y gaitas) de origen indígena; mientras que los cantos y coplas son aporte de la poética española, aunque adaptadas luego. Presencia de movimientos sensuales, marcadamente galantes, seductores, característicos de los bailes de origen africano.
Las vestiduras tienen claros rasgos españoles: largas polleras, encajes, lentejuelas, candongas, y los mismos tocados de flores y el maquillaje intenso en las mujeres; camisa y pantalón blanco, pañolón rojo anudado al cuello y sombrero en los hombres.
A partir de la década de 1940, la cumbia comercial o moderna se expandió al resto de América Latina, tras lo cual se popularizó en todo el continente siguiendo distintas adaptaciones comerciales, como la cumbia argentina, la cumbia boliviana, la cumbia chilena, la cumbia dominicana, la cumbia ecuatoriana, la cumbia mexicana, la cumbia peruana, la cumbia salvadoreña, la cumbia uruguaya y la cumbia venezolana, entre otras.
La cumbia es madre de muchos ritmos como el porro, la gaita, la chalupa, el bullerengue, el garabato, el chandé, la tambora, el berroche, el paseo, el son, la puya, entre otros. Existen varias modalidades regionales de la cumbia: cumbia sampuesana, soledeña, cienaguera, momposina, sanjacintera, cartagenera, cereteana, banqueña, magangueleña, entre otras.
Mapalé

Es un ritmo típicamente negro. Se toca con marimba de origen africano (especie de xilofón). Tradicionalmente se conoce como el viejo bambuco, y es una danza orientada hacia el cortejo. Su origen está estrechamente relacionado con la cultura descendiente africana de la región.

Currulao de las manos y el canto. Con posterioridad se produjo una transformación de su temática, atribuyéndole un énfasis de regocijo con carácter sexual y asignándole la evolución frenética que hoy presenta. La coreografía actual mantiene rasgos de su esencia africana en la parafernalia, tanto en el vestuario, que es en extremo sencillo, como en la presencia del machete, instrumento de trabajo utilizado para el procesamiento del pescado.
La palabra currulao alude a la palabra “cununao” que es una referencia a los tambores de origen africano que juegan un papel importante en el folklor de la región del Pacífico colombiano, los cununos. También tiene una parte en los bailes típicos de Colombia.
Currulao es el estilo de baile más popular para muchas comunidades afrocolombianas a lo largo de la costa del Pacífico. Tiene características que resumen las influencias africanas traídas durante el período colonial por los mineros en las cuencas de los ríos del occidente del territorio. En la práctica, es posible observar referencias de un rito sacramental de fuerza ancestral y magia en currulao.
El Mapalé es un ritmo afrocolombiano de danza. Su nombre proviene del pez teleósteo Cathorops mapale, cuyos movimientos muy rápidos fuera del agua, en la playa, se comparan con la agilidad y fuerza de quienes danzan.
Este baile nació como canto y danza de labor de los pescadores, que se realizaba, acompañado de tambores, como diversión en la noche, después de terminar la jornada. Surgió en la costa del Caribe colombiano gracias a la influencia cultural de los africanos traficados como esclavos durante la conquista de América y que, cuando conseguían huir de sus captores fundaban quilombos o comunidades en lugares alejados, como el Palenque de San Basilio, donde afirmaban su herencia cultural. Nacido en el Caribe, fue introducido en tiempos pretéritos a lo largo de las orillas del río Magdalena. Actualmente se baila también en comunidades afrocolombianas del Pacífico.
En sus orígenes la danza de labor fue ejecutada en las noches y acompañada con toques de tambores yamaró y quitambre, las palmas
Porro
El porro es como una cumbia rápida. Es un ritmo musical de la región caribeña colombiana, tradicional de los departamentos de Córdoba, Bolívar, Atlántico y Sucre. Posee un ritmo cadencioso, alegre y fiestero, propicio para el baile en parejas.
Se ejecuta en compás de 2/2 o, como se le dice popularmente en América, compás partido. Es una música fiestera popular que generalmente es interpretada por bandas conocidas como “bandas de viento” en la región caribe y en el resto de Colombia como “papayeras”.
En cuanto al origen de la voz “porro” se conocen dos hipótesis principales: la de que proviene del porro, manduco o percutor con que se golpea al tambor o bombo y su acción o porrazo y la que sostiene que es derivada de un tamborcito llamado porro o porrito con que este se ejecutaba.
Merengue o merecumbé
El merecumbé es un estilo musical colombiano creado por Francisco “Pacho” Galán que combina la cumbia y el merengue colombiano. El término es una contracción de las palabras merengue y cumbia.
“El merecumbé es una síntesis, una mezcla de la cumbia autóctona con el merengue del departamento del Magdalena, y no del merengue dominicano. Claro está que las melodías del merecumbé están basadas en manifestaciones folclóricas musicales de la Región Caribe” (Pacho Galán).
Vallenato

El vallenato o música vallenata es un ritmo musical autóctono de la Región Caribe de Colombia con su origen en la antigua provincia de Padilla (actuales sur de La Guajira, norte del Cesar y oriente del Magdalena). Tiene notable influencia de la inmigración europea, ya que el acordeón fue traído por pobladores alemanes a finales del siglo XIX, y la métrica sigue la tradición española.
El componente de los esclavos afrocolombianos está presente con la caja vallenata, especie de tambor que en gran medida le da el ritmo a la melodía del acordeón. Lo indígena se evidencia con la guacharaca. Su popularidad se ha extendido hoy a todas las regiones de Colombia, a países vecinos como Ecuador, Panamá y Venezuela, y a más alejados como Argentina, México y Paraguay.
Se interpreta tradicionalmente con tres instrumentos: el acordeón diatónico, la guacharaca y la caja vallenata (pequeño tambor cónico de un solo parche con anillos de tensión). El vallenato también se interpreta con guitarra y con la instrumentación de la cumbia en cumbiambas y grupos de millo.

El vallenato tradicional fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación por el Consejo Nacional de Patrimonio del Ministerio de Cultura y está incluido en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, en la lista de salvaguardia urgente por la Unesco.
Canción ‘Si se quema el monte’, tradicional.
CD Etelvina Maldonado.