
22 minute read
Barrios de Cuenca
Las vidas cotidianas en el centro histórico de Cuenca durante
el “afrancesamiento” en el último tercio del siglo XIX
Advertisement
Introducción
En torno a 1900 Cuenca contaba con una población de unas 30.000 personas que mantenía una región agrícola, ganadera y artesanal.
Ella también basaba su economía en la exportación de la cascarilla al mercado internacional a la que se sumaba la del sombrero de paja toquilla; asimismo, se constituía la Universidad, se proyectaba la construcción de un ramal del ferrocarril nacional que llegaría hasta la urbe y se trabajaba en la vía CuencaNaranjal que la conectaría con la Costa. Años antes, la ciudad había sido el escenario de las guerras civiles entre liberales y conservadores.
En las primeras décadas del siglo XX se iniciaba en ella el alumbrado con energía eléctrica y el servicio telefónico, se adoquinaba sus calles aunque años antes ya se había emprendido la construcción de aceras y puentes sobre las acequias; se fabricaba dos grandes colectores de aguas negras; se hacían “pilacones” para el surtido de aguas destinadas para el consumo humano, todo esto hecho con la finalidad de precautelar la salud de sus habitantes; asimismo se edificaba un nuevo mercado hacia el sector este.
En la segunda década de Diego Arteaga
este mismo siglo ya era una ciudad en donde “Bullía la gente en las calles y plazas; multitud de autos y coches se deslizaban en varias direcciones, y los balcones, atestados de personas de distintos sexos con variopinto ropaje, daban el aspecto de una canastilla de flores, que hacían evocar la memoria de alguna de las grandes capitales americanas”.
En aproximadamente un medio siglo que gira en torno al año 1900, la ciudad tuvo la gran influencia de la cultura francesa. Se dio en las letras, en el vestuario, en la arquitectura, en el uso de adornos para viviendas, en la gastronomía… Era una época en donde el modelo de “civilización” se medía según las pautas culturales de Francia. Es un periodo que se ha dado en llamar de “afrancesamiento” de la urbe. En una parte de este marco presentaremos algunos temas respecto a cómo era la vida cotidiana citadina.
Tratar la vida cotidiana de una ciudad, de un barrio, de una familia, o de una persona, resulta bastante difícil pues generalmente este asunto no ha quedado registrado en los documentos, de ahí que resulta importante hacer una aproximación a lo que fueron las vidas cotidianas de las gentes cuencanas.
Para nuestro propósito empezaremos tratando la situación urbanística de los “barrios” del centro histórico.
Historia del centro histórico: un resumen
El conocer a este espacio es una cada vez una mayor necesidad para quienes vivimos en ella. Parte de este conocimiento es el de su historia. En este sentido, la ciudad ya está bastante bien provista de trabajos académicos, en su mayoría publicados, que muestran esta faceta: desde los que abordan la parte urbanística, pasando por la arquitectónica hasta los de algunos elementos que la conforman.
Entre estos estudios no se ha descuidado el tiempo aborigen con trabajos arqueológicos, pasando por la colonia hecha con fuentes primarias, hasta las excavaciones arqueológicas que informan asuntos de la vida republicana. Una visión general de la historia de este espacio geográfico entre los siglos XIX y XX, valiéndose de textos impresos, también ya ha sido publicada.
De nuestra parte también hemos venido trabajando en varios asuntos que tiene que ver con esta trayectoria.
En primer lugar, lo hemos hecho con un acercamiento a las fuentes primarias -inéditas- que existen en Cuenca para este tipo de estudios tanto para la época prehispánica como para la colonial, la conformación de los barrios coloniales con sus características arquitectónicas y la distribución de las gentes entre los siglos XVI y XIX.
Parte de estos estudios han sido también abordar a las gentes involucradas en la construcción de edificios, sean estos religiosos o civiles, en donde se ha dado a conocer las particularidades de estas personas dentro del contextos de la población en general y de los artífices de la construcción –“cantereros”, picapedreros, lapidarios, escultores, pintores, entre otros- así como de los proveedores de materiales de construcción, en particular.
En este sentido, hay que tener presente que la urbe estaba bien provista en materia de profesionales, incluyendo variados oficios artesanales, que habrían satisfecho los requerimientos citadinos en una urbe que estaba en claro despegue económico y de incremento poblacional a nivel del país.
11 Desde luego, las constantes preocupaciones de las autoridades municipales en asuntos artesanales, obligó a que se les tomara en consideración -como también se lo estaba haciéndolo en todo el país-, al punto de que algunos concejales cuencanos consideraban que, si seguían los artífices laborando como lo habían hecho hasta el momento, no debía dudar la ciudadanía que muy pronto estarían en posesión del alguna silla del Concejo como funcionarios...
Una visión de conjunto de las gentes que habitaron este
espacio la hemos ofrecido en el libro “Cuenca y sus gentes 1875-1900” tomando en cuenta varios asuntos.
Están, por ejemplo, los hogares: habitaciones con sus muebles y adornos; sus materiales de construcción: bahareque, ladrillo, adobes, tejas; los artefactos utilizados en diferentes facetas de sus vidas como los de cocina, de costura, de sus “oficios” y “ocupaciones”; sus propiedades inmobiliaria, acreencia y deudas, prácticas funerarias; la familia...
Esta vez ofreceremos una muy breve visión asimismo de conjunto –debido al espacio disponible para este tipo de publicaciones- de las gentes que la habitaron y de las prácticas de vida cotidiana a la que sumaremos nuevos elementos que han ido asomando en diferentes estudios que hemos venido
Cuenca, ciudad española, fue organizada sobre vestigios cañaris e inkas, según el modelo del cuadriculado. En el centro los núcleos de poder político civil y religioso; en los alrededores, las residencias de los blancos; fuera de ella, los nativos.
San Sebastián y San Blas se destinaron a los indios, aunque en la práctica reinaba la convivencia racial de blancos, negros, indios y de algunas categorías de mestizaje biológico que se estaban originando tanto en América, en la región como en la urbe. La nueva urbe no contaba con nobleza titulada. sobre todo en sentido esteoeste. Empezaba a hacerse evidente la contraposición entre lo urbano y lo rural.
A finales del siglo XVII se mostraban tres zonas: la ciudad, las parroquias de indios y los arrabales, como Potosí o Cullca. En la segunda mitad de este siglo empieza a asomar la palabra “barrio” que designa a sectores como San Sebastián, San Blas, Todos los Santos; también lo hizo con sitios como El Vecino, Usno (sector actual del Corazón de María, no de Todos los Santos), San Cristóbal (futuro barrio de El Vecino), y el Barrial Blanco.
San Sebastián y San Blas se las mencionaba de forma indistinta como barrios o parroquias. Sin embargo los barrios empezaron a incrementarse en número en el siglo XVIII a la sombra de iglesias, capillas y humilladeros (cruces): La Merced, Santo Domingo, San Francisco, Las Conceptas. También se iban definiendo algunos suburbanos: Las Alcantarillas, El Gallinazo, Tres Cruces, por San Sebastián; u otros más distantes como: San Roque, San Marcos, El Ejido (Jamaica, según el Padre Juan de Velasco). También se perfilaban unos cuantos que albergaban a una mayoritaria población india como: Peraspata (no “Perezpata” como se lo conoce de forma tradicional), Watanachimanpacha (sector de Monay), Pumapungo, hacia el este, y Turubamba, hacia San Sebastián.
La caracterización barrial iba obedeciendo, entre otras cosas, a la presencia de una porción poblacional diferenciada socioculturalmente, como ocurrió hacia el último tercio de esta centuria con las cholas o “mestizas en hábito de india”, sobre todo en San Sebastián, algo menos en San Blas y unas cuantas en Todos los Santos.
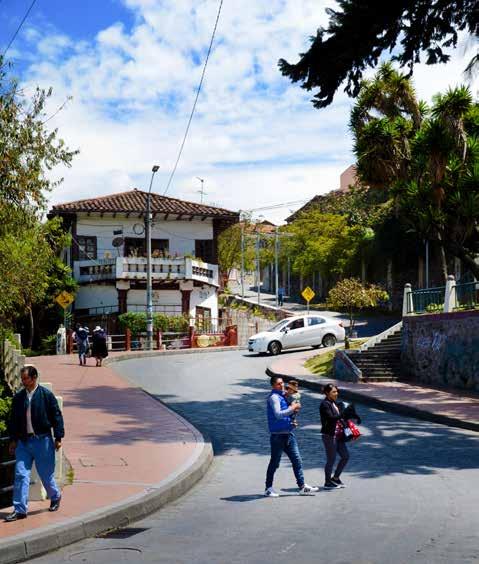
Al norte de la iglesia de San Francisco estaba ubicado el mercado. Pulperos, tratantes, gateras, gateros y recatones realizaban en él sus negocios: los primeros, en el “cajón de pulpero”, los otros en el piso. Los productos eran variados.
Los especializados en la venta de determinado artículo asomarán en el primer tercio del siglo XVII con las mindalas.

Allí también desempeñaban sus oficios algunos indios de ganado prestigio.
De otro lado, a diferencia de las ciudades del medioevo, en la Cuenca de los siglos XVI y XVII no se puede hablar, por ejemplo, de la calle de los zapateros o del barrio de los sastres, aunque se señalaban sitios como las “ollerías de los naturales” y las “caserías de los carpinteros”; en verdad, sólo a partir de 1822 el municipio determinó calles y tiendas para ciertos oficios.
Por estas épocas los artífices se concentraban en las dos parroquias de indios, sobre todo, en San Sebastián, pero a comienzos del XIX lo hicieron dentro de la traza.
Para esta época ya se puede hablar de barrios artesanales en sectores suburbanos. Las primeras tiendas de panadería se habían establecido a fines del siglo XVII en Todos los Santos, y a comienzos del XIX se denominaba de forma oficial una calle de El Vado como la “de las panaderas”.
Con el paso del tiempo, la ciudad decimonónica continúa su crecimiento físico, sobre todo hacia el oeste de la traza. norte, alcanzan Cullca; al este y al oeste no existía una clara delimitación en este sentido.
En lo arquitectónico, no se puede hablar de momento, en cambio, de una transformación notoria a comienzo de esta centuria respecto a la anterior.
De esta manera se van “llenando” los espacios ubicados entre el centro de la urbe y sus límites externos, a lo que hay que sumar una “redefinición de las parroquias urbanas” cuencanas.
Así, para el siglo XIX la urbe sí había crecido en lo urbanístico respecto al siglo anterior, dentro de lo que fue una tendencia generalizada en Ecuador. Las concentraciones de casas cuya información se ha obtenido de los registros notariales, se puede decir, a grosso modo, que se ubican de esta manera: al sur, cercanas a los límites de la segunda terraza de la urbe; hacia el En este sentido, hablar de “muchas” o “pocas” casas de uno o de dos pisos, no nos dan una buena idea del estado de construcción en la ciudad.
En el tránsito de la época grancolombiana a la republicana, Cuenca es dividida en cuatro sectores: San Cristóbal, Todos los Santos, San Francisco y Santo Domingo. No sabemos hasta cuándo se mantuvo esta división.
En todo caso, hay que tener presente al momento de estudiar los barrios de Cuenca en la época del afrancesamiento.
14
Para tratar esta parte de este artículo vamos a utilizar las compraventas de inmuebles comprendidas en el lapso entre 1875 y 1900, que es cuando alcanzan su mayor número los llamados “barrios” o “sectores” de Cuenca. Esta parte es un extracto del libro arriba anotado. Este sector, es de los pocos que en las transacciones ofrece la presencia de ciertas familias colindantes.
La información también revela una que otra huerta como “lindero” posterior de las viviendas, inclusive existe una vivienda que presenta cultivo de alfalfa. Las gentes del centro histórico: un resumen
Tandacatu o Corazón de Jesús
Es importante señalar que aquí se nota con claridad el espacio de transición entre lo urbano y lo rural.
Al realizar un análisis a la información obtenida se nota que en este “sector” o “barrio”, están presentes casas construidas con adobe pero con cubierta de teja, al igual que las “piecitas”.
Asimismo, nos vamos enterando respecto a la distribución física de las habitaciones, pero sobre todo de su jerarquía; así se tiene que en un caso incluso se comercializa “la cuarta parte de una sala ó piesa alta”.
Otro aspecto a destacar es el que hace referencia al estatus social alto de algunos de sus habitantes, pues existen catorce individuos anotados como “señor” o “señora”, además de nueve con su categoría de “vecinos” y de “ciudadanos” al lado de once que no son identificados con situación alguna de “ciudadanía”, de “residencia”,
o de título “nobiliario“.

San Sebastián muestra algunas características de ciertos sectores suburbanos cuencanos pero con fuerte densidad poblacional, a juzgar por sus obras de infraestructura. En efecto, se observa que los linderos a veces muestran “tienda con tienda”, incluso entre una tienda y dos locales similares.
Ocasionalmente, se observa que una vivienda está constituida sólo por dos tiendas, destinadas para habitación. Estas gentes muestran una convivencia en estrecho contacto físico, no sólo con familiares, sino también con vecinos de diferente condición socioeconómica. También hay que notar que sumadas las personas identificadas como vecinos y los que no han sido anotados con alguna condición “ciudadana” son quince mientras que las que poseen el reconocimiento de “señor” o “señora” alcanzan diez.
Como algo digno de destacar en este sector, es que dos ventas las realizaron personas de fuera de la ciudad: una de Naranjal (Guayas) y otra de la villa de Gualaceo (Azuay).
Tres Cruces
El sector o barrio de Tres Cruces, ofrece un aspecto físico constructivo que en algo se parece al que existe en San Sebastián, ya que constan documentos que proporcionan linderos de “tienda con tienda”.
Como algo importante de sus edificaciones es que también ofrece piezas con techos “a dos aguas”. Asimismo, muestra casas que revelan regadíos “en común”. algunos datos de su distribución física, jerarquía y usos. Es un sector que, al parecer, fue consolidándose como uno de residencias de la élite local, a juzgar por las cifras en juego: treinta y dos “señores” -incluso comercializando entre ellos- al lado de solo ocho que no han sido identificados y cinco que detentaban la categoría de ciudadanos, aunque también existían algunos hogares de “gente común”.
A través de estos documentos también nos ponemos al tanto del enladrillado de los pisos de las viviendas, características de algunos hogares cuencanos, desde por lo menos la segunda mitad del siglo XVII.
En este sector se nota claramente el contraste social que existía entre la presencia de sólo cuatro “señores” -hombres y mujeres- frente a veintitrés que no han sido mencionados con su categoría social, a más de tres, de los cuales sí se lo ha hecho.
Asimismo resulta importante señalar, como un ejemplo de lo que sucedía en muchos lugares cuencanos, esto es, la existencia ininterrumpida de familias colindantes entre sí.
El Vado Sin embargo, lo que más caracteriza al sitio es que informa sobre una que otra alguna “casa-cuadra” y, sobre todo que la presencia de gentes involucradas en las transacciones fueron reconocidas a través del notario por la sociedad como “señor” o como “señora”, que en total sumaban veintinueve al lado de tan sólo cinco a quienes no se identificaron con categoría alguna. ¿Se trata acaso únicamente de casas de campo, o eran sitios en que hacían sus vidas de manera permanente la élite local?

La información de lo que se ha registrado como transacciones de inmuebles en El Vado tiene como ventaja, respecto a la precedente información, que muestra descripciones de secciones de las viviendas que revelan

San Francisco
El sector que asoma en la documentación inédita como de San Francisco, ubicado hacia el sur del mercado, muestra a través de sus transacciones de inmuebles quince “señores” al lado de sólo tres personas, de las cuales el notario no realizó identificación alguna respecto a su estatus social.
En este sector también se hizo presente algo que debió estar ocurriendo con bastante frecuencia en la urbe: el hecho que un “señor” tenga por esposa a una persona que fue identificada únicamente por su nombre, muestra del matrimonio entre personas de diferente condición social.
Sector de la Compañía de Jesús Santo Domingo
Esta sección presenta a la casi totalidad de gentes involucradas en las transacciones reconocidas como “señor” o “señora”, incluso una que fue registrada por el notario con el título honorífico de “don”.
En este apartado, además se ofrece una información bastante detallada de las características físicas de los inmuebles comercializados. Sin lugar a dudas, es uno de los lugares de residencias de la élite social y económica de Cuenca a juzgar por la mención de treinta personas identificadas como “señor” o “señora”, frente a solo tres de otra clase, aunque queda la duda si estos últimos “no identificados” se trataban, asimismo, de miembros del primer grupo, a juzgar por sus apellidos.
Una sola carta de compraventa efectuada en este sector, muestra a una población “no identificada” de la que estuvo ubicada en el límite entre la parte urbana y semi urbana de la ciudad, a orillas del Gallinazo.
Sector de la Iglesia de El Carmen
Al igual que el de Santo Domingo, este constituía un lugar de residencia de la alta esfera social cuencana ya que muestra un gran número de viviendas de “señores” y “señoras” que “linderan” entre sí, incluso una de un “don”.
Como algo digno de destacar es la alta presencia de mujeres que intervinieron directamente en calidad de vendedoras o de compradoras.
Asimismo hay que notar que las ventas fueron de únicamente casas. De momento sólo queda la interrogante del porqué de la masiva participación femenina en estos tratos.
Las Conceptas
Quizá como complemento de los sectores de El Carmen y de Santo Domingo esta área muestra a la totalidad de individuos que habían intervenido en los negocios registrados como “señores”, sea su participación como comprador, como vendedor, o como “lindero”, a más de dos personas a las cuales se les ha identificado con el título de “don”.
17 así como de constituir una de presencia de tiendas de expendio de pan, desde por lo menos primera mitad del siglo XVII.
Centro de la Ciudad
Resulta importante señalar que el área mencionada como centro de la urbe muestran a la elite socioeconómica local identificada con la total mención de “señora” y “señor” en los documentos, así como en tres casos además se la acompañaba con el título honorífico colonial de “don” o de “doña” que había reaparecido en la ciudad como reconocimiento a su alta posición social, aunque esta denominación se siguió manteniendo en el régimen republicano sólo por consenso ciudadano, por tradición, pero sin ninguna validez legal, como sí lo tenía en la época virreinal.
En este sector, también existe algo que es de suma importancia en el tratamiento que se da a la ocupación de las viviendas cuencanas.
Todos los Santos
El sector muestra, de manera evidente, una mezcla de la población catalogada por el notario como “no identificada” junto a la de los “ciudadanos”, que mantienen un equilibrio con aquella de los “señores”.
Además, muestra la característica que quizá más la distingue en la urbe: la de ser de una zona de casa-cuadra,
Sector de El Gallinazo
En este apartado se ve claramente el límite del urbanismo cuencano con la “muestra” del contraste ciudadcampo, separado por el arroyo Gallinazo, sin la presencia de un sector suburbano.
Este arroyo inclusive formaba parte de la venta. De su lado, sus habitantes muestran un equilibrio entre los “señores”, incluyendo los “don”, frente a los “no identificados”, a más de una ciudadana.
El Vecino
Llamado en la época colonial San Cristóbal.
En este parte de la urbe se nota algunos hechos importantes.
Por un lado, la conformación de este sector suburbano ofrecía a una población de “señores” y “señoras” que en algo superaba a la “no identificada”.
Por otro lado, existía la presencia de gente que fácilmente podía ser identificada por su apellido como indígena, pero que detentaba el título “honorífico” de “don”, lo cual nos debe hacer reflexionar respecto a los criterios que estaban vigentes en la colectividad local para la ubicación de una persona
en la escala social, al parecer todavía seguía funcionando este anacrónico título en los diferentes grupos sociales.
Asimismo se hace más evidente en este sector el uso de los dos apellidos -paterno y materno- de las personas unidas por la conjunción “y”: esta práctica generalizada en el todo el Ecuador irá perdiendo fuerza a medida que se avanza hacia el siglo XX.
El Coco
En este parte de la urbe (que se correspondería en la actualidad con el área en donde funciona la escuela Francisca Dávila) se observa la presencia de catorce gentes identificadas como “señor” y nueve como “no identificados”, sin embargo no existen personas que presenten su estatus de ciudadanía o de residencia.
Barrial Blanco
Esta parte del suburbio cuencano muestra de una manera notoria la presencia de gentes “no identificadas”, diecinueve en total, frente a siete que lo están como “señor”, aunque ninguna que muestre su condición de residencia o de ciudadanía.
San Blas
Aunque San Blas tuvo sus inicios como parroquia de indios su desarrollo racial,
poblacional y urbanístico se dio en menor proporción que su par de San Sebastián.
Para el último tercio de siglo XIX muestra las cifras de los “no identificados” que superaban en algo a los reconocidos como “don” o “señores”. Sin embargo, hay que tener en mente el hecho de que las pocas transacciones inmobiliarias significaba una estabilidad de permanencia en el sector, asunto que es igual de válido para el resto de compraventas registradas en este estudio.
Aquí, también hay que no perder de vista los antiguos y nuevos propietarios que asoman en calidad de “linderos” de los inmuebles registrados.
Sector de El Usno (actual sector del Corazón de María, no de Todos los Santos)
Esta área ofrecía una muestra de lo que era el sector de viejas prácticas religiosas prehispánicas, transformado con la existencia de gentes que ofrecía para la época del estudio a siete individuos identificados como “señores” sumándose a esto el hecho de cinco reconocidos como “don”, frente a solo tres “no identificados”.
Sector de el Chanchaco
Aunque resulta sumamente difícil poder delimitar físicamente los diferentes sectores urbanos de Cuenca, así pues se tendrá que considerar al sector de El Chanchaco en la parte sureste de la urbe.
De acuerdo con la información recolectada, se nota que los involucrados reconocidos como “señores” en las transacciones, doblaban en las cifras a los que no habían sido mostrados con alguna característica identitaria racial, social o de estatus de ciudadanía. El sitio es una muestra evidente de lo que fue la paulatina apropiación de zonas suburbanas por parte de la elite local.
Otros lugares del centro histórico que existían por estas épocas son Zorropamba (que se correspondería en la actualidad con el área en donde funciona la escuela Francisca Dávila), y El Chorro, que no asoman en las transacciones de inmuebles de estas fechas.
En algunas de estas jurisdicciones, también iban formándose sus respectivas “plazuelas” que adquirían cada vez mayor importancia.
Asimismo asomaban lugares que hoy en día han desaparecido, como los beaterios de El Vado y el de las religiosas oblatas en Todos los Santos.
Sobre los Hogares Cuencanos a Través de Las Mujeres
Existen varios tipos de documentos inéditos que nos permiten reconstruir lo que han sido los hogares en Cuenca. Uno de estos es el testamento. A través de ellos podemos acercarnos indiscretamente su mundo.
Esta vez lo haremos de las manos de, no podía ser de otra manera, aquellos dictados por mujeres. Para esto nos basaremos en gran medida en la tesis de María Teresa Arteaga.
Mediante el estudio de estos papeles, ellas declaran las calles en donde se encuentra su casa o tienda de habitación. Los bienes muebles también nos permiten ingresar al interior del hogar. “Encontramos camas y catres, muebles que tienen un fuerte significado pues la vida, enfermedad y muerte tienen lugar aquí.
En las cajas y baúles se guarda la ropa pero también los tesoros: dinero, joyas, documentos, recuerdos... Las cajas también pueden ser utilizadas para sentarse.”.

dicho para la comercialización de algún artículo. Entre los muebles de los hogares cuencanos tenemos:
La mesa que se utiliza principalmente para preparar alimentos y comer; en este momento se manifiestan las tradiciones: las reglas pero también jerarquías dentro de los miembros. Así mismo, encontramos utensilios de cocina, el más recurrente es la paila.
También son enlistados: cucharas, jarros, platos, fuentes, escudillas y bateas que nos muestran el confort de sus habitantes. Para la sala nos presentaban “mesitas”, sillas o silletas, sofás y estrados. Las “mesitas” se colocaban contra la pared y sobre ellas una serie de adornos. Las sillas eran de madera y su número era entre seis y doce.
El estrado era el mueble femenino por excelencia y estaba conformado por una serie de cojines y alfombras. Para la decoración de la casa se utilizaban los cuadros -especialmente de temática religiosa- y las lámparas”. Algunas casas de Cuenca por estas épocas ya usaban el papel tapiz en las paredes.
20 La ropa manifiesta en primer lugar la relación con el propio cuerpo, pero también las modas de una época. Pocas son las que han quedado registradas en los estamentos.
En general se encuentran entre las piezas de vestir usadas por las cuencanas: polleras, centros, rebozos, paños, mantos; incluso algunas mujer ofrece entre estas prendas un poncho.
Como parte o complemento de la ropa estaban las joyas. Al momento existe un estudio al respecto que va desde el siglo XVI hasta el XIX: oro, plata, piedras preciosas, semipreciosas así como diferentes modelos estaban presentes en ellas.
En este estudio se ha tratado las continuidad de algunas piezas de estilo aborigen en tiempos coloniales, también se ha visto las nuevas joyas que van surgiendo en esta misma época y su mestizaje.
Se aborda las modas que se mantuvieron como las de “media lunas”, más tarde conocidas como “candongas” y las “orejeras” femeninas de las indígenas que habían desaparecido por expresa prohibición de la iglesia católica al ser
de uso en ceremonias religiosas aborígenes , mientras los aretes “hechuras de quimbolitos” decimonónicas también desaparecieron; los tupus indígenas se conservan hasta la actualidad en sectores rurales. Se ha señalado la brecha que se nota en los sectores rurales respecto a la evolución del uso de las joyas, mientras que en la parte urbana de Cuenca existe una continuidad.
No se ha descuidado en este trabajo a los artífices –por ejemplo cómo se obtenían las materias primas- que las elaboraron, sus especialidades así como su situación social, étnica y económica y laboral.
En definitiva, hoy en día es posible conocer a las mujeres de esas épocas desde varios ángulos: sus nacimientos, sus bautismos, sus confirmaciones, sus matrimonios; sus “ocupaciones” y “profesiones”, sus muertes con todos los detalles que ofrecen sus testamentos.
En este último punto María Teresa Arteaga va más allá de lo que ha quedado registrado en los documentos, pues nos muestra las posibilidades de estudiar: olores, colores, flores, incienso, comidas… de ellas.












