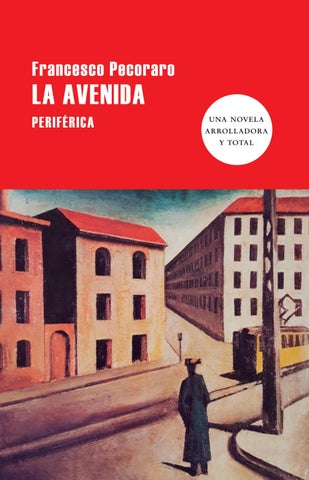Francesco Pecoraro
LA AVENIDA PERIFÉRICA
una novela arrolladora y total
1
25 formalina
Llegado un momento debes decir quién eres, o al menos intentarlo. Decírtelo a ti mismo y luego, al final, a terceras personas, en el caso de que estén interesadas… Cada vez son menos. Debes tratar de definir la burbuja cultural a la que perteneces, aunque, en este caso, es mejor utilizar la palabra generación, porque tu autoidentificación no puede sino partir del cuándo y del dónde naciste. E incluso del por qué naciste, en otras palabras: si fuiste concebido en un descuido, como resultado de una planificación o, como en mi caso, porque los hijos nacían, porque traer hijos y más hijos al mundo era el cometido «natural» y primario de las mujeres, mientras, en la dicha del momento, hombres irresponsables eyaculaban chorros de líquido seminal a placer dentro de ellas con esa sensación cósmica de vaciarse del todo, sólo que luego debían hacerse cargo de una criatura a la que había que alimentar, cuidar y, cuando fuera más grandecita, machacar con total libertad, oficialmente para educarla, en realidad para desfogar las rabias y las derrotas cotidianas que, durante el siglo x x , no faltarán. Yo soy eso de ahí, soy lo que soy y ya no se me puede cambiar. Soy un constructo de mediados del siglo x x . Tal vez en algún momento explique qué sensaciones me provoca esta posición casual en la historia de la humanidad, 2
pero ahora lo que me urge es contar lo que suponía en términos culturales, si es que ésta es la palabra más apropiada para designar las distintas variantes en las que, mientras vivía, se desplegaba –«a nivel supraestructural», se diría en una asamblea del sesenta y ocho– la lucha por el reparto de los recursos disponibles en la que mis padres y mi familia al completo participaban con fervor, aspirando, desde hacía ya varias generaciones, al ascenso social que me proporcionó y que yo, en cambio, he bajado a gran velocidad. Es bueno saber que hubo un tiempo en que la Península fue un país pobre. Así lo recuerdo yo, nacido inmediatamente después y diría que a causa del último gran Acontecimiento-Guerra, tras el cual fuimos generados y vomitados como de una fractura en la tierra, una falla histórica que marcaba la discontinuidad fundamental del siglo pasado entre el estado de guerra abierta, amenazada, declarada, sobreentendida, posible, factible, y la hecha y perdida: no sólo por tierra, mar y aire, sino perdida en la memoria. Sin embargo, fue combatida de verdad, no por los abuelos, no por nuestros abuelos, sino por nuestros padres, los mismos a los que luego veías fumar en el cine en el tiempo de paz posterior, amparados por el paraguas del Imperio Nuclear Americano, que en efecto daba miedo –debía darlo: su eficacia dependía de ello– y que, mientras nos arrollaba con la fascinación de su cultura popular auténtica, nos salvaguardaba, a nosotros, que habíamos sido comunistas, de la amenaza comunista, la maravillosa amenaza comunista que, desde 1948 en adelante, marcó nuestra vida mental. El Mal existía, residía allí y provendría de allí. Era un estado de conflicto planetario, definitivo y muy largo, pero estabilizador. Mi edad coincide casi exactamente con la duración de este estado de la humanidad cuyo peligroso desmoronamiento se ha visto reflejado durante las últimas décadas en 3
una mezcla de papeles y elecciones decisivas, en el derrocamiento cada vez más acelerado del orden político y en la imprevisible y recíproca reacción de masas exterminadas con tecnologías hasta entonces inconcebibles. En aquel tiempo, quiero decir, en el tiempo enérgico y puro de la felicidad causada por el cese del dolor bélico, éramos pobres, pero parecía dar igual. A los jóvenes generadores de vida, de nuestras vidas no solicitadas, sino impuestas por el ímpetu de sus caderas, lo que les importaba era vivir, y sabían hacerlo bien, con valor, iniciativa y afán de escalada social. No obstante, hubo un tiempo en que aquí existía una pobreza de un tipo distinto a la de hoy, como las tres o cuatro cosas que se comían a diario, de las que se me han quedado grabadas las barras de pan hechas con harina 0, que ya a las tres de la tarde eran de goma, y la hogaza primitiva de pan con la corteza quemada, tan dura que tenías que sujetarla contra el pecho para cortarla, el provolone y la mortadela. Todavía no había rosette, michette, chapatas, panes árabes, con nueces, integrales, con fermentación natural y todo eso, sino un único y desagradable pan que se compraba cuando al tendero se le había acabado el otro, un pan al que misteriosamente se lo llamaba coreano, que tal vez alguien siga haciendo todavía. «Hoy sólo quedaba pan coreano; si no te gusta, es que no tienes hambre», decían los generadores de tu vida, mientras te tendían el panecillo de la merienda untado con mantequilla y azúcar o, si lo preferías, con mantequilla y sal. Era la pobreza del filete fino en la sartén, de la achicoria, de las patatas cocidas, de la fruta picada, picada por completo (menuda vitalidad la de los gusanos de las manzanas y de las cerezas, la de las tijeretas escondidas en el centro de los melocotones), de la inexistencia del pescado, que sólo se podía comer los domingos en los pueblecitos costeros cercanos a la ciudad. 4
Era la pobreza existente en el decoro triste del burguesucho en escalada impetuosa, nada en comparación con las batas de trabajo zurcidas sobre jerséis llenos de agujeros, los pantalones rotos/remendados, los zapatos baratos, las caras chupadas y llenas de arrugas de los subalternos, es decir, de los autómatas sometidos en silencio que hablaban mal la lengua, que la pronunciaban mal como analfabetos que eran y, por tanto, merecían su inferioridad. Los veíamos merodear a determinadas horas por los solares aún vacíos, donde de la noche a la mañana aparecían fascinantes martinetes para hacer cimientos de hormigón. En comparación con el ladrillo, para nosotros eran tecnologías nuevas, máquinas chillonas, ya desaparecidas por completo, que marcaban el comienzo de una nueva obra, lo que significaba trabajo para albañiles y peones (a veces antiguos trabajadores de los hornos o sencillamente hijos de éstos), cubiertos de argamasa, con las perennes gorrillas de papel de periódico en la cabeza, sentados al sol a mediodía, con media hogaza rellena de achicoria a la plancha que digerir durante las restantes cuatro o cinco horas de trabajo por la tarde. No obstante, en cuanto a distancia social, estábamos juntos en la pobreza. Ahora comprendo que eran pobres incluso los que no nos parecían tales, gente que disponía de casas, cosas, objetos, coches, entonces muy deseados pero que ahora, cuando los ves expuestos en los museos del siglo x x , te parecen muy tristes: era la pobreza global de la Península en la que vivíamos, un universo desprovisto de objetos perecederos, muy pocos plásticos, la bolsa de la compra, la redecilla, el pañuelo de tela en el bolsillo, el papel higiénico rugoso, el pelo lavado con jabón y secado con la toalla de mano, la escoba de sorgo, los pocos desechos que se dejaban en el rellano en el cubo de aluminio forrado con papel de periódico, que el barrendero vaciaba todas las 5
mañanas en un saco de yute que iba subiendo por las escaleras de los bloques de pisos, barrendero al que considerábamos muy por debajo en la escala social, mientras que él sabía que no era así, que aquél era un trabajo y que, sobre todo, era un puesto fijo, era la seguridad del pan, sabía que por debajo de él estaban los trabajadores temporales y, aún más abajo, los parados y los que morían de tuberculosis en el fango de las barriadas. La pobreza mantenía los pocos objetos de que disponíamos bien separados los unos de los otros, cada cosa tenía su buen espacio alrededor y bastante tiempo por delante para existir, o al menos así lo creíamos. Por eso, la naturaleza de nuestros desperdicios era sobre todo alimentaria, no tirábamos ni el papel. El papel de los periódicos peninsulares era importante: servía para el pescado, para los huevos, envueltos uno a uno para que no se rompieran; servía a menudo de papel higiénico; servía para limpiar los cristales; como primer envoltorio para piezas de vajilla; para secar el suelo cuando, y sucedía con frecuencia, había goteras en los techos de la posguerra; y servía para muchas otras cosas, que, si me esforzara, tal vez recordaría. Me fascinaba el acto acompañado de un frufrú de la preparación del envoltorio de papel de periódico, que hoy ha desaparecido: a veces jugábamos a envolver las cosas, las piedras. Era la pobreza del trolebús parado en medio de la calle y del revisor que volvía a poner los cabezales en la posición adecuada para tomar la corriente, la pobreza del carbón que se echaba en las carboneras de las comunidades de vecinos, la pobreza de los abrigos, de las calcetas de lana gorda, de los camauros que cubrían las orejas, la pobreza de la boina, la pobreza de los pantalones de tela rasposa, de zapatos con la suela de caucho completamente ineficaces para los inviernos fríos, húmedos y vivificantes 6
de entonces, esto es, de los últimos años de la era del precalentamiento global. Antes de aquel estadio de pobreza atenuada, o sea, antes de que todo en torno a la Península volviera a vivir y a reconstruirse, antes de que el Capital se reorganizase y empezara a invertir y a producir, antes de que las clases medias recomenzaran con fuerzas renovadas una escalada social que no se detendría hasta los primeros años del siglo x x i , habíamos sido incluso más pobres, de una pobreza de posguerra que hoy resulta inconcebible. Pobres de fogones de picón con ventilador de plumas de pájaro (¿cuál?), de braseros para calentarse, de baños el sábado en una tina en la cocina, del váter en el trastero, de lavarse la cara con el agua fría de la palangana, pobres de cubo que recoge las goteras del techo, pobres de fiebre paratifoidea, de difteria, de poliomielitis, pobres en el sentido de la carencia sustancial y vitamínica de lo que se necesita para vivir. Lo sé porque vengo de ahí, soy eso de ahí, he vivido ese estado, pero sin el menor atisbo de vergüenza y sin comprender la razón de la amargura de Padre y Madre, de sus ansias de rescate socioeconómico, cosa que, al igual que muchos otros, terminaron obteniendo a los pocos años. Antes de ser como es ahora, la Península era así para los socialmente intermedios como nosotros. Cuando lo pienso me convenzo de que los niños medievales no sabían que eran medievales: para ellos el mundo era aquello de allí. Y para mí, la época posbélica fue aquello de allí, es decir, el mundo inevitable en el que a uno le ha tocado nacer. Pero Madre y Padre, gente de clase social media baja, habían vivido tiempos mejores. Se habían visto arrollados por la guerra y sufrían. Mientras ellos se preocupaban por un futuro que había que reconstruir sobre unas bases distintas de las del pasado, los niños, ocupados por completo en conocer y experimentar el presente, no sufríamos. 7
Los resultados finales de aquel inexorable repunte económico aún pueden verse aquí, en la construcción del proto-Cuadrante, al fondo de la Avenida. Sin embargo, también viviría en los mundos que vinieron después de aquél, en la serie encadenada que arrancó de ahí y que llega hasta hoy, es decir, hasta la incomprensibilidad mutable del mundo contemporáneo. Pero, perversamente, alguien me enseñaría a imaginar mundos distintos y distintos resultados históricos respecto a la distopía del presente. Por tanto, sé que la Avenida era evitable, sé que podía haberse planificado y construido con más cuidado, inteligencia y sentido de la forma, atendiendo a la noción no sólo de lo que es una ciudad contemporánea, sino también simplemente una ciudad del Renacimiento. Y sé que todo lo que alcanzo a ver desde mi séptimo piso deriva de forma directa de la fealdad de aquel original repunte vital posbélico y posfascista, el mismo que me generó a mí. Hoy me asomo a la terraza de la cocina y siento que sopla viento del norte, tal vez del noroeste. Me dicen que, cuando el aire se limpia y se enfría como ahora, las islas del archipiélago que hay frente a nuestras costas siguen apareciendo más allá de la línea última del mar, de nuestro mar pequeño, limitado, con horizontes tan cercanos que navegar en su interior no lleva ni mucho tiempo ni comporta peripecias extremas originadas por el frío y las tempestades. Me he convencido de que desde la terraza de mi cubículo el ojo abarca todo lo que hay que saber, porque en el fragmento circundante de paisaje pseudourbano está escrito lo que somos. En el cielo, hacia el este, aún se ve una luz del alba con nubes rosas sobre un fondo amarillo, el sol ha salido hace una hora, pero no se ve porque está escondido tras la colina del Enclave Cristiano y de la Cúpula. Desde 8
esta séptima planta, el espacio que existe más allá del Nudo Vial se dilata hacia oriente hasta los últimos barrios de la ciudad, inmediatamente detrás del Anillo de Gronda, y más allá, hasta el trasfondo montañoso de la dorsal de los Apeninos y más allá, hasta las primeras montañas auténticas, completamente nevadas, una rareza vistas desde aquí, donde reinan las lluvias tropicales y las cotorras. Nuestras islas están aquí, a pocos pasos, a lo sumo a cien millas marítimas, no en el océano Índico, no en medio del Pacífico, no a lo largo de África. La vastedad del mundo, la única que podría curtirnos y reeducarnos con sus maravillas, con la diversidad de la que está colmada, con crueldades a veces inauditas, la vastedad del mundo nos es negada, hoy como en el pasado, y es inútil citar a Colón, Pigafetta, Vespucio, Verrazzano y demás: no eran más que técnicos al servicio de otras potencias mundiales. De vez en cuando, una persona sagaz y pensante aconseja que nos abandonemos a nuestra esencia meridional, que es climática y geográfica antes que cultural, económica y antropológica… ¿Y por qué no entregarse también al catolicismo, a la eterna implementación de la desresponsabilidad individual? ¿Por qué no sucumbir, como siempre hemos hecho, a la falsa conciencia colectiva del tipo «Somos antiguos, sabemos cómo va el mundo», aunque desde aquí el mundo real esté lejos y en la práctica nunca lo hayamos visto? Ya puestos, ¿por qué no abandonarse al misterio caliente y ancestral de nuestra esencia mafiosa y familista, que dura y se perpetúa como suele decirse «a todos los niveles», desde el crimen hasta la cultura, pasando por la universidad, el trabajo o la política, hasta todo lo visible y lo invisible, y se manifiesta de mil formas distintas, aunque todas secretamente idénticas (sólo hay que aguzar un poco la vista)? Al dejar de adherirnos a un ethikós, a una «teoría del vivir», 9
aunque sea hipotética, confusa, utópica y espuria, al dejar de tener un proyecto de mejora, transformación y revolución de la sociedad en la que vivimos, sólo nos queda la dimensión basal, zoica, de la existencia: hijos-nietos-mujeres-maridos-cuñados-primos-suegros-comer-beber-pasear los domingos por la tarde-hacer la compra-cagar-ver la tele-lavarse los dientes-practicar sexo o, como horrendamente se dice hoy en día: chingar-y luego dormir. Ningún proyecto que no sea económico, personal y a corto plazo. Cambiar de casa, cambiar de coche, comprar una plaza de garaje, bonos del Estado. Irse de vacaciones. Ningún sentimiento colectivo, sólo el de pertenencia al Equipo de fútbol y a esta ciudad porque lleva el nombre del Equipo de fútbol. Hoy, mientras me asomo a la Avenida con este viento frío del noroeste, reconsidero la idea, bastante común, de que el País cogió impulso en los años cincuenta y sesenta, se elevó hacia lo más alto, en un esfuerzo inédito e inaudito, en un intento por salvar la barra de salto de altura que lo separaba de ser una democracia occidental y moderna, y que luego tropezó y cayó en picado tras derribarla. Si creyera en la fenomenología urbana que circula por el Cuadrante, ésta me devolvería la imagen de un país envejecido, debilitado, jubilado, cansado, desganado, falto de interés, abúlico, pegado a la televisión de los canales públicos, cuya primera noticia siempre es lo que ha hecho/dicho su papa enérgico, o su papa bueno, o su papa teológico, distante, un poco nazi, o su papa de la liberación, purificador de los antros del Templo, mientras que los canales privados llevan décadas contando las cosas de otra forma, en pro de una autoindulgencia pagana, consumista, hedonista, frívola. Un país que, durante la segunda mitad del siglo x x , ya dio lo mejor de sí y ahora no puede, ya no quiere saber nada de la realidad que se supone que hay más allá 10
de las antiguas Torres de VPO, más allá de estas lomas de arcilla, fuera del cinturón de los Grandes Hospitales, donde un mundo entero presiona y cambia continuamente las cartas que hay sobre la mesa, los pactos, el lenguaje, los objetos, las condiciones mismas de la vida. Con todo, es una imagen preimpresa. Nadie tiene un cuadro exacto de lo que está sucediendo, de lo contrario nos encontraríamos ya en el Punto Omega, en el humano omnisciente que hace un dios de sí mismo. Aquí veo cosas, anoto indicios mentalmente e imagino a ancianos de mirada perdida embobados en sus viejos sofás pre-Ikea que apestan a perro. E imagino que en la Avenida también se instaurarán nuevos modelos de relación entre lo verdadero y lo falso, entre lo que es auténtico y lo que se construye en un escritorio/en un laboratorio/en una sala de operaciones, paradigmas que, con el tiempo, se han instaurado en nuestras mentes generando imitación estética y ausencia de cualquier percepción de falsedad. Alguien está trabajando en nuestras mentes de gran clase media y, sin más mediaciones de partidos, intelectuales, periodistas o curas, las conduce con facilidad a su redil. El fenómeno puede observarse bien incluso aquí, donde se está abriendo camino algo natural y profundo, que reacciona a los desafíos de la realidad como una serpiente asustada y acorralada. Al principio mordemos a ciegas, pero luego, poco a poco, nos adaptamos porque no tenemos ninguna sensación de inferioridad, ninguna insatisfacción, ningún conflicto de clase, ningún afán de superación, ningún proyecto político al que adherirnos, ninguna visión de conjunto, ningún futuro, no nos importa nada ni nadie, vivimos por vivir. No sentimos que tenemos un vacío de población, de cultura, que colmar sabe Dios con qué casta superior. Hay castas, pero no son más que bandas de ladrones a los que dar caza. A nosotros nos va bien así. 11
Es la estabilización, la muerte de las aspiraciones al cambio y el advenimiento de la satisfacción de ser como se es, reconfortados por el consumismo mediático, por el fin de la utopía y por la instauración de una política del presente, que no es más que una tecnocracia torpe y ocasional del día a día, el populismo del llegar a fin de mes, del quítame el impuesto de la casa, del echar a todos los extranjeros, del conseguir de vez en cuando vaciar algún contenedor que otro lleno de basura. No sé por qué, cuando me encuentro con un amigo, un examigo, o incluso un enemigo, más a menudo un exenemigo, uno de ésos de los que no sé nada desde hace mucho tiempo, un coetáneo al que perdí de vista hace siglos o simplemente un tío al que conocía, en resumen, una cara conocida, y noto en él un deterioro senil acentuado o una enfermedad patente, un temblor en la voz, una postura vacilante, un movimiento, una extremidad superior que oscila rítmicamente, o un mutismo, un rictus, una deformación del cuerpo, una dificultad para hablar tras la explosión de un vaso sanguíneo en el cerebro, una curvatura anómala de la espalda, etcétera, no sé por qué, cuando constato el malestar de los demás, los daños de la vejez o me entero de la muerte de alguien, no sé por qué, me avergüenza decirlo, experimento una especie de placer secreto, profundo e inconfesable –en cambio aquí lo digo y lo confieso– por ese reflejo de orgullo-miedo, por ese mejor a ti que a mí, por esa dicha de seguir vivo en la Avenida con una salud relativamente buena (y, mientras lo escribo, me toco patéticamente el escroto petrificado para ahuyentar el mal fario). Es extraño descubrir dentro de uno mismo sentimientos asquerosos, mitigados tal vez desde el nacimiento (con toda probabilidad reprimidos por la influencia de una moral, 12
de una cultura, de una religión). No una envidia normal, un resentimiento recurrente, no un odio robusto, ni desprecio, ni ira, ni repugnancia, ni crueldad ni racismo. Nada tan reconocible, nada tan abiertamente reprobable. No, nada de eso; más bien una silenciosa serpiente de hielo que me envuelve el corazón en el momento en que experimento, o creo experimentar, el máximo afecto o solidaridad, y lo ensucia con una sutil y nauseabunda falsedad que definiría como PASMA, Piedad AutoSatisfecha por los Males Ajenos. El espacio público, es decir, ese sistema de lugares urbanos donde uno va a participar de la civitas, a observar a los demás y dejarse observar, al menos aquí en la Zona no existe y nunca ha existido. Tal vez sólo fue localizable a ratos en la antigua barriada obrera de la Cavidad, o sea, la Pequeña Rusia, pero no como calle o plaza, sino más bien como sistema de ensanchamientos, corralillos y patios por lo general de escasa pertinencia habitable, una especie de cavidades resultantes de una edificación sin reglas y aun así vitales, es decir, vividas y frecuentadas. Aquí sólo tenemos la anteiglesia y el interior de las dos o tres iglesias horrendas de reciente construcción donde se va los domingos, como se hacía en todas partes durante los años cincuenta de dominación católica, y como se sigue haciendo hoy en día en los pueblos. Por tanto, incluso queriendo, es decir, incluso conservando restos de precedentes culturas de privilegio social pequeño y mediano, ¿de qué sirve vestirse «bien»? ¿Quién nos mira mal si no lo hacemos? Es más, ¿quién nos mira, simple y llanamente? ¿Dónde ha terminado la presión social, la coacción para el decoro? ¿En la corbata? ¿En el sobretodo? ¿En los zapatos de cuero rojo o negro, rara vez de gamuza, modelo Duilio clásico, cutres incluso pero zapatos al fin y al cabo? ¿Qué ha sido de la norma no escrita 13
que prescribía que, en la calle, en los bares y en los medios de transporte públicos había que ir vestidos de cierto modo, más o menos decoroso y «con gusto», aunque siempre con tendencia a una forma tipológica, consolidada por dos siglos de hegemonía burguesa? Así que yo también me pongo cómodo, aunque de vez en cuando me sorprendo deseando una corbata expuesta en un escaparate, o una chaqueta, para decirme a continuación: Pero ¿cuándo me la pongo? ¿Es que no te acuerdas de que ya no te pones ni camisa? ¿Qué chaqueta ni chaqueta? ¿No ves que no pega? Y, aunque lo hiciera, no te la pondrías porque tú no te pones chaquetas, son incómodas y te dejan la barriga desprotegida, te dañan la fauna intestinal. No obstante, vestirte, elegir y ponerte cosas que te gustaban… ¿Te acuerdas de la cazadora de cuero de segunda mano que te tiraste años llevando? ¿De la chaqueta de tweed que te compraste en Londres y que nunca llegaste a estrenar? ¿De los Levi’s 501 nuevos y duros que aún tienes que desgastar y modelar usándolos mucho y lavándolos poco, que te ponías a veces con una americana azul oscuro, una camisa de rayas y una corbata roja de malla de algodón? Vestía con gusto burgués, tenía mis modelos, me gustaban unos mocasines y no otros, pero no es que tuviera buen gusto, simplemente me adhería a un estilo, pertenecía a un look angloide, que hibridaba y contradecía con elecciones que, en aquella época, se llamaban casual –en oposición a lo que de formalidad quedaba, y sigue quedando muy estúpidamente, en la vestimenta masculina–, dictadas por mi pertenencia progresiva primero al Movimiento, luego a los grupos y, finalmente, antes de unirme a las fraternidades socialistas, al Partido. Ataviado de ese modo quería aludir a una supuesta traición de clase y al postodo completamente imaginario. En 14
el fondo era tan ridículo como lo habían sido los compañeros del movimiento con sus parkas, sus boinas, sus pañuelos rojos, o los intelectuales de sección, que llegaban por la tarde con el chaquetón oscuro, la sempiterna bufanda roja y el gorro de Lenin en la cabeza. Nos imaginábamos en la otra parte, como si de verdad fuéramos antagonistas y no miembros de un sistema que nos atrapaba en sus mecanismos de reequilibrio, de moderación de las tensiones sociales, de redistribución de la renta, de modernización laicizante de un catolicopaís arcaico al que conducían de la mano hacia el consenso secular, que es lo mismo que decir hacia las playas resplandecientes del consumismo, de la cultura de masas, de la democracia mediática, de la clase media total, hacia la abolición de la «infelicidad pequeñoburguesa», hacia el orgullo de la medianía y de la ignorancia aclamadas y políticamente reivindicadas de la actualidad, a las que ya no tengo objeciones que hacer. De tarde en tarde, también aquí, en la Avenida, aunque menos –estamos en la era, no se sabe de cuánta duración, de los slim fit pants–, veo pantalones de campana y me pregunto cómo es posible que semejante estilo haya perdurado tanto tiempo, calculo que unos quince años, y que mientras tanto se observe una auténtica afirmación de su forma opuesta, la adherencia, también excesiva y vulgar, pero mejor que eso de ahí, propio de Tony Manero, los Bee Gees, Abba y, antes que ellos, mucho antes, los maravillosos vaqueros del Kowalski de Punto límite: cero y, antes incluso, los hijos del movimiento hippie de 1966 en California, donde se puede decir que nació toda nuestra era. Los zapatos nunca eran los que yo quería, pues las marcas y los modelos que me gustaban costaban demasiado y eran incluso difíciles de encontrar. Únicamente los vendían en tres o cuatro sitios de la periférica y decadente Ciudad 15
de Dios. La estabilidad de aquellos modelos impresionaba: el mismo zapato, no cambiaba. Tardabas años en gastar un par de mocasines Saxone y, después de cambiarles muchas veces las suelas, cuando el cuero –la piel de animal, de criatura sintiente, digo ahora que me parece saber algo más sobre nuestro lugar en el mundo– había cedido y se rompía, en ese momento supremo de belleza, cambiaba de zapatos y, si tenía dinero, volvía a adquirir exactamente el mismo modelo y a llevarlos durante otros cuatro o cinco años hasta conferirles aquel desgaste apical al que aspiraba antes de tirarlos… Hoy en mis zapatos no hay cuero, por decir algo. Nada de piel de criatura viva, sólo explotación de mano de obra, ya casi en exclusiva asiática: china, taiwanesa, vietnamita, tailandesa, india, surcoreana, eso dicen las etiquetas. Los zapatos de mierda que calzo existen porque alguien les ha chupado la sangre a unos seres humanos desconocidos para mí, pero presumibles por la etiqueta Made in Indonesia. Tal vez mañana, antes de que la automatización destruya el trabajo, haya millones de africanos que ensamblen piezas de nuestros juguetes icónicos y de nuestros zapatos inteligentes en fábricas inmensas. En resumen, alguien, en alguna parte, sigue construyendo objetos físicos en lugares llamados fábricas sirviéndose de máquinas. Aquí en la Península las fábricas-universo ya casi no existen. Las caducas instalaciones más relevantes de la actualidad son «arqueología industrial», la más estúpida rama de la conservación, y dan la impresión de coches abandonados de los que sólo queda el esqueleto herrumbroso y a los que hace falta asignarles una nueva función. Aquí, en el barrio, están los restos macizos de un único horno. Los quieren conservar para hacer un centro cultural, dicen en el Porcacci. En el estancamiento general, y en particular en el del Cuadrante, nadie es capaz de ver el quantum no eliminable de 16
cultura y de maneras burguesas que sigue anidando en mí, aparte de mis raros semejantes de la Avenida, despojos de una clase que renunció hace mucho tiempo a su función dirigente y que pasea, en la comodidad de discretas pensiones, por las calles del norte de la Ciudad de Dios. Perdidos en una comunidad que no reconocemos, confundidos por la democracia mediática en la que estamos inmersos, incapaces de participar en el espacio informático como espacio público, legitimamos tácitamente los centros comerciales como lugares-refugio, título al que, por otra parte, tienen pleno derecho. Por más que me esfuerce en estar en el presente, en realidad estoy en otro momento. No en el pasado, en el que no me obstino en no reconocerme y que no añoro, ni en el futuro, que imaginaba distinto del presente en el que se ha convertido. Mientras mi cuerpo ocupa y recorre el espacio cada vez con mayor fatiga física, mi mente vaga por un limbo en el que fragmentos de comprensión, correspondencias inesperadas e intuiciones inverificables fluctúan en el líquido cada vez más denso de la marginación cognitiva, que es cuando la mayor parte de las personas que te rodean saben cosas que tú no sabes y no te lo dicen. Porque, de todos modos, no las comprenderías.
17
Largo recorrido, 166
Desde su observatorio solitario en la séptima planta de un edificio de viviendas, el narrador sin nombre de La avenida radiografía la Ciudad de Dios, una metrópoli decadente y moderna habitada por una nueva clase social, el Gran Relleno. También desde el Bar Porcacci observa la vida de los vecinos de aquel barrio paria (llamado la Pequeña Rusia durante los años del fascismo) que erigió, con olvidado heroísmo, la belleza de la ciudad eterna. Por último, este extraviado y lúcido hijo del siglo x x analiza su propio desencanto: aspirante a historiador del arte, funcionario propenso a las corruptelas, excomunista sin nostalgia. Como ya hiciera en La vida en tiempo de paz, Francesco Pecoraro levanta un gran fresco del fin de una época, la nuestra. Su proyecto narrativo posee la ambición de los inventores de la novela moderna: Auto de fe, Los sonámbulos, Berlin Alexanderplatz o Manhattan Transfer. Su estilo acerado abarca la digresión filosófica, la escena satírica, la indagación sociológica. Y su Ciudad de Dios, una Roma que nos recuerda que no ha agotado su capacidad simbólica, se nos presenta como la gran metáfora de nuestro tiempo: con un futuro ya muerto que se desangra sin utopía. «Una obra inclasificable, centrífuga, magmática y hermosísima.» Guido Mazzoni «Esta novela muestra la capacidad de Francesco Pecoraro para restaurar un tiempo y un lugar –Roma– con la mirada de un arquitecto que ve deteriorarse lo que ama.» Helena Janeczek
B I C : FA ISBN 978-84-18838-12-5
www.editorialperiferica.com
18