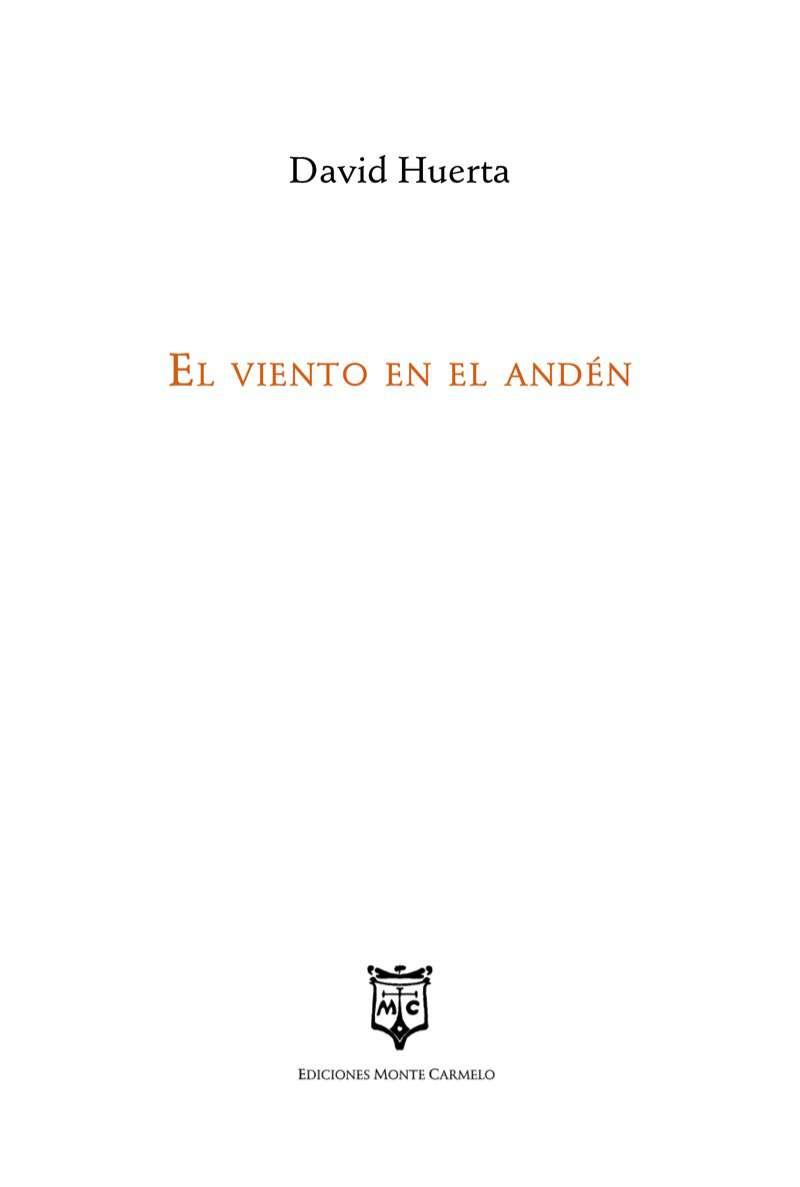
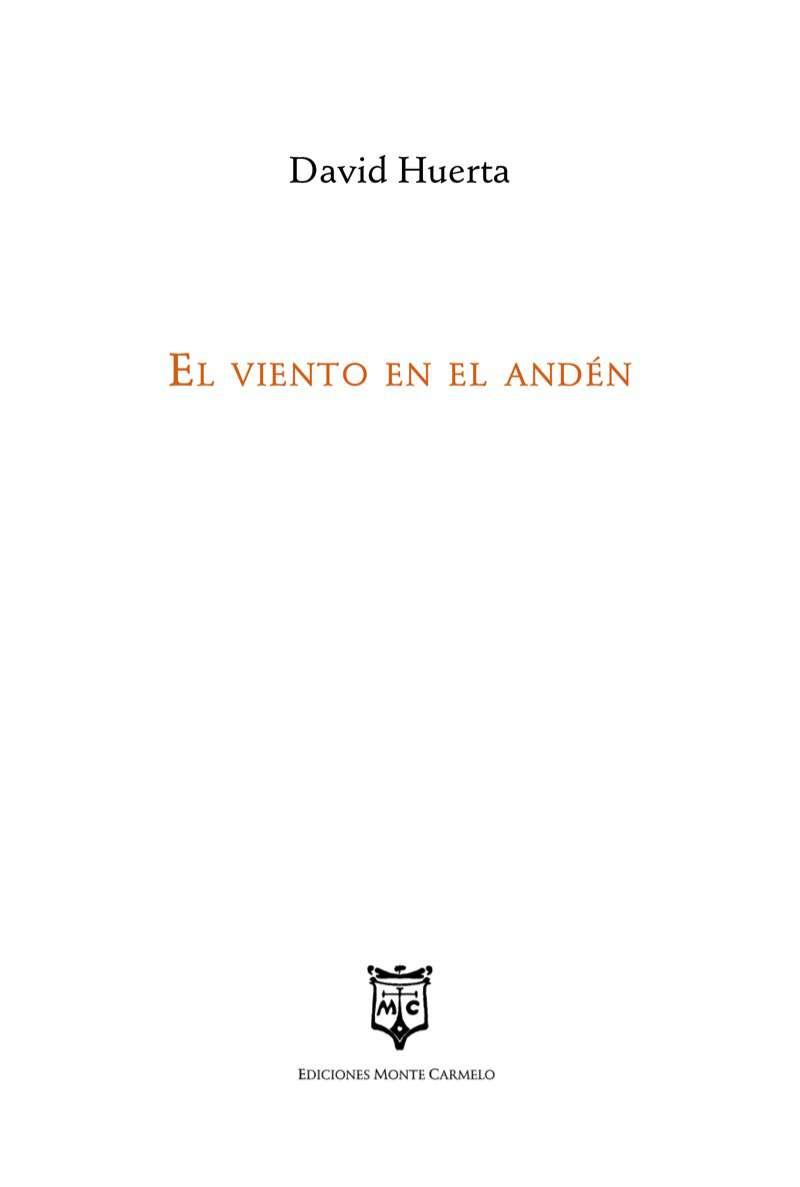
S
P o
E l vi E nto E n E l andén
Primera edición en EMC: 2022
Editor: Francisco Magaña Diagramación: Federico de la Vega
D.R. © David Huerta D.R. © Ediciones Monte Carmelo Zaragoza 103, sur Comalcalco, Tabasco 86300
ISBN: 978-607-7941-31-6
Impreso y hecho en México Printed and made in Mexico
Para Christopher Domínguez Michael
Para Malva Flores
Para Verónica Murguía
M e bajé del Metro en la Estación Panteones y caminé por el andén con el cuerpo sometido a las ráfagas de un viento que me empujaba por la espalda sin que supiera yo de dónde procedía ese fenómeno mundanal. Era un viento sólido, si así puede decirse, hecho de ráfagas poderosas y gráciles, robustas; un viento rotundo, aunque sospecho o creo saber que la palabra rotundo tiene que ver con la noción de redondez, absolutamente ajena al fenómeno “viento”, y mientras me hacía estas consideraciones más bien paráclitas el viento cambió, de súbito, de dirección: ya no soplaba a mis espaldas —hacia mis espaldas y contra mis espaldas, o mejor dicho, mi espalda, en singular, mi singular espalda de usuario del Metro, una espalda sin muchos relieves, abullonada y quizá levemente femenina o propia de un recién nacido—, sino que llegaba a mi pecho y a mis muslos protegidos por la mezclilla de mis pantalones, moviéndose a gran velocidad desde allá, desde un lugar indeterminado y lejano frente a mí, quizás al final del andén.
De modo abrupto el viento se detuvo. Mi espalda y mi pecho lo resintieron como dicen que ocurre cuando le quitan a uno el suelo de debajo de los pies; me tambaleé, fui escorándome contra los anuncios publicitarios del muro adjunto, temblé inestable sobre la cinta del andén, y luego me detuve.
El viento era la expresión del andén, la voz silenciosa de esa calle enterrada, el gemido inaudible de los panteones que, allá arriba, lejos de mi alcance, desplegaban su necropolitana quietud y sus costumbres detenidas de extinción permanente, de muerte sin fin constelada de epítetos esdrújulos, de infundibuliforme serenidad: un embudo pacífico esmaltado por venenos vibrantes de una inquietud trascendental hundida en un frenesí de estatismo, esmaltado con huesos y anatomías desvanecidas.
El andén me había parecido interminable mientras el viento soplaba, desde atrás o desde adelante, contra mi espalda o contra mi pecho: ahora el andén concluía y parecía la estofa de una caminata brevísima, o quizá solamente mis pasos me llevaban al final y debía enfrentarme a las escaleras que me dejarían afuera, a la intemperie de los cementerios, sobre una calzada nunca pisada por mí, inédita, virgen, no hollada por mi neurosis ni por mis zapatones de Gabriela Mistral o de Vincent van Gogh.
Allá afuera me esperaba la muerte con toda su soberanía esmaltada de luz de sol y de luz lunar; pero eso no significaba que yo fuera a morir sino únicamente que vería las ciudades de los difuntos, sus calzadas y sus
monumentos, las cruces y la solemnidad de los cenotafios, el rumor misterioso de los hipogeos y las tumbas. Eso me esperaba pero yo no iba a entrar en ninguno de los panteones, a pesar de que recordé que en uno de ellos está mi madre muerta, extinguida hace casi cincuenta años como una llama atormentada, y sentí que quizá debería visitarle, “pagarle una visita” como se dice a la inglesa o con un imperdonable anglicismo, simpático y encantador, a pesar de todo, a pesar de los puristas y de la Academia; me paralizaba la idea de que hace mucho tiempo, décadas largas, no sabía nada de ese metafísico sepulcro y no quería verlo y quería verlo, desgarrado con tirones de culpabilidad y de ansia: ese jaloneo me dejó en la piel rasgaduras, desgarros, y me dejó en el espíritu cicatrices en zigzag. Pero no, no, yo no estaba aquí para andar de paseo por las calles polvosas de los panteones, sino para ver a un amigo que me recogería en su automóvil a la salida del Metro.
Su hijo, el hijo de mi amigo, había muerto hacía unos días y yo iba a presentar mis respetos a la familia, a dar el pésame, quizás a prodigar una cantidad módica de torpes abrazos, propinados a personas que no conocía; mi amigo me esperaba, se suponía, afuera de la estación.
No le diría yo a mi amigo que en el panteón más cercano estaba mi madre; me pareció de mal gusto por su luto reciente, por su pena y por su llanto paternal, doloroso. No le diría nada sino unas cuantas palabras convencionales después del saludo serio y compacto, un poco rígido, en realidad apenas amistoso. Es la solemnidad de cartónpiedra que nos impone este tipo de cosas, la ceremonia
múltiple que debe ocurrir ante una muerte en la familia, en la atmósfera de una amistad perturbada por el cataclismo, inesperado siempre, de un fallecimiento que sin embargo no debería sorprender a nadie porque, como leí en la Celestina, nadie es tan viejo que no pueda vivir un día más ni tan joven que no pueda quedar fulminado en este mismo momento. Ahora no importa nada de eso; lo que importaba en ese momento, ahora lo recuerdo, era tratar con exquisito cuidado a mi amigo, ir a ver a la familia y despedirse una vez concluido un tiempo prudente de convivencia, compunción y seriedad sepulcrales.
Mi amigo no estaba a la salida de la estación del Metro. Llegaría, de eso estaba yo completamente seguro, pues yo no tenía la menor idea de cómo llegar a su domicilio y él se había ofrecido a pasar por mí; iríamos juntos, para salvar un camino intrincado que él conocía y yo ignoraba. Pero no estaba a la vista cuando salí de la estación del Metro y su automóvil, a la manera de ciertas deidades recónditas, brillaba por su ausencia.
Para matar el tiempo, y me pregunto qué significa esa expresión, como un perro que olfatea u olisquea, empecé a reconocer el terreno: los puestos desvencijados de venta de flores colocadas para su exhibición en recipientes afiligranados de plástico industrial; ramos amarrados con cordeles de plástico; agua constantemente echada sobre los pétalos multitudinarios. Veía los delantales de las señoras de los puestos y su gesto milenario y pensaba en los cuadros de Francisco Goitia y luego rectificaba pues estas señoras vendeflores no eran como aquellos personajes afligidos
hasta la extenuación que retrató el pintor, se supone, con amor franciscano y una conciencia social que a mí me falta, además, obviamente, de que el pintor estaba “armado” con unos principios estéticos seguramente meditados a lo largo de muchos años y con los canales de Xochimilco a su alrededor, en su entorno inmediato, a la manera de un ambiente magnífico, floral, acuático, marco de la pobreza extrema.
Retomé o recobré en la cabeza, como si la lazara, la frase “pétalos multitudinarios”. Pensé: “Pétalos multitudinarios, multitudinarios como los muertos que reposan allá adentro, del otro lado de estos muros negros, o que quizá no son negros pero parecen negros, con esa negrura fenomenológica de las presencias contundentes, lacerantes como aforismos de Kafka —según el modo de leer de mi amigo Víctor—, muros de borradura, muros de tajos y clausuras definitivas. Pétalos multitudinarios y muertos detenidos por el vértigo de toda cosa y de todos los dolores acumulados al lado de los enterramientos”.
Así seguí durante un rato que me pareció largo, pensando, o mejor dicho: acuñando frases cuya cadencia ora me gustaba, ora me parecía soporífera, quizá tonta, pero pegajosa o pegadiza, como una tonada que uno escucha por fuerza en el pesero, a todo volumen, asediado por el temor de un asalto o de un choque, zarandeado por los otros pasajeros si uno iba de pie o apretujado en un asiento que apenas podía contenerlo a uno y le trituraba las rodillas con el respaldo del asiento delantero. Evoqué a los pasajeros del pesero como pétalos humanos en un
ramo dentro de una tumba rodante: fatal imagen, imagen fatal por literariamente ineficaz pero que en ese momento me conmovía casi hasta las lágrimas, por solidaridad con mi amigo por la muerte de su hijo, que es dudoso que se subiera a ningún pesero, pues poseía un automóvil propio de color amarillo.
Pensé: la negrura de los muros y la evocación de ese auto amarillo-canario parece una bandera africana, negro-amarillo; me dije que trataría de leer alguna noticia etnográfica acerca de los rituales funerarios en algún rincón de África. En ese momento llegó mi amigo en su automóvil y la asociación de ideas se detuvo de golpe para mi fortuna, pues ya me dolía la testa. Subí resignado y feliz al auto de mi amigo y nos fuimos a su casa.
