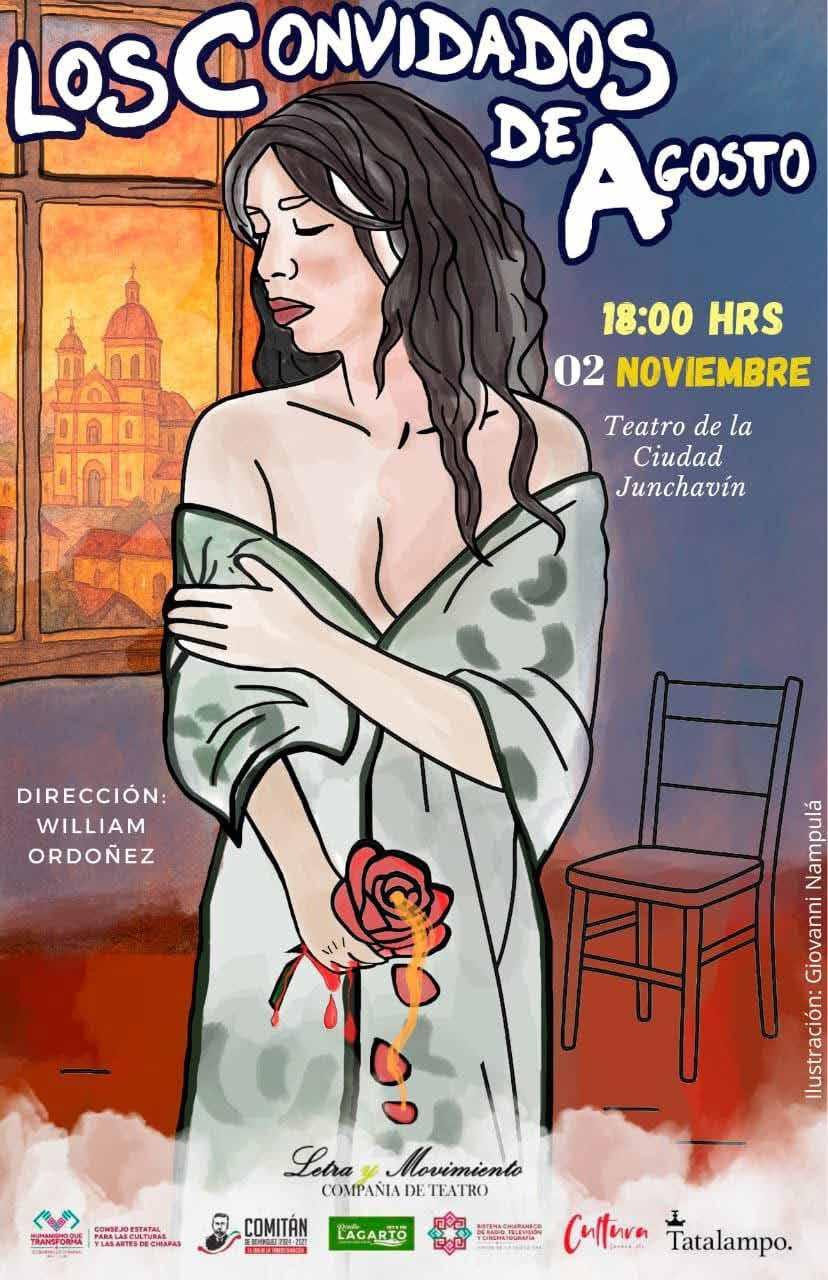Día de Muertos, tradición que aviva a los mexicanos
Carlos Hugo Hermida rosales
El Día de Muertos es una festividad de origen prehispánico, en la cual el pueblo celebra y honra a sus familiares fallecidos mediante la colocación de altares u ofrendas sobre sus tumbas o en las casas, según la región del país en la que se encuentren.
Las ofrendas se adornan con diversos elementos como imágenes de santos, veladoras, flor de cempasúchil, incienso, copal y sobre todo fotografías y comida preferida de la persona a quien se dedica el altar.
Otras actividades que se llevan a cabo en esta celebración, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), son danzas y cánticos en los que se representa el ciclo de la vida y la muerte, visitas a los cementerios para arreglar los sepulcros, e incluso la redacción de “calaveras literarias”,
versos escritos de manera satírica en los que se hace referencia a una cualidad o defecto de un personaje, o se reflejan acontecimientos de interés general.
El Día de Muertos es una tradición que refleja la idiosincrasia del mexicano, quien tiene espíritu festivo por naturaleza, hecho que Octavio Paz refleja muy bien dentro de su ensayo “Todos Santos, Día de Muertos”: “En pocos lugares del mundo se puede vivir un espectáculo parecido al de las grandes fiestas religiosas de México, con sus colores violentos, agrios y puros y sus danzas, ceremonias, fuegos de artificio, trajes insólitos y la inagotable cascada de sorpresas de los frutos, dulces y objetos que se venden esos días en plazas y mercados”.
Tradiciones indígena y española
Lourdes Aquino Rodríguez, académica del Ins-
tituto de Antropología, explica que el Día de Muertos tiene sus orígenes muchos años antes de que los españoles llegaran al país, ya que, de los 18 meses del calendario mexica, al menos seis contenían festejos dedicados a rendir culto a los difuntos.
Por otra parte, los españoles ya conmemoraban en su país a los muertos. Los días 1 y 2 de noviembre, en las regiones de Castilla la Vieja y Aragón, festejaban a los fieles difuntos, quienes según la tradición llegaban esos días por lo cual les hacían fiesta, preparaban sus camas, les horneaban pan, ofrendaban vino, arreglaban sus tumbas y hacían repicar las campanas de la iglesia.
Posteriormente, ambas festividades se encontraron en Mesoamérica, las cuales coincidieron en fechas y las tradiciones se mezclaron. Así nació el Día de Muertos que celebramos los mexicanos.
Día De Muertos
El Día de Muertos en las zonas indígenas de Chiapas
En Chiapas, la fiesta tradicional de Día de Muertos se vive de una manera distinta, pues más que rendir un tributo a los muertos, se rinde un tributo a los antepasados. Antiguamente, en la Cultura Maya, se creía que la muerte no era el fin de la vida, sino un viaje a otro nivel, idea que se sigue conservando durante esta celebración en la cultura chiapaneca.
Uno de los municipios que arraigan más el culto a los muertos es San Juan Chamula, donde se celebra el K’Anima, la cual consiste en colocar flores de Cempasúchil en marcos de puertas y techos, un indicador de que en ese lugar se conjura a los difuntos. Es común que el Día de Muertos en Chiapas se encuentren altares y a la gente velando en espera del espíritu de sus difuntos.
Además, conservan las puertas abiertas para que el alma pueda regresar a disfrutar de lo que está ahí. Otra de las características es que, si el Día de Muertos cae en sábado la celebración, se prolonga hasta el lunes pues el domingo las áni-
De Muertos
mas no pueden regresar al ser día festivo.
Los familiares cercanos se invitan mutuamente, tocan música con arpa y guitarra para alegrar el corazón de los difuntos y para que estén tranquilos en la visita con sus familiares. En la noche del primero de noviembre, se encienden velas para que las almas vean su camino durante el regreso a su lugar de descanso y al día siguiente, los chamulas aún acuden al panteón para despedir y honrar al alma de sus muertos.
En este lugar la Fiesta de todos los Santos es una tradición milenaria heredada por los mayas y que perdura hasta hoy, debido a que la población Tzolzil, defiende y cuida las enseñanzas de sus ancestros. Los chamulas a la iglesia, rezan por las almas y hablan con los Dioses porque aún persiste la concepción politeísta de la Cultura Maya.
Tres días antes de la llegada de las almas, la gente prepara atole agrio y tamales de frijol, también acuden a los panteones a limpiar las sepulturas de sus seres queridos, ponen juncia y flores de muerto. Para los Chamulas el día de muertos es el primero de noviembre y el regreso de las almas es el día 2, además no diferencian
entre difuntos adultos y niños, ya que para ellos la familia es una sola.
Tradición internacional
El Día de Muertos es una festividad que ha dado la vuelta al mundo y se ha instaurado en el gusto de los habitantes de diversos países; en la actualidad es común ver muestras de altares de muertos en ciudades como Nueva York, París, Vancouver y Londres, e incluso en países con culturas no occidentales como China y Japón.
En años recientes la compañía de entretenimiento infantil Walt Disney ha fijado en cartelera la película Cocó, cuya trama gira en torno a Miguel, un niño mexicano de 12 años quien vive en un pueblo en el que se festeja en grande esta fecha.
Sin duda, la fortaleza del Día de Muertos radica en que es una tradición que une a amigos, familiares e incluso a comunidades enteras, pues se recuerda a quienes ya fallecieron no con el dolor característico del luto, sino con gozo y alegría.
Día
Yo ya viví, y sé cómo duele el dolor
Jorge manduJano
Se llama Rafael Álvarez Rincón. O El Bigotes o El Texano, como usted le quiera llamar, porque “a mí no me da coraje que me digan como quieran”, advierte en confianza. Don Rafita, como lo conoce la mayoría de dolientes que echan mano de su trabajo, “anda en los 71 años”. De ellos, 45 trabajó como enterrador en el Panteón Municipal de Tuxtla Gutiérrez. Ahora está sentado en una banca, aquí mismo, en el viejo sitio donde dejó sus mejores años, no sólo enterrando sino consolando a miles de “hermanos y hermanas que vinieron hasta aquí a enterrar a sus muertos”.
Recuerda: “Cuando yo empecé, no entraban carrozas al panteón. Mi compañero y yo nos echábamos al lomo al difunto o a la difunta. Sólo entraban carretas a dejar las tapas de piedra para los tanques de las tumbas”.
Le preguntamos si conoció a El Patashete, un personaje del pueblo que se dedicaba a llevar hasta el panteón los cuerpos de gente muy pobre, cuyas familias no tenían ni siquiera para comprar un ataúd, mucho menos para contratar los servicios de una carroza.
“El Patashete fue mi hermano y, después de ser quien fue, terminé enterrándolo. Pasó por mis manos, pues. Él entraba al panteón con los difuntos al hombro y me los llevaba hasta donde había yo cavado la tumba, para que hiciera lo demás. Pero cuando los dolientes no tenían ni siquiera para el ataúd, nos dejaban a sus muertitos ahí, en la entrada de la Novena Sur, y ya nosotros nos encargábamos de echarlos a la fosa común”.
Le decían El Patashete. Era un señor delgado, de mediana estatura y con una mirada triste, perdida en el horizonte. Vestía un viejo saco de casimir que algún día estuvo limpio. Portaba un sombrero de paja que no alcanzaba a cubrirlo lo suficiente como para evitar la piel tostada de su rostro. Vivía de enterrar a los muertos. Pero su trabajo no era nada formal, más bien inverosímil: desde las 7 de la mañana esperaba recargado en el frontispicio del Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, a que lo llamaran con una mínima señal
para indicarle que el cadáver ya estaba listo. Era entonces que él comenzaba a arrastrar el tablón de madera ancho y un amasijo de mecate; luego se dirigía hacia el fondo del hospital, donde aguardaba el difunto para ser amarrado a su trozo de madera y luego echárselo sobre la espalda para “transportarlo” al Panteón Municipal. Antes, si le tocaba al mediodía cargar con un muertito, y ya era “la hora del amigo”, se detenía a media cuadra del hospital, calle abajo, donde se hallaba La Cantina de Guty Cárdenas, un viejo bar que atendía a los parroquianos del barrio. Allí, recargaba sobre la pared, a un lado de la puerta de entrada, al muerto, y se aseguraba que la tabla donde iba amarrado no se ladeara y pudiera ocurrir un funesto accidente.
Terminaba su segunda cerveza y, si el sol no estaba lo suficientemente encendido, pagaba su cuenta y salía a la calle, donde lo esperaba el difunto en turno. Se acomodaba el mecapal sobre la espalda, jalaba hacia él el pesado tablón, se lo acomodaba y comenzaba a caminar sin inmutarse rumbo al panteón, donde lo esperaba su amigo Rafita, el enterrador más viejo de Chi-
apas, para dar cristiana sepultura a ese desconocido o desconocida con quien había atravesado la ciudad desde muy temprano de la tarde.
Pero, ¿usted vivía aquí, aquí dormía?, pregunto a Don Rafita.
“Ay, papá. Aquí he dejado todos mis años, mi juventud, mi vida, pues. Ahora, no faltan hermanos que me preguntan si le tengo miedo a la muerte. Cómo le voy a tener miedo, les contesto. Si he vivido con ella toda la vida. Si sé que a mí también me va a tocar.
“Le voy a contar algo —me dice. Fíjese usté que, hace muchos años, mi mamá, mis hermanos y yo vivíamos en un cuartito que rentábamos. Yo dormía en el corredor, y había una puerta de cañamaíz que daba a la calle. Ese día había yo enterrado a ‘una hermana’ aquí. En el momento de bajar la caja, se desprendió el paredón y los trozos de piedra y cemento cayeron sobre su ataúd. Un ataúd muy bonito. La mayor parte de cristal. Y en los bordes estaba bien acabado con madera fina. Total que los pedazos de piedra cayeron sobre la parte de cristal y provocó que ´la hermana’ quedara al descubierto.
“Por eso, en la noche y mientras trataba yo de conciliar el sueño, ya en mi cuartito, lo veo que va entrando por la puerta de cañamaíz. Nomás la empujó y luego luego llegó hasta donde estaba yo acostado. Pues que se me monta y me agarra del pescuezo. Me estaba ahorcando. Y así
fue que salió mi mamá y mis hermanos a ver qué me estaba pasando. No les platiqué nada. Al otro día me vine al panteón y les dije a mis compañeros que teníamos que reparar la tumba de ´la hermana´, porque se había enojado y ya andaba penando…”.
Don Rafa es el tercero de cinco hermanos. Asegura que su madre murió a los 110 años, “y trabajando, como una muchacha de 15”, añade. Sólo viven él y sus dos hermanos: una mujer y un hombre. Su hermana es quien ahora le da posada y le cobra una mensualidad. Aunque allí —comenta—, sólo llega a dormir. Porque sigue estando en el panteón desde que amanece y hasta que se mete el sol.
“Yo soy gente de antes, continúa. Cuando yo empecé a trabajar aquí, ganaba yo 40 centavos. Todo se lo daba a mi mamacita. Luego ella me daba 5 o 10 centavos para que yo comprara lo que quisiera. Porque entonces, todas las cosas eran muy baratas. Unas buenas frutas te costaban 5 centavos. Por eso ahora les digo a mis compañeros sepultureros: ′A mí no me engañan. Yo ya viví, y sé cómo duele el dolor′.
“Antes, los tanques de las tumbas tenían dos metros y medio de profundidad. Y había que meter en vilo al difunto. Ahora todo es más fácil. No tienen que hacer el esfuerzo que yo hacía”.
¿Quién les paga a los sepultureros, el Municipio?
“Ah, malhaya, papá. A nosotros no nos paga nadie de ellos. Antes, había un encargado de los entierros que nos coordinaba a todos los sepultu-
reros. Él le cobraba a la funeraria o a los familiares de los difuntos, y luego nos daba una paguita Pero él se quedaba siempre con la mayor parte”. Platica que no sólo se dedicaba a enterrar a las y los difuntos sino que también a desenterrarlos. Recuerda que, además de desenterrar huesitos de hermanos que ya tenían sus buenos años de estar enterrados, le ha tocado mover de lugar a difuntos que tienen apenas 40 días de haber sido enterrados.
—¿Se imagina usted cómo está uno cuando lleva 40 días de enterrado?, me pregunta.
—No quiero imaginármelo —respondo. Con la paciencia que le han conferido los años, ahora don Rafita se dedica a limpiar tumbas. Evita que el monte las invada. Limpia cuidadosamente los floreros, endereza las cruces, para luego sentarse a conversar un rato con el o los difuntos allí enterrados. Por eso, los dolientes le pagan una mínima mensualidad que le da para sobrevivir.
¿Hasta qué hora está usted aquí, don Rafita?, le pregunto
—Hasta que cierran, responde.
¿No se le antoja quedarse a dormir?, vuelvo a inquirir.
—No, para nada —contesta.
¿No será por miedo? insinúo, en la total provocación.
—Claro que no —me responde sonriendo, al tiempo que se pone de pie, recoge su machete y su cubeta y comienza a perderse por entre las tumbas del viejo panteón.
Día
El origen de las calaveras literarias
Las calaveras literarias nacieron en el siglo XIX como un medio para expresar ideas o sentimientos difíciles de decir en otras circunstancias, señala un artículo publicado en el sitio web del Gobierno de México. Las primeras creaciones de este tipo se publicaron en 1879 en el periódico El Socialista, de Guadalajara.
Antiguamente se conocían como panteones y en algunas ocasiones hasta fueron censuradas, dado que estos textos también servían como medio para expresar descontento y frustración con los sucesos de la época, añade el artículo.
“Después del gran movimiento de masas e ideas que significó la Revolución Mexicana, arreció el control de escritos sobre la vida política y, como consecuencia, las calaveras abundaron sobre personajes famosos como Diego Rivera, Tata Nacho, Rodolfo Gaona”, agrega México Desconocido, sitio web que promueve el turismo de México.
A inicios de la década de 1940, continúa la fuente, el Taller de Gráfica Popular (un colectivo mexicano de grabadores que estuvo integrado por artistas como Alfredo Zalce y Pablo O’Higgins, entre otros) impulsó las calaveritas literarias. En la actualidad, los mexicanos siguen creando calaveras literarias en vísperas del Día de Muertos, celebrando con humor la relación entre la vida y la muerte.
Algo sobre la muerte del Mayor Sabines
Jaime sabines (Fragmento)
PRIMERA PARTE
Déjame reposar, aflojar los músculos del corazón y poner a dormitar el alma para poder hablar, para poder recordar estos días, los más largos del tiempo.
Convalecemos de la angustia apenas y estamos débiles, asustadizos, despertando dos o tres veces de nuestro escaso sueño para verte en la noche y saber que respiras. Necesitamos despertar para estar más despiertos en esta pesadilla llena de gentes y de ruidos.
Tú eres el tronco invulnerable y nosotros las ramas, por eso es que este hachazo nos sacude. Nunca frente a tu muerte nos paramos a pensar en la muerte, ni te hemos visto nunca sino como la fuerza y la alegría.
No lo sabemos bien, pero de pronto llega un incesante aviso, una escapada espada de la boca de Dios que cae y cae y cae lentamente. Y he aquí que temblamos de miedo, que nos ahoga el llanto contenido, que nos aprieta la garganta el miedo.
Nos echamos a andar y no paramos de andar jamás, después de medianoche, en ese pasillo del sanatorio silencioso donde hay una enfermera despierta de ángel. Esperar que murieras era morir despacio, estar goteando del tubo de la muerte, morir poco, a pedazos.
No ha habido hora más larga que cuando no dormías, ni túnel más espeso de horror y de miseria que el que llenaban tus lamentos, tu pobre cuerpo herido.
II
Del mar, también del mar, de la tela del mar que nos envuelve, de los golpes del mar y de su boca, de su vagina obscura, de su vómito, de su pureza tétrica y profunda, vienen la muerte, Dios, el aguacero golpeando las persianas, la noche, el viento.
De la tierra también, de las raíces agudas de las casas, del pie desnudo y sangrante de los árboles, de algunas rocas viejas que no pueden moverse, de lamentables charcos, ataúdes del agua, de troncos derribados en que ahora duerme el rayo, y de la yerba, que es la sombra de las ramas del cielo, viene Dios, el manco de cien manos, ciego de tantos ojos, dulcísimo, impotente. (Omniausente, lleno de amor, el viejo sordo, sin hijos, derrama su corazón en la copa de su vientre.)
De los huesos también, de la sal más entera de la sangre, del ácido más fiel, del alma más profunda y verdadera, del alimento más entusiasmado, del hígado y del llanto, viene el oleaje tenso de la muerte, el frío sudor de la esperanza, y viene Dios riendo.
Caminan los libros a la hoguera. Se levanta el telón: aparece el mar.
(Yo no soy el autor del mar.)
Del mito
i madre me contó que yo lloré en su vientre. A ella le dijeron: tendrá suerte.
Alguien me habló todos los días de mi vida al oído, despacio, lentamente. Me dijo: ¡vive, vive, vive! Era la muerte.
Jaime sabines
Muerte sin fin
José gorostiza (fragmento)
Lleno de mí, sitiado en mi epidermis por un dios inasible que me ahoga, mentido acaso por su radiante atmósfera de luces que oculta mi conciencia derramada, mis alas rotas en esquirlas de aire, mi torpe andar a tientas por el lodo; lleno de mí —ahíto— me descubro en la imagen atónita del agua, que tan sólo es un tumbo inmarcesible, un desplome de ángeles caídos a la delicia intacta de su peso, que nada tiene sino la cara en blanco hundida a medias, ya, como una risa agónica, en las tenues holandas de la nube y en los funestos cánticos del mar —más resabio de sal o albor de cúmulo que sola prisa de acosada espuma.
No obstante —oh paradoja— constreñida por el rigor del vaso que la aclara, el agua toma forma.
En él se asienta, ahonda y edifica, cumple una edad amarga de silencios y un reposo gentil de muerte niña, sonriente, que desflora un más allá de pájaros en desbandada.
En la red de cristal que la estrangula, allí, como en el agua de un espejo, se reconoce; atada allí, gota a gota, marchito el tropo de espuma en la garganta, ¡qué desnudez de agua tan intensa, qué agua tan agua, está en su orbe tornasol soñando, cantando ya una sed de hielo justo!
¡Mas qué vaso —también— más providente éste que así se hinche como una estrella en grano, que así, en heroica promisión, se enciende como un seno habitado por la dicha, y rinda así, puntual, una rotunda flor de transparencia al agua, un ojo proyectil que cobra alturas y una ventana a gritos luminosos sobre esa libertad enardecida que se agobia de cándidas prisiones!
D[Baile]
esde mis ojos insomnes mi muerte me está acechando, me acecha, sí, me enamora con su ojo lánguido.
¡Anda, putilla del rubor helado, anda, vámonos al diablo!
La muerte
rosario Castellanos
La muerte está al final del camino. Como una madre cariñosa y tierna que ha de acogerme en su regazo tibio y borrar con su voz, todas mis penas.
A ella voy con mis pasos vacilantes cayendo y levantando en esta senda en que no hay espejismo alucinante sino certeza fiel en su presencia
Es lo único que espero: ella es el hada que habrá de librarme de este cuerpo. De esta materia cruel que impide al alma Abrir las alas y emprender el vuelo ya ésta cerca mis ojos la adivinan.
Se abren mis brazos ya para estrecharla y el alma al presentir su maravilla llena de regocijo, sueña y canta.
Niña con máscara de muerte. Frida Kahlo. México. 1938
De la muerte
enoCH CanCino CasaHonda a vida es un boleto para entrar en la muerte. Es un descanso conveniente, un escalón propiciatorio.
Sólo los ojos azorados pueden entrar en la muerte. Esponjarse en su gelatina, mirar en su oscuridad.
A Primo Chanona
oy te moriste mi buen Primo y yo pasé frente a tu casa con esa indiferencia de quien sabe que tú ya estabas muerto de antemano.
Eras la cuerda floja de la vida. El trapecio en espera de la suerte.
Quien ha vivido siempre en el vacío sabe más de la hartura que los hartos.
Eras la voz recóndita del mudo que se ha asomado sin querer al canto sumergido en el fondo de sí mismo.
ETú fuiste la canción nunca cantada. La posibilidad siempre mellada.
Nunca podré decir que has fracasado cuando nunca soltaste tus amarras.
Sólo podré decirte estas palabras: te quise de verdad, Primo, mi amigo, corazón sin fulgor, llanto sin ojos.
La muerte se hizo para pensar en la vida (brasa perdida en el brasero) porque es muy triste no tener una historia que pueda contarse en el invierno.